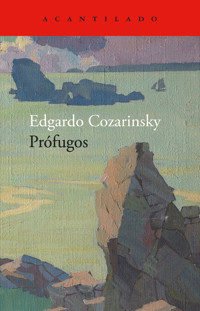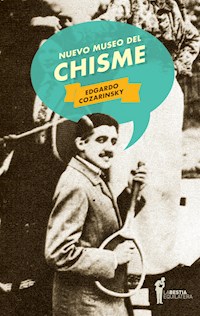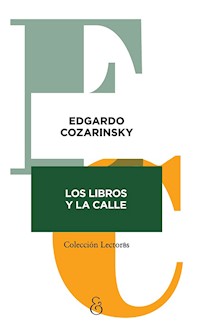
4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ampersand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Lector&s
- Sprache: Spanisch
Al recorrer las calles del mundo, un lector comprueba una verdad: la sexualidad, la ideología, la amistad, las guerras, el amor, todo encuentra su eco en la literatura. Tanto que un día, en la cama de un hospital, en París, decide dar comienzo a un destino postergado: el del escritor Edgardo Cozarinsky. Se trata de un sobreviviente, un aventurero, un flâneur de librerías que prefiere la soledad al ruido, la "intemporalidad" a las modas, y ser un extranjero que alcanza en la lectura un pasaporte a la libertad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 152
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
LOS LIBROS Y LA CALLE
Colección dirigida por Graciela Batticuore
Cozarinsky, Edgardo
Los libros y la calle / Edgardo Cozarinsky. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ampersand, 2019.
Libro digital, EPUB - (Lector&s / Batticuore, Graciela; 8)
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-4161-26-0
1. Libros. 2. Cultura Urbana. 3. Literatura. I. Título.
CDD A863
Colección Lector&s
Primera edición, Ampersand, 2019
Primera edición en formato digital: diciembre de 2021
Versión: 1.0
Digitalización: Proyecto 451
Derechos exclusivos reservados para todo el mundo
Cavia 2985, 1 piso. (C1425CFF)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.edicionesampersand.com
© 2019 Edgardo Cozarinsky
© 2019 de la presente edición en español, Esperluette SRL,
para su sello editorial Ampersand
Edición al cuidado de Diego Erlan
Corrección: Belén Petrecolla
Diseño de colección y de tapa: Thölon Kunst
Maquetación: Silvana Ferraro
ISBN 978-987-4161-26-0
Queda hecho el depósito que previene la Ley 11.723
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante el alquiler o el préstamo públicos.
Déjate contar, tiempo muerto.
Germán Marín
LOS LIBROS
Como otros niños, busqué en los diccionarios, yendo de una definición a otra, el conocimiento de lo callado. En los años de mi infancia se callaba todo lo relativo a la sexualidad.
En la biblioteca de la escuela pública donde hice los años de mi primaria solo había diccionarios, tal vez rezagos de otras bibliotecas mejor surtidas, me resulta difícil pensarlos donados por exalumnos que hubiesen guardado alguna improbable gratitud por el tiempo pasado en esas aulas desvencijadas. Entre ellos destacaba el Diccionario de la Real Academia Española, sin duda una edición de los años inmediatos al triunfo de Franco. En sus páginas rígidamente censuradas traté de orientarme, más bien decepcionado por el poco estímulo que ofrecían las definiciones de vocablos como vagina, orgasmo, esperma.
Y, desde luego, puta. He olvidado la definición propuesta por la RAE en aquel volumen históricamente fechado. Recuerdo en cambio el refrán que ilustraba el vocablo: “Puta la madre, puta la hija, puta la manta que las cobija”. En la misma página, pocas líneas más abajo, encontré la palabra puto, y no he olvidado la misteriosa definición: “sujeto amoral del que abusan los libertinos”. Años más tarde, cuando la cité ante Osvaldo Lamborghini, no en vano gran lector de Wilde, el autor de El fiord propuso una variante: “sujeto amoral que abusa de los libertinos”.
No había muchos libros en mi casa. Los que había estaban claramente divididos entre las lecturas de mi madre y las de mi padre, distinción que el hijo aceptaba sin plantearse la implícita división de territorios entre lo femenino y lo masculino.
Mi madre era devota de Stefan Zweig, en esos humildes volúmenes de la editorial Tor, endebles tapas de colores llamativos, ilustradas con tacaña imaginación. Mi padre leía los pesados volúmenes de Upton Sinclair que editaba Claridad, rígidas tapas de cartón. Eran libros que no me estaban vedados, nunca me impidieron el acceso a ninguna lectura que cruzase mi camino, pero incursioné en ellos someramente, con curiosidad insatisfecha.
Intento imaginar qué buscaban mis padres en esas lecturas. A mi madre no le importaba la Mitteleuropa que años más tarde iba a alimentar mi mundo imaginario. Entre sus lecturas no estaba El mundo de ayer. Su Zweig era otro. Pienso que en Veinticuatro horas en la vida de una mujer, en Amok o en La piedad peligrosa hallaba un nivel de turgencia emotiva más respetable que el provisto por las radionovelas de la tarde. A mi padre, en cambio, la serie de ficciones cuyo protagonista es Lanny Budd le permitían asomarse a una simpática trastienda, entre documento y chisme, de la historia de la primera mitad del siglo XX, una historia cuyo eje eran los Estados Unidos y su culminación en el New Deal y el progresismo rooseveltiano. No creo que llegase a discernir la demagogia de esas ficciones fáciles; en todo caso, de percibirla no parecía molestarle.
Hoy trato de entender qué era lo que me dejaba indiferente en esas novelas. Las pasiones contrariadas de los personajes femeninos de Zweig no me interpelaban. Pasarían años antes de que ingresase, respetuoso, en Madame Bovary, a una edad en que la autoridad de lo literario lograría hacerme interesar en su patético personaje. En la saga de Sinclair, creo, percibí intuitivamente el artificio del personaje anodino que se codeaba con altas esferas del poder e intervenía de manera improbable en acontecimientos históricos.
(Escribo esto y me pregunto si no estoy proyectando sobre el lector de diez u once años el escepticismo, la desconfianza adquirida en años posteriores).
De mi interpretación más que de mi recuerdo, veo surgir a través de la lectura una distancia, la que marcó la relación con mis padres, el largo repliegue sobre mí mismo (¿sufrido?, ¿elegido? muy temprano). Por momentos intentaría quebrarlo. En otros, lo aceptaría mansamente, como una fatalidad.
El mono relojero, Misia Pepa, la familia Conejola… Compartí parte de mi primera infancia con los personajes antropomórficos de Constancio C. Vigil. No me dejaron un recuerdo imperecedero.
Recuerdo en cambio la ira que esos volúmenes ilustrados despertaron en mi tío Bernardo. Debo aclarar que el tío Bernardo, hermano de mi padre, era comunista, y llegó a una posición importante en la sección mendocina del Partido. Médico, instalado en San Rafael, era el menor de diez hermanos, uno de los cinco que habían elegido Cuyo. Los que permanecieron en Entre Ríos, así como mi padre, que ingresó en la Armada, eran de temperamento más bien conservador sin llegar a ser de derecha. (Mi padre, por ejemplo, votaba al Partido Socialista, admiraba a Juan B. Justo, seguía a Américo Ghioldi). Los “cinco mendocinos”, como él los llamaba, simpatizaban con el Partido Comunista, aunque no todos se habían afiliado a él. “Mala influencia chilena”, dictaminaba mi padre.
“¿Cómo dejás que el chico lea esos libros de un autor reaccionario, publicados nada menos que por la editorial Atlántida?”, oí que el tío Bernardo, de visita en Buenos Aires, reprochaba a mi padre. Al día siguiente, apareció por casa con una pequeña estantería de madera clara: la colección completa de cuentos para niños de Monteiro Lobato, editorial Americalee. Ni el reproche ni el regalo hicieron mella en la coriácea indiferencia paterna.
A mí, en cambio, esos cuentos me descubrieron un territorio de exotismo fascinante. Naricita, el Vizconde de la Mazorca, la negra Anastasia, sobre todo el Sací regalaron una primera imagen del Brasil, peripecias inesperadas, exaltantes, ajenas a la imaginación estreñida de Vigil.
El Sací muy pronto se convirtió en mi amigo imaginario. Era mulato, tenía una sola pierna y agujeros en las palmas de las manos, fumaba pipa y su gorra mágica de color rojo le permitía aparecer o desaparecer cuando deseaba, jugándoles bromas pesadas, como las que yo era demasiado tímido para intentar, a adultos insoportables. Poseer una gorra roja como la suya pasó a ser mi inalcanzable deseo.
Años más tarde me enteré de que una devoción católica inspiraba las historias anodinas de Vigil. También de que Lobato había conocido la prisión, considerado subversivo por el Estado Novo, y en sus ultimos años se había acercado al Partido Comunista brasileño. Proyecté estas informaciones sobre el amago de conflicto familiar de mi infancia. Lo iluminaron con inédito sentido.
Iba a contarle esta anécdota a mi amiga Anabel durante mis años de París. Entendió que le confirmaba algo sobre mi carácter. “Ahora te entiendo. Eres el hijo morganático de Monteiro Lobato y Constancio C. Vigil”.
Una curiosidad morbosa, incipiente pero firme, me hacía esperar, fiel, la segunda edición de La Razón, periódico vespertino cuya primera entrega, la Quinta, llegaba a los quioscos a las seis de la tarde. La Sexta lo hacía a las nueve, estaba por lo tanto asociada a mi temprano culto de la noche, a sus misterios y promesas, al reino de lo prohibido.
(Esta proliferación de periodismo impreso corresponde no solo a años muy anteriores a internet. A principios de los años 50 del siglo pasado, la televisión aún estaba lejos de proveer información inmediata de la actualidad política o delictiva. Había nacido tímidamente, con un solo canal en blanco y negro, pocas horas diarias, lejos de la metástasis futura. En casa, el primer espectáculo visto en televisión fueron los multitudinarios funerales de Eva Perón. Lo recuerdo como un anticipo de algo que los años me iban a confirmar: el arraigo pulsional de la necrofilia argentina).
Lo que distinguía a la Sexta de la Quinta era el espacio generoso que dedicaba a las noticias policiales. Velado por un rígido código de eufemismos –“mujer de vida liviana” por libre sexualmente, “amoral” por homosexual, “incalificable atropello” por violación–, un amplio espectro de mala vida con atisbos de varias disidencias se desplegaba, novelesco, peligroso y por lo tanto atractivo, ante el lector impaciente por dejar atrás la infancia.
Recuerdo que una noche leí en la Sexta que la policía había incautado no sé cuántos “ravioles” de cocaína en una boîte –palabra que exhuma todo un contexto de vida social caduca– de Olivos. Le pregunté a mi padre qué era la cocaína. Hoy me resulta admirable su inesperada ausencia de asombro, mucho menos de indignación, ante la mención de la droga por un hijo aún niño. La respuesta llegó sin énfasis alguno: “Es algo que toman los músicos de tango para poder tocar hasta tarde”.
Iban a pasar unos diez años antes de que el joven que había sido aquel niño conociera a Silvina Ocampo y cultivaran una amistad hecha de humor, de escarceos de seducción, de imprevistos. Uno de estos fue descubrir que Silvina lamentaba la extinción de la Sexta, cuyas crónicas policiales había esperado con impaciencia. Al releer hoy algunos de sus cuentos donde lo monstruoso irrumpe en lo cotidiano, y es narrado con tono impávido, no puedo evitar la sospecha de que ciertas tramas, ciertos episodios derivaron de aquellas crónicas. Silvina admiraba sobre todo el cultivo de la elipsis entre título y volanta. Doy un ejemplo, sin duda mal recordado. Título: “Trifulca en un cumpleaños”. Volanta: “El cuñado se negó a descorchar la sidra. Un muerto, tres heridos”.
Mi padre compraba La Vanguardia, el periódico del Partido Socialista, prohibido por el gobierno peronista a principios de los años 50 del siglo pasado. El diarero de la esquina lo vendía escondido entre las páginas de La Razón.
El prestigio de la clandestinidad me invitaba a leer sus artículos, poco interesantes para mi ignorancia. Empecé a lamentar ese desinterés en abril de 1953, cuando dos bombas (cincuenta cartuchos de gelignita la primera, cien la segunda) estallaron en las cercanías de la Plaza de Mayo durante una concentración organizada por la CGT en apoyo al general Perón. El atentado dejó entre siete y nueve muertos y unos noventa heridos. La multitud empezó a reclamar “leña”. Desde el balcón de la Casa Rosada el presidente respondió: “Eso de la leña que ustedes me aconsejan, ¿por qué no empiezan ustedes a darla?”.
Esa misma noche, bajo la mirada indiferente de la policía, una turba incendió la sede tradicional del Jockey Club en la calle Florida, y en el barrio de Caballito la Casa del Pueblo, sede del Partido Socialista.
Al día siguiente mi padre me llevó a ver las ruinas humeantes de la Casa del Pueblo. Me mostró los archivos chamuscados, encrespados por las llamas, entre los que podían reconocerse los restos de la colección de La Vanguardia. Más tarde me enteré de que en el incendio se perdió la más importante biblioteca dedicada al movimiento obrero en la Argentina. Cuando le pedí a mi padre ir a ver las ruinas del Jockey Club, se negó. “No es para nosotros”, dictaminó, sincero en su parcialidad.
Hoy La Vanguardia ha vuelto a la vida gracias a internet. Reproduce páginas importantes de su existencia original, halladas en algún archivo privado, en alguna biblioteca solidaria. A más de medio siglo de distancia, leo con interés lo que me dejaba indiferente a principios de una adolescencia ávida de exotismo, desinteresada de la demasiado cercana realidad.
Insensible a las finezas de la prosa de Juan Ramón, no logré avanzar más allá de las primeras páginas de Platero y yo, lectura obligatoria en sexto grado de la primaria. Guardé un recuerdo de afectación en la sencillez, de edulcorada ternura.
Ya adulto, volví a abrir el libro, si no a leerlo, llevado por otro asno. A fines de los años 60, me deslumbró Au hasard Balthazar de Bresson. El destino durísimo del asno en el film, los momentos aislados de afecto que conoce, las peripecias elípticas que atraviesa aun en la crueldad, proyectaban una luz desfavorable sobre el libro evitado años antes, ya definitivamente asociado con la disciplina escolar.
No avancé mucho en esta segunda visita a Platero y yo, pero me dejó pensativo la dedicatoria, que había escapado a mi atención infantil: “A la memoria de Aguedilla, la pobre loca de la calle del Sol que me mandaba moras y claveles”. Prometía una ficción alternativa, cierto misterio escamoteado por los remilgues del libro que encabezaba.
Si Monteiro Lobato había desalojado de mis lecturas infantiles a Constancio C. Vigil, a Juan Ramón iba a desterrarlo Stevenson. En las clases de inglés me orientaron hacia una edición facilitada, no sé si en vocabulario o sintaxis, o en ambos, de La isla del tesoro. Aún hoy, al volver a la novela ya en todo el esplendor de la prosa original, revivo la exaltación, the thrill of discovery de aquella primera lectura. Iba a buscar más tarde otros libros del autor, no solo el inevitable El extraño caso delDr. Jekyll y Mr. Hyde. Siento una debilidad particular por New Arabian Nights (Las nuevas mil y una noches), por las absurdas aventuras del príncipe Florizel de Bohemia y su edecán, el coronel Geraldine. Creo que allí se confirmó mi percepción de la ciudad nocturna, no necesariamente Londres, como territorio donde puede ocurrir lo que durante el día es improbable, el peligro, la aventura temida y deseada.
Salto en el tiempo. Asocio a Stevenson con una querida librería de Londres. Me gustaría que haya sobrevivido a la guerra que Thatcher libró contra la cultura. Era la de Keith Fawkes en Hampstead, pilas de libros en aparente desorden y precario equilibrio del piso hasta el techo. Allí entré un día de verano a mitad de los años 70. Había ido a Londres con Anabel, y fue ella quien propuso la excursión a Hampstead: quería visitar Kenwood, la residencia que Robert Adam había construido o remodelado para Lord Mansfield.
Antes de pasearnos por el descampado vecino (no me resigno a traducir heath por “brezal”), habíamos visitado en Kenwood una exposición ejemplar de la excentricidad inglesa: una colección de hebillas de zapatos del siglo XVIII. Confieso que la recuerdo con un estupor más intenso que la admiración ante los Gainsborough y Rembrandt exhibidos en la mansión.
Antes de sumergirnos en el tube que nos devolvería al centro de Londres, caminamos por el pueblo y así fue como descubrimos la librería de Keith Fawkes. Allí compré unos diez volúmenes de Stevenson a una libra cada uno, edición de fines del siglo XIX, afortunadamente sin valor alguno para el bibliófilo. Aún hoy los tengo en París, y cuando decidí enviar la mayor parte de mis libros a Buenos Aires, gracias a la hospitalidad de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, decidí inmediatamente que permanecerían allí, esperándome en cada regreso.
Anabel murió en enero de 2017. Esa pérdida extinguió para mí las luces ya mortecinas de la que alguna vez llamaron Ciudad Luz. Sin embargo, cuando vuelvo a esos libros de Stevenson en mi refugio de París se anima el recuerdo de la visita a Hampstead y la risa de mi amiga. Pocos meses antes de su partida, en una larga sobremesa, evocábamos los relatos de New Arabian Nights. Yo prefería “El club de los suicidas”, ella “El diamante del rajá”.
Poder inapelable de las lecturas compartidas: nos devuelven seres queridos, nunca del todo perdidos.
Había leído Colmillo Blanco y La llamada de lo salvaje sin el entusiasmo que me despertó La isla del tesoro. A esa edad no me encendía el tema del abandono de la civilización por pulsiones más primitivas, no podía entender que iba mucho más allá de la historia de un perro robado para hacerlo tirar trineos en el Yukón de la fiebre del oro. Era algo que solo me iba a sacudir más tarde, y cómo; aún no podía entender su alcance. Las aventuras narradas por Jack London me parecían demasiado cercanas a las que el cine ofrecía, y este las superaba gracias a la fascinación de la imagen proyectada. A la imaginación ávida de aquel lector, aún cautivo en la infancia, no le permitían despegar hacia el puro universo novelesco de Stevenson.
En aquel primer encuentro con London creí, displicente, inevitablemente miope, que esos relatos eran lectura para niños, algo que los descalificaba. Más tarde, leí a Hemingway y creí advertir un parentesco. Con el paso de muchas lecturas más que del tiempo, llegué a estimar las novelas de London por encima de las de Hemingway, de quien hoy solo rescato sus primeros cuentos.
Llegó un momento, a los trece años, creo, en que di con Martin Eden. Era la primera novela que leía cuyo héroe se proponía ser escritor. Esa era su epopeya personal, la lucha por escribir y ser aceptado como escritor. Poco importaba si lo empujaba el deseo de merecer el amor de una pequeña burguesa irremediablemente insípida. La novela me decía que escribir, llegar a publicar y ser leído por desconocidos era una aventura no inferior al cruce de los Andes o a la conquista de la Antártida.
(Cuando leí Pnin, ya adulto, me sorprendió que el triste personaje de Nabokov, al buscar Martin Eden en una librería norteamericana, se enfrentase con la ignorancia de los vendedores: no solo no conocían el título, tampoco les sonaba el nombre del autor. En Rusia, recuerda el narrador, no solo los niños lo leían, los adultos, “aun doctores y abogados”, lo releían).