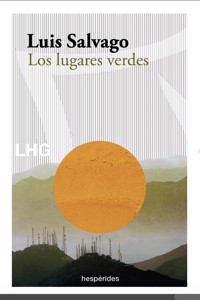
9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: La Huerta Grande
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
¿Qué se ama cuando se ama?, le pregunté al ulema Samiullah. Mi amigo Mansur murió. Se lo tragó la guerra, como a mis padres. Como a tantos otros. Entre los dos soñábamos cambiar el mundo, poner las leyes al servicio del pueblo, decirle a los hombres que su mirada no vale más que la de una mujer. Sin él, mis palomas no volvieron a volar sobre las azoteas. Los cielos de Kabul quedaron desiertos. El silencio invadió los lugares verdes de Babur. Entonces apareció Najimulah. Era un desconocido y, cuando se presentó en mi casa con la excusa de devolver una paloma, habría jurado que conocía su voz, que sus gestos me eran familiares, que sus palabras eran las mismas que había escuchado en la boca de mi amigo Mansur. Le pregunté al ulema si aquello era posible, si las personas podíamos renacer en otro cuerpo, morir para volver a vivir. Pero antes de que pudiera responderme descubrí que estaba equivocado. Descubrí que el amor existe más allá de la persona, más allá de nuestro deseo, y más allá de nuestra propia condición.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
LUIS SALVAGO (Valencia, 1964) es suboficial del Ejército del Aire y licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Valencia. Fue finalista del Premio Azorín 2017 con su obra Lloverá en septiembre, también finalista del Premio Nadal 2018 con Bârân, y ganador del Premio de Novela Vargas Llosa 2019 con En el nombre de Padre.
Para él, lectura y escritura son dos lados de un triángulo que se cierra con una búsqueda: la necesidad de conocer el verdadero origen de una historia, sus desencadenantes, y el modo en que la subjetividad de cada narrador cambia su significado.
¿Qué se ama cuando se ama?, le pregunté al ulema Samiullah.
Mi amigo Mansur murió. Se lo tragó la guerra, como a mis padres. Como a tantos otros. Entre los dos soñábamos cambiar el mundo, poner las leyes al servicio del pueblo, decirle a los hombres que su mirada no vale más que la de una mujer.
Sin él, mis palomas no volvieron a volar sobre las azoteas. Los cielos de Kabul quedaron desiertos. El silencio invadió los lugares verdes de Babur.
Entonces apareció Najimulah.
Era un desconocido y, cuando se presentó en mi casa con la excusa de devolver una paloma, habría jurado que conocía su voz, que sus gestos me eran familiares, que sus palabras eran las mismas que había escuchado en la boca de mi amigo Mansur.
Le pregunté al ulema si aquello era posible, si las personas podíamos renacer en otro cuerpo, morir para volver a vivir.
Pero antes de que pudiera responderme descubrí que estaba equivocado. Descubrí que el amor existe más allá de la persona, más allá de nuestro deseo, y más allá de nuestra propia condición.
Los lugares verdes
COLECCIÓN
Las Hespérides
© De los textos: Luis Salvago
Madrid, febrero 2022
Edita: La Huerta Grande Editorial
Serrano, 6 28001 Madrid
www.lahuertagrande.com
Reservados todos los derechos de esta edición
ISBN: 978-84-1865715-3
Diseño de cubierta: La Huerta Grande
Producción del ePub: booqlab
Recuerda, cuerpo, no solo cuánto se te amó, no solo los lechos donde estuviste echado, mas también aquellos deseos que, por ti, en miradas brillaron claramente y en la voz se estremecieron.
Constantino Kavafis
Lo que buscas te está buscando a ti.
Jalāl ad-Dīn Rumi
A ese lugar azul donde bailaban los hipocampos.
Al Mar Menor.
Uno
Lo primero que me atrajo de Najimulah fueron sus manos. Quiero decir, al encontrarle en la puerta de mi casa, justo después de saludarnos, mis ojos viajaron desde su rostro hasta unos dedos blancos, finos y largos, que recogían en un hueco a una paloma gris.
Me dijo que se había unido hacía unos días a su bandada, y que, cuando consiguió averiguar a quién pertenecía —en Kabul solo existe un criador de palomas grises—, la cazó con la red y cruzó la ciudad de parte a parte preguntando por mí. Le agradecí su gesto, porque la mayoría de los criadores se comporta como si esa ave que de pronto aparece en su rebaño no hubiera tenido nunca un dueño. Responsabiliza a la paloma de haber abandonado su bandada materna y unirse a otra, atraída, tal vez, por lo intrépido de su vuelo, por el simple destello de las plumas de un buche o, por qué no decirlo, porque Dios así lo había dispuesto.
Vestía con un tradicional peran tomba blanco, muy limpio, un pakol de pelo de camello sobre la cabeza, y unos zapatos muy raídos que, justo un momento antes, a juzgar por unas manchas de barro negro que cubrían los empeines, debieron de haber atravesado un mugroso charco del camino. Sus ojos inclinados y la frente ancha me hacían sospechar que era un hazara, aunque no fui capaz de preguntárselo. Además, ¿habría cambiado algo? Me traía una paloma, una hermosa colipava de manto gris ceniza y ojos naranjas. No es nada común conseguir la suma de esos dos colores en un ejemplar, y más extraordinaria aún la coincidencia con ese color de ojos. Si le hubiera preguntado por qué lo hacía, por qué me devolvía algo que nadie habría devuelto, tal vez me malinterpretara. Me llevé la mano al pecho, “tashakor”, dije agradecido. Él hizo lo mismo. Me entregó la paloma y, cuando se iba a dar la vuelta para marcharse, le sugerí que pasara adentro.
Por un instante se quedó pensativo balanceándose sobre uno de los zapatos mal calzados. Supuse que estudiaba mi acento, mi rostro, de barba poblada y oscura, mis ropas, los pocos objetos del salón que alcanzaba a ver desde el marco de la puerta. Debió de adivinar que estaba frente a un pastún, y que declinar mi invitación hubiera supuesto una grosería.
Tenía una jarra de té recién hecho y pasteles de miel. Nos sentamos en la alfombra. Mantenía la espalda recta, el cuello estirado, las manos abiertas sobre las rodillas en una pose solemne. No parecía que le gustara mucho hablar, o a lo mejor era que no necesitaba palabras para hacerse entender. Mientras le llenaba la taza, sus ojos seguían los cortos vuelos de la paloma buscando un hueco por el que escapar. Esa necesidad de satisfacer una curiosidad lo mantenía entretenido, y a mí me daba libertad para observarlo. Era delgado, los hombros rectos, el mentón ligeramente afilado. Cuando lo levantaba, el resalte de sus mandíbulas recordaba a esos peces de grandes branquias que parecen respirar fuera del agua. Su piel era más clara que la mía, lisa, suave, sin un solo vello que la oscureciera.
Le ofrecí un dulce. Cuando fue a comérselo lo miró de cerca. Una abeja se había quedado envuelta en la miel. Meticulosamente, con cuidado de no mancharse, la despegó con los dedos y me la mostró.
—Mira —dijo—, parece uno de esos insectos atrapados en ámbar.
En Afganistán, que yo sepa, no existe el ámbar fósil. Y si existe, nadie se molesta en extraerlo. Solo un afgano instruido puede saber lo que es el ámbar fósil.
Ya no habló hasta que acabó su té. Entonces se levantó. Le agradecí una vez más que me devolviera la paloma y le dije que esperaba verlo de nuevo, tal vez en una exhibición. Era, por supuesto, improbable que volviéramos a vernos. Kabul es demasiado grande, y los criadores muy escasos desde que los talibanes prohibieron la cría de palomas. Como si me hubiera leído el pensamiento, me respondió que era fácil que nos encontráramos en la Universidad, que me recordaba de una clase de literatura del curso anterior, a la que asistió para escuchar la recitación de un poema de Ahmad Shamlou, y que si hasta ese momento no me lo había dicho era porque no quería que yo viera en su gesto un intento de adulación.
De nada sirvió que yo lo negara. Nos dimos la mano, y en ese instante de efímero contacto, hubiera jurado que lo recordaba de siempre, que su rostro, su cuerpo y sus gestos me eran conocidos, y que su visita la esperaba desde hacía mucho tiempo.
Agachó la cabeza a modo de despedida y abordó precipitadamente la calle sin darse cuenta de que frente a mi puerta había un oscuro charco donde sumergió los pies.
Fue así como conocí a Najimulah.
Dos
Le conté lo sucedido al ulema Samiullah. El ulema es el padre de mi padre. Nunca lo llamo de otra manera, excepto en contadas ocasiones: cuando me remito al pasado, o en determinadas circunstancias, por ejemplo, cuando necesito hablar en confianza. En esos casos, me dirijo a él llamándole Baba, porque, al fin y al cabo, él ha sido y es todo lo que puede ser un padre.
Su casa, espaciosa y llena de luz, está repleta de recuerdos: en las paredes, junto a la chimenea, en los dinteles de las puertas, en las ventanas, en cualquier superficie horizontal donde no estorba la verticalidad de un cuadro, coloca una fotografía enmarcada en cristal. Son todo imágenes de mis padres, de tiempos que no guardo en la memoria.
El ulema, hace muchos años, fue apaleado por negarse a luchar con los muyahidines. Quedó con una pierna rota justo por debajo de la rodilla, tan astillada por los golpes que no hubo médico que la enderezara. Lleva muletas desde que tengo memoria. Su caminar tiene un movimiento de vaivén, un sube y baja que se le reconoce desde lejos, como su barba: una espesa melena gris tan afín a su fisonomía como pudiera serlo a un león. Viste como los antiguos pastunes: telas brillantes, pesadas y coloridas que cuelgan de su cuerpo flaco como de una percha. Dicen que él y su hijo eran muy parecidos. Hasta el punto de que, si hubieran nacido el mismo día y el mismo año, nadie hubiera podido saber quién era quién.
A mis padres los fusilaron en la calle un día de mercado. Mi padre era funcionario del Gobierno, encargado del catastro. Fue acusado de colaboracionista con los extranjeros, de traidor a los preceptos del islam. Aunque detrás, posiblemente, existía un deseo de venganza contra su padre, el ulema Samiullah.
Cuenta el ulema que volvían los tres de visitar a un pariente en Badghis cuando escucharon unos gritos que venían de lejos. En un principio pensaron que no era más que una trifulca callejera, como tantas otras que a veces ocurrían en el mercado cuando alguna amenaza de ataque exaltaba los ánimos de la gente. Sin embargo, un vehículo se acercó a ellos y se interpuso en su camino. En la parte trasera, al aire libre, viajaban unos soldados con ropas oscuras. Cuenta, en la brumosa nube de sus recuerdos, que en esos días habían surgido voces que lo acusaban de alentar la quema de los campos de adormidera, y que cuando preguntaron por el hijo del ulema, entendiendo que era a él a quien buscaban y temiendo que los confundieran, por ser tan parecidos, respondió: «soy yo».
Uno de los soldados cargó el kalashnikov, apuntó a la frente de su hijo y, profiriendo una alabanza a Dios, disparó. Luego disparó a la nuera, de la misma forma, y cuando creía que iban a dispararle a él, el soldado apuntó a su frente, alabó a Dios y le dijo mirándole a los ojos: «ahora vive con esto», antes de retirar el arma y subirse de nuevo a la camioneta.
Nadie acudió en su ayuda. Nadie le dio las muletas para ponerse de pie. Todo el mundo había desaparecido: los paseantes, los compradores, los tenderos… En la calle solo quedaron los burros enganchados a los carros, un loco que llamaba a la oración como un imán sin minarete, y un rebaño de ovejas abandonadas por el pastor.
Desde entonces, para el ulema, el balido de las ovejas es el gemido de la muerte.
En la fachada de la casa aún permanecen los orificios de los disparos de ese momento. En lo más alto, donde la mano no llega, hasta hace unos años se podía apreciar el brillo metálico de los proyectiles calibre 7,62 milímetros, la munición de los kalashnikov. El latón está ahora ennegrecido, y ya nadie piensa en arrancarlos para colgárselos al cuello con un cordel.
Alguna vez le dije que deberíamos tapar esos orificios, que parecían heridas que no acababan de cerrar. Él insiste en que no le importa, que le ayudan a no sentir odio. Cuando yo era más joven me costaba entenderle. Si yo sentía odio, ¿cómo no iba a sentirlo él? Más tarde entendí por qué lo decía. Los impactos de los proyectiles le sirven para recordar que fue el odio lo que mató a mis padres.
El ulema aborrece la guerra. No la aborrece porque los talibanes asesinaran a su hijo, sino porque él es un hombre educado. Habla y lee en inglés, le gusta la poesía, la Historia, la pintura, la interpretación benevolente de los textos sagrados… Su mundo es un mundo de viajero accidental, porque nunca viajó al lugar que deseaba, sino a donde lo llevaron los avatares de la vida. Fue él quien me mostró el camino para ser profesor. Aunque, ciertamente, él hubiera querido que yo siguiera sus pasos.
Sabe tanto de mí como yo mismo, e incluso diría, por la forma en que frunce los ojos y mira a otro lado, como si no quisiera ver, que adivina de mí más de lo que puedo imaginar.
Con todo, creo que el ulema, en cierta medida, se siente un impostor. No soporta haber perdido a su hijo y, al mismo tiempo, haberse apropiado de su condición de padre. No es más que una sospecha, una intuición surgida a lo largo de muchos años de estrecha convivencia. Las razones son sutiles, inapreciables, pero muy elocuentes si se piensa en ellas.
Por ejemplo, hemos perpetuado una curiosa costumbre: antes de abandonar su casa echo un vistazo a sus fotografías y escojo una. Una sola. Basta que le haga una pregunta, como dónde fue tomada, en qué tiempo, quiénes son esas personas, para que se lance a una profusa explicación en la que no escatima detalles.
Pero yo no tengo memoria de ese tiempo. No recuerdo apenas caricias, ni abrazos, ni la sensación de ser alzado por unas manos firmes que no sean las del ulema. Siento una decepción profunda cuando pienso que mis recuerdos son mentiras que sostengo para agradarle. Sin embargo, dado que conoce bien el alma humana, sospecho que él ha descubierto mi mentira, y que está obligado a sostenerla tanto como hago yo.
Por ello, cuando antes de despedirnos miramos una fotografía y hacemos cualquier pregunta, una pregunta que tal vez ya se hizo muchas otras veces, surge siempre un silencio, un instante muy corto del que apenas somos conscientes. Contemplamos entonces la imagen con la cabeza gacha, él se pone las gafas, yo miro unos rostros que apenas recuerdo, que imagino, que reconstruyo. El ulema invoca lugares, palabras, sensaciones, tiempos pasados. «Mira, aquí tu padre todavía no tenía barba. Es en la ceremonia de graduación. Eso que lleva es un birrete…», dice mientras golpea la imagen con la yema del dedo. «Aquí tu madre se ha deshecho del velo. Se ríe porque se había maquillado, y le pedía al fotógrafo que se diera prisa, para que no la sorprendieran con el rostro descubierto». Y la observación más repetida: «mira esta, está un punto desenfocada. Aquí tu padre y yo parecemos hermanos gemelos».
Cuando le hablé de Najimulah y le dije que tenía la sensación de que esperaba su visita, se quedó extrañado. Le confesé que me parecía demasiado casual que me recordara solo de una recitación de poesía y que los devaneos de una paloma le hubieran llevado hasta mí.
El ulema tiene paciencia, es de esas personas que escucha al otro como si este fuera un limón sobre un exprimidor, solo empieza a hablar cuando ya no queda ningún jugo que extraer.
Una vez terminé de contarle mis impresiones, se resistió a darme su opinión. Con mucho esfuerzo se levantó de la silla apoyándose en una muleta y se acercó a un estante lleno de libros. Buscaba en silencio, los ojos entrecerrados, apuntando con un dedo los títulos del lomo. Escogió uno y me lo mostró antes de sentarse.
—¿Recuerdas todas las frases de Rumi?
—No.
Se tomó su tiempo en hojearlo, en recoger trozos de papel que se le escurrían de entre las páginas.
—Mira lo que dice aquí —dijo sosteniendo un papel que temblaba en la punta de los dedos—: «Eso que buscas, también te está buscando».
Le gusta al ulema adornar las conversaciones con citas, con aforismos, con sentencias solemnes que utiliza unas veces para dar a sus argumentos una fuerza de autoridad, y otras para decir con hábiles sutilezas lo que es difícil decir con palabras directas.
Poco después, aún con la vista en el libro, afirmó con rotundidad:
—Esperabas esa visita.
—Sí.
—¿A quién esperabas, Ismail?
—Ya lo sabes…
Para cambiar el tema de una conversación que se me hacía incómoda, le hablé de mis palomas, de la próxima exhibición que tendría lugar en verano, y de los exámenes de la Universidad, para los que había sido nombrado componente de un jurado de calificación. Mientras hablaba, el ulema, de pie, leía sus libros como si viera a través de ellos. Entendí que había llegado el momento de marcharme.
—Mira aquí —dije señalando a una vieja fotografía en donde se veía campo, árboles, y una pradera en la que pastaban ovejas.
—¡Oh! ¡Sí! Recuerdo perfectamente este momento. La fiesta de Nouruz —dijo, por fin, señalándola—. Muchos vecinos aprovechan para ir a Kapisa a pasar el día. Es una buena ocasión para las familias que buscan pretendientes…
El ulema no desaprovecha la oportunidad para recordarme que tengo que buscar mujer. A menudo dice que le gustaría ver su casa repleta de niños, que no le importaría que pisaran sus tulipanes, y que de buena gana emplearía su tiempo en enseñarles el Corán si alguno de ellos escogiera el camino de la sabiduría.
Sé que se siente incómodo cuando se sirve de una treta para obligarme a pensar. Desea descendencia y, al mismo tiempo, se resiste a condenarme a una vida de familia.
En cierta medida, lo que el ulema pretende es recuperar a su hijo a través de mí. No hay más que escucharle un poco para darse cuenta de que, en su opinión, nadie muere mientras se le recuerda, y si los recuerdos desaparecen, aún queda una misteriosa esencia, una suerte de alma que se transmite de padres a hijos, a través de la cual viven todos los que han muerto. Cuando le digo que su teoría no tiene fundamento científico y que para el islam, además, supone una herejía, él se ríe, se sacude en la silla, mira al cielo si estamos fuera, en el patio, esperando que una voz le susurre una cita que apoye los principios de su teoría.
Pero no existe una cita adecuada.
Tres
Hay quien dice que el deporte de hacer volar a las palomas no es más que una forma solapada de someter a otro hombre. Se dice que bajo el aspecto de una inofensiva distracción, como son las carreras de caballos o el juego del ajedrez, se esconde una práctica antigua cuya intención última es humillar al contrario por medio del secuestro de un pichón.
Yo heredé la afición de mi padre. Aunque, por supuesto, no de un modo directo. El ulema, quien prefiere la tranquilidad de la lectura bajo la luz de una lámpara al ajetreo de las aves en las azoteas, se ocupó de incluir entre mis entretenimientos el de hacer volar a las palomas. No fue este su único empeño: por las noches me leía los mismos relatos que, aseguraba, había leído a mi padre; las mismas poesías, los mismos landays que cantan las mujeres. Se sentaba en el suelo para que su cabeza estuviera a la misma altura que la mía, apoyaba un libro en sus rodillas y, con las gafas a medio camino de la nariz, buscaba entre las páginas los pasajes que él decía que hacían dormir a mi padre.
En numerosas ocasiones lo he sorprendido observándome como si más allá de mi rostro hubiera otro rostro, otro cuerpo más allá de mi cuerpo, otra presencia que ocupara el mismo lugar que yo ocupo. Cuando eso sucede, sus manos se crispan, se abren, se cierran en busca de un contacto físico que lo devuelva a la realidad. De niño me asustaba, no sabía que más allá de mí veía a mi padre.
En el fondo, la práctica del kabootar bazi es una grata imposición. Me gusta porque es como echar una red al agua. Es un misterio lo que va a caer dentro, qué tipo de pez, cuántos, qué tamaño. Una bandada de palomas que vuelan al unísono son peces atrapados. Si hay suerte y un pichón despistado cae en ella y viaja hasta mi azotea, no se me ocurrirá otra cosa que alcanzarla, identificar su anillado y buscar a su dueño. Tal vez aquellos desalmados que no tienen pudor en cobrar un rescate encuentran en su acto una idea de sumisión.
Existe además un código de comunicación, una conexión entre las aves y su dueño que es difícil expresar con palabras. Las aves crecen escuchando esos sonidos, y a una orden mía se echan a volar sin más razón que dar vueltas y más vueltas hasta que doy otra orden para que regresen. El juego consiste en asustarlas, echarlas al aire como se avienta el trigo, y mantenerlas volando el máximo tiempo posible.
Mis palomas son de color gris ceniza. Algunas, muy pocas, tienen el iris anaranjado. Cuando están en el aire parecen una pequeña nube de tormenta que discurre veloz por encima de las grises azoteas de Kabul. Los pichones que nacen con otro color se crían para comer. Excepto uno: un ejemplar de alas y cola de color canela y cuerpo blanco. Es el primero que alza el vuelo, el que se coloca en el vértice de la cuña y el líder al que todas siguen con su mismo, idéntico batir de alas.
El líder de mi bandada se llama Bahadur. Sus ojos tienen el naranja del fuego y una pupila negra que brilla como una piedra engastada. Hay quien ha dicho, cuando me han visto darle órdenes, que entre Bahadur y yo existe un vínculo místico, y que si alguna vez se me escapara sería porque el animal ha volado a donde el dueño deseaba volar.
Muchas de las fotografías que el ulema exhibe en las paredes de su casa muestran a mi padre silbando a las palomas, hablándoles en su tosco lenguaje de gritos guturales, de gorjeos, de chasquidos de lengua y cánticos sin sentido. Nunca sabré si yo hablo a las palomas con los mismos sonidos, o si me obedecen con la misma diligencia con la que le obedecían a él.
El ulema dice que sí.
Pero supongo que la suya es una apreciación interesada: diría que sí a cualquier pregunta que sugiriera un parecido con mi padre.
Antes volaba las palomas con mi primo Ibrahim. Es, o era, un par de años menor que yo. Hace tiempo que se casó. Tiene, o tenía, dos hijas, una de tres años y otra de seis.
Mi primo trabajó para los americanos como intérprete de persa en la base aérea de Kandahar. Para él y para su familia fue una época fructífera. En su casa no faltaban la leche, el té, el pan. Su mujer se compraba vestidos de seda que le traían de Peshawar. Pero su puesto en la Base dejó de ser imprescindible cuando la guerra terminó. Los americanos despidieron a sus intérpretes y a muchos de sus empleados. No tuvo más remedio que buscar trabajo en la ciudad. Después de varios intentos fallidos, se dio cuenta de que todas las puertas estaban cerradas para un hombre que se había vendido al infiel, aunque en el fondo de ese rechazo se escondía una envidia profunda a aquellos que durante tantos años habían ganado un sueldo que superaba con creces el sueldo medio de un ciudadano. Lo mismo le sucedió con los extranjeros, quienes, de una manera menos expeditiva, pero igual de decepcionante, evitaron emplear a un hombre a quien los mismos afganos repudiaban.
Desde que la guerra acabó, para ganarse la vida Ibrahim camina todos los días hasta el Ministerio de Asuntos Exteriores. Hay allí un funcionario, conocido suyo de cuando la guerra, que le consigue trabajos esporádicos como intérprete de inglés. Nunca me ha dicho su nombre, ni tampoco qué es lo que a cambio le ofrece. Sea como fuere, a veces mi primo se olvida de que tenía una cita, o de pronto, en plena conversación, se olvida del vocabulario. «No sé qué me ha sucedido, Ismail», me dice como si se hablara a sí mismo, «buscaba las palabras, pero en mi cabeza no había nada, mi cabeza era un saco vacío». Cuando eso ocurre, el misterioso funcionario le reprocha su falta de compromiso, y lo amenaza con no volver a darle un trabajo. Sin embargo, no hay semana en la que Ibrahim no haga al menos un par de encargos, y esa generosidad extraña, de la que no se ve contrapartida, me hace pensar que en el trato entre mi primo y ese desconocido hay algo más que un negocio.
Aisha, la mujer, también lo repudia. No soporta ir a buscar a su marido al río, bajo el puente de Pol-e-Sokhta, donde una mujer nunca debería entrar. Se obliga además a desprenderse por unas horas de su collar de oro, su posesión más valiosa, que los padres del novio dieron en dote para su casamiento.
Mi primo tiene las venas de los pies agujereadas, los brazos, la ingle. La droga lo ha comido por fuera y por dentro. Se ha quedado tan delgado que se hace un nudo en el cinturón para que no se le caigan los pantalones.
A menudo visito su casa. Si está drogado no parece que escuche. Se limita a mirar al fuego de la chimenea con los ojos vidriosos, meciéndose como solo se mecen los desesperados. Bajo su ropa hay un bulto que corre por todo su cuerpo como si corriera bajo la piel.





























