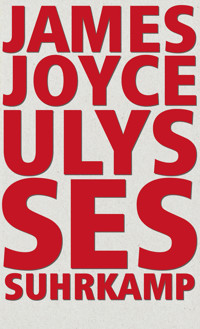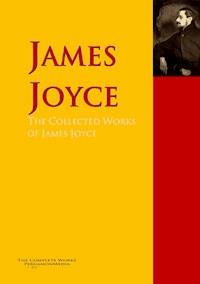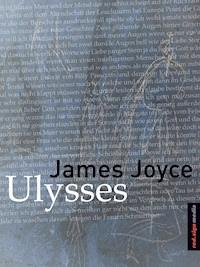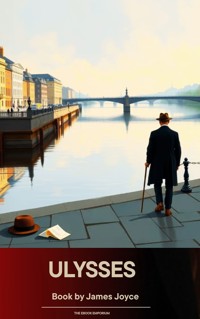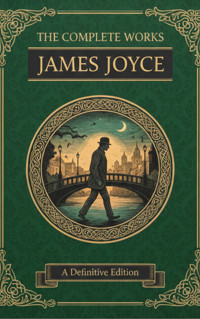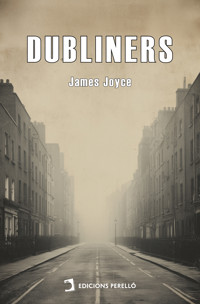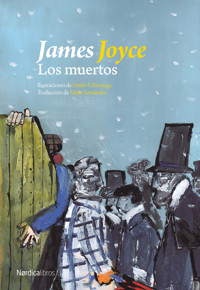
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nórdica Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ilustrados
- Sprache: Spanisch
«Los muertos» es un relato del escritor irlandés James Joyce publicado en su colección Dublineses (Dubliners, 1914). Es el cuento más extenso y laborado de los quince que componen el volumen, siendo considerado además el más significativo literariamente de todos. La historia se presenta inicialmente como un festejo con baile llevado a cabo en una casa dublinesa. Sin embargo, el tema de fondo de la historia es la muerte; la muerte de seres amados lleva a los personajes a la retrospección en sus vidas, sobre todo a través de la figura de Gretta Conroy. En relación con ello, su marido, Gabriel, sufre una amarga revelación al final de la historia, que encarna una de las célebres epifanías joyceanas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 81
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
James Joyce
Los muertos
Ilustraciones de
Emilio Urberuaga
Traducción de
Maite Fernández
Lily, la hija del portero, iba, literalmente, volando. Apenas acababa de llevar a un caballero a la pequeña despensa al fondo de la cocina, en la planta baja, y le había ayudado a quitarse el abrigo, cuando ya sonaba de nuevo la sibilante campanilla de la puerta de entrada, y tenía que salir corriendo por el pasillo vacío para recibir a otro invitado. Era una suerte para ella que no tuviera que atender también a las mujeres. Las señoritas Kate y Julia ya habían pensado en ello y habían convertido el cuarto de baño de arriba en el guardarropa de señoras. Las dos estaban allí, enredando, chismorreando y riéndose, yendo una detrás de la otra hasta el inicio de la escalera, asomándose por la barandilla y llamando a Lily para preguntar quién había llegado.
El baile anual de las señoritas Morkan era siempre un acontecimiento. Acudían todos los que las conocían: parientes, viejos amigos de la familia, los miembros del coro de Julia, los alumnos de Kate con edad suficiente e incluso algunos de los alumnos de Mary Jane. Ni una sola vez había defraudado. Durante años y años se había desarrollado con un estilo espléndido, por lo que todos podían recordar; siempre había sido así, desde que Kate y Julia, tras la muerte de su hermano Pad, abandonaran la casa de Stoney Batter y se llevaran a Mary Jane, su única sobrina, a vivir con ellas en la casa sombría y desolada de la isla de Usher, cuya planta superior habían alquilado al señor Fulham, mientras ocupaba la planta baja el comerciante de grano. Habían transcurrido treinta años, como poco. Mary Jane, entonces una niña que aún no se había puesto de largo, era ahora el principal sostén del hogar, porque tocaba el órgano en Haddington Road. Había estudiado en el conservatorio y daba un concierto con los alumnos todos los años en el piso superior del Ancient Concert Hall. Muchos de sus alumnos pertenecían a aquellas familias más acomodadas que vivían cerca de la línea ferroviaria entre Kingstown y Dalkey. Aunque fueran ya mayores, sus tías también participaban. Julia, a pesar de sus canas, seguía siendo la soprano principal en la iglesia de Adán y Eva, y Kate, demasiado débil para moverse por ahí, daba clases de música a principiantes en el viejo piano rectangular del cuarto trasero. Lily, la hija del portero, trabajaba para ellas ocupándose de las tareas domésticas. Aunque la vida de aquellas mujeres era modesta, creían en la buena alimentación; lo más excelso de cada cosa: filetes de lomo alto, té de tres chelines y la mejor cerveza negra embotellada. Lily rara vez se equivocaba con los pedidos, así que se llevaba bien con sus tres señoras. Eran muy nerviosas, eso era todo. Lo único que no soportaban era que les contestase mal.
Por supuesto, tenían buenas razones para estar nerviosas en una noche así. Ya eran bien pasadas las diez, y Gabriel y su esposa no habían dado señales de vida. Además, tenían mucho miedo de que Freddy Malins se presentara beodo. Por nada en el mundo querían que las alumnas de Mary Jane lo vieran bajo los efluvios del alcohol: cuando eso sucedía, a veces era muy difícil manejarlo. Freddy Malins siempre llegaba tarde, pero se preguntaban qué podía retener a Gabriel, y eso era lo que las llevaba cada dos por tres a la barandilla a preguntar a Lily si habían llegado ya Gabriel o Freddy.
—¡Señor Conroy! —dijo Lily a Gabriel cuando le abrió la puerta—, las señoritas ya pensaban que no iba a llegar nunca. Buenas noches, señora Conroy.
—No es de extrañar —dijo Gabriel—, pero olvidan que mi mujer necesita tres horas para vestirse.
Se había detenido en el umbral, sacudiéndose la nieve de las polainas, mientras Lily guiaba a su mujer hasta el pie de las escaleras y llamaba:
—Señorita Kate, ha llegado la señora Conroy.
Kate y Julia bajaron corriendo de inmediato por la oscura escalera. Besaron a la esposa de Gabriel, dijeron que debía de estar muerta de frío y le preguntaron si había llegado Gabriel con ella.
—Claro que he llegado, igual que llega el correo, tía Kate. Seguid con vuestras cosas. Ahora voy —gritó Gabriel desde la oscuridad.
Siguió restregando vigorosamente los pies en el felpudo mientras las tres mujeres subían, riéndose, al guardarropa de señoras. Una ligera capa de nieve le había cubierto los hombros como un manto y formado dedales en las puntas de las polainas; y, cuando los botones de su abrigo se deslizaron con un rasguido por la frisa atiesada por la nieve, brotó de hendiduras y pliegues un aire frío y fragante procedente del exterior.
—¿Está nevando otra vez, señor Conroy? —preguntó Lily.
Lo había guiado pasando delante de él hasta la despensa para ayudarle a quitarse el abrigo. Gabriel se sonrió por el modo en que había pronunciado su apellido y la observó. Era una chica delgada, aún en edad de crecer, pálida de complexión y con el cabello del color del heno. La luz de gas de la despensa la hacía parecer aún más pálida. Gabriel la había conocido cuando era una niña y solía sentarse en el primer escalón acunando a una muñeca de trapo.
—Sí, Lily —respondió—, y me temo que no va a parar en toda la noche.
Miró el techo de la despensa, que temblaba con las pisadas y los correteos de la planta superior, escuchó un momento el piano y luego miró a la chica, que estaba doblando cuidadosamente su abrigo y colocándolo al final de un estante.
—Dime, Lily —dijo en tono amistoso—, ¿todavía vas a la escuela?
—No, señor —respondió—, ya he terminado la escuela por este año y por los que vienen.
—Ah, entonces —dijo Gabriel alegremente—, supongo que cualquier día de estos iremos a tu boda con ese jovencito, ¿no?
La chica volvió el rostro hacia él por encima del hombro y dijo con gran amargura:
—Los hombres de ahora la engatusan a una y luego se quieren aprovechar.
Gabriel se sonrojó como si hubiera cometido una falta y, sin mirarla, se quitó las polainas y sacudió vigorosamente con la bufanda sus zapatos de charol.
Era un joven alto y fornido. El color de las mejillas le subía hasta la frente, donde se derramaba en retazos informes de rojo pálido; y en su rostro lampiño titilaban impacientes los cristales pulidos y la brillante montura dorada de las gafas que enmarcaban sus ojos delicados e inquietos. Llevaba la raya en medio y el reluciente cabello negro peinado en una larga curva por detrás de las orejas, donde se rizaba ligeramente bajo la marca que le había dejado el sombrero.
Cuando hubo lustrado sus zapatos, se levantó y se estiró el chaleco, tensándolo sobre su cuerpo rollizo. Luego sacó con rapidez una moneda del bolsillo.
—Mira, Lily —dijo, poniéndosela entre las manos—, es Navidad, ¿no? Bueno…, pues un pequeño…
Se alejó deprisa hacia la puerta.
—¡Oh, no, señor! —exclamó la chica, siguiéndole—. De verdad, señor, no puedo aceptarlo.
—¡Navidad, Navidad! —dijo Gabriel, casi trotando hacia las escaleras y haciéndole un gesto, como quitando importancia a su dádiva.
La chica, viendo que ya estaba en la escalera, le gritó:
—Bueno, pues gracias, señor.
Él se quedó junto a la puerta esperando a que terminara el vals, oyendo el siseo de las faldas que barrían el salón y el sonido de los pies al deslizarse. Todavía estaba desconcertado por aquella respuesta súbita y amarga de la chica. Lo había sumido en un estado de tristeza que intentó disipar recolocándose los gemelos y el nudo de la corbata. Sacó entonces un papelito del bolsillo del chaleco y repasó los epígrafes de su discurso. Estaba indeciso respecto a los versos de Robert Browning, porque temía que fueran demasiado elevados para sus oyentes. Alguna cita de Shakespeare o de las Melodías[1] que pudieran reconocer sería mejor. El golpeteo rudo de los talones de los hombres y el deslizamiento de sus suelas le recordaron que su nivel cultural era distinto al suyo. Quedaría en ridículo si citaba poemas que no pudieran entender. Pensarían que estaba presumiendo de tener una educación superior. Patinaría con ellos como había patinado con la chica en la despensa. Le había dado un tono inadecuado. El discurso entero estaba mal, de principio a fin; era un completo desastre.
Justo entonces salieron del guardarropa de señoras sus tías y su mujer. Sus tías eran dos ancianas menudas, vestidas con sencillez. La tía Julia era un par de centímetros más alta. El cabello, que le tapaba la parte superior de las orejas, era gris; y gris también, con sombras más oscuras, era su rostro amplio y flácido. Aunque de constitución robusta y aún erguida, la mirada baja y los labios entreabiertos le daban la apariencia de una mujer que no sabía dónde estaba ni a dónde iba. La tía Kate era más vivaracha. Su rostro, más saludable que el de su hermana, estaba fruncido y agrietado como una manzana seca, y el cabello, trenzado con aquel mismo estilo anticuado, conservaba su color de nuez madura.
Ambas besaron a Gabriel con cariño. Era su sobrino favorito, el hijo de su hermana mayor muerta, Ellen, que se había casado con T. J. Conroy de Port and Docks.[2]
—Me dice Gretta que esta noche no va a volver a Monkstown en taxi —dijo la tía Kate.
—No —dijo Gabriel, volviéndose hacia su mujer—, ya tuvimos bastante el año pasado, ¿verdad? ¿No te acuerdas, tía Kate, del catarro que agarró Gretta? Las ventanillas tintineando todo el camino y el viento del este que se colaba dentro después de pasar por ese pueblo de Merion. ¡Merión, menuda diversión! Gretta pilló un catarro horrible.
La tía Kate fruncía el ceño y asentía seria a cada palabra.