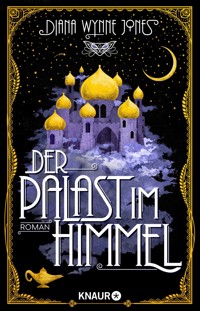8,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NOCTURNA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Los mundos de Chrestomanci es la serie más ambiciosa de la autora de El castillo ambulante, un clásico de la literatura fantástica en el que Diana Wynne Jones aborda temas como la educación mágica mucho antes de que se publicara Harry Potter. Esta edición en tres tomos recopila todas las novelas, de lectura independiente y editadas por orden cronológico. Los magos de Caprona La casa Montana y la casa Petrocchi controlan el negocio de la magia en Caprona. Su rivalidad ocasiona muchos problemas, pero las cosas se complican más de lo normal cuando los hechizos de ambas familias empiezan a fallar y, para colmo, desaparecen los jóvenes Tonino Montana y Angelica Petrocchi... Semana bruja Se acerca Halloween, y en el internado aparece una extraña nota con una advertencia: EN ESTA CLASE HAY UN BRUJO. En un mundo donde la brujería está perseguida, semejante acusación resulta tan grave que muchos se esfuerzan por ocultar sus poderes. Sin embargo, no hay nada más tentador que lanzar hechizos y volar en escoba...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 640
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
CHRESTOMANCI VOLUME II (WORK 2):
THE MAGICIANS OF CAPRONA © Dianne Wynne Jones, 1980
WITCH WEEK © Dianne Wynne Jones, 1982
© de la traducción: Elena Abós, 2024
© de los detalles que acompañan el texto: Alejandra Huerga, 2024
© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.
c/ Medea, 5. 28037 Madrid
www.nocturnaediciones.com
Primera edición en Nocturna: febrero de 2025
ISBN: 979-13-87690-00-7
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
LOS MUNDOS DE CHRESTOMANCI
LOS MAGOS DE CAPRONA
SEMANA BRUJA
NOTA DE LA AUTORA
El mundo de Chrestomanci no es el mismo que el nuestro. Es un mundo paralelo, donde la magia es tan normal como las matemáticas y todo es un poco más anticuado. En el mundo de Chrestomanci, Italia está dividida en numerosos estados, cada uno gobernado por un duque, con su propia capital. En nuestro mundo, Italia pasó a ser un país unificado hace mucho tiempo.
Aunque los dos mundos no están conectados de ninguna manera, esta historia ha conseguido abrirse paso hasta nosotros. Pero llegó con algunos espacios en blanco y me tuvieron que ayudar a rellenarlos. Clare Davis, Gaynor Harvey, Elizabeth Carter y Graham Belsten me descubrieron qué ocurrió en el duelo singular de los magos. Y mi marido, J. A. Burrow, con algunos consejos de Basil Cottle, encontró las palabras verdaderas de «El Ángel de Caprona». Se lo agradezco muchísimo a todos ellos.
Capítulo 1
Los conjuros son la cosa más difícil del mundo. Esta era una de las primeras lecciones que aprendían los niños de la familia Montana. Cualquiera es capaz de colgar un sortilegio en la pared, pero cuando se trata de ponerlo en práctica, ya sea escribiendo, hablando o cantando, todo tiene que salir a la perfección. De lo contrario, ocurren las cosas más imposibles.
Como ejemplo, ahí está lo que le ocurrió a la joven Angelica Petrocchi, que dejó a su padre de color verde chillón al cantar una nota equivocada. La historia fue la comidilla de toda Caprona, incluso de toda Italia, durante semanas.
Los mejores conjuros, a pesar de los problemas recientes, siguen siendo los de Caprona, tanto los de la casa Montana como los de la casa Petrocchi. Si una fórmula funciona de verdad, ya sea para mejorar la recepción de la radio o para cultivar tomates, lo más probable es que algún pariente tuyo haya pasado unas vacaciones en Caprona y haya traído el conjuro de allí. El Puente Viejo de Caprona está flanqueado por puestecillos de piedra, donde cuelgan como guirnaldas sobres, tiras de papel y pergaminos de colores.
Allí se pueden conseguir conjuros de todas las casas conjuradoras de Italia. Cada uno lleva una etiqueta según su utilidad y el emblema de la casa que lo ha fabricado. Si te interesa saber quién es el autor de tus conjuros, mira entre los documentos de tu familia. Si encuentras una tira de papel alargado y de color cereza, sellada con un leopardo negro, entonces viene de la casa Petrocchi. Si se trata de un sobre verde hoja con un caballo alado, ha sido elaborado por la casa Montana. Los conjuros de ambas casas son tan buenos que algunos ignorantes creen que incluso los sobres tienen poderes mágicos. Eso es una tontería, por supuesto. Un conjuro, como Paolo y Tonino Montana habían oído miles de veces, es un conjunto de palabras correcto interpretado de la manera correcta.
Las grandes casas de los Petrocchi y los Montana se remontan a la fundación del Estado de Caprona, hace más de setecientos años. Y son rivales encarnizadas. Ni siquiera se dirigen la palabra. Cuando un Petrocchi y un Montana coinciden en una de las estrechas calles de Caprona, empedradas con adoquines dorados, ambos apartan la vista y pasan de largo como si estuvieran pasando junto a una cochiquera. Los niños van a colegios distintos y sus padres les advierten que nunca jamás deben intercambiar una sola palabra con un niño de la otra casa.
Sin embargo, a veces ocurre que grupos de chicos y chicas de los Montana y los Petrocchi se encuentran mientras pasean al atardecer por la gran avenida del Corso. En esas ocasiones, los demás capronenses buscan refugio de inmediato. Si luchan con puños y piedras, la cosa se pone bastante fea, pero si se enfrentan con conjuros, puede ser desolador.
Como ejemplo, baste aquella vez que el apuesto Rinaldo Montana hizo que llovieran boñigas de vaca en el Corso durante tres días. Aquello puso muy nerviosos a los turistas.
—Me insultó un Petrocchi —explicó Rinaldo con su sonrisa más apuesta—. Y por casualidad llevaba un conjuro nuevo en el bolsillo.
Los Petrocchi afirmaron con maldad que Rinaldo se había equivocado al lanzar el conjuro en el fragor de la batalla. Todo el mundo sabía que la especialidad de Rinaldo eran los sortilegios amorosos.
Los adultos de ambas casas nunca explicaban a los niños de dónde había surgido el odio entre los Montana y los Petrocchi. Aquella tarea recaía tradicionalmente en los hermanos, hermanas y primos mayores. Paolo y Tonino escucharon la historia una y otra vez en boca de sus hermanas Rosa, Corinna y Lucia; de sus primos Luigi, Carlo, Domenico y Anna; y otra vez de sus primos segundos Piero, Luca, Giovanni, Paula, Teresa, Bella, Angelo y Francesco. Ellos mismos se lo habían contado a seis primos más pequeños. Los Montana eran una gran familia.
Según decía la historia, hace doscientos años al viejo Ricardo Petrocchi se le metió en la cabeza que el duque de Caprona les encargaba más conjuros a los Montana que a los Petrocchi, y le escribió al viejo Francesco Montana una carta muy insultante al respecto. El viejo Francesco se enfadó tanto que de inmediato invitó a todos los Petrocchi a una fiesta. Les dijo que había inventado un nuevo plato que quería que probasen. Entonces enrolló la carta de Ricardo Petrocchi en varillas muy largas y las cubrió con uno de sus conjuros más poderosos. Así se convirtieron en espaguetis. Los Petrocchi se los comieron con muchas ganas y se pusieron todos malos, en especial el viejo Ricardo, porque no hay cosa que siente peor que tener que comerse las propias palabras. Ricardo Petrocchi nunca perdonó a Francesco Montana y las dos familias han sido enemigas desde entonces.
—Y ese —dijo Lucia, que era quien contaba la historia más a menudo, aunque era solo un año mayor que Paolo— es el origen de los espaguetis.
También era Lucia la que les susurraba las terribles costumbres paganas que tenían los Petrocchi: nunca iban a misa ni confesaban; nunca se bañaban ni se cambiaban de ropa; nunca se casaban, sino que —les contaba en un susurro todavía más bajo— tenían hijos como los gatos; además, solían ahogar en el río a los bebés que no querían e incluso se decía que se comían a los tíos y las tías cuando les empezaban a estorbar; y eran tan sucios que el olor de casa Petrocchi y el zumbido de sus moscas se percibían desde la vía Sant’ Angelo.
Había otras muchas cosas, algunas mucho peores, porque Lucia tenía una imaginación muy viva. Paolo y Tonino se las creían todas y odiaban a los Petrocchi de corazón, aunque pasaron años hasta que llegaron a ver a uno de ellos en persona. Una mañana, cuando los dos eran muy pequeños, se escaparon y fueron por la vía Sant’ Angelo casi hasta el Puente Nuevo para ver la casa Petrocchi. Pero no había ningún olor extraño ni moscas que los guiaran, y su hermana Rosa los encontró antes de que llegaran. Rosa, que era ocho años mayor que Paolo y muy madura incluso entonces, se rio de ellos cuando le explicaron sus problemas y los llevó de buen humor a la casa Petrocchi. No estaba en la vía Sant’ Angelo, sino en la vía Cantello.
Paolo y Tonino se quedaron muy decepcionados. Era igual que la casa Montana. Era muy grande, como la casa Montana, construida con las mismas piedras doradas de toda Caprona, y probablemente igual de antigua. La gran puerta principal era de madera vieja y nudosa, justo como la suya, e incluso tenía la misma figura dorada del Ángel en el muro sobre la puerta. Rosa les dijo que los dos ángeles conmemoraban al Ángel que, venido del Cielo, se le había aparecido al primer duque de Caprona trayendo un pergamino de música, pero los niños ya lo sabían. Cuando Paolo señaló que la casa Petrocchi no parecía oler mal, Rosa se aguantó la risa y contestó que eso era porque no había muchas ventanas que dieran al exterior y estaban todas cerradas.
—Me parece que todo ocurre alrededor del patio interior, igual que en nuestra casa —dijo—. Probablemente ahí es donde huela mal.
Los niños estuvieron de acuerdo y quisieron quedarse hasta ver salir a un Petrocchi. Pero Rosa dijo que le parecía muy poco prudente y se los llevó. Los dos miraron hacia atrás por encima del hombro y vieron que la casa Petrocchi tenía cuatro torres de piedra dorada, mientras que la casa Montana solo tenía una, sobre la puerta.
—Eso es porque los Petrocchi son unos presumidos —argumentó Rosa, tirándoles de la mano—. Vamos.
Como las torres tenían un sombrerito de tejas rojas, igual que los tejados de su casa y de todas las casas de Caprona, a Paolo y a Tonino no les parecieron demasiado grandiosas, pero no querían discutir con Rosa. Un tanto desilusionados, dejaron que los llevara a la casa Montana y los hiciera entrar por su propia puerta, grande y nudosa, hacia el ruidoso patio al otro lado. Allí Rosa los dejó y subió corriendo las escaleras hacia la galería mientras gritaba:
—¡Lucia! Lucia, ¿dónde estás? ¡Tengo que hablar contigo!
Alrededor del patio había muchas puertas y ventanas, y la galería, con sus barandillas de madera y el tejado rojo, cubría tres lados del patio y conducía a las habitaciones del piso superior. Los tíos, tías, primos y primas de todos los tamaños, además de los numerosos gatos, parecían estar muy ocupados por todas partes, riéndose, cocinando, hablando de conjuros, lavándose, tomando el sol o jugando. Paolo suspiró satisfecho y cogió en brazos el gato más cercano.
—No creo que la casa Petrocchi sea como la nuestra por dentro.
Antes de que Tonino pudiera contestar, se encontraron entre los brazos de la tía Maria, que era un poco más voluminosa que la tía Gina, pero no tanto como la tía Anna.
—¿Dónde estabais, niños míos? ¡Llevo más de media hora preparada para vuestras clases!
Todo el mundo en la casa Montana trabajaba mucho. Paolo y Tonino estaban empezando a aprender las primeras reglas para hacer conjuros. Cuando la tía Maria estaba ocupada, les enseñaba su padre, Antonio. Antonio era el hijo mayor del viejo Niccolo, y sería el jefe de la casa Montana cuando el viejo Niccolo muriera. A Paolo le parecía que su padre acusaba mucho aquella responsabilidad. Antonio era delgado y nervioso, y se reía menos que los demás Montana. Era distinto. Una de las diferencias era que, en vez de dejar que el viejo Niccolo escogiera cuidadosamente una esposa para él entre las casas de conjuradores de Italia, Antonio se fue de viaje a Inglaterra y regresó casado con Elizabeth. Elizabeth les enseñaba música a los niños.
—Si yo le hubiera dado clase a Angelica Petrocchi —solía decir—, nunca habría puesto nada de color verde.
El viejo Niccolo decía que Elizabeth era la mejor música de Caprona. Y por eso, según Lucia, permitió a Antonio casarse con ella. Pero Rosa les dijo que no le hicieran caso. Rosa estaba orgullosa de ser medio inglesa.
Paolo y Tonino probablemente se sentían más orgullosos de ser Montana. Era estupendo saber que a tu familia se la conocía en toda Europa como la mejor creadora de conjuros, sin contar a los Petrocchi. Había veces que Paolo se moría de impaciencia por hacerse mayor y ser como su primo, el apuesto Rinaldo. Para él todo era fácil. Las chicas se enamoraban de él, los conjuros le salían sin esfuerzo. Antes de terminar el colegio ya había compuesto siete encantamientos nuevos. Y en aquellos días, como decía el viejo Niccolo, no era fácil hacer nuevos conjuros porque ya existían muchísimos. Paolo admiraba a Rinaldo con toda su alma. Le dijo a Tonino que Rinaldo era un auténtico Montana.
Tonino estaba de acuerdo, porque era más de un año más pequeño que Paolo y apreciaba su opinión, pero a él siempre le había parecido que Paolo era el auténtico Montana. Paolo era tan listo como Rinaldo. Aprendía sin darse cuenta todos los conjuros que Tonino tardaba días en memorizar. Tonino aprendía despacio. Solo recordaba las cosas si las repetía una y otra vez. Le parecía que Paolo había nacido con un instinto para la magia que a él le faltaba.
A veces Tonino se sentía muy deprimido por su lentitud. A los demás no les importaba en absoluto. Todas sus hermanas, incluso la estudiosa Corinna, se pasaban horas ayudándole. Elizabeth le aseguró que no desafinaba nunca. Su padre le regañaba por trabajar demasiado y Paolo le prometía que estaría muy por delante de los demás niños cuando fuera al colegio. Paolo era tan rápido con las asignaturas normales como con los conjuros.
Pero cuando Tonino empezó a ir a la escuela, era tan lento allí como en casa. El colegio le confundía. No entendía qué querían de él los profesores. El primer sábado se sintió tan triste que se escapó de casa Montana y vagó llorando por las calles de Caprona. Estuvo perdido durante horas.
—¡No puedo evitar aprender más deprisa que él! —se quejó Paolo, también casi llorando.
La tía Maria acudió corriendo a abrazar a Paolo.
—¡Vamos, vamos, no empieces tú también! Eres tan listo como mi Rinaldo y todos estamos orgullosos de ti.
—Lucia, sal a buscar a Tonino —dijo Elizabeth—. Paolo, no te preocupes. Tonino está aprendiendo los conjuros sin darse cuenta. A mí me pasó lo mismo cuando llegué. ¿Se lo cuento a Tonino? —le preguntó a Antonio, que había llegado corriendo desde la galería. En la casa Montana, si a alguien le pasaba algo, siempre llamaba al resto de la familia.
Antonio se frotó la frente.
—Quizás. Vamos a preguntarle al viejo Niccolo. Ven, Paolo.
Paolo siguió a su padre, delgado y enérgico, a través de las manchas del sol en la galería, hasta la frescura azul del Scriptorium. Allí sus otras dos hermanas, Rinaldo y otros cinco primos, y dos de sus tíos, estaban todos de pie delante de atriles copiando conjuros de grandes libros encuadernados en piel. Cada libro tenía un candado de metal para que nadie pudiera robar los secretos de la familia. Antonio y Paolo atravesaron la sala de puntillas. Rinaldo les sonrió sin dejar de copiar. Mientras que las demás plumas hacían pausas de vez en cuando, la de Rinaldo volaba.
En la sala siguiente al Scriptorium, el tío Lorenzo y el primo Domenico estampaban caballos alados en los sobres color verde hoja. El tío Lorenzo observó con atención sus rostros cuando pasaron junto a él y decidió que el problema era excesivo para únicamente el viejo Niccolo. Le guiñó un ojo a Paolo y amenazó con estamparle un caballo alado en la frente.
El viejo Niccolo estaba en la vieja biblioteca, hablando sobre un libro colocado en un atril con la tía Francesca, hermana del viejo Niccolo y, por tanto, tía abuela de Paolo. Era un barril de mujer, el doble de corpulenta que la tía Anna y todavía más vehemente que la tía Gina. La tía Francesca estaba hablando con su vehemencia habitual:
—Pero los conjuros de la casa Montana siempre poseen cierta elegancia. ¡Esto no tiene ninguna clase! Esto es…
Las dos caras redondas se volvieron hacia Antonio y Paolo. La del viejo Niccolo, igual que sus ojos, era redonda e inocente como la de un recién nacido, mientras que la de la tía Francesca era demasiado pequeña para su corpachón, con unos ojos pequeños y astutos.
—Ahora mismo iba para allá —dijo el viejo Niccolo—. Pensé que era Tonino el que tenía problemas, pero veo que me traes a Paolo.
—Paolo no tiene ningún problema —respondió la tía Francesca.
Los ojos redondos del viejo Niccolo parpadearon.
—Paolo —dijo—, tú no tienes la culpa de los sentimientos de tu hermano.
—Ya —murmuró Paolo—. Creo que es por el colegio.
—Pensábamos que quizás Elizabeth podría explicarle a Tonino que en esta casa es imposible no aprender conjuros —sugirió Antonio.
—¡Pero Tonino tiene grandes aspiraciones! —gritó la tía Francesca.
—Yo creo que no —dijo Paolo.
—No tiene muchas aspiraciones, pero es infeliz —declaró su abuelo—. Y tenemos que pensar en la mejor manera de consolarle. Ya sé. —Su cara infantil sonrió—. Benvenuto.
Aunque el viejo Niccolo no había hablado en voz muy alta, alguien en la galería gritó enseguida: «¡El viejo Niccolo necesita a Benvenuto!». Sonaron carreras y gritos por los pasillos. Alguien golpeó en una cubeta de agua con un palo.
—¡Benvenuto! ¿Dónde está ese gato? ¡Benvenuto!
Naturalmente, Benvenuto se tomó su tiempo en aparecer. Era el gato jefe de la casa Montana. Pasaron cinco minutos antes de que Paolo oyese un trote firme sobre el tejado de la galería. Se oyó un ruido seco cuando Benvenuto realizó el difícil salto, pasando por encima de la barandilla de la galería, hasta el suelo. Al instante se asomó al marco de la ventana.
—Por fin apareces —dijo el viejo Niccolo—. Ya me estaba impacientando.
De inmediato, Benvenuto levantó una pata trasera negra y desgreñada y se dispuso a limpiarla, como si hubiera venido a eso.
—Ah, no, por favor —protestó el viejo Niccolo—. Necesito tu ayuda.
Los grandes ojos amarillos de Benvenuto se volvieron hacia el viejo Niccolo. No era un gato bonito. Su cabeza era inusualmente chata y se veían retazos de piel y gris nudosa como recuerdo de muchas peleas. Aquellas peleas le habían dejado las orejas caídas sobre los ojos, de forma que parecía que Benvenuto llevaba siempre una maltrecha gorra marrón. Las orejas, tras cientos de mordiscos, habían quedado melladas como hojas de acebo. Justo sobre la nariz, a un lado, tenía tres motas blancas que le daban a su cara una expresión socarrona. Esas cicatrices no tenían nada que ver con su puesto de gato jefe en una casa de conjuradores. Eran el resultado de su debilidad por la carne. Un día se puso a los pies de la tía Gina cuando estaba cocinando y ella se tropezó y le derramó grasa ardiente sobre la cabeza. Por esta razón, Benvenuto y la tía Gina se ignoraban el uno al otro.
—Tonino se siente infeliz —le informó el viejo Niccolo.
A Benvenuto le pareció algo digno de atención. Retiró la pata trasera, se dejó caer hasta el suelo de la biblioteca y se colocó encima del atril, todo en un solo movimiento, sin que pareciera que había movido un solo músculo. Allí se quedó, meneando educadamente la única cosa bonita que tenía, su poblada cola negra. El resto de su pelambrera era de un color pardo desgastado. Aparte del rabo, lo único que denotaba que Benvenuto había sido un magnífico gato persa negro era el pelo sedoso de sus patas traseras. Y, como todos los gatos de Caprona habían aprendido dolorosamente, aquellos pantalones sedosos escondían músculos dignos de un bulldog.
Paolo miró cómo su abuelo hablaba cara a cara con Benvenuto. Él siempre había tratado a Benvenuto con respeto, por supuesto. Todo el mundo sabía que Benvenuto no se sentaba en las rodillas de nadie y arañaba si intentabas levantarlo. Él también sabía que todos los gatos ayudaban mucho en los conjuros. Pero hasta ahora no se había dado cuenta de que los gatos entendieran tanto. Y estaba seguro de que Benvenuto contestaba al viejo Niccolo, por las pausas que hacía su abuelo. Paolo miró a su padre para ver si era verdad. Antonio estaba muy incómodo. Y Paolo comprendió por su expresión que era muy importante entender a los gatos, y que Antonio no podía. «Tendré que empezar a aprender a entender a Benvenuto», pensó Paolo muy preocupado.
—¿A quién sugerirías? —preguntó el viejo Niccolo. Benvenuto levantó su pata delantera derecha y le dio un lametón distraído. La cara del viejo Niccolo se curvó con su radiante sonrisa infantil—. ¡Mira qué bien! —dijo—. ¡Se va a encargar él mismo!
Benvenuto torció la punta del rabo hacia un lado. Luego desapareció, saltando hacia la ventana con tanta fluidez y velocidad que podría haber sido un pincel trazando una línea negra en el aire. Dejó a la tía Francesca y al viejo Niccolo radiantes, y a Antonio con la misma expresión afligida.
—Tonino está en buenas manos —anunció el viejo Niccolo—. Ya no hay que preocuparse por él.
Capítulo 2
Tonino se fue tranquilizando con el ajetreo de las doradas calles de Caprona. En las callejuelas más estrechas caminaba por la línea que dibujaba el sol en el medio, con la ropa tendida ondeando sobre su cabeza, jugando a que pisar la sombra le produciría la muerte instantánea. La verdad es que murió varias veces antes de llegar al Corso. Una vez lo empujó un grupo de turistas. Y lo mismo hicieron dos carros y un carruaje. Y en otra ocasión se cruzó con un coche largo y reluciente que avanzaba despacio, tocando la bocina para abrirse paso.
Cuando estaba cerca del Corso, Tonino oyó que un turista decía en inglés: «¡Mira! ¡Punch y Judy!». Orgulloso de haberlo entendido, Tonino empujó, se escurrió y arrastró hasta llegar a la primera fila de la multitud para ver la obra de títeres, esa en la que el tonto de Punch mataba a golpes a Judy en su caseta. Aplaudió y vitoreó, y cuando un hombre llegó resoplando y jadeando y lo apartó de un empujón, Tonino se indignó tanto como el resto. Ya se le había olvidado que estaba triste.
—¡Sin empujar! —gritó.
—¡Ten compasión! —protestó el hombre—. Tengo que ver cómo el señor Punch engaña al verdugo.
—¡Entonces cállate! —gritaron todos, Tonino incluido.
—Si solo he dicho… —intentó explicarse. Era un hombre grande y traía la cara húmeda de sudor, con expresión exaltada.
—¡Silencio! —gritaron todos.
El hombre jadeó, sonrió y contempló con la boca abierta cómo Punch atacaba al policía. Era como un niño pequeño. Irritado, Tonino lo miró de soslayo y decidió que probablemente era un loco inofensivo. Soltaba enormes carcajadas por las bromas más estúpidas e iba vestido de forma rarísima. Llevaba un traje de seda roja brillante con botones dorados y medallas relucientes. En lugar de una corbata normal llevaba un trapo blanco doblado en el cuello, sujetado por un broche que centelleaba como una lágrima. En los zapatos tenía hebillas refulgentes y en las rodillas, rosetas doradas. Entre esa vestimenta, la cara sudorosa y los dientes blancos y resplandecientes que se le veían al reírse, el hombre brillaba por todas partes.
El señor Punch también se fijó en él.
—¡Qué hombre tan inteligente! —dijo, dando saltitos en su caseta de madera—. Veo botones de oro. ¿Será el Papa?
—¡Nooooooooo! —gritó el señor Relumbrón, encantado.
—¿Será el duque? —preguntó el señor Punch.
—¡Nooooooooo! —aullaron el señor Relumbrón y todos los demás.
—¡Sí que lo es! —proclamó el señor Punch.
Y cuando todo el mundo estaba gritando «¡Nooooooooo!», dos hombres muy preocupados se abrieron paso hasta el señor Relumbrón.
—Su excelencia —dijo uno—, el obispo ha llegado a la catedral hace ya media hora.
—¡Qué lata! —se quejó el señor Relumbrón—. ¿Por qué estáis siempre dándome la lata? ¿No puedo quedarme hasta que termine? Me encantan Punch y Judy.
Los dos hombres le lanzaron una mirada llena de reproche.
—Vale…, está bien —accedió—. Pagadle al titiritero. Y dadle algo a toda esta gente.
Dio media vuelta y avanzó dando brincos hacia el Corso, resoplando y jadeando. Por un momento, Tonino dudó si aquel señor Relumbrón no sería en realidad el duque de Caprona. Pero los dos hombres no hicieron el menor gesto de pagar al titiritero ni a ningún otro. Salieron trotando discretamente detrás del señor Relumbrón, como si les diera miedo perderlo. Tonino dedujo que se trataba de un loco, aunque rico, y que le estaban siguiendo la corriente.
—¡Qué malvados! —se quejó el señor Punch mientras se disponía a engañar al verdugo para que se ahorcara en su lugar.
Tonino se quedó hasta que el señor Punch hizo una reverencia y se retiró victorioso a la pequeña mansión pintada al fondo del escenario. Luego se dio la vuelta y recordó su infelicidad. No tenía ganas de regresar a la casa Montana. No tenía ganas de hacer nada en particular. Siguió vagando como hasta entonces, hasta que se encontró en la Piazza Nuova, en la colina del extremo occidental de la ciudad. Deprimido, se sentó en el parapeto mirando al otro lado del río Voltava, hacia las ricas mansiones, el Palacio Ducal y los largos arcos del Puente Nuevo, preguntándose si se pasaría el resto de su vida envuelto en aquella niebla de estupidez.
La Piazza Nuova había sido construida al mismo tiempo que el Puente Nuevo, hacía unos setenta años, para ofrecer a la gente el grandioso panorama de Caprona que Tonino estaba contemplando en aquel momento. Era espectacular. Pero el problema era que, en todas partes, Tonino veía algo relacionado con la casa Montana.
Por ejemplo, el Palacio Ducal, cuyas torres de piedra dorada dibujaban nítidas líneas contra el cielo azul. Cada torre dorada se curvaba hacia afuera en la parte de arriba para que los soldados en las almenas, bajo las ondeantes banderas rojas y doradas, no pudieran ser alcanzados por nadie que viniera escalando. Tonino vio dos escudos alojados en las almenas, uno color cereza y el otro verde hoja, lo que indicaba que los Montana y los Petrocchi habían añadido un conjuro para defender cada torre. Y la gran fachada de mármol blanco tenía incrustaciones de todos los colores del arcoíris. Y entre aquellos colores estaban el rojo cereza y el verde hoja.
En la ladera de la colina, debajo del palacio, las mansiones doradas tenían todas un disco verde hoja o rojo cereza en sus muros. Algunos estaban medio escondidos por los elegantes arbolitos en forma de espiral plantados delante, pero Tonino sabía que estaban allí. Y los arcos de piedra y metal del Puente Nuevo, que se iban alejando de él hacia las mansiones y el palacio, llevaban una placa esmaltada, verde y roja alternativamente. El Puente Nuevo se había construido con los conjuros más poderosos de la casa Montana y la casa Petrocchi.
En aquel momento, cuando el río era apenas un hilo de agua, no parecía necesario. Pero en invierno, cuando caía la lluvia en los Apeninos, el Voltava se convertía en un torrente furioso. Los arcos del Puente Nuevo apenas bastaban para que pasase la corriente. El Puente Viejo, que Tonino podía ver si estiraba mucho el cuello, quedaba a menudo sumergido bajo el agua, y las casetas que lo flanqueaban no podían usarse. Los conjuros de los Montana y los Petrocchi en lo más profundo de sus cimientos era lo único que impedía que la corriente se lo llevase.
Tonino había oído decir al viejo Niccolo que los conjuros del Puente Nuevo habían requerido los esfuerzos de toda la familia Montana. El viejo Niccolo había ayudado a elaborarlos cuando tenía la edad de Tonino. Pero él no hubiera sido capaz de hacerlo. Desconsolado, miró hacia abajo, hacia los muros dorados y las tejas rojas de Caprona. Estaba seguro de que cada una de ellas escondía al menos una tira de papel de color verde hoja. Y lo máximo que había hecho él era estampar el sello del caballo alado en el exterior. Estaba convencido de que nunca conseguiría hacer nada más que eso.
Sintió que alguien lo llamaba. Tonino miró a su alrededor. En la Piazza Nuova no había nadie: a pesar de la hermosa vista, la plaza estaba demasiado lejos para los turistas. Lo único que veía Tonino eran los mitológicos grifos de hierro que se erguían sobre las patas traseras, a intervalos, alrededor del parapeto, elevando sus garras de hierro hacia el cielo. En el centro de la plaza había una fuente de grifos luchando entrelazados. E incluso allí, Tonino no era capaz de librarse de su familia. En la piedra, debajo de las enormes garras de hierro del grifo más cercano, había una pequeña placa de metal. Era de color verde hoja. Tonino rompió a llorar.
Entre las lágrimas, le pareció ver que uno de los grifos más lejanos había abandonado su atalaya de piedra y venía trotando hacia él a lo largo del parapeto. Se había quitado las alas, o quizás las tenía recogidas a la espalda. Una voz le dijo, con un deje de orgullo, que los gatos no necesitan alas. Benvenuto se sentó en el parapeto a su lado, mirándolo con aire acusador.
Tonino siempre había sentido admiración por Benvenuto. Alargó una mano hacia él con timidez.
—Hola, Benvenuto.
Benvenuto ignoró la mano. Estaba mojada por las lágrimas de Tonino, le dijo, y aquello le hacía preguntarse por qué se estaba comportando de forma tan absurda.
—Nuestros conjuros están por todas partes —explicó Tonino—. Y yo nunca voy a ser capaz… ¿Crees que es porque soy medio inglés?
Benvenuto no estaba seguro de que aquello tuviera algo que ver. En su opinión, lo único que eso significaba era que Paolo tenía ojos azules como un siamés y Rosa tenía el pelaje blanco…
—El pelo rubio —dijo Tonino.
… y Tonino tenía el pelo castaño, como las rayas pálidas de un gato atigrado, continuó Benvenuto, imperturbable. Y todos eran igual de gatos, ¿no es cierto?
—Pero yo soy tan tonto… —empezó a lamentarse Tonino.
Benvenuto le interrumpió diciendo que había escuchado a Tonino hablando con unos gatitos el día anterior y que le había parecido que él era mucho más inteligente que los gatitos. Y, antes de que Tonino protestara diciendo que no eran más que gatitos, ¿acaso no era Tonino un cachorrito también?
Y Tonino se rio y se secó la mano en los pantalones. Cuando volvió a extender la mano hacia Benvenuto, el gato se estiró muy alto sobre las cuatro patas y avanzó hacia ella, ronroneando. Tonino se atrevió a acariciarle. Benvenuto avanzó haciendo círculos, una y otra vez, con el lomo arqueado y ronroneando, como el gatito más pequeño y cariñoso de la casa. Tonino sonrió orgulloso y contento. Por los movimientos de la poblada cola de Benvenuto, bruscos y majestuosos, se notaba que a Benvenuto no le gustaba del todo que le acariciaran, lo que lo convertía en un honor todavía mayor.
Eso está mejor, dijo Benvenuto. Avanzó con pasos cortos hacia las piernas desnudas de Tonino y se instaló encima de ellas, como una alfombra marrón y musculosa. Tonino siguió acariciándolo. De un extremo de la alfombra salieron unas púas que subieron dolorosamente por los muslos de Tonino. Benvenuto siguió ronroneando. ¿Por qué no lo miraba de esta manera?, le preguntó Benvenuto. Los dos, gato y niño, eran parte de la casa más famosa de Caprona, que a su vez era el estado más especial de los Estados Italianos.
—Ya lo sé —dijo Tonino—. Precisamente por eso es por lo que…. ¿En serio somos tan especiales?
Claro, ronroneó Benvenuto. Y si Tonino se asomaba y miraba hacia la catedral, vería por qué.
Obedientemente, Tonino se inclinó a mirar. Las enormes burbujas de mármol de las cúpulas de la catedral sobresalían entre las casas al final del Corso. Sabía que no había ningún otro edificio como aquel. Flotaba sobre la ciudad, alto, blanco, dorado y verde. Y en la cima de la cúpula más alta, el sol centelleaba sobre la enorme figura dorada del Ángel que, con las alas extendidas, sostenía en una mano un rollo de pergamino dorado. Parecía estar bendiciendo a toda Caprona.
Aquel Ángel, le informó Benvenuto, estaba allí como símbolo de que Caprona estaría segura mientras todo el mundo cantara la melodía de «El Ángel de Caprona». El Ángel le había traído aquella canción en un pergamino directamente desde el cielo al primer duque de Caprona, y su poder había hecho desaparecer al Diablo Blanco y había hecho famosa a la ciudad. Desde entonces, el Diablo Blanco merodeaba alrededor de Caprona, intentando volver a entrar en la ciudad, pero mientras se cantara la canción del Ángel nunca lo conseguiría.
—Ya lo sé —dijo Tonino—. Cantamos el «Ángel» en el colegio todas las mañanas. —Aquello le recordó al mayor motivo de su tristeza—. Me obligan a aprenderme la historia, y todo tipo de cosas, y no soy capaz porque ya me las sé, así que no las puedo aprender como es debido.
Benvenuto dejó de ronronear. Se estremeció porque los dedos de Tonino se habían enredado en una de las muchas marañas de su pelambrera. Todavía temblando, le preguntó de mal humor por qué no se le había ocurrido decirles que ya se sabía aquellas cosas.
—¡Lo siento! —exclamó Tonino, moviendo los dedos con rapidez—. Pero es que me dicen todo el tiempo que hay que hacer las cosas así o nunca aprenderé como es debido.
Bueno, Tonino tenía que decidir, insistió Benvenuto, todavía irritable, pero no parecía tener mucho sentido aprender las cosas dos veces. Un gato nunca lo aguantaría. Y ya iba siendo hora de volver a casa. Tonino suspiró.
—Supongo que sí. Estarán preocupados.
Cogió a Benvenuto en brazos y se levantó.
A Benvenuto le gustó. Ronroneó. Y añadió que no quería volver porque los Montana estuvieran preocupados. Las tías estarían preparando la cena, y para Tonino sería más fácil agenciarse un pedazo de ternera.
Aquello hizo reír a Tonino. Cuando empezó a bajar las escaleras hacia el Puente Nuevo, dijo:
—Oye, Benvenuto, estarías muchísimo más cómodo si me dejaras que te quitase esos nudos del pelo y te peinara un poco.
Benvenuto afirmó que, si alguien intentaba peinarlo, le arañaría con todas las uñas que poseía.
—¿Y cepillarte?
Benvenuto dijo que se lo pensaría.
Y entonces se encontraron con Lucia. Había buscado a Tonino por toda Caprona y venía con pinta de estar muy enfadada con él. Pero al ver la cara maléfica y torcida de Benvenuto en brazos de Tonino se quedó casi sin habla.
—Vamos a llegar tarde a cenar —dijo.
—No, claro que no —contestó Tonino—. Vamos a llegar a tiempo para que tú hagas guardia mientras yo robo un poco de ternera para Benvenuto.
—Seguro que Benvenuto ya lo tiene todo controlado —repuso Lucia—. ¿Qué es esto? ¿El comienzo de una provechosa amistad?
Podría decirse así, le dijo Benvenuto a Tonino.
—Podría decirse así —le dijo Tonino a Lucia.
Al parecer, Lucia quedó lo bastante impresionada para entretener a la tía Gina dándole conversación mientras Tonino conseguía la carne para Benvenuto. Y todo el mundo estaba tan contento de que Tonino hubiera vuelto sano y salvo que no les importó demasiado. Pero aquella tarde a Corinna y a Rosa sí les importó cuando Corinna perdió sus tijeras y Rosa, su cepillo del pelo. Las dos salieron hechas unas fieras a la galería. Allí estaba también Paolo, mirando cómo Tonino cortaba con mucho cuidado y ternura los nudos del pelaje marrón de Benvenuto. El cepillo estaba junto a Tonino, lleno de pelos marrones.
—¿Y de verdad entiendes todo lo que dice? —preguntó Paolo.
—Entiendo a todos los gatos —dijo Tonino—. No te muevas, Benvenuto. Este está justo pegado a la piel.
Benvenuto tenía tanto poder que ni Rosa ni Corinna se atrevieron a reprocharle nada. En vez de eso, se volvieron hacia Paolo.
—Paolo, ¿cómo es que estás ahí parado dejando que me ensucien el cepillo? ¿Por qué no le dijiste que usara las tijeras de la cocina?
A Paolo no le importó. Se sintió aliviado de no tener que aprender a entender a los gatos. No hubiera sabido por dónde empezar.
Desde aquel momento, Benvenuto se consideró el gato especial de Tonino. Y aquello cambió las cosas para los dos. Benvenuto, con las frecuentes sesiones con el cepillo especial que Rosa le había regalado a Tonino para él y con un suministro casi constante de carne, birlado ante las mismas narices de la tía Gina, cada vez estaba más joven y esbelto. Tonino se olvidó de su infelicidad. Ahora se sentía una persona especial y estaba orgulloso de sí mismo. Cuando el viejo Niccolo necesitaba a Benvenuto, tenía que pedirle permiso primero a Tonino. Benvenuto se negaba tajantemente a hacer nada para nadie si Tonino no lo autorizaba. A Paolo le divertía mucho cómo se enfadaba el viejo Niccolo.
—¡Ese gato se está aprovechando de mí! —gritó—. Le pido que me haga un favor y ¿qué me da a cambio? ¡Ingratitud!
Al final, Tonino tuvo que decirle a Benvenuto que se considerase al servicio del viejo Niccolo mientras él estaba en el colegio. Si no, Benvenuto simplemente desaparecía todo el día. Pero siempre, sin falta, reaparecía hacia las tres y media y se sentaba en la cuba de agua más cercana a la puerta para esperarlo. Y en cuanto Tonino aparecía por la puerta, Benvenuto saltaba a sus brazos.
No dejaba de recibir a Tonino incluso en momentos en que Benvenuto no estaba disponible para nadie más, lo que solía suceder casi siempre en luna llena, cuando las gatas lanzaban sus tentadores maullidos desde los tejados de Caprona.
Tonino fue al colegio el lunes siguiente habiendo pensado en el consejo de Benvenuto. Y cuando le dieron un dibujo de un gato y le dijeron que las formas que había debajo decían: «ge-a-te-o», Tonino reunió valor y susurró:
—Sí. Es una G, una A, una T y una O. Sé leer.
Su profesora, que era nueva en Caprona, no sabía qué hacer con él y llamó a la directora.
—Ah —le dijeron—. Es otro Montana. Debería haberte advertido. Todos saben leer. Y muchos saben latín, lo usan mucho en sus conjuros, y algunos saben también inglés. Pero ya verás que con las sumas son regularcillos.
Así que a Tonino le dieron un libro mientras los demás niños aprendían las letras. Era demasiado fácil para él. Lo terminó en diez minutos y le tuvieron que dar otro. Y así es como descubrió los libros. Para Tonino, leer pronto se convirtió en un encantamiento superior a cualquier conjuro. Nunca tenía bastante. Exploró todas las estanterías de la casa Montana y la biblioteca pública, y se gastaba todo el dinero de la paga en libros. Pronto todos supieron que el mejor regalo que podían hacerle a Tonino era un libro, y que los mejores libros eran historias inimaginables en las que no existía la magia. Porque Tonino prefería la fantasía. En sus libros favoritos, la gente corría aventuras apasionantes sin la ayuda ni los peligros de la magia.
A Benvenuto le parecía estupendo. Tonino siempre permanecía quieto mientras leía, y el gato estaba muy cómodo sentado encima de él. Paolo chinchaba un poco a Tonino por ser tan ratón de biblioteca, pero en realidad le daba igual. Sabía que siempre podía convencerle para que dejara el libro si lo necesitaba de verdad.
Antonio estaba preocupado. Se preocupaba por todo. Temía que Tonino no hiciera bastante ejercicio. Pero todos los demás decían que aquello era una tontería. Se sentían muy orgulloso de Tonino. Era tan estudioso como Corinna, decían, y sin duda los dos terminarían en la Universidad de Caprona, como el tío abuelo Umberto. Los Montana siempre habían tenido un representante en la universidad. De esta forma no caían en el egoísmo de guardarse la Teoría de la Magia para ellos solos, y además era muy útil tener acceso a los conjuros de la biblioteca universitaria.
A pesar de todas las esperanzas puestas en él, Tonino siguió siendo lento para aprender conjuros y no demasiado rápido en el colegio. Paolo era el doble de rápido para las dos cosas. Pero, a medida que fueron pasando los años, los dos lo aceptaron. No les preocupaba. Lo que les preocupó mucho más fue el descubrimiento de que las cosas no marchaban del todo bien en la casa Montana ni tampoco en Caprona.
Capítulo 3
Fue Benvenuto el que empezó a preocupar a Tonino. A pesar de todos los cuidados que le prodigaba, el gato estaba cada vez más delgado y había recuperado su aspecto desaliñado. Benvenuto tenía aproximadamente los mismos años que él y Tonino sabía que eso era mucho para un gato, por eso al principio pensó que solo se le estaba empezando a notar su edad. Luego se dio cuenta de que el viejo Niccolo tenía la misma expresión preocupada que Antonio y que el tío Umberto lo visitaba desde la Universidad casi todos los días. En cada visita, el viejo Niccolo o la tía Francesca llamaban a Benvenuto y Benvenuto regresaba siempre agotado. Así que Tonino le preguntó a su gato qué ocurría.
La respuesta de Benvenuto fue que deberían dejarle en paz a uno; incluso si el duque era un tontorrón. Y que no iba a consentir que encima Tonino le diera la lata.
Tonino consultó con Paolo y descubrió que él también estaba preocupado. Paolo había estado observando a su madre. Su cabello rubio se había tornado mucho más claro a causa de las canas y siempre estaba nerviosa. Cuando le preguntó a Elizabeth si pasaba algo, ella contestó:
—No es nada, Paolo, es solo que todo esto hace que sea muy difícil encontrar un marido para Rosa.
Rosa tenía dieciocho años. Toda la casa discutía sin cesar cómo encontrarle un marido y Paolo se dio cuenta de que el asunto parecía provocar mucha más ansiedad y nerviosismo que hacía tres años, cuando tuvieron que elegir marido para la prima Claudia. Los Montana tenían que escoger cuidadosamente a sus parejas. Era lógico. Debían casarse con alguien que tuviera al menos un poco de talento para los conjuros o la música; además, tenía que caerle bien a toda la familia; y, sobre todo, tenía que ser alguien sin ninguna relación con los Petrocchi. Pero la prima Claudia había conocido a Arturo y se había casado con él sin las discusiones y preocupaciones por las que estaba pasando Rosa. Paolo imaginaba que se debía a «todo esto», aunque no tenía ni idea a qué se refería Elizabeth.
Fuera lo que fuese, las discusiones eran furibundas. Antonio, nervioso, habló de ir a Inglaterra para consultarlo con alguien llamado Chrestomanci.
—Queremos que su marido sea un buen conjurador —dijo.
A lo que Elizabeth contestó que Rosa era italiana y debería casarse con un italiano. El resto de la familia estuvo de acuerdo, pero añadieron que el italiano debía ser de Caprona. Así que la única cuestión era quién sería el afortunado.
Paolo, Lucia y Tonino no tenían ninguna duda. Querían que Rosa se casara con su primo Rinaldo. Les parecía que estaban hechos el uno para el otro. Rosa era adorable; Rinaldo, guapo, y no había ninguna de las objeciones habituales. Solo había un par de problemillas. El primero era que Rinaldo no mostraba ningún interés por Rosa. En aquel momento estaba desesperadamente enamorado de una chica inglesa de verdad. Se llamaba Jane Smith, un nombre un poco difícil de pronunciar para Rinaldo, y había venido a copiar algunos cuadros de la Galería de Bellas Artes del Corso. Jane era una chica romántica y, para complacerla, a Rinaldo le había dado por vestir de negro con un pañuelo rojo al cuello, como un bandolero. Se rumoreaba que estaba pensando dejarse bigote también. Y con todo aquello no le quedaba tiempo para una prima que conocía de toda la vida.
El otro problema era la propia Rosa. Nunca le había hecho caso a Rinaldo. Y parecía ser la única persona en toda la casa a quien no le preocupaba nada el tema de su matrimonio. Cuando la discusión estaba en todo su apogeo, sacudía su melena rubia sobre los hombros y sonreía.
—Cualquiera que os oiga, diría que mi opinión no cuenta para nada. Qué gracia.
Durante aquel otoño, la preocupación fue en aumento en la casa Montana. Paolo y Tonino le preguntaron a la tía Maria qué pasaba. Al principio, la tía Maria les dijo que eran demasiado jóvenes para entenderlo. Y luego, como había momentos en que era tan vehemente como la tía Gina o incluso la tía Francesca, les dijo súbita y vehementemente que Caprona se estaba echando a perder.
—Todo nos sale mal —dijo—. Escasea el dinero, los turistas no vienen por aquí y cada año nos debilitamos más. Estamos rodeados por Florencia, Pisa y Siena, todas al acecho como buitres, y cada año que pasa consiguen arrebatarnos unos cuantos kilómetros cuadrados. Si esto sigue así, dejaremos de ser un estado. Y para colmo de males, la cosecha de este año ha sido muy mala. La culpa la tienen esos degenerados de los Petrocchi. Sus conjuros ya no funcionan. ¡Los Montana no podemos mantener Caprona nosotros solos! ¡Y los Petrocchi ni siquiera lo intentan! Ellos siguen como si nada, y van de mal en peor. Y eso salta a la vista; ¡si no, esa niña no hubiera sido capaz de volver a su padre de color verde!
Aquello era alarmante. Y parecía ser un hecho comprobado. Durante los años que llevaban en el colegio, Paolo y Tonino se habían acostumbrado a oír que había habido tal concesión a Florencia, o que Pisa había exigido un acuerdo sobre los derechos de pesca, o que Siena había aumentado los impuestos sobre las importaciones a Caprona. Estaban demasiado habituados como para darse cuenta. Pero ahora todos les parecían presagios fatídicos. Y todavía faltaba lo peor. Llegaron noticias de que el Puente Viejo se había agrietado gravemente con las riadas de invierno.
Aquello causó gran consternación en la casa Montana. Porque aquel puente debería haber aguantado. Si cedía, eso significaba que los conjuros de la casa Montana en los cimientos habían cedido también. La tía Francesca entró corriendo en el patio, gritando:
—¡Esos degenerados de los Petrocchi! ¡Ya no pueden ni mantener un conjuro antiguo! ¡Nos han traicionado!
Aunque nadie más lo dijo con esas palabras, probablemente la tía Francesca hablaba por todos.
Para colmo, Rinaldo había salido aquella tarde a visitar a su inglesita y volvió a la casa chorreando sangre, apoyándose en los primos Carlo y Giovanni. Rinaldo, soltando palabrotas que Paolo y Tonino no habían oído nunca, dijo que se había cruzado con unos Petrocchi y les había llamado degenerados. Y ahora le tocó el turno a la tía Maria de correr por el patio, gritando cosas espantosas sobre los Petrocchi. Rinaldo era su favorito.
Cuando Antonio y el tío Lorenzo regresaron de examinar los daños del Puente Viejo, ya habían vendado a Rinaldo y lo habían metido en la cama. Los dos estaban muy serios. El viejo Guido Petrocchi también había estado allí, con el contratista del duque, el señor Andretti. Algunos conjuros muy profundos habían cedido. Harían falta al menos tres semanas para que las dos familias, trabajando sin cesar, consiguieran repararlos.
—Nos hubiera venido bien la ayuda de Rinaldo —dijo Antonio.
Rinaldo juró que estaba bien para levantarse y ayudarles al día siguiente, pero la tía Maria no lo consintió. Ni tampoco el médico. A los demás de la familia se los dividió en varios grupos y las reparaciones se desarrollaron día y noche. Paolo, Lucia y Corinna iban al puente después de clase todos los días. Tonino no. Todavía era demasiado lento para ayudarlos. Pero, por lo que Paolo le dijo, no creía que se estuviera perdiendo mucho. Paolo no era capaz de seguir el ritmo frenético de los conjuros. Le dedicaron a llevar recados, como al pobre primo Domenico. A Tonino le daba pena Domenico. Era todo lo contrario a su hermano Rinaldo en todos los sentidos y tampoco era capaz de seguir el ritmo.
Llevaban una semana trabajando, a menudo bajo lluvias torrenciales, cuando el duque de Caprona mandó llamar al viejo Niccolo para hablar con él.
El viejo Niccolo se paró de pie en el patio, tirándose del poco pelo que le quedaba. Tonino dejó su libro (se llamaba Máquinas de la muerte y era fascinante) y fue a ver si podía hacer algo.
—Ah, Tonino —dijo el viejo Niccolo, mirándolo con la expresión de un bebé triste—. Tengo un problema enorme. En el Puente Viejo hace falta el esfuerzo de todos, ese idiota de Rinaldo está en la cama y yo tengo que presentarme ante el duque con algunos miembros de la familia. A los Petrocchi también se los ha convocado. No podemos quedar por debajo de ellos, claro. ¿Por qué escogería Rinaldo un momento tan inoportuno para gritar sus estupideces?
Tonino no tenía ni idea de qué decir.
—¿Quieres que llame a Benvenuto?
—No, no —respondió el viejo Niccolo, más alterado todavía—. La duquesa no soporta a los gatos. Benvenuto no nos serviría de nada. Tendré que llevarme a los que no pueden ayudar con el puente. Vendréis tú, Paolo y Domenico, y me llevaré también a tu tío Umberto para que nos preste su aspecto de sabio y competente. Tal vez así no parezcamos tan poca cosa.
No fue una invitación muy halagadora, pero Tonino y Paolo estaban encantados de todas formas. Y siguieron encantados aunque llovió todo el día siguiente, con la lluvia blanca y cortante del invierno. El turno de madrugada llegó del Puente Viejo con sus paraguas multicolores, mojados y malhumorados. En lugar de descansar, tenían que preparar al grupo para la visita al palacio.
Sacaron el carruaje de la familia Montana de la cochera y lo colocaron debajo de la galería, donde le quitaron el polvo con mucha minuciosidad. Era grande y negro, con ventanillas de cristal y enormes ruedas oscuras. En las pesadas puertas, sobre un escudo verde, llevaba estampado el caballo alado de los Montana. La lluvia no dejaba de caer. Paolo, que odiaba la lluvia tanto como los propios gatos, se alegró de que el carruaje fuera de verdad. Los caballos no lo eran. Eran cuatro figuras blancas de cartón, que se guardaban apoyadas contra la pared de la cochera. Había sido una idea ahorrativa del padre del viejo Niccolo. Como decía él, los caballos de verdad comían, necesitaban ejercicio y ocupaban un espacio que le vendría muy bien a la familia. El cochero era otra figura de cartón, por las mismas razones, pero se guardaba en el interior del carruaje.
Los niños estaban deseando ver cómo cobraban vida las figuras de cartón, pero su madre se los llevó dentro de casa. Elizabeth tenía el pelo empapado después de su turno y bostezaba de tal manera que le rechinaba la mandíbula. Pero eso no le impidió frotar, peinar y vestir a Paolo y a Tonino a conciencia. Para cuando volvieron a bajar al patio, ambos con el pelo mojado y repeinado hacia atrás y con cuellos blancos y anchos sobre las tiesas chaquetas, el conjuro estaba hecho. Las tiras de conjuros habían sido entrelazadas con mucho cuidado en los arneses y el cochero iba vestido con una chaqueta de papel forrada de conjuros. Los cuatro relucientes caballos blancos daban coces mientras retrocedían. El cochero iba sentado al pescante ajustándose su sombrero color verde hoja.
—¡Espléndido! —dijo el viejo Niccolo al salir. Miró con aprobación a los chicos y al carruaje—. Adentro, niños. Adentro, Domenico. Tenemos que recoger a Umberto en la universidad.
Tonino se despidió de Benvenuto y se subió al carruaje. A pesar de la limpieza, olía a moho. Se alegró de que su abuelo estuviera tan contento. De hecho, casi todos lo estaban. La familia vitoreó cuando el coche rodó hacia el portón y el viejo Niccolo sonrió y saludó con la mano. «Tal vez —pensó Tonino— la visita al duque sea un éxito y nadie se preocupe tanto después de esto».
El trayecto fue espléndido. Tonino nunca se había sentido tan importante. El carruaje se balanceaba y retumbaba. Los cascos de los caballos resonaban sobre el empedrado como si fueran de verdad y la gente se apartaba respetuosamente a su paso. El cochero era el mejor conductor que la magia podía lograr. Aunque todas las calles estaban llenas de charcos, el carruaje apenas tenía salpicaduras cuando se detuvieron en la universidad con fuertes gritos de «Sooo, caballos».
El tío Umberto se montó con su toga roja y dorada de Maestro, tan alegre como el viejo Niccolo.
—Buenos días, Tonino —le dijo a Paolo—. ¿Cómo está tu gato? Buenos días —saludó a Domenico—. Me he enterado que los Petrocchi te han dado una paliza.
Domenico, que se hubiera muerto antes que insultar incluso a un Petrocchi, se puso más colorado que la toga del tío Umberto y tragó con dificultad. Pero el tío Umberto nunca recordaba quién era quién entre los jóvenes Montana. Miró a Tonino como si estuviera preguntándose quién sería y se volvió al viejo Niccolo.
—Los Petrocchi ayudarán —declaró—. Me lo ha comunicado Chrestomanci.
—A mí también —contestó el viejo Niccolo, pero sonaba incrédulo.
El carruaje rodó retumbando por el Corso, azotado por la lluvia, y giró para tomar el Puente Nuevo, donde retumbó todavía más. Paolo y Tonino iban mirando por las ventanillas mojadas, demasiado emocionados para hablar. Tras cruzar el río crecido, avanzaron trotando colina arriba donde los cipreses se cimbreaban y latigueaban delante de las mansiones, y continuaron entre muros viejos que se veían borrosos. Por fin pasaron retronando bajo un gran arco y giraron elegantemente hacia el vasto jardín delantero del palacio.
Delante de su carruaje había otro que parecía de juguete comparado con la gigantesca fachada de mármol del palacio. En ese momento se detuvo bajo el enorme porche de mármol. Aquel carruaje también era negro, con escudos escarlata en las puertas, en los que se veían leopardos rampantes. Llegaron demasiado tarde para ver quién se bajaba de él, pero miraron con irritación envidiosa al carruaje y los caballos. Los caballos eran criaturas negras y esbeltas con los cuellos arqueados.
—Creo que son caballos de verdad —le susurró Paolo a Tonino.
Tonino no tuvo tiempo para responder porque dos lacayos y un soldado acudieron a abrirles la puerta y les ayudaron a descender. Paolo saltó primero, pero el viejo Niccolo y el tío Umberto tardaron bastante en bajar. Tonino tuvo tiempo de ver por la ventanilla cómo se alejaba el carruaje de los Petrocchi. Y cuando tomó la curva, pudo ver claramente el revoloteo colorado de una tira de conjuros bajo el arnés del caballo negro más cercano.
«¡Ahí está!», pensó Tonino con aire triunfal. Sin embargo, creyó que el cochero de los Petrocchi era real. Era un joven pálido con el pelo tirando a pelirrojo, que no combinaba muy bien con su librea color cereza, y tenía una mirada de decidida concentración, como si no fuera fácil conducir los caballos artificiales. Esa mirada era demasiado humana para tratarse de un hombre de cartón.
Cuando Tonino por fin se bajó detrás de los nerviosos talones de Domenico, miró a su cochero para comparar. Era eficiente y gallardo. Se llevó una mano rígida al sombrero y miró al frente. No, el cochero de los Petrocchi era real, pensó Tonino celoso.
Pero enseguida se olvidó de los cocheros cuando Paolo y él siguieron a los demás al interior del palacio. Era desmesuradamente lujoso y enorme. Los condujeron a través de grandes salones con suelos relucientes y techos dorados, que parecían no tener fin. A cada lado de las interminables paredes había estatuas de soldados y lacayos, que contribuía a la sensación de magnificencia del conjunto. Se sintieron tan vapuleados por aquella grandeza que fue un alivio cuando los llevaron a una sala que era solo la mitad de grande que el patio de la casa Montana. Es verdad que el suelo brillaba y el techo estaba pintando como un cielo lleno de angelitos, pero las paredes estaban forradas con una acogedora tela roja y había una fila de sillas doradas, casi corrientes, una enfrente de otra.
Otro grupo entró a la sala casi al mismo tiempo. Domenico los miró e inmediatamente levantó la vista hacia los angelitos pintados del techo. El viejo Niccolo y el tío Umberto hicieron como si allí no hubiera nadie más. Paolo y Tonino intentaron hacer lo mismo, pero les fue imposible.
Así que esos eran los Petrocchi, pensaron, lanzándoles miradas furtivas. Solo eran cuatro, mientras que ellos eran cinco. Un punto para los Montana. Y dos eran niños. Estaba claro que los Petrocchi habían tenido tantos problemas como los Montana para presentarse ante el duque con una representación decente, y en opinión de Paolo y Tonino habían cometido un gran error al dejar a uno de los suyos fuera con el carruaje.
No eran muy impresionantes. Su representante universitario era un viejecito frágil, mucho mayor que el tío Umberto, que parecía casi perdido dentro de su toga roja y negra. El más impresionante era el líder del grupo, que debía de ser el viejo Guido en persona. Pero no era demasiado viejo, como el viejo Niccolo, y aunque llevaba el mismo tipo de chaqueta negra que el viejo Niccolo y el mismo tipo de sombrero, al viejo Guido le quedaban raros porque tenía una barba de color rojo intenso. Tenía el pelo largo, rizado y negro. Y aunque miraba al frente con una expresión distante y solemne, era difícil olvidar que en una ocasión su hija lo había vuelto de color verde por error.
Las otras eran dos niñas. Las dos eran pelirrojas. Las dos tenían el rostro serio y afilado. Las dos llevaban leotardos blancos y severos vestidos negros, y claramente eran odiosas. La principal diferencia entre las dos era que la más pequeña, que parecía de la edad de Tonino, tenía una frente grande y abultada, con lo que parecía incluso más seria que la de su hermana. Era posible que una de ellas fuese la famosa Angelica, la que había vuelto verde al viejo Guido.
Los niños las observaron intentando decidir quién podría ser, hasta que se cruzaron con la mirada seria y desdeñosa de la mayor. Era evidente que los consideraba ridículos. Pero Paolo y Tonino sabían que estaban muy elegantes, por lo incómodos que se sentían, y no le hicieron ningún caso.
Después de esperar un poco, los dos grupos empezaron a hablar en voz baja entre sí, como si los demás no estuvieran allí. Tonino murmuró a Paolo:
—¿Cuál es Angelica?
—No lo sé —susurró Paolo.
—¿No las has visto en el Puente Viejo?
—No he visto a ninguno de ellos. Estaban todos en el otro lado…
Parte de las colgaduras rojas se abrieron hacia un lado y entró una señora.
—Lo siento —se disculpó—. Mi marido ha sufrido un retraso.
Todos los presentes inclinaron la cabeza y murmuraron «Su excelencia», porque se trataba de la duquesa. Pero Paolo y Tonino la siguieron mirando mientras inclinaban la cabeza para ver cómo era. Tenía un vestido muy tieso de color gris, lo que les recordó a la estatua de una santa, y su cara casi podría haber formado parte de esa misma estatua. Era pálida como la piedra, casi cerúlea, como si la duquesa estuviera hecha de un mármol de tacto jabonoso. Pero Tonino no estaba seguro de que la duquesa fuera una santa. Sus cejas dibujaban un arco pronunciado y burlón, y tenía los labios fruncidos como por impaciencia. Por un segundo, Tonino creyó sentir esa impaciencia, y otros muchos sentimientos muy poco santos, que se esparcían por la sala desde detrás de la máscara de cera de la duquesa como un olor rancio.
La duquesa sonrió al viejo Niccolo.
—¿Signor Niccolo Montana?
No había ni rastro de impaciencia en su voz, solo nobleza. Tonino pensó para sí que leía demasiados libros. Avergonzado, contempló cómo el viejo Niccolo hacía una reverencia y los presentaba a todos. La duquesa asintió elegantemente y se volvió hacia los Petrocchi.
—¿Signor Guido Petrocchi?
El hombre de la barba pelirroja hizo una reverencia brusca y ruda. No era tan cortés como el viejo Niccolo.
—Su excelencia. Conmigo están mi tío abuelo, el doctor Luigi Petrocchi, mi hija mayor Renata y mi hija pequeña Angelica.
Paolo y Tonino fijaron la vista en la más joven, desde la frente abultada hasta las piernas blancas y delgadas. Así que aquella era Angelica. No parecía capaz de hacer nada malo ni interesante.
—Creo que comprenden por qué… —empezó a hablar la duquesa.
Los cortinajes volvieron a abrirse. Un hombre regordete y nervioso entró caminando rápidamente con la cabeza inclinada hacia el suelo y la agarró del brazo.
—¡Lucrezia, tienes que venir! ¡El escenario ha quedado fenomenal!
La duquesa se volvió como lo haría una estatua, de una sola pieza. Tenía las cejas en un arco muy alto y los labios fruncidos.
—¡Mi señor duque! —dijo con un tono helado.