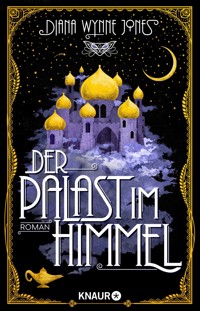Los mundos de Chrestomanci: Una vida mágica y Las vidas de Christopher Chant E-Book
Diana Wynne Jones
8,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NOCTURNA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Los mundos de Chrestomanci es la serie más ambiciosa de la autora de El castillo ambulante, un clásico de la literatura fantástica en el que Diana Wynne Jones aborda temas como la educación mágica mucho antes de que se publicara Harry Potter. Esta edición en tres tomos recopila todas las novelas, de lectura independiente y editadas por orden cronológico. Una vida mágica Tras la muerte de sus padres, Gato vive a la sombra de su hermana Gwendolen, cuyas habilidades mágicas despiertan la admiración de todo el mundo. Una bruja mediocre cuida de ambos hasta que se trasladan al castillo del poderosísimo mago Chrestomanci. Allí, una serie de complicaciones harán que uno de los dos acabe en un universo paralelo y el otro se vea envuelto en una conspiración de hechiceros. Las vidas de Christopher Chant Descubrir que tiene nueve vidas y que va a ser el próximo Chrestomanci altera los planes de Christopher: él preferiría dedicarse a recorrer en sueños tierras habitadas por sirenas, dragones, gatos coléricos y diosas de lo más peculiares. Pero pronto comprende que es muy difícil escapar del destino, en especial cuando alguien conocido como el Fantasma amenaza con alterar el orden de los mundos...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 706
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
CHRESTOMANCI VOLUME I (WORK 1):
CHARMED LIFE
© Dianne Wynne Jones, 1977
THE LIVES OF CHRISTOPHER CHANT
© Dianne Wynne Jones, 1988
© de la traducción: Elena Abós, 2024
© de los detalles que acompañan el texto: Alejandra Hg, 2024
© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.
c/ Medea, 5. 28037 Madrid
www.nocturnaediciones.com
Primera edición en Nocturna: enero de 2025
ISBN: 978-84-19680-98-3
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
LOS MUNDOS DE CHRESTOMANCI
UNA VIDA MÁGICA
LAS VIDAS DE CHRISTOPHER CHANT
Capítulo 1
Gato Chant admiraba a Gwendolen, su hermana mayor. Era bruja. Además de admirarla, se pegaba a ella como una lapa. En su vida habían ocurrido muchos cambios y no le quedaba nadie más a quien aferrarse.
El primer gran cambio tuvo lugar cuando sus padres los llevaron a una excursión por el río en un barco de vapor. Se pusieron todos elegantes: Gwendolen y su madre con vestidos de seda blanca y lazos, Gato y su padre con trajes de domingo, de sarga azul, que picaban mucho. Era un día muy caluroso. El barco estaba abarrotado de gente bien vestida que hablaba, se reía y comía bígaros acompañados de finas rebanadas de pan blanco con mantequilla, mientras el órgano entonaba cansinamente canciones populares para que no hubiera manera de oír nada.
La verdad era que el barco estaba demasiado lleno y era demasiado viejo. Algo raro le pasó al timón y dieron un bandazo. Todos se vieron arrastrados contra un parapeto, que estaba ahí precisamente para que la gente no se cayese, pero la embarcación era tan vieja que se rompió en pedazos. Y la bulliciosa multitud, con su ropa de domingo, bígaros y todo lo demás, cayó por la borda. Gato recordaba la música del órgano y las palas dando vueltas en el aire. Las nubes de vapor que salían aullando por las tuberías rotas ahogaron los gritos de los pasajeros que caían al agua.
Fue un accidente horrible. Los periódicos lo apodaron «el Desastre del Rumbosa Rosa». Las mujeres, con las pesadas faldas pegadas a las piernas, no pudieron nadar. Los hombres, con sus trajes ajustados de sarga azul, no se encontraron en una situación mucho mejor. Pero Gwendolen era bruja y las brujas, según dice la leyenda, no se ahogan. Por eso Gato, que se agarró a ella cuando el barco naufragó, también se salvó. Hubo muy pocos supervivientes.
Todo el país quedó conmocionado. La naviera propietaria del barco y la ciudad de Wolvercote se hicieron cargo de los funerales. Gwendolen y Gato recibieron trajes negros y pesados a cargo del erario público y siguieron la procesión de coches funerarios en un carruaje arrastrado por caballos negros ataviados con plumas negras en la testa. Iban acompañados por los demás supervivientes. Gato los miró y se preguntó si serían todos brujos y hechiceros, pero nunca lo supo. El alcalde de Wolvercote había establecido un fondo para los damnificados y llegaron donaciones procedentes de todo el país. Los demás tomaron su parte y se marcharon para empezar una vida nueva en algún otro lugar. Solo quedaron Gato y Gwendolen y, como no se les encontró ningún pariente, permanecieron en Wolvercote.
Durante una temporada, fueron famosos. Todos los trataban bien y repetían que eran unos huerfanitos monísimos. Los dos eran rubios y pálidos, con ojos azules, y les sentaba bien el negro. Gwendolen era muy hermosa y alta, mientras que Gato era bajito para su edad. Gwendolen mostraba una actitud muy maternal con él, y eso a la gente le resultaba conmovedor.
A Gato no le molestaba aquella atención. Compensaba un poco la sensación de vacío y soledad que le invadía. Las señoras le daban pasteles y juguetes, los concejales le preguntaban cómo se encontraba y el alcalde vino a visitarle y le acarició la cabeza. Además, les explicó que iban a ingresar el dinero del fondo en una cuenta en el banco hasta que fueran mayores. Mientras tanto, la ciudad se encargaría de su crianza y su educación.
—¿Dónde os gustaría vivir? —les preguntó amablemente.
Gwendolen contestó de inmediato que la anciana señora Sharp, la vecina de abajo, se había ofrecido a acogerlos.
—Siempre se ha portado muy bien con nosotros —explicó—. Nos encantaría vivir con ella.
La señora Sharp se había portado muy bien. Ella también era bruja (el diploma colgado en su salita decía BRUJA CERTIFICADA) y estaba muy interesada en Gwendolen. El alcalde pareció dudar. Como todas las personas que no poseían talento para la magia, no albergaba buena opinión sobre quienes sí lo tenían. Le preguntó a Gato qué le parecía el plan de su hermana. A Gato le pareció bien, pues prefería vivir en la misma casa de siempre, aunque fuese en el piso de abajo. Como el alcalde pensaba que había que contentar a los dos huérfanos tanto como fuese posible, dio su consentimiento. Gwendolen y Gato se instalaron con la señora Sharp.
Al volver la vista atrás, Gato pensó que a partir de aquel momento había sabido con seguridad que Gwendolen era bruja. Hasta entonces no había estado seguro. Un día que se lo preguntó a sus padres, ellos negaron con la cabeza y suspiraron con una expresión triste. A Gato le había sorprendido la respuesta negativa, porque recordaba el lío tremendo que se armó cuando Gwendolen le provocó unos calambres. Y no se le ocurría cómo sus padres podían haber culpado a Gwendolen de eso, a menos que fuera una bruja de verdad. Pero ahora todo era distinto. La señora Sharp no lo consideraba un secreto.
—Tienes verdadero talento para la magia, cariño —le dedicó una amplia sonrisa a Gwendolen—, y te estaría haciendo un flaco favor si te permitiera desperdiciarlo. Tenemos que conseguirte ya un profesor. Para empezar, no estaría mal que estudiaras con el señor Nostrum, nuestro vecino. Puede que sea el peor nigromante de la ciudad, pero enseña muy bien. Te dará una buena base, querida.
Resultó que el señor Nostrum cobraba una libra por hora en los cursos elementales y una guinea por hora en los cursos avanzados y superiores. Bastante caro, según la señora Sharp. Se puso su mejor sombrero con cuentas negras y acudió al Ayuntamiento para ver si podía pagar las clases de Gwendolen con el dinero del banco.
Pero el alcalde se negó, con gran irritación de la señora Sharp, alegando que la brujería no formaba parte de la educación ordinaria. La señora Sharp regresó sacudiendo indignada las cuentas de su sombrero y con una caja plana de cartón que le había entregado el alcalde, llena de trastos que algunas señoras amables habían recuperado de la habitación de los padres de los niños.
—¡Prejuicios ciegos! —protestó la señora Sharp, soltando la caja sobre la mesa de la cocina—. Si alguien tiene un don, está en su derecho de desarrollarlo. ¡Y así se lo dije! Pero no te preocupes, mi amor —dijo al darse cuenta de que Gwendolen se estaba enfureciendo—. Siempre hay una manera de hacer las cosas. El señor Nostrum te dará clases gratis si encontramos una manera de tentarle. Vamos a ver qué hay en la caja. Tus pobres padres podrían haber dejado algo que nos sirviera.
Dicho y hecho, la señora Sharp volcó la caja sobre la mesa. Era una mezcolanza de cartas, lazos y recuerdos. A Gato la mitad de aquellas cosas no le sonaban de nada. Había un certificado de matrimonio que afirmaba que Francis John Chant había desposado a Caroline Mary Chant hacía doce años en la iglesia de Santa Margarita, en Wolvercote, y un marchito ramo de flores que su madre debía de haber llevado en la boda. Debajo de eso encontró unos pendientes deslumbrantes que no le había visto nunca puestos a su madre. El sombrero de la señora Sharp se agitó al agacharse rápidamente sobre ellos.
—¡Son pendientes de diamantes! —dijo—. ¡Tu madre debió de haber tenido dinero! Si se los diéramos al señor Nostrum…, aunque recibiremos más por ellos si se los llevamos al señor Larkins.
El señor Larkins tenía una tienda de trastos viejos en la esquina de su calle, aunque no todo eran exactamente trastos. Entre los guardabarros de metal y la porcelana descascarillada había objetos bastante valiosos, así como un discreto letrero que decía SUMINISTROS EXÓTICOS, lo que quería decir que el señor Larkins también disponía de un surtido de alas de murciélago, salamandras secas y otros ingredientes para la magia. No había duda de que al señor Larkins le interesarían mucho un par de pendientes de diamantes. Los ojos de la señora Sharp se agrandaron, codiciosos y brillantes, cuando alargó la mano para cogerlos.
Gwendolen extendió la mano al mismo tiempo. No dijo nada. Tampoco la señora Sharp. Las dos manos se quedaron inmóviles en el aire. Se percibía una lucha invisible y feroz. Hasta que la señora Sharp retiró la suya.
—Gracias —dijo Gwendolen con frialdad, y se guardó los pendientes en el bolsillo de su vestido negro.
—¿Ves a lo que me refiero? —dijo la señora Sharp, contentándose lo mejor que pudo—. ¡Tienes verdadero talento, cariño! —Volvió a examinar el contenido de la caja. Había una pipa vieja, lazos, una ramita de brezo blanco, menús, entradas de conciertos y un fajo de cartas viejas. Lo cogió y deslizó el dedo pulgar por el borde—. Cartas de amor. De él a ella. —Dejó las cartas sobre la mesa sin mirarlas y cogió otro fajo—. De ella a él. No sirven para nada. —Gato observó cómo el pulgar malva de la señora Sharp se deslizaba por el borde de un tercer fajo de cartas y pensó que ser bruja debía de ahorrar mucho tiempo—. Cartas de negocios —dijo la señora Sharp. Su pulgar se detuvo y retrocedió—. Pero ¿qué tenemos aquí? —preguntó, deshaciendo el atado rosa y sacando con cuidado tres cartas. Las desdobló—. ¡Chrestomanci! —exclamó. Y, en cuanto lo dijo, se llevó una mano a la boca y murmuró algo. Se había puesto colorada. Gato notó que sentía sorpresa, miedo y codicia al mismo tiempo—. ¿Cómo es que él le escribió a tu padre? —dijo en cuanto se recuperó.
—Vamos a averiguarlo —dijo Gwendolen.
La señora Sharp extendió las tres cartas sobre la mesa de la cocina y Gwendolen y Gato se inclinaron sobre ellas. Lo primero que le llamó la atención a Gato fue la energía de la firma:
Chrestomanci
Luego se fijó en que dos de las cartas estaban escritas con la misma letra enérgica que la firma. La primera tenía fecha de hacía doce años, poco después de la boda de sus padres. Decía:
Querido Frank:
No te pongas así. Solo me ofrecí porque pensé que podría ser de utilidad. En cualquier caso, os ayudaré en todo lo que esté en mi mano si me dices qué puedo hacer. Creo que tienes derecho a ello.
Tuyo para siempre,
Chrestomanci
La segunda carta era más corta:
Querido Chant:
Lo mismo te digo. Vete a la porra.
Chrestomanci
La tercera carta tenía fecha de hacía seis años y estaba escrita por otra mano. Chrestomanci solo la había firmado.
Caballero:
Hace seis años se le advirtió a usted de que podría llegar a suceder algo parecido a lo que me cuenta, y dejó usted muy claro que no quería ninguna ayuda de nuestra parte. No nos interesan sus problemas. Y esto no es una institución de caridad.
Chrestomanci
—¿Qué le diría tu padre? —se preguntó la señora Sharp, curiosa e impresionada—. Bueno, ¿qué te parece, cariño?
Gwendolen tenía las manos extendidas sobre las cartas, como si se las estuviera calentando en una hoguera. Los dos meñiques le temblaban.
—No lo sé. Siento que son muy importantes. En especial la primera y la última. Terriblemente importantes.
—¿Quién es Chrestomanci? —preguntó Gato. Era un nombre difícil de pronunciar. Lo dijo poco a poco, intentando recordar cómo lo había dicho la señora Sharp: CRES-TO-MAN-CI—. ¿Se dice así?
—Sí, así se dice. No te preocupes por él, mi vida —respondió la señora Sharp—. La palabra «importante» se le queda corta, cariño. Ojalá supiera qué le dijo tu padre. Por lo que parece, algo que no mucha gente se atrevería a decir. ¡Y mira lo que recibió como recompensa! ¡Tres firmas auténticas! El señor Nostrum daría sus ojos por ellas, cariño. ¡Estás de suerte! ¡Te dará clase a cambio de las firmas sin duda ninguna! Como haría cualquier nigromante del país.
La señora Sharp se puso a guardar alegremente las cosas en la caja.
—¿Qué tenemos aquí?
Un librillo de cerillas se había caído de entre las cartas. La señora Sharp lo cogió con cuidado y, con la misma cautela, lo abrió. Estaba medio lleno de finas cerillas de cartón. Pero tres de ellas habían ardido allí mismo, sin que las hubieran sacado del paquete. La tercera estaba tan calcinada que Gato pensó que probablemente habría quemado las otras dos.
—Hmmm —murmuró la señora Sharp—. Creo que será mejor que guardes esto, querida. —Le pasó el paquete a Gwendolen, que se lo metió en el bolsillo del vestido, junto a los pendientes—. ¿Y qué te parece si tú te quedas con esto, cariño? —le dijo a Gato, al recordar que él también tenía derecho a algo. Le entregó la ramita de brezo. Gato la llevaría en el ojal de la camisa hasta que se deshiciera en pedazos.
En casa de la señora Sharp, Gwendolen pareció crecer. Su pelo rubio se tornó más brillante; el azul de sus ojos, más profundo, y se la notaba más alegre y segura de sí misma. A lo mejor Gato se encogió un poco para hacerle sitio, no lo sabía. No es que fuera infeliz. La señora Sharp se portaba tan bien con él como con su hermana. Los concejales y sus esposas les visitaban varias veces a la semana y le acariciaban el pelo en la salita de estar. Y los enviaron al mejor colegio de Wolvercote.
El colegio le gustaba. La única pega era que Gato era zurdo y los profesores siempre lo castigaban si lo pillaban escribiendo con la mano izquierda. Pero eso le había pasado en todos los colegios a los que había ido y ya estaba acostumbrado. Tenía muchos amigos, pero en el fondo se sentía perdido y solo. Así que se pegaba a Gwendolen porque era la única familia que le quedaba.
Gwendolen se mostraba a menudo muy impaciente con él, aunque por lo general estaba demasiado ocupada y contenta como para enfadarse de verdad.
«Déjame en paz, Gato —le decía—. Será mejor para ti». Y entonces metía sus libros en una cartera y salía hacia la casa vecina para su clase con el señor Nostrum.
El señor Nostrum estaba encantado de enseñar a Gwendolen a cambio de las cartas. La señora Sharp le entregaría una por cada trimestre del año, empezando por la última.
—No todas a la vez, no se vaya a volver avaricioso —reflexionó—. Y le daremos la mejor al final.
El progreso de Gwendolen era excelente. Era una bruja tan prometedora que se saltó el examen de magia de primer grado y pasó directamente al segundo. Justo después de las Navidades aprobó el de tercero y cuarto a la vez, y para el verano siguiente comenzó el curso de Magia Avanzada. El señor Nostrum la consideraba su alumna favorita, según le dijo a la señora Sharp desde el otro lado del muro del jardín, y Gwendolen siempre salía de sus clases radiante y feliz. Acudía dos tardes a la semana, con su cartera bajo el brazo, como otros iban a clase de música. De hecho, eso es lo que escribía la señora Sharp en los informes que redactaba para el Ayuntamiento. Y como el señor Nostrum no recibía ningún dinero, nada más que las cartas, a Gato aquello le parecía deshonesto por parte de la señora Sharp.
—Tengo que guardar algo para cuando sea vieja —protestó ella enfadada—. Manteneros a los dos no me va a hacer rica, ¿a que no? Y no puedo confiar en que tu hermana se acuerde de mí cuando sea mayor y se haga famosa. Ay, Dios mío, eso está claro. No me hago ilusiones.
Gato sabía que probablemente la señora Sharp tenía razón. Y le daba un poco de lástima, porque se había portado muy bien con ellos. Él ya se había dado cuenta de que no era una bruja muy competente. Resultó que el título de Bruja Certificada que colgaba en la ventana de la salita de estar era en realidad la calificación más baja en el escalafón de los brujos. La gente solo acudía a la señora Sharp en busca de sortilegios si no podían permitirse acudir a las tres Brujas Acreditadas de su misma calle. La señora Sharp se ganaba la vida a duras penas sirviendo como agente para el señor Larkin, el de la tienda de trastos. Le conseguía suministros exóticos, es decir, los ingredientes más extraños que hacían falta para los conjuros, incluso desde la lejana Londres. Se sentía muy orgullosa de sus contactos londinenses.
—Sí, hija, sí —le decía a menudo a Gwendolen—. Tengo muchos contactos, sí que los tengo. Conozco a gente que puede conseguirme medio litro de sangre de dragón si yo se lo pido, aunque sea ilegal. Mientras me tengas a mí, no te faltará de nada.
Tal vez, a pesar de no hacerse ilusiones sobre Gwendolen, la señora Sharp confiaba en convertirse en su representante cuando se hiciera mayor. Al menos eso era lo que sospechaba Gato. Y sentía lástima por ella, porque estaba seguro de que Gwendolen se la quitaría de encima como a un abrigo viejo en cuanto se hiciera famosa, y Gato tampoco tenía ninguna duda de que su hermana sería famosa. Así que le dijo:
—También estaré yo para cuidarte. —No le hacía gracia la idea, pero se sintió obligado a decirlo.
La señora Sharp se mostró muy agradecida y, como recompensa, organizó clases de música de verdad para él.
—Así el alcalde no podrá quejarse de nada —dijo. Siempre había sido partidaria de matar dos pájaros de un tiro.
Gato empezó a tocar el violín. Creía que iba avanzando a buen ritmo y practicaba de forma incansable. No comprendía por qué los nuevos vecinos de arriba daban golpes en el suelo cada vez que se ponía a tocar. La señora Sharp, que tenía muy mal oído, sonreía apreciativamente cuando tocaba y le daba muchos ánimos.
Una tarde estaba practicando tan tranquilo cuando Gwendolen entró hecha una fiera y le gritó un conjuro. Gato se dio cuenta, asustado, de que estaba sujetando un gato rayado por la cola. Tenía la cabeza encajada en el cuello y estaba frotándole la espalda con el arco del violín. Lo dejó caer de inmediato. Aun así, le mordió debajo de la barbilla y le hizo unos arañazos terribles.
—¿Por qué lo has hecho? —preguntó.
El gato se quedó mirándolo fijamente con el lomo arqueado.
—¡Porque así es justo como sonaba! —dijo Gwendolen—. No podía soportarlo ni un minuto más. ¡Ven, gatito, gatito!
Al gato tampoco le cayó bien Gwendolen. Le arañó la mano que le ofrecía, a lo que ella respondió con un manotazo. El gato salió corriendo seguido de Gato, que gritaba:
—¡Que se escapa! ¡Es mi violín! ¡Atrapadlo!
Pero el gato se escapó y así terminaron las clases de violín. La señora Sharp se quedó impresionada con aquella muestra de talento por parte de Gwendolen. Se subió a una silla del patio y se lo contó al señor Nostrum a través del muro. Desde allí, la historia se propagó a todos los brujos, brujas y nigromantes del barrio.
El barrio estaba lleno de brujos. La gente que se dedica al mismo oficio suele agruparse. Si Gato salía por la puerta principal de la señora Sharp y torcía a la derecha en la calle Coven, además de las tres BRUJAS ACREDITADAS, pasaba junto a un SE OFRECE NEVROMANCIA, un QUIROMÁNTICO, un ADIVINO y un HECHICERO VERDADERO. Si giraba a la izquierda se encontraba con DON HENRY NOSTRUM, M.A.R.C., TUTOR EN NECROMANCIA, una ECHADORA DE CARTAS, una HECHICERA PARA TODAS LAS OCASIONES, una CLARIVIDENTE y, por último, la tienda del señor Larkin. En toda la calle, y varias calles a la redonda, se percibía el pesado aroma de la magia.
Toda aquella gente se interesó mucho por Gwendolen. La historia del gato los impresionó. Lo convirtieron en su mascota y lo llamaron Violín, naturalmente. Aunque siguió siendo arisco, cascarrabias y antipático, nunca le faltó comida. Pero la verdadera mascota de todos era Gwendolen. El señor Larkin le hacía regalos. El Hechicero Verdadero, que era un joven musculoso siempre mal afeitado, salía de su casa cada vez que veía pasar a Gwendolen y le regalaba un caramelo. Todas las brujas se pasaban el día buscando conjuros sencillos para ella.
Gwendolen se burlaba de esos conjuros.
—¿Es que se creen que soy un bebé o qué? ¡Yo estoy muy por encima de estas cosas! —decía, tirando el último conjuro a la papelera.
La señora Sharp, que agradecía cualquier ayuda para su brujería, normalmente recogía el papel con el conjuro y lo escondía. Pero en un par de ocasiones Gato encontró alguno tirado por ahí y no pudo resistirse a probarlo. Le hubiera gustado tener una pizca del talento de Gwendolen. Confiaba en que algún día conseguiría hacer funcionar algún conjuro, que tal vez fuera uno de esos niños de desarrollo tardío. Pero nunca lo conseguía, ni siquiera su favorito, el que convertía los botones de latón en oro.
Los distintos augures también le hacían regalos a Gwendolen. El adivino le obsequió con una vieja bola de cristal y la vidente, con un mazo de cartas. El quiromántico le leyó la mano, y Gwendolen regresó exultante y resplandeciente de aquella visita.
—¡Voy a ser famosa! ¡Me ha dicho que llegaré a gobernar el mundo si voy por el buen camino! —le contó a Gato.
Aunque Gato no tenía la menor duda de que Gwendolen sería famosa, no veía cómo iba a dominar el mundo, y así se lo dijo.
—Como máximo, podrás gobernar un país si te casas con el rey —objetó—. Y el príncipe de Gales se casó el año pasado.
—¡Hay otras formas de gobernar, estúpido! —replicó Gwendolen—. El señor Nostrum tiene muchas ideas sobre mi futuro, para que lo sepas. Aunque la verdad es que hay algunos obstáculos. Primero habrá un cambio a peor que tendré que sobrellevar, y después aparecerá un Desconocido Tenebroso, que parece una figura dominante. Pero cuando me dijo que gobernaría el mundo, sentí un cosquilleo en la punta de los dedos, así que sé que es verdad.
La confianza en sí misma de Gwendolen parecía no tener límites. Al día siguiente, la señorita Larkins, la clarividente, llamó a Gato a su casa y le ofreció echarle la buenaventura también a él.
Capítulo 2
A Gato le daba miedo la señorita Larkins, hija del señor Larkins, el de la tienda de trastos. Era joven, hermosa y con una melena rojo fuego. Llevaba el cabello apilado en un moño sobre la cabeza con algunos mechones rojos sueltos que, con un efecto muy favorecedor, se enredaban con sus pendientes en forma de aro, perfectos para que se sentase un papagayo en ellos. Era una clarividente con mucho talento y, hasta que se dio a conocer la historia del gato, había sido la favorita del barrio. Gato recordaba que incluso su madre le había hecho algún regalo. Gato sabía que la señorita Larkins le estaba ofreciendo leerle el futuro porque sentía celos de Gwendolen.
—No, no, muchas gracias —dijo alejándose de la mesita llena de objetos de adivinación—. Estoy bien así. Prefiero no saberlo.
Ella avanzó hacia él de todas formas y lo agarró por los hombros. Gato se retorció. La señorita Larkins llevaba un perfume que gritaba «¡VIOLETAS!», los pendientes oscilaban como dos esposas y, al acercarse, su corsé crujió.
—¡Tontorrón! —dijo la señorita Larkins con su voz profunda y melodiosa—. No te voy a hacer daño. Solo quiero saberlo.
—Pero…, pero yo no quiero —protestó Gato sin parar de retorcerse.
—Estate quieto —ordenó la señorita Larkins mientras intentaba mirar en el fondo de los ojos de Gato.
Gato los cerró a toda prisa. Se resistió con más fuerza. Y quizá se habría soltado si la señorita Larkins no hubiese entrado en una especie de trance. Gato descubrió que lo agarraba con una fuerza que le hubiera sorprendido incluso en el Hechicero Verdadero. Abrió los ojos y se encontró con su mirada vacía clavada en él. Le temblaba todo el cuerpo y el corsé crujía como una puerta vieja agitándose al viento.
—¡Suéltame, por favor! —suplicó Gato. Pero la señorita Larkins no parecía oírle.
Gato agarró los dedos que se aferraban a sus hombros e intentó tirar de ellos. No fue capaz. Después de eso, lo único que pudo hacer fue mirar indefenso el rostro inexpresivo de la señorita Larkins.
Ella abrió la boca y produjo una voz muy distinta; una voz de hombre, animada y amable:
—Me has quitado un peso de encima, chaval —dijo la voz en tono alegre—. Va a ocurrirte un cambio muy importante. Pero has sido muy descuidado, ya has perdido cuatro y solo te quedan cinco. Debes ser más precavido. Te hallas en peligro al menos desde dos direcciones distintas, ¿lo sabías?
La voz se calló. Para entonces, Gato estaba tan asustado que no se atrevía a moverse. Tuvo que esperar hasta que la señorita Larkins volvió en sí, bostezó y lo soltó para cubrirse la boca con un gesto elegante de la mano.
—Ya está —dijo con su voz de siempre—. Se acabó. ¿Qué te he dicho?
Al descubrir que la señorita Larkins no tenía ni idea de qué había dicho, a Gato se le puso la carne de gallina. Estaba deseando escapar de allí. Salió corriendo hacia la puerta, pero la señorita Larkins lo persiguió, lo volvió a agarrar por los hombros y lo sacudió.
—¡Dímelo! ¡Dímelo! ¿Qué es lo que dicho? —Con la violencia de las sacudidas, la melena pelirroja se le resbaló del moño. Su corsé crujía como maderos cimbreantes. Daba miedo—. ¿Qué voz he empleado?
—Una voz… de hombre —murmuró Gato—. Bastante agradable y muy directa.
La señorita Larkins se quedó estupefacta.
—¿Un hombre? ¿No eran ni Bobby ni Dodo? ¿No era una voz infantil?
—No —dijo Gato.
—¡Qué raro! —dijo la señorita Larkins—. Nunca uso hombres. ¿Y qué te ha dicho?
Gato le repitió lo que había dicho la voz. Sabía que no lo olvidaría nunca, ni aunque viviese noventa años. Le consolaba ver que la señorita Larkins estaba tan confundida como él.
—Bueno, supongo que ha sido una advertencia —comentó vacilante. También parecía desilusionada—. ¿Y nada más? ¿Nada sobre tu hermana?
—No, nada —respondió Gato.
—En fin, no hay nada que hacer —dijo la señorita Larkins decepcionada, y soltó a Gato para recogerse el pelo otra vez.
En cuanto tuvo las dos manos ocupadas en el moño, Gato echó a correr. Salió a la calle a toda velocidad, sintiéndose muy angustiado, pero enseguida se vio atrapado por otras dos personas.
—Ah. Aquí está el joven Eric Chant —dijo el señor Nostrum, avanzando hacia él—. Conoces a mi hermano William, ¿verdad, joven Chant?
Lo volvieron a agarrar por el brazo. Gato intentó sonreír. No es que el señor Nostrum le cayese mal, pero siempre hablaba en ese tono jocoso y le llamaba «joven Chant» a cada momento, lo que le hacía muy difícil contestarle. El señor Nostrum era bajito y regordete, con un mechón de pelo gris en cada sien. También tenía una neblina en su ojo izquierdo, el cual siempre se le desviaba hacia un lado. A Gato le parecía que era una dificultad añadida a la hora de hablar con él. ¿Estaba mirándole y escuchando? ¿O su mente deambulaba por algún otro sitio, igual que aquel ojo vago?
—Sí…, sí, lo conozco —le recordó Gato al señor Nostrum.
El señor William Nostrum visitaba regularmente a su hermano. Gato lo veía casi una vez al mes. Era un mago de buena posición, con un despacho en Eastbourne. Según la señora Sharp, el señor Henry Nostrum se aprovechaba de su hermano más rico, del que sacaba dinero y conjuros que funcionaban.
Sea cual fuese la verdad, a Gato le costaba hablar con el señor William Nostrum todavía más que con su hermano. Era mucho más alto que él y siempre llevaba un elegante traje con la gruesa cadena de su reloj de plata atravesando el abultado chaleco. Por lo demás, era clavado al señor Henry Nostrum, excepto que a él se le iban los dos ojos. Gato no comprendía cómo era capaz de ver algo.
—¿Cómo está usted, señor? —le preguntó educadamente.
—Muy bien —respondió el señor William en un tono tristísimo que contradecía sus palabras.
El señor Henry Nostrum miró a su hermano como disculpándose.
—La verdad es, joven Chant, que nos encontramos ante un pequeño contratiempo —explicó—. Mi hermano está irritado. —Bajó la voz y su ojo vago vagó hacia la derecha de Gato—. Es por esas cartas de ya sabes quién. No hemos descubierto nada. Y parece que Gwendolen no sabe nada tampoco. ¿Por casualidad no sabrías tú, joven Chant, por qué tu estimado y llorado padre estaría relacionado con, llamémosle, el Augusto Personaje que las firmó?
—Me temo que no tengo la menor idea —dijo Gato.
—¿Podría ser algún familiar? —sugirió el señor Henry Nostrum—. Chant es un buen apellido.
—Yo creo que es un mal apellido —replicó Gato—. No tenemos familia.
—¿Y qué hay de tu madre? —insistió el señor Nostrum, moviendo incesantemente su ojo extraviado mientras su hermano se las arreglaba para mirar al mismo tiempo al pavimento y los tejados con el mismo aire sombrío.
—Se nota que el pobre muchacho no sabe nada, Henry —intervino el señor William—. Dudo que pudiera decirnos cuál era el apellido de soltera de su madre.
—Ah, eso sí lo sé —dijo Gato—. Está en su certificado de matrimonio. También se llamaba Chant.
—Qué raro —comentó el señor Nostrum, girando un ojo hacia su hermano.
—Raro y peculiarmente improductivo —afirmó el señor William.
Gato quería salir corriendo. Le parecía que ya había aguantado suficientes preguntas extrañas hasta las próximas Navidades.
—Bueno, si tienen tantas ganas de saberlo —dijo—, ¿por qué no escriben una carta al señor…, al señor Chres…?
—¡Silencio! —soltó el señor Nostrum violentamente.
—¡Chssss! —dijo su hermano casi con la misma violencia.
—Me refiero al Augusto Personaje —dijo Gato, mirando alarmado al señor William. Sus ojos se habían desplazado a los lados de la cara. Gato temió que fuera a entrar en trance, como la señorita Larkins.
—¡Nos servirá, Henry, nos servirá! —exclamó el señor William. Y con aire triunfal levantó la cadena de plata que cruzaba su pecho y la sacudió—. ¡Por la plata!
—Me alegro mucho —dijo Gato con educación—. Ahora tengo que irme.
Salió corriendo calle abajo tan rápido como pudo. Por la tarde, cuando salió de casa, tuvo cuidado de girar a la derecha por delante de la casa del Hechicero Verdadero. Era una molestia porque era el camino más largo hacia donde vivían la mayor parte de sus amigos, pero cualquier cosa era preferible a volver a encontrarse con la señorita Larkins o con los hermanos Nostrum. A Gato casi le dieron ganas de que empezara el colegio.
Aquella tarde, cuando Gato regresó a casa, Gwendolen acababa de llegar de su clase con el señor Nostrum. Además de su aspecto luminoso y exultante de siempre, tenía un aire misterioso e importante.
—Fue una buena idea eso de escribir a Chrestomanci —le dijo a Gato—. No sé cómo no se me ocurrió a mí. Pero, bueno, acabo de hacerlo.
—¿Por qué le has escrito tú? ¿Es que no podía el señor Nostrum? —quiso saber Gato.
—Era más natural que viniese de mí —dijo Gwendolen—. Y supongo que no importa mucho que consiga mi firma. El señor Nostrum me dijo lo que debía poner.
—Y de todas formas, ¿a él qué le importa de qué hablaba en la carta? —preguntó Gato.
—¿No te gustaría saberlo? —exclamó Gwendolen.
—No —dijo Gato—. No me gustaría. —Aquello le recordó lo que había ocurrido aquella mañana, lo que le hacía añorar el comienzo del trimestre de otoño, y dijo—: Ojalá estuvieran maduras las castañas de Indias para jugar.
—¡Castañas! —profirió Gwendolen con el mayor desdén—. ¡Qué mente más inútil tienes! Todavía faltan al menos seis semanas.
—Ya lo sé —contestó Gato, y durante los días siguientes no dejó de girar a la derecha cada vez que salía de casa.
Era la época dorada de agosto que anticipa la llegada de septiembre, y Gato y sus amigos aprovechaban para hacer excursiones por la orilla del río. El segundo día se toparon con un muro y lo escalaron. Al otro lado había un huerto y tuvieron la suerte de encontrar un árbol cargado de manzanas blancas y dulces, de las que maduran pronto. Se llenaron de ellas los bolsillos y las gorras hasta que un jardinero furioso los persiguió con su rastrillo y tuvieron que salir corriendo. Gato llegó a casa muy contento con la gorra llena. A la señora Sharp le encantaban las manzanas. Solo esperaba que no le hiciera hombrecitos de jengibre para recompensarle. En principio, los hombrecitos de jengibre eran divertidos, saltaban del plato y huían corriendo si alguien intentaba comérselos. Cuando por fin los atrapabas, te sentías autorizado a merendártelos: era una pelea justa y algunos conseguían escaparse. Pero los hombrecitos de jengibre de la señora Sharp nunca se portaban así. Se quedaban tumbados, agitando los brazos débilmente, y Gato nunca tenía ánimo para comérselos.
Gato estaba tan sumido en estos pensamientos que, aunque vio el carruaje parado en medio de la calle al doblar la esquina de la casa del Hechicero Verdadero, no le prestó atención. Abrió la puerta trasera e irrumpió en la cocina con la gorra llena de manzanas, gritando:
—¡Mira! ¡Mira lo que tengo, señora Sharp!
La señora Sharp no estaba. En cambio, de pie en medio de la cocina había un desconocido alto y extraordinariamente bien vestido.
Gato lo miró desorientado. Estaba claro que se trataba de un concejal nuevo y rico. Nadie más llevaba pantalones con rayas color perla, ni chaquetas de un terciopelo tan hermoso, ni sombreros de copa tan brillantes como los zapatos. Tenía el pelo oscuro igual de reluciente. Gato no tuvo la menor duda de que este era el Desconocido Tenebroso de Gwendolen, que había venido a ayudarla a gobernar el mundo. Y no debería haber entrado por la cocina. A las visitas siempre las hacían pasar a la salita de estar.
—¿Cómo está usted, señor? ¿Quiere pasar por aquí, señor? —consiguió decir.
El Desconocido Tenebroso le observó con curiosidad. Y a Gato, al mirar alarmado a su alrededor, no le extrañó. La cocina presentaba el mismo desorden de siempre. El fogón estaba cubierto de ceniza. Para empeorar las cosas, Gato vio que la señora Sharp había estado haciendo hombrecitos de jengibre. En un extremo de la mesa estaban los ingredientes para el conjuro, paquetes mugrientos de papel de periódico y tarritos pegajosos, mientras que la masa de jengibre estaba extendida en el centro. En el otro extremo, las moscas revoloteaban sobre la carne para el almuerzo, que tenía una pinta tan horrible como el conjuro.
—¿Quién eres? —preguntó el Desconocido Tenebroso—. Tengo la sensación de que debería conocerte. ¿Qué llevas en la gorra?
Gato estaba demasiado ocupado en mirar a su alrededor para atenderle, pero oyó su última pregunta. Aquello le alegró.
—Manzanas —dijo, mostrándoselas al Desconocido—. De las dulces. He estado desplumando un manzano.
El Desconocido se puso muy serio.
—Desplumar —dijo— es una forma de robo.
Gato lo sabía tan bien como él. Pero le pareció un comentario muy lúgubre, incluso viniendo de un concejal.
—Ya lo sé. Pero seguro que usted también lo hizo cuando tenía mi edad.
El Desconocido soltó una tosecita y cambió de tema.
—Todavía no me has dicho quién eres.
—Lo siento, ¿no se lo he dicho? —respondió Gato—. Soy Eric Chant, pero todos me llaman Gato.
—Entonces ¿Gwendolen Chant es tu hermana? —preguntó el Desconocido. Cada vez tenía una expresión más seria y compasiva.
Gato sospechaba que el hombre consideraba la cocina de la señora Sharp un antro de perdición.
—Sí. ¿Quiere pasar por aquí? —propuso con la esperanza de sacar al Desconocido de allí—. Está más limpio.
—Recibí una carta de tu hermana —dijo el Desconocido sin moverse del sitio—. Me dio la impresión de que te habías ahogado con tus padres.
—Debe de haberse equivocado usted —respondió Gato, aturullado—. No me ahogué porque me agarré a Gwendolen, que es bruja. Pase por aquí, que está más limpio.
—Ya veo —dijo el Desconocido—. Me llamo Chrestomanci, por cierto.
—¡Ah! —exclamó Gato. Eso sí que era una crisis. Plantó la gorra llena de manzanas en medio del conjuro, esperando haberlo estropeado—. Entonces tiene que venir de inmediato a la sala de estar.
—¿Por qué? —preguntó Chrestomanci, atónito.
—Pues porque —respondió Gato, ya exasperado— es usted demasiado importante para quedarse aquí.
—¿Qué te hace pensar que soy importante? —preguntó Chrestomanci, todavía sorprendido.
Gato empezó a sentir ganas de sacudirle.
—Tiene que serlo. Lleva ropa de hombre importante. Y la señora Sharp también lo dijo. Dijo que el señor Nostrum daría los ojos por sus tres cartas.
—¿Ha dado el señor Nostrum los ojos por mis cartas? —preguntó Chrestomanci—. No creo que merezca la pena.
—No. A cambio solo le ha dado clases a Gwendolen —confesó Gato.
—¿Cómo? ¿A cambio de sus ojos? ¡Qué incómodo! —exclamó Chrestomanci.
Afortunadamente, oyeron acercarse unas pisadas enérgicas y Gwendolen irrumpió en la cocina, jadeante, resplandeciente y jubilosa.
—¿Señor Chrestomanci?
—Chrestomanci a secas —la corrigió el Desconocido—. Sí. ¿No serás Gwendolen?
—Sí. El señor Nostrum me dijo que había llegado un carruaje —dijo Gwendolen.
Entonces entró la señora Sharp, también sin aliento. Las dos se encargaron de la conversación y Gato se lo agradeció. Chrestomanci accedió por fin a pasar a la salita, donde la señora Sharp le ofreció atentamente una taza de té y un plato de sus hombrecitos de jengibre, que agitaban los brazos débilmente. A Gato le interesó comprobar que Chrestomanci tampoco tuvo ánimo de comérselos. Bebió con aire sobrio su taza de té, sin leche ni azúcar, e hizo preguntas sobre cómo llegaron Gwendolen y Gato a vivir con la señora Sharp, quien intentó dar la impresión de que los estaba cuidando desinteresadamente, por pura bondad. Esperaba que Chrestomanci se viera obligado a pagarle por mantenerlos, aparte de la ayuda del Ayuntamiento.
Pero Gwendolen hoy había decidido ser sincera:
—Paga el Ayuntamiento —explicó— porque todos lamentan mucho el accidente.
Gato se alegró de que lo explicase, aunque sospechaba que Gwendolen ya se estaba quitando de encima a la señora Sharp como si fuera un abrigo viejo.
—Entonces debo ir a hablar con el alcalde —dijo Chrestomanci, y se levantó, quitándole el polvo a su espléndido sombrero con la elegante manga de la chaqueta. La señora Sharp suspiró y desistió. También se había dado cuenta de la estrategia de Gwendolen—. No se preocupe, señora Sharp —le dijo Chrestomanci—. Nadie quiere que se quede usted sin fondos. —Luego le dio la mano a Gwendolen y a Gato, y añadió—: Debería haber venido a visitaros antes, claro está. Perdonadme. Pero es que vuestro padre hizo gala de una descortesía infernal. Nos volveremos a ver, espero.
Y se marchó en el carruaje, dejando a la señora Sharp amargada, a Gwendolen jubilosa y a Gato nervioso.
—¿Por qué estás tan contenta? —le preguntó Gato a Gwendolen.
—Porque se ha conmovido al ver que somos huérfanos —dijo Gwendolen—. Nos va a adoptar. ¡Lo he conseguido! ¡Mi futuro está arreglado!
—¡No digas tonterías! —saltó la señora Sharp—. Tu futuro es el mismo de siempre. Puede que haya venido aquí con toda su majestad, pero no ha dicho nada y no ha prometido nada.
Gwendolen sonrió con seguridad.
—Tú no has visto la carta desgarradora que le escribí; para partirle el corazón.
—Puede ser. Pero ese hombre no tiene corazón —replicó la señora Sharp.
Gato estaba de acuerdo con ella, en especial porque tenía la incómoda sensación de que, antes de que llegaran Gwendolen y la señora Sharp, él había conseguido ofender a Chrestomanci de alguna forma, tanto como su padre en el pasado. Esperaba que Gwendolen no lo descubriera. Sabía que se pondría furiosa con él.
Pero, para su sorpresa, resultó que Gwendolen tenía razón. El alcalde los visitó aquella tarde y les dijo que Chrestomanci había dispuesto que Gato y Gwendolen fueran a vivir con él como parte de la familia.
—Y veo que no hace falta que os diga lo afortunados que sois —concluyó mientras Gwendolen daba un gritito de alegría y abrazaba a la disgustada señora Sharp.
Gato se sintió más nervioso que nunca. Tiró de la manga del alcalde.
—Señor, explíquemelo, por favor; no sé quién es Chrestomanci.
El alcalde le dio una palmadita cariñosa en la cabeza.
—Un caballero eminente. Dentro de poco, os estaréis codeando con la realeza europea, muchacho. ¿Qué te parece eso?
Gato no sabía qué pensar. Aquello no significaba nada en absoluto para él, y lo había puesto más nervioso de lo que estaba. Suponía que Gwendolen le habría escrito una carta muy conmovedora.
Y así tuvo lugar el segundo gran cambio en la vida de Gato, uno que a él le pareció deprimente. Toda la semana siguiente, mientras las mujeres de los concejales los llevaban de un lado a otro para comprarles ropa nueva y Gwendolen se mostraba cada vez más animada y triunfal, Gato descubrió que echaba de menos a la señora Sharp y a todos los demás, incluso a la señorita Larkins, como si ya se hubiera marchado. Cuando llegó el momento de subir al tren, la ciudad entera les brindó una despedida espléndida, con banderitas y una banda de música. Gato se puso muy triste. Se sentó todo tenso en el borde del asiento, temiendo que le esperara una temporada llena de extrañeza y, probablemente, incluso de infelicidad.
Gwendolen, en cambio, extendió su elegante vestido nuevo, se colocó mejor su precioso sombrerito y se apoyó en el respaldo del asiento con elegancia.
—¡Lo he conseguido! —exclamó radiante—. Gato, ¿no es maravilloso?
—No —dijo Gato con tristeza—. Ya echo de menos nuestra casa. ¿Qué has hecho? ¿Por qué estás tan contenta?
—No lo entenderías —repuso Gwendolen—. Pero te contaré una parte. He salido de Wolvercote, esta ciudad muerta, con sus estúpidos concejales y sus bobos nigromantes. Y le he causado una gran impresión a Chrestomanci. Te diste cuenta, ¿no?
—No noté nada especial —aclaró él—. Bueno, vi que fuiste amable con él…
—¡Cállate o te daré algo peor que calambres! —dijo Gwendolen.
Y cuando el tren pitó y arrancó de la estación, Gwendolen agitó la mano enguantada para despedir a la banda de música, como si fuera un personaje de la nobleza. Gato comprendió que partía decidida a gobernar el mundo.
Capítulo 3
Tras cerca de una hora de viaje, el tren entró resoplando en Bowbridge, donde tenían que apearse.
—¡Qué horror! ¡Esto es pequeñísimo! —criticó Gwendolen.
—¡Bowbridge! —gritaba un porteador, corriendo a lo largo del andén—. Bowbridge. Que los jóvenes Chant se bajen aquí, por favor.
—¡Los jóvenes Chant! —dijo Gwendolen en tono desdeñoso—. ¿No pueden tratarme con más respeto?
De todas formas, le gustó la atención. Gato se dio cuenta de que temblaba de emoción mientras se ponía los guantes de señorita. Él salió detrás de ella muy acobardado mientras descargaban sus baúles en el andén azotado por el viento. Gwendolen avanzó hacia el porteador que había voceado sus nombres.
—Somos los jóvenes Chant —anunció con magnificencia.
No causó gran impresión. El porteador se limitó a hacerles un gesto con la cabeza y desapareció en el vestíbulo de la estación, aún más ventoso que el andén. Gwendolen tuvo que sujetarse el sombrero. Entonces un joven avanzó hacia ellos con una chaqueta ondulante.
—Somos los jóvenes Chant —se presentó Gwendolen.
—¿Gwendolen y Eric? Encantado de conoceros. Es un placer —saludó el joven—. Soy Michael Saunders. Os daré clase con los otros niños.
—¿Otros niños? —preguntó Gwendolen con altivez.
Pero, evidentemente, el señor Saunders era de esas personas incapaces de estarse quietas. Ya había salido corriendo a encargarse de sus baúles. Gwendolen se sintió algo molesta. Pero cuando el señor Saunders regresó y los condujo hacia la entrada de la estación, descubrieron que los estaba esperando un coche motorizado, largo, negro y elegante. Al instante, Gwendolen olvidó su irritación. Le pareció de lo más adecuado para ella.
Gato habría preferido un carruaje. El coche se agitaba haciendo un ruido monótono y olía a gasolina. Se mareó casi inmediatamente. Y todavía se mareó más cuando salieron de Bowbridge y avanzaron por una carretera secundaria llena de curvas. La única ventaja que veía era que el coche era muy rápido. Al cabo de tan solo diez minutos, el señor Saunders dijo:
—Mirad, ahí esta el castillo de Chrestomanci. Desde aquí hay una vista estupenda.
Gato volvió su cara mareada y Gwendolen la suya lozana hacia donde les señalaba. En la colina de enfrente había un castillo gris con varias torres. Cuando el camino dio la vuelta, vieron que tenía una parte nueva, con un frontal de grandes ventanales y una bandera ondeando en la parte superior. Se veían árboles majestuosos, cipreses oscuros, grandes olmos, y un atisbo de césped y flores.
—Es maravilloso —dijo Gato mareado, sorprendido de que Gwendolen no hubiera dicho nada. Confiaba en que la carretera no diera muchas vueltas antes de entrar al castillo.
Y así fue. El coche pasó por el parque del pueblo y cruzó unas puertas muy grandes. Después avanzó a lo largo de una larga avenida flanqueada por árboles, al final de la cual se encontraba la gran puerta de la parte vieja del castillo. Gwendolen se inclinó hacia delante con impaciencia, lista para ser la primera en salir. Era evidente que habría un mayordomo y quizá también lacayos. Estaba impaciente por hacer su entrada triunfal.
Pero el coche siguió adelante, dejando atrás los muros grises y nudosos del viejo castillo y se detuvo frente a una puerta insignificante donde comenzaba la parte nueva. La puerta estaba casi oculta: una masa de rododendros la escondía de ambas partes del castillo.
—Os traigo por aquí —explicó el señor Saunders con tono jovial— porque es la puerta que vais a usar más a menudo. Os será más fácil familiarizaros con el lugar si empezáis por las zonas que vais a usar más.
A Gato no le importó. Pensó que esta puerta tenía un aspecto más hogareño. Pero Gwendolen, que se había quedado sin su entrada triunfal, le dirigió al señor Saunders una mirada cortante y dudó si lanzarle algún hechizo desagradable. Al final decidió no hacerlo: quería causar una buena impresión. Salieron del coche y siguieron al señor Saunders, cuya chaqueta tenía un modo peculiar de ondear aunque no hubiera viento, por un recibidor cuadrado y con un suelo reluciente.
Allí los estaba esperando una señora de aspecto imponente. Llevaba un vestido ajustado de color púrpura y el pelo negro azabache recogido en un moño muy alto. Gato pensó que debía de ser la mujer de Chrestomanci.
—Esta es la señorita Bessemer, el ama de llaves —indicó el señor Saunders—. Eric y Gwendolen, señorita Bessemer. Me temo que Eric se ha mareado un poco en el coche.
Gato no se había dado cuenta de que su problema fuera tan evidente. Se sintió avergonzado. Gwendolen, muy molesta de que la hubiera recibido una simple ama de llaves, le alargó la mano con frialdad.
La señorita Bessemer daba la mano como una emperatriz. Gato estaba pensando que era la mujer más imponente que había visto en su vida cuando se volvió hacia él con una sonrisa muy amable.
—Pobre Eric —le dijo—. A mí también me molesta lo indecible viajar en automóvil. Se te pasará ahora que has salido de esa máquina y, si no, luego te daré algo. Venid a asearos y a echar un vistazo a vuestras habitaciones.
Siguieron el estrecho triángulo púrpura de su vestido por las escaleras, los pasillos y más escaleras. Gato no había visto nunca una casa tan lujosa. Todos los suelos estaban cubiertos por una alfombra, verde y mullida como la hierba con el rocío de la mañana, y a los lados el suelo estaba tan bien encerado que reflejaba la alfombra, el blanco resplandeciente de las paredes y los cuadros colgados en ellas. Reinaba un silencio absoluto. No oyeron nada en todo el camino, excepto sus propios pasos y el crujir púrpura de la señorita Bessemer.
El ama de llaves abrió una puerta al sol de la tarde.
—Este es tu dormitorio, Gwendolen. El cuarto de baño está dentro.
—Muchas gracias —dijo Gwendolen, deslizándose con magnificencia para tomar posesión de su cuarto.
Gato miró por detrás de la señorita Bessemer y vio que la habitación era muy grande, con una suntuosa alfombra turca que cubría la mayor parte del suelo. La señorita Bessemer anunció:
—La familia cena pronto cuando no hay visitas, para poder comer con los niños. Pero me imagino que os apetecerá la merienda de todas maneras. ¿A qué habitación la mando?
—A la mía, por favor —respondió Gwendolen de inmediato.
Hubo una pequeña pausa y el ama de llaves dijo:
—Bueno, entonces asunto arreglado, ¿verdad? Tu habitación está por aquí arriba, Eric.
Había que subir por una escalera de caracol. A Gato le gustó. Parecía que su habitación iba a estar en la parte vieja del castillo. Y así fue. Cuando la señorita Bessemer abrió la puerta, descubrió una habitación redonda, y las tres ventanas dejaban ver que el muro medía casi un metro de profundidad. Gato no pudo resistirse y salió corriendo sobre la alfombra para subirse a uno de los profundos alféizares y mirar hacia fuera. Por encima de las copas de los cipreses se veía una gran extensión de césped, como una lámina de terciopelo verde, con jardines de flores que descendían a varios niveles. Luego miró alrededor del cuarto. Las paredes curvas se hallaban encaladas, al igual que la robusta chimenea. La cama estaba cubierta por una colcha de retazos y había una mesa, una cómoda y una estantería con libros que parecían interesantes.
—¡Me encanta! —le dijo a la señorita Bessemer.
—Me temo que el cuarto de baño está en el pasillo —dijo la señorita Bessemer, como si eso fuera un inconveniente. Pero a Gato, que nunca había tenido un cuarto de baño para él solo, no le importó lo más mínimo.
En cuanto se fue la señorita Bessemer, salió a echar un vistazo. Y le impresionó descubrir tres toallas rojas de medidas distintas, una esponja del tamaño de un melón y una bañera con patas semejantes a las zarpas de un león. Uno de los rincones estaba revestido de azulejos, con cortinas de plástico rojo para la ducha. Gato no pudo evitar experimentar. Cuando terminó, el cuarto de baño estaba bastante mojado. Volvió a la habitación un poco húmedo él también. Ya habían llegado su baúl y su caja y ha-bía una doncella pelirroja deshaciendo el equipaje. Le dijo que se llamaba Mary y le preguntó si le parecía bien cómo estaba colocando sus cosas. Era muy agradable, pero Gato se sintió un poco tímido en su presencia. Su melena pelirroja le recordó a la señorita Larkins y no supo qué decirle.
—Hmm… ¿Puedo ir abajo a merendar? —tartamudeó.
—Como gustes —le dijo ella, a Gato le pareció que con bastante frialdad.
Bajó corriendo las escaleras, con la sensación de que había empezado con mal pie.
El baúl de Gwendolen estaba en medio de su cuarto. Gwendolen estaba sentada majestuosamente en una mesa redonda junto a la ventana, con una gran tetera de estaño, un plato de pan integral con mantequilla y otro plato de galletas delante de ella.
—Le he dicho a la chica que yo misma desharía el equipaje —dijo—. Traigo secretos en el baúl y en la caja. Y le he pedido que traiga la merienda enseguida porque me muero de hambre. ¡Y fíjate! ¿Has visto alguna vez una cosa tan sosa? ¡Ni siquiera hay mermelada!
—A lo mejor las galletas están buenas —sugirió él.
Pero no, no eran demasiado buenas.
—¡Nos vamos a morir de hambre en medio de todo este lujo! —suspiró Gwendolen.
Su habitación era claramente lujosa. Las paredes estaban revestidas de terciopelo azul. El cabecero y los pies de la cama se encontraban tapizados como una silla, en terciopelo azul con botones, y la cocha era exactamente igual. Las sillas eran doradas y el tocador era digno de una princesa, con cajoncitos dorados, cepillos dorados y un gran espejo ovalado rodeado por una corona de flores también dorada. Gwendolen admitió que le gustaba el tocador, aunque no estaba tan segura sobre el armario, que tenía guirnaldas pintadas y una escena de las danzas de las cintas de mayo.
—Es para colgar la ropa, no para contemplarlo —protestó—. Me distrae. Pero el cuarto de baño es precioso.
El baño estaba recubierto de azulejos blancos y azules, con la bañera al nivel del suelo. Por encima de ella había cortinas azules, recogidas como en la cuna de un bebé, para cuando se usara la ducha. Las toallas hacían juego con los azulejos. A Gato le gustaba más el suyo, pero a lo mejor era porque tuvo que pasar mucho tiempo en el de Gwendolen. Su hermana lo encerró allí mientras deshacía el equipaje. A través del siseo de la ducha —Gwendolen sería la única culpable de encontrarse el cuarto de baño encharcado—, Gato oyó su voz aguda e irritada porque alguien había venido a llevarse la insulsa merienda y la había pillado con el baúl abierto. Cuando Gwendolen abrió por fin la puerta del baño, todavía estaba enfadada.
—Me parece que los criados aquí no son muy educados —dijo—. Si esa chica dice una sola cosa más, le va a salir un grano en la nariz. ¡Por mucho que se llame Euphemia! Aunque —añadió Gwendolen en tono caritativo— estoy inclinada a pensar que llamarse Euphemia ya es bastante castigo para cualquiera. Tienes que ir a ponerte tu traje nuevo, Gato. Ha dicho que la cena es dentro de media hora y tenemos que cambiarnos. ¡Has visto alguna vez una cosa tan formal y artificial!
—Creía que te gustaban ese tipo de cosas —dijo Gato, a quien desde luego no le gustaban.
—Se puede ser grandioso y natural a la vez —replicó Gwendolen. No obstante, al pensar en la grandeza que se avecinaba, se calmó—. Me pondré mi traje azul con el cuello de encaje —dijo—. Y creo que llamarse Euphemia es una carga demasiado pesada para cualquiera, por muy maleducada que sea.
Mientras Gato subía su escalera de caracol, el castillo se llenó de un eco misterioso. Era el primer ruido que había escuchado. Le alarmó. Luego se enteró de que era el gong para avisar a la familia de que tenían media hora para cambiarse. Gato, por supuesto, no necesitaba tanto tiempo para ponerse el traje, así que se duchó de nuevo. Se sentía húmedo, debilucho y agotado de tanta ducha cuando la doncella con la desgracia de llamarse Euphemia vino para conducirlos a la planta baja, a la salita donde la familia los estaba esperando.
Gwendolen, con su bonito vestido azul, entró deslizándose con confianza. Gato la siguió arrastrando los pies. El salón parecía estar lleno de gente. Gato no tenía ni idea de cómo podían ser todos parte de una misma familia. Había una anciana con mitones de encaje y un hombre muy pequeño con cejas muy pobladas y una voz atronadora que estaba hablando sobre acciones y bonos; el señor Saunders, cuyas muñecas y tobillos eran demasiado largos para su brillante traje negro; y al menos otras dos chicas y dos chicos. Gato vio a Chrestomanci, espléndido con un traje de terciopelo rojo oscuro; y Chrestomanci vio a Gato y a Gwendolen y los miró con una sonrisa vaga y perpleja, por lo que Gato quedó convencido de que se le había olvidado quiénes eran.
—Oh —dijo Chrestomanci—. Hmmm… Esta es mi mujer.
Fueron conducidos hacia una señora regordeta con la cara dulce y agradable. Llevaba un vestido de encaje precioso —los ojos de Gwendolen lo miraron de arriba abajo con considerable admiración—, pero, por lo demás, era una de las señoras de aspecto más corriente que habían visto en su vida. Les dirigió una sonrisa simpática.
—Eric y Gwendolen, ¿verdad? Llamadme Millie, queridos. —Aquella información los alivió, porque ninguno de los dos tenía la menor idea de cómo debían haberla llamado—. Y ahora tenéis que conocer a mi Julia y a mi Roger.
Dos niños regordetes acudieron a su lado. Los dos eran bastante pálidos y tendían a respirar pesadamente. La chica llevaba un vestido de encaje como el de su madre y el chico, un traje de terciopelo azul, pero no había ropa capaz de disimular el hecho de que hacían gala de un aspecto incluso más ordinario que su progenitora. Los dos miraron educadamente hacia Gwendolen y Gato, y los cuatro dijeron a la vez:
—Mucho gusto. —Y no tuvieron nada más que decirse.
Por suerte, no llevaban mucho tiempo allí parados cuando un mayordomo abrió las puertas dobles al fondo de la sala y les indicó que la cena estaba servida. Gwendolen miró al mayordomo con gran indignación.
—¿Por qué no nos abrió él la puerta? —le susurró a Gato mientras todos entraban al comedor en desordenada procesión—. ¿Por qué nos despacharon con el ama de llaves?
Gato no contestó. Estaba demasiado ocupado aferrándose a Gwendolen. Los estaban colocando alrededor de una brillante mesa alargada y pensó que él se habría desmayado de terror si alguien hubiera intentado sentarle en otro sitio que no fuera junto a su hermana. Por fortuna, nadie lo intentó. Aun así, la comida fue bastante aterradora. Los criados no dejaban de ofrecerle comida deliciosa en bandejas de plata por encima del hombro izquierdo. Cada vez que eso ocurría, Gato se sobresaltaba y golpeaba la bandeja sin querer. Además, tenía que servirse él mismo y nunca sabía qué cantidad debía tomar. Pero lo peor fue que, al ser zurdo, la cuchara y el tenedor con los que debía llevar la comida desde la bandeja hasta su plato estaban siempre en el lado contrario. Intentó cambiarlos de sitio y se le cayó una cuchara. Intentó dejarlos donde estaban y vertió la salsa. El criado siempre decía: «No se preocupe, señor», y eso le hacía sentirse aún peor.
Y la conversación era todavía más aterradora. En un extremo de la mesa, el hombre pequeño y escandaloso hablaba sin cesar de acciones y bonos. En el lado de Gato estaban conversando sobre arte. El señor Saunders parecía haber pasado el verano viajando por el extranjero. Había visto estatuas y cuadros por toda Europa y los admiraba mucho. Se entusiasmaba tanto que daba palmadas en la mesa al hablar. Habló de estudios y escuelas, del Quattrocento y los interiores holandeses, hasta el punto que a Gato le explotaba la cabeza. Gato miró la cara delgada, de mejillas cuadradas, del señor Saunders y se maravilló de los conocimientos que encerraba. Entonces Millie y Chrestomanci se unieron a la conversación. Millie recitó una retahíla de nombres que Gato no había oído jamás. Chrestomanci iba haciendo comentarios sobre ellos, como si aquellos nombres pertenecieran a íntimos amigos suyos. Fuera como fuese el resto de la familia, pensó Gato, Chrestomanci no era nada corriente. Tenía unos ojos negros y muy brillantes, que impresionaban incluso cuando adoptaba un aire distraído y soñador. Cuando algo le interesaba, como en el caso del arte, los entrecerraba de tal manera que parecían derramar su brillo sobre el resto de la cara. Y Gato comprobó desmoralizado que los dos niños también se mostraban muy interesados. Charlaban en todo momento, como si de verdad supieran de qué estaban hablando sus padres.
Gato se sintió abrumadoramente ignorante. Y entre aquella conversación, los problemas con las bandejas que aparecían de repente y las insulsas galletas que había tomado para merendar, descubrió que no tenía apetito. Tuvo que dejarse la mitad del flan con helado en el plato. Envidiaba a Gwendolen por ser capaz de mantener la calma y disfrutar plácidamente de la comida.
Por fin terminó la cena y les permitieron escaparse a la lujosa habitación de Gwendolen. Su hermana se subió a la cama de un salto.