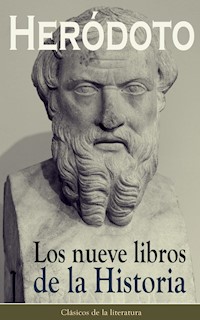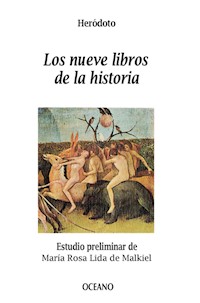
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Océano
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Biblioteca Universal
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Los nueve libros de la historia, redactados en dialecto jonio y escritos en plena madurez de Heródoto, son uno de los testimonios más reveladores del mundo griego y de los pueblos que lo constituían. En sus páginas, escritas con un estilo claro y pulcro, los hechos históricos se entremezclan con leyendas, constituyendo uno de los monumentos más preciosos de la Antigüedad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1245
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Introducción
Hace ya algunos años un grupo señero de intelectuales, integrado por Alfonso Reyes (México), Francisco Romero (Argentina), Federico de Onís (España), Ricardo Baeza (Argentina) y Germán Arciniegas (Colombia), imaginaron y proyectaron una empresa editorial de divulgación sin paralelo en la historia del mundo de habla hispana. Para propósito tan generoso, reunieron el talento de destacadas personalidades quienes, en el ejercicio de su trabajo, dieron cumplimiento cabal a esta inmensa Biblioteca Universal, en la que se estableció un canon -una selección- de las obras literarias entonces propuestas como lo más relevante desde la epopeya homérica hasta los umbrales del siglo XX. Pocas veces tal cantidad de obras excepcionales habían quedado reunidas y presentadas en nuestro idioma.
En ese entonces se consideró que era posible establecer una selección dentro del vastísimo panorama de la literatura que permitiese al lector apreciar la consistencia de los cimientos mismos de la cultura occidental. Como españoles e hispanoamericanos, desde las dos orillas del Atlántico, nosotros pertenecemos a esta cultura. Y gracias al camino de los libros -fuente perenne de conocimiento- tenemos la oportunidad de reapropiarnos de este elemento de nuestra vida espiritual.
La certidumbre del proyecto, así como su consistencia y amplitud, dieron por resultado una colección amplísima de obras y autores, cuyo trabajo de traducción y edición puso a prueba el talento y la voluntad de nuestra propia cultura. No puede dejar de mencionarse a quienes hicieron posible esta tarea: Francisco Ayala, José Bergamín, Adolfo Bioy Casares, Hernán Díaz Arrieta, Mariano Gómez, José de la Cruz Herrera, Ezequiel Martínez Estrada, Agustín Millares Carlo, Julio E. Payró, Ángel del Río, José Luis Romero, Pablo Schostakovsky, Guillermo de Torre, Ángel Vasallo y Jorge Zalamea. Un equipo hispanoamericano del mundo literario. De modo que los volúmenes de esta Biblioteca Universal abarcan una variedad amplísima de géneros: poesía, teatro, ensayo, narrativa, biografía, historia, arte oratoria y epistolar, correspondientes a las literaturas europeas tradicionales y a las antiguas griega y latina.
Hoy, a varias décadas de distancia, podemos ver que este repertorio de obras y autores sigue vivo en nuestros afanes de conocimiento y recreación espiritual. El esfuerzo del aprendizaje es la obra cara de nuestros deseos de ejercer un disfrute creativo y estimulante: la lectura. Después de todo, el valor sustantivo de estas obras, y del mundo cultural que representan, sólo nos puede ser dado a través de este libre ejercicio, la lectura, que, a decir verdad, estimula -como lo ha hecho ya a lo largo de muchos siglos- el surgimiento de nuevos sentidos de convivencia, de creación y de entendimiento, conceptos que deben ser insustituibles en eso que llamamos civilización.
Los Editores
Propósito
Un gran pensador inglés dijo que «la verdadera Universidad hoy día son los libros», y esta verdad, a pesar del desarrollo que modernamente han tenido las instituciones docentes, es en la actualidad más cierta que nunca. Nada aprende mejor el hombre que lo que aprende por sí mismo, lo que le exige un esfuerzo personal de búsqueda y de asimilación; y si los maestros sirven de guías y orientadores, las fuentes perennes del conocimiento están en los libros.
Hay por otra parte muchos hombres que no han tenido una enseñanza universitaria y para quienes el ejercicio de la cultura no es una necesidad profesional; pero, aun para éstos, sí lo es vital, puesto que viven dentro de una cultura, de un mundo cada vez más interdependiente y solidario y en el que la cultura es una necesidad cada día más general. Ignorar los cimientos sobre los cuales ha podido levantar su edificio admirable el espíritu del hombre es permanecer en cierto modo al margen de la vida, amputado de uno de sus elementos esenciales, renunciando voluntariamente a lo único que puede ampliar nuestra mente hacia el pasado y ponerla en condiciones de mejor encarar el porvenir. En este sentido, pudo decir con razón Gracián que «sólo vive el que sabe».
Esta colección de Clásicos Universales -por primera vez concebida y ejecutada en tan amplios términos y cuya segunda serie aparece ahora, luego del gran éxito alcanzado por la primera- va encaminada, y del modo más general, a todos los que sienten lo que podríamos llamar el instinto de la cultura, hayan pasado o no por las aulas universitarias y sea cual fuere la profesión o disciplina a la que hayan consagrado su actividad. Los autores reunidos son, como decimos, los cimientos mismos de la cultura occidental y de una u otra manera, cada uno de nosotros halla en ellos el eco de sus propias ideas y sentimientos.
Es obvio que, dada la extensión forzosamente restringida de la Colección, la máxima dificultad estribaba en la selección dentro del vastísimo panorama de la literatura. A este propósito, y tomando el concepto de clásico en su sentido más lato, de obras maestras, procediendo con arreglo a una norma más crítica que histórica, aunque tratando de dar también un panorama de la historia literaria de Occidente en sus líneas cardinales, hemos tenido ante todo en cuenta el valor sustantivo de las obras, su contenido vivo y su capacidad formativa sobre el espíritu del hombre de hoy. Con una pauta igualmente universalista, hemos espigado en el inmenso acervo de las literaturas europeas tradicionales y las antiguas literaturas griega y latina, que sirven de base común a aquéllas, abarcando un amplísimo compás de tiempo, que va desde la epopeya homérica hasta los umbrales mismos de nuestro siglo.
Se ha procurado, dentro de los límites de la Colección, que aparezcan representados los diversos géneros literarios: poesía, teatro, historia, ensayo, arte biográfico y epistolar, oratoria, ficción; y si, en este último, no se ha dado a la novela mayor espacio fue considerando que es el género más difundido al par que el más moderno, ya que su gran desarrollo ha tenido lugar en los dos últimos siglos.
Un comité formado por Germán Arciniegas, Ricardo Baeza, Federico de Onís, Alfonso Reyes y Francisco Romero ha planeado y dirigido la presente colección, llevándola a cabo con la colaboración de algunas de las más prestigiosas figuras de las letras y el profesorado en el mundo actual de habla castellana.
Los Editores
Estudio preliminar, por María Rosa Lida de Malkiel
El hombre
Heródoto según los antiguos. La noticia más importante transmitida acerca de Heródoto por la Antigüedad se encuentra en el Diccionario del bizantino Suidas (siglo X), de quien se supone, no sin optimismo, que copió discretamente autores fidedignos. Esa noticia reza así:
"Heródoto, hijo de Lixes y Drío, fue natural de Halicarnaso, de ilustre familia, y tuvo un hermano, Teodoro. Pasó a Samo a causa de Lígdamis, tercer tirano de Halicarnaso después de Artemisia, porque Pisindelis era hijo de Artemisia, y Lígdamis de Pisindelis. En Samo, pues, cultivó el dialecto jónico y escribió una historia en nueve libros, a partir de Ciro el persa y de Candaules, rey de Lidia. Volvió a Halicarnaso y arrojó al tirano, pero al ver luego la mala voluntad de sus conciudadanos, fue como voluntario a Turio, que los atenienses colonizaban; allí murió y está sepultado en la plaza pública. Algunos afirman que murió en Pela. Sus libros llevan el nombre de las Musas."
El conocimiento actual de Heródoto, precario y todo, permite señalar en esta biografía dos fallas vinculadas, precisamente, con las Historias: el error de que Heródoto aprendiese en Samo el dialecto jónico, que se hablaba en Halicarnaso, y de que redactase allí su libro, y la omisión de sus viajes. Otras fuentes, ninguna directa ni segura, permiten inferir dos hechos corroborados por su obra: estada en Atenas y amistad con Sófocles. Fuera de esto, sobre la vida de Heródoto, la Antigüedad apenas si brinda media docena de anécdotas, tan apócrifas como elocuentes. Según tal beocio, el poco airoso papel de Tebas en las Historias se debe a rencor de Heródoto, resentido de que los tebanos no le hubiesen permitido abrir escuela; según tal ateniense, Atenas, siempre munífica, recompensó la alabanza del historiador con un donativo de diez talentos. Luciano cuenta no muy en serio (Heródoto o Eción) que para ganar tiempo y renombre, Heródoto lee su escrito no en tal o cual ciudad sino en el festival olímpico, ante Grecia entera, que le oye embelesada y esparce por todos los rincones la fama de su empresa. Durante esa lectura (completa Suidas en laVida de Tucídides) lloró de noble emulación Tucídides niño, y Heródoto le felicitó proféticamente porque su espíritu estaba ávido de ciencia.
Heródoto según sus Historias. Así, pues, los datos antiguos apenas hacen sino situar someramente a Heródoto en el tiempo (siglo V antes de Jesucristo, entre las Guerras Médicas y la del Peloponeso) y en el escenario geográfico (Grecia asiática, Atenas, Magna Grecia), y transmitir la reacción ingeniosa y patética de estudiosos tardíos, que ya estaban espiritualmente casi tan lejos de él como nosotros mismos. Lo más valioso que se conoce acerca de Heródoto se espiga en el gran documento herodoteo, los Nueve libros de la Historia, la obra más personal, en cierto modo, que haya legado la Antigüedad.
Concepción dramática de la vida. Gracias a esta obra sabemos que este griego, que no tiene muy remota la ascendencia bárbara, no parte de una realidad ordenada en claros esquemas. La filosofía no ha descubierto todavía las esencias universales, cómodamente aprisionadas en otros tantos conceptos, y falta toda la evolución del pensamiento ático para llegar, con Aristóteles, a la clasificación científica de la naturaleza, en cuyo recuento individual está deleitosamente detenida la observación jónica. Lo que Heródoto ve y refleja como experiencia del mundo es una enmarañada red de sucesos particulares, de anécdotas rebosantes de vida apasionada (en las cuales se agitan los reyes y tiranos, árbitros de razas y comarcas -Astiages, Ciro, Cambises, Darío, Jerjes, Creso, Gelón-, los aventureros ambiciosos que corren a sus muertes desastradas -Polícrates, Histieo, Aristágoras, Mardonio-), de duelos con la adversidad en los que tras mil lances reñidos sucumbe el que ya parecía vencer -tal los marinos de Quío, que combaten denodadamente mientras sus aliados les traicionan, logran refugiarse en el continente y son exterminados por error en tierra amiga: VI, 15-16-, tal esas vidas frustradas que no pueden imponer su nueva norma a la comunidad ni soportar la antigua -Anacarsis y Esciles: IV, 76 a 80; Dorieo y Demarato: V, 39 y sigs.; VI, 61 y sigs.-, esos ásperos enconos femeninos -la vergüenza y la venganza de la mujer de Candaules: I, 8 y sigs., el dolor implacable de Tómiris: I, 214, las dos mujeres de Anaxándridas, alternativamente estériles y fecundas: V, 39-41, la sanguinaria Amestris: VII, 114 y IX, 109-112-, esas sombrías historias de familia -Creso, torturador de su hermano, pierde trágicamente al hijo de quien se enorgullece y queda con el hijo defectuoso que sanará el día de su ruina: I, 34 y sigs., Periandro, enamorado y asesino de su mujer, impera por el terror hasta que, ya viejo, su voluntad se estrella contra la del hijo menor ante quien acaba por humillarse, demasiado tarde: III, 50 y sigs., V, 92. Unos apenas visibles y tenacísimos hilos anudan tan turbulenta arbitrariedad, la sujetan y dirigen. Heródoto se refiere a ellos unas veces resignadamente cuando anuncia la peripecia de algún personaje con las palabras: "pero como había de acabar mal...", "pero como había de sucederle desgracia...", y otras veces los proyecta, vivísimos e indescifrables en las absurdas profecías siempre aciagamente cumplidas; ellas empujan a Creso a su pérdida: I, 53, 55, a Cambises al inútil fratricidio: III, 64, castigan a Micerino por su importuna virtud: II, 133, ofrecen a la muerte a Mardonio por boca de su mismo rey Jerjes: VIII, 114, y atormentan a tantos grandes de la tierra, sin intérprete para la lengua irrevocable y siniestra de los dioses. En la historia de Creso, el sabio Solón señala las dos coordenadas en las que se proyecta la vida humana: la envidia de los dioses y el cambio perpetuo que constituye el vivir del hombre: I, 32. Esa vida trágicamente breve para el hombre común, apenas es para el avisado más que sucesión de infortunios (VII, 46), de tal suerte que aquella trágica brevedad es su único bien. Y, sin embargo, la concepción de la vida que sustenta Heródoto no es cerradamente pesimista. Por sobre la envidia de los dioses, o quizá como suma de sus malquerencias, los sabios -Solón, Artabano-, tomando las debidas distancias, columbran unas líneas generales. Esa suma de azares que es la voluntad divina o divino azar equilibra en lo bajo la pequeñez humana: así lo declara Heródoto por boca del portavoz favorito de su opinión moral, Artabano (VII, 10). Si una tempestad desbarata la innumerable escuadra persa es sencillamente que los dioses emparejan a los adversarios para hacer justiciera la partida (VIII, 13), y la conciencia de que hay por sobre los hombres una fuerza compensadora aguija a la acción: VII, 203. Más que trágica, más que ciegamente ineluctable, la concepción de la vida de Heródoto es dramática, llena de peripecias peligrosas, pero sin desenlace prefijado. Contra la envidia de los dioses y contra el infortunio, los hombres, palpitantes de voluntad de evadirse, se debaten con ingenio, con bravura, con obstinación, con suerte -divino azar-, y a veces se evaden de las mallas del destino.
Racionalismo. Afortunadamente, pues, están los dioses tan alto que dejan libres al hombre las manos -y el pensamiento. Sin duda la concepción herodotea de la vida, regida por una igualación abstracta y unos dioses malévolos, limita el alcance de la razón como clave del universo. Pero ¿quién si no el entendimiento mismo ha descubierto su razonable límite? Motivo de más, para que Heródoto se entregue a su ejercicio con la confianza de lo que no se discute. Heródoto observa, compara y, sobre todo, razona. No andaría equivocado quien tomase como lema suyo y de Grecia (de quien es en este aspecto tan fiel representante) la alternativa que propone el joven Atis: "Dime que sí o razóname por qué no" (I, 37). A lo largo de toda la obra, los más diversos personajes en las más diversas situaciones examinan, cotejan, experimentan y, sobre todo razonan. Ciro hace subir a la hoguera al piadoso Creso para ver si algún dios le librará, por piadoso, de ser quemado vivo: I, 86. Para verificar la pretensión de los egipcios de ser el pueblo más antiguo de la tierra, Psamético recurre al experimento lingüístico -y la halla infundada: II, 2. Darío aparece igualmente ávido de conocimiento exacto (IV, 44), y Jerjes aprovecha una culpa de amor para cumplir la circunnavegación del África (IV, 43), ya realizada por unos fenicios a las órdenes de la curiosidad del faraón Necos (IV, 42).
Quien más asidua y gozosamente ejerce su entendimiento es, lógicamente, el autor mismo: el objeto de su crítica puede ser una inscripción apócrifa (I, 51), la autenticidad de un texto literario (II, 117), la etnografía de colcos y egipcios, de cuya originalidad se jacta (II, 104), la osteología comparada de persas y egipcios (cuya paternidad se remonta, en cambio, a estos últimos: III, 12), las formas demasiado geométricas de la cartografía coetánea (IV, 36). Lo desconocido fabuloso se explica razonablemente por lo conocido: el canal del lago Meris por el de Asiria (II, 150), el oro de la libia Ciraunis por la pez de la griega Zacinto (IV, 195). Heródoto no sólo aplica su claro raciocinio a la naturaleza física y a la actividad humana; con igual científica serenidad investiga los usos, instituciones y religiones y, lo que es más asombroso, no sólo la religión ajena (Salmoxis, IV, 95-96) sino muy principalmente la propia: el culto griego de Heracles deriva del de uno de los doce dioses egipcios y no a la inversa (II, 43); el culto griego de Dioniso, introducido por Melampo, a través de los fenicios, se remonta también a Egipto (II, 49); en cambio, el culto de Hermes itifálico es legado pelásgico, según se infiere de cultos actuales de Samotracia (II, 51), y la clasificación ordenada del panteón griego es obra de Hesíodo y de Homero, situados a tantos y tantos siglos del autor (II, 52). El viento Bóreas, llamado por los atenienses en su socorro, descargó en efecto sobre los persas, pero Heródoto no podría decir si esto fue consecuencia de aquello (VII, 189). La borrasca de Magnesia ¿amaina por los sacrificios y encantamientos persas o porque de suyo se le antoja? (VII, 191). En verdad, páginas tales como la citada investigación sobre los dioses de Grecia (II, 43 y sigs.) o las dedicadas al estudio del delta del Nilo (II, 10 y sigs.) o al de la cuenca de Tesalia y el corredor sísmico del Peneo (VII, 129), pertenecen a las más nobles realizaciones que ha dejado Grecia; con todos sus errores de hecho, presentan una madurez de espíritu, una potencia de observación y de razonamiento, merced a las cuales el hombre actual se siente mucho más cerca de Heródoto -del "milagro griego"- que de autores que vivieron siglos y siglos después; de aquél, en esencia, deriva, mientras debe mirar por desvíos de curiosidad histórica para justificar la acumulación pueril de datos ajenos que atesta las historias de Vicente de Beauvais y de Alfonso el Sabio. No anduvieron descaminados, en este sentido, los humanistas que percibieron orgullosamente la continuidad entre el rigor crítico del Renacimiento y la ciencia helénica. Que el raciocinio peque, que Heródoto se equivoque de hipótesis para explicar las crecidas del Nilo y, por exceso de desconfianza, no crea que el sol haya quedado a la derecha de los fenicios que circunnavegaron el África (como quedó a la derecha de los marinos de Sebastián Elcano cuando atravesaron el Ecuador: López de Gómara, Historia general de las Indias, XCVIII), todo esto es comprensible y muy poco importante. Lo importante es el fervor con que Heródoto se interesa en cuanto le rodea, y observa, infiere, forma hipótesis, enumera argumentos, apoya el más sólido y deja al juicio del lector la elección final (por ejemplo, II, 146). Para la deliberación científica, no menos que para la práctica, vale el examen crítico de la razón: "Rey, cuando no se dicen pareceres contrarios, no es posible escoger y tomar el mejor, y es preciso adoptar el expuesto, pero cuando se dicen, sí es posible; a la manera que no conocemos el oro puro por sí mismo, pero cuando lo probamos junto con otro reconocemos cuál es el mejor” (VII, 10).
Goce intelectual, curiosidad griega, folclore. La agudeza crítica de Heródoto no es más que un aspecto del vivo goce intelectual que toda la obra atestigua y que constituye también un rasgo diferencial de la cultura griega (ausente, por ejemplo, en la Biblia y en las letras latinas). Heródoto lo evidencia de otro modo en la admiración de buena ley que profesa a todo rasgo de ingenio: a la sabiduría de Glauco de Quío, que discurrió el arte de soldar el hierro (I, 25), a la de los lidios, que fueron los primeros en acuñar moneda, vender al menudeo y jugar a los dados, a la taba y a la pelota (I, 94); a aquella plancha de bronce en la que un jonio sutil había grabado "el contorno de toda la tierra, y el mar todo y todos los ríos" (V, 49), a la ingeniosa obtención del oro de la India (III, 102) y de los aromas diversos de Arabia (III, 107 y sigs.), a las obras de ingeniería civil (el riego y las murallas de Babilonia: I, 179 y sigs., las pirámides, los templos, los laberintos y canales de Egipto: II, las tres maravillas de Samo, acueducto, dique y templo: III, 60) y militar (el desagüe del Gindes: I, 189 y del Éufrates: I, 191; el puente de barcas de Darío: IV, 88 y de Jerjes: VII, 34-36), a los primores de los artífices (la taza de Creso: I, 51; el anillo de Polícrates: III, 41; la viña y el plátano de oro de Teodoro de Samo: VII, 27; la coraza de Amasis, de oro, lino y algodón con sus torzales de trescientos sesenta hilos: III, 47; el trípode de oro, soportal de la serpiente de tres cabezas consagrada por los griegos en Delfos: IX, 81).
Con ojos bien abiertos, y vibrante de esa juvenil capacidad de admiración, de la cual, según Platón y Aristóteles, ha nacido la filosofía, Heródoto recorre Egipto sin caérsele de la boca el delicioso adjetivo ,axioq,ehtoß, ("digno de contemplarse"). ¡Con qué objetiva curiosidad, con qué atención cortés examina ese mundo distinto y paradójico que contradice a cada paso sus hábitos de griego! Para completar el conocimiento del Heracles egipcio y griego con el fenicio, Heródoto navega hasta Tiro, y su diligencia queda premiada no sólo con la apetecida información sino con ver, entre otras ofrendas, aquellas dos columnas, la una de oro fino y la otra de jaspe verde, que relumbran en la noche (II, 44). Gracias a esa objetividad, Heródoto admira el mérito por sí mismo, dondequiera lo encuentre, en griegos y en bárbaros -toda suerte de bárbaros: desde luego en egipcios libios, babilonios y escitas, enemigos de sus enemigos (los persas), pero también entre éstos: el justo Otanes: III, 80 y 83, el noble Prexaspes: III, 74-75, los valientes Mascames y Boges: VII, 105-107, Hidarnes, cortés e insinuante: VII, 135, Masistio, hermoso y amado: IX, 20-25-, pero también en esclavos como Sicinno, a quien Temístocles confía una arriesgada misión: VIII, 75, y aun en mujeres: Nitocris la previsora: I, 185, y Nitocris la vengativa: II, 100, la esposa de Sesostris: II, 107, Gorgo, sabia de niña y de grande: V, 51 y VII, 239 y sobre todas la incomparable Artemisia, señora de Halicarnaso: VII, 99, VIII, 68-69, 87-88, 93, 101-103.
Así como Heródoto no concibe el ingenio limitado a una nación o a una clase, tampoco halla limitación a las materias que despiertan su interés, y con ello marca el más enérgico contraste con los historiadores romanos y con sus imitadores de la Edad Moderna. Heródoto es más informativo, más "historiador de la cultura", que ningún otro historiador, y lo es por ser muy griego, esto es, por situarse ante el mundo en la actitud de despierta y activa atención que hace que Grecia y no otra región alguna de la tierra sea la creadora de la ciencia y de la filosofía. Nada es inoportuno o despreciable para la infinita curiosidad de Heródoto, y en su libro deleitoso se codean con presentación igualmente vívida las telas pintadas y lavables de los maságetas (I, 203), y el dique que aporta tan pingüe renta a las arcas del rey de Persia (III, 117); las tierras boreales de la Escitia donde el aire está cubierto de plumón que impide la vista (IV, 7: pero Heródoto desconfía y conjetura, IV, 31, que no es plumón sino nieve lo que cae por el aire), y los arenales africanos en los que el simún tragó al pueblo de los psilos (IV, 173), y a las tropas de Cambises: III, 26; el aceite negro y maloliente, que los persas extraían de los pozos con sal y asfalto, y que nosotros llamamos petróleo (VI, 119) y los aromas divinos que espira la Arabia feliz (III, 113); la fuente de Libia que hierve a medianoche y está helada a mediodía (IV, 181), y la fuente de Etiopía, de agua delgadísima y perfume de violetas (III, 23); el esparto, probablemente español, con que los fenicios anudaron el puente de barcas que Jerjes echó sobre el Helesponto (VII, 34) y el árbol de la lana (o sea el algodón) con que los naturales de la India labran sus ropas (III, 106); la reseña del ejército de Jerjes; VII, 61 y sigs. y los amores del mismo Jerjes con el plátano a quien regaló una corona de oro y guardia perpetua (VII, 31); la lista de tributos recaudados en el imperio persa (III, 89 y sigs.) y el lazo de tientos en cuyo nudo corredizo el jinete sagarcio aprisiona a su víctima (VII, 85); las abejas que impiden el acceso a las tierras de allende el Danubio (V, 10: pero Heródoto duda de que las abejas enjambren en tan frías comarcas); el ave fénix que cada quinientos años trae a la Ciudad del Sol, en un huevo de mirra, el cadáver de su padre (II, 73: pero Heródoto comienza por declarar que sólo le vio en pintura); los grifos que custodian el oro sagrado de las tierras hiperbóreas: IV, 27; las serpientes aladas que defienden los árboles del incienso: III, 107 -poéticas sabandijas que, a través de compilaciones y bestiarios, destellarán poesía por edades y edades.
Su insaciable "interrogar", "inquirir", "investigar" -verbos tan repetidos en la narración herodotea- la sabiduría popular le erige justamente en primer folklorista. Así como Odiseo, en los infiernos, en lugar de interrogar sólo a la divina cabeza de Tiresias, habla con los ilustres varones y las bellas damas de antaño, con igual complacencia se detiene Heródoto a recoger de los labios de los hombres que saben las historias de cada país explicaciones sobre el presente y semblanzas del pasado. De ellos ha obtenido, por ejemplo, las historias de los antiguos faraones: Sesostris el conquistador: II, 102 y sigs., Ferón el soberbio, castigado con la ceguera y recompensado con el conocimiento de la fragilidad femenina: II, 111; Proteo el justo, depositario de Helena: II, 112; Rampsinito el opulento, que alcanzó por yerno el más fino ladrón de Egipto y jugó a los dados con Deméter: II, 121-122; los infames constructores de pirámides, Queops y Quefrén, que vivieron en prosperidad y el virtuoso Micerino, a quienes los dioses castigan por oponerse a sus funestos designios: II, 124 y sigs.; el faraón ciego de Anisis: II, 137, el faraón sacerdote Setos, que halló la casta militar exactamente sustituible por las ratas (II, 141: suceso confirmado por la Biblia, II Reyes, 19, 35-36), hasta llegar a los faraones del pasado inmediato. La sabiduría popular ha modelado los poéticos relatos sobre los orígenes de cada pueblo: los amores de Heracles con el vestiglo mitad mujer, mitad serpiente, madre de los reyes epónimos de Escitia: IV, 9-10; los tres hermanos servidores del rey de Macedonia, el menor de los cuales, misteriosamente designado para un futuro engrandecimiento, acepta el jornal irrisorio que implica la entrega formal de la tierra: VIII, 137.
Su observación anota las extrañas instituciones de cada pueblo que visita, con una fidelidad que la moderna etnografía ha confirmado, particularmente las ceremonias con que cada pueblo da valor social a los más repetidos hechos naturales: las ceremonias funerarias, por ejemplo, de persas: I, 140, egipcios: II, 85 y sigs., las de los etíopes macrobios, que guardan sus muertos en ataúdes de cristal: III, 24; las de los indios que devoran a sus moribundos y las de los indios que los abandonan: III, 99-100; las de los reyes escitas, con la procesión del cadáver y el macabro cortejo de familiares y servidores embalsamados junto con sus caballos alrededor de la tumba regia: IV, 71 y sigs.; las de los trausos, que se reúnen para llorar alrededor del recién nacido y para regocijarse en torno del muerto: V, 4; las de los reyes espartanos, "semejantes a las de los bárbaros del Asia", según observa con imperturbable objetividad: VI, 58. No menor atención le merecen las diferentes usanzas de contraer matrimonio: la subasta de novias de los babilonios: I, 196; el derecho del rey de los adirmáquidas: IV, 168; el sencillo código amoroso de los maságetas: I, 216, y de los nasamones: IV, 172; la norma poco imaginativa de los indios: III, 101 y de los maclies IV, 180; la peculiaridad de los tracios, despreocupados de sus doncellas y celosos de sus esposas: V, 5; la de los lidios, que prostituyen a sus hijas: I, 94 y la de los babilonios, que venden sacramentalmente a un extranjero la virginidad de las suyas: I, 199. Heródoto ha registrado sagazmente huellas de instituciones matriarcales: matrimonio de los lidios: I, 93; filiación por línea femenina de los licios: I, 173; deberes y derechos de las mujeres egipcias, que trafican en el mercado mientras los hombres tejen en casa: II, 35-36; las mujeres aurigas de guerra entre los zavecos: IV, 193. No tiene a menos recordar las extrañas comidas que ha hallado en sus correrías: las copiosas vituallas y repostería del banquete de cumpleaños entre los persas: I, 133; los manjares permitidos y prohibidos a los sacerdotes egipcios: II, 37, y al vulgo de los egipcios: II, 77, 92; el cocido y la leche que da longevidad a los etíopes macrobios: III, 23; los indios padeos, que comen carne cruda, y los indios que sólo comen de una hierba: III, 99 y 100; la preparación del kumis de leche fermentada en Escitia: IV, 23, y de la jalea de tamarindo y flor de harina en Lidia: VII, 31; los nasamones y su pasta de leche y harina de langostas: IV, 172; los budinos, únicos entre los escitas que comen piojos: IV, 109, y las mujeres adirmáquidas, quienes no los comen, pero los muerden en represalias: IV, 168. Heródoto ha considerado dignas de atención y de recuerdo las grandes y las menudas formas de actividad de los pueblos: la medicina, empírica entre los babilonios: I, 197; preventiva entre los egipcios: II, 77, creadores de las especialidades: II, 84 y entre los libios: IV, 187; la costumbre de los babilonios de llevar anillo de sello y bastón con emblema: I, 195; el tatuaje de los tracios nobles: V, 6; el atavío poco homérico de los maxies, descendientes del homérico Héctor: IV, 191; la usanza de las gindanes de lucir una ajorca por cada amor: IV, 176; la singularidad de los egipcios, que al tejer empujan la trama hacia abajo y no hacia arriba y atan el cordaje de la vela en el borde interior, y no en el exterior de la nave: II, 35-36 (lo que revela a un Heródoto conocedor de quehaceres que no suelen apasionar al historiador moderno). Con igual avidez, Heródoto echa un vistazo al interior del harén persa (III, 130; IX, 109); al baño de vapor de los escitas (IV, 75); al tabú de las mujeres de Mileto, que ni comen con sus maridos ni pronuncian sus nombres en alta voz (I, 146); a las moradas lacustres de los peonios (V, 16), que a los fabulosos pueblos de la Libia: los maclies, tan razonables para adjudicar la paternidad: IV, 180; los trogloditas, que no tienen habla sino gañido como de murciélago: IV, 183; los atarantos, que no poseen nombre y llenan de injuriosos improperios al sol que los abrasa. Y tanta leyenda local de santuario, de ofrenda, de milagro, de oráculo.
Mucho menos sentimental que pintoresco, Heródoto, embebecido en aprehender un hecho nuevo, puede parecer duro e injusto por no adjuntar a su noticia su reacción emotiva o su sanción moral. Está tan atento, por ejemplo, a fijar fielmente el original método de ordeñar las vacas, que los escitas confían a esclavos a quienes han quitado los ojos, que no puede distraerse para condenar su crueldad; de igual modo, no es de Heródoto, sino de la tradición que reproduce, la maligna presentación de los hijos de los esclavos, invencibles por las armas, pero amedrentados al látigo por temor heredado: IV, 3. Por eso mismo Heródoto no recata su admiración ante méritos que el hombre moderno -escarmentado por Aristóteles de disocial inteligencia de justicia- se resiste a admitir: el ingenioso ladrón egipcio: II, 121; la epigramática lisonja de Creso: III, 34, y la adulación no menos sutil de los juristas persas: III, 31, los procederes de Artemisia, VIII, 87-88; el escondido consejo de Trasibulo: V, 92, y todas aquellas dúctiles figuras que, sin incurrir en el gravísimo delito de perjurio, saben cómo medrar con el juramento: los persas y los barceos: IV, 201; el delincuente honrado: IV, 154; el discreto enamorado: VI, 62. Esa modesta absorción en los hechos es lo que hace de Heródoto tan fiel relator: "cuento lo que cuentan" (el paréntesis que intercala en la historia de los psilos: IV, 173) es garantía de la fidelidad de su transmisión y salvaguardia de lo juicioso de su discernimiento. Doblemente valiosas son las ocasiones en las que, contra su explícita convicción, Heródoto nos ha aportado a través del tiempo y la distancia el precioso rumor (III, 16; IV, 7, 25 y 31; IV, 105): si alguno que otro relato -como el de las inscripciones de la pirámide, que serían las cuentas pagadas por el faraón para proveer de rábanos, cebollas y ajos a los operarios: II, 125- huele a broma de un avieso cicerone contra el forastero preguntón, ¿qué folklorista puede jactarse de no haber sufrido ninguna? Heródoto no sólo se aparece dotado de vasta curiosidad y de fidelidad en la transmisión, sino también del más delicado requisito, el ingénito, el que no se logra con esfuerzo ni asiduidad: su vivísimo don de simpatía. Así se nos yergue, patrono de folkloristas, embelesando al remoto lector como debió de embelesar a todos los griegos y bárbaros con quienes departió. Y en estos Nueve libros, que no son unas Memorias ni una confesión, su don de simpatía se nos impone a través de su simpatía por todo, alada calidad, tan difícil de fijar, y que Heródoto fijó tan bien en los retorcidos garabatos que pintó en sus tiras de piel de carnero.
Veracidad. Sin duda alguna la raíz de esa simpatía que Heródoto despierta en los demás es la simpatía que él mismo profesa a todo. En contraste con la inmensa mayoría de los pueblos antiguos y modernos, el griego -Heródoto- halla tan interesante la realidad que la admite entera, tal cual sea: lejos de él anexarla a la voluntad de un Dios justo negando heroicamente lo que no se avenga al mito de su justicia. Tan singular actitud no sólo lleva a explicar sin mitología antropomórfica los fenómenos naturales -vale decir, a admitir su modo de ser enteramente distinto y regido por otras leyes que el humano, lo que denota una simpatía imaginativa con las cosas mucho más honda que la mera proyección sobre ellas de la analogía humana implícita en el mito- sino también, lo que es más difícil y raro todavía, lleva a desechar las convenciones sociales y morales, las piadosas o útiles mentiras que el hombre acumula laboriosamente para proteger su poquedad. Así se llega a la veracidad herodotea, tan absolutamente inusitada, que impresiona unas veces como candor infantil, otras como desengañado cinismo y siempre como el polo opuesto de la habitual actitud del historiador -llámese Tucídides, Tácito, Mariana, Gibbon, Mommsen- que, consciente o inconscientemente, defiende una tesis y escribe en nombre de una clase o de un partido.
El ciudadano de un pequeño estado sometido al Gran Rey, que lucha por establecer la libertad y se traslada de extremo a extremo de los mares griegos, va a ser, por desasido de todo localismo, el veraz retratista de la gran contienda por la independencia griega, y une a su sin par objetividad su ávida observación y su siempre alerta sentido humorístico ante la comedia humana. Heródoto, verdadero Ulises, que había visto tantas ciudades y conocido tantos y diversos modos de pensar, no pensaba gran cosa de los hombres en general, ni de las mujeres. Así se desprende de que señale con evidente asombro que hay gentes que cumplen su palabra y que, en efecto, vuelven si han prometido volver (VI, 24) y restituyen el depósito que se les ha confiado (VI, 164), y, con no menos evidente resignación, que no siempre es dable ser justo. ¿No quiso serlo Meandrio y acabó por prender a traición a los notables de Samo (asesinados luego por su hermano) y, por despecho hacia su sucesor, no fue causa de que los persas exterminaran a la población? (III, 142 y sigs.). A Leotíquidas, suplantador de Demarato en el trono de Esparta, le sobrevino una fatalidad: se dejó sobornar y le cogieron in fraganti, sentado sobre la bota que contenía el oro: VI, 72. Los servidores de Cambises salvan la vida de Creso contra la orden de su señor, pensando que cuando llegue la hora del arrepentimiento su previsión les será premiada y que si no llega, siempre habrá tiempo de matarle; si, en efecto, Cambises se arrepiente, pero en lugar de recompensarles los mata por desobedientes, ¿qué prueba esto sino la imprevisible variedad de la vida, que anula el cálculo más sutil? (III, 36). Si los foceos luchan por la libertad de Grecia es porque sus vecinos los tesalos se han entregado a los medos, pues, de ser éstos fieles a Grecia, aquéllos se habrían pasado a los persas: VIII, 30. La educación persa consiste en montar a caballo, tirar el arco y decir la verdad (I, 136), pero en cierta crítica emergencia Darío declama una fervorosa apología de la mentira, que las circunstancias del relato hacen luego totalmente innecesaria y que suena a liberación del subconsciente persa, oprimido por tan rigurosa pedagogía: III, 72. Los reyes cimerios deciden morir en la patria, no sin calcular antes las ventajas de tal decisión: IV, 11. Aristágoras estaba ya a punto de lograr de Cleómenes el deseado auxilio, cuando se equivocó y dijo la verdad: V, 50. Magníficas son las historias de Aristódico (I, 159) y Glauco (VI, 86), pecadores sólo en intención, así como la negativa espectacular de Atenas a pactar con el persa (VIII, 144 y sigs.) pero en ellas, contra la norma literaria más común, Heródoto tanto muestra el magnífico anverso como el humano, demasiado humano, reverso: pues la historia de Glauco, que tanta mella hace en el ánimo del lector, no hizo ninguna en el de aquellos a quienes iba dirigida, y los atenienses, ante la mala voluntad de sus aliados espartanos -que no resisten a la tentación de un paso de comedia a costa de sus aliados atenienses-, amenazan efectivamente con pactar: IX, 7-9.
Estas dos ilustraciones de la conducta moral y política nos hablan muy elocuentemente del muro ético de que el griego se esfuerza por rodearse: no menos precario que el muro de piedra que recorta del espacio hostil la ciudad griega, es la norma que protege su proceder moral y su acción política, como aquél, ésta siempre le deja en peligro ante la barbarie que le ciñe y de la que deliberada y penosamente quiere retraerse. Siempre se halla cercano y accesible a la tentación, revelando a cada momento lo inminente y actual del peligro: por eso, en cada conflicto, la victoria es tan reñida como valiosa, aunque no sea sino un término que, en otra civilización, da por sentado la hipocresía más elemental. Frente a la romana grauitas y a la mojigatería moderna, la veracidad de Heródoto no tiene escrúpulo en presentar a los antepasados gloriosos que rechazaron al medo, como hombres que no estaban por encima del cohecho ni en descontar entre los factores de la victoria la superioridad de armamento. Cabalmente en el untuoso género de la anécdota militar es donde campea la veracidad de Heródoto: "Yo no me jacto de poder combatir contra diez hombres, ni contra dos, y por mi voluntad, ni con uno solo combatiría", dice Demarato, vocero de la disciplina espartana en la corte de Jerjes: VII, 104. Espartanos y atenienses adoptan la retirada estratégica que les aconseja el rey de Macedonia, pero a la verdad observa Heródoto, "el miedo era lo que les convenció": VII, 173. Para obligar a los griegos a combatir frente a Eubea, su mejor posición, Temístocles soborna muníficamente al mediocre jefe espartano, al recalcitrante corintio, a todos los demás, reservando para sí el grueso de la suma que le habían entregado los eubeos: VIII, 4-5. Análogamente, Atenas salva a Grecia, y Temístocles es el cerebro de Atenas; pero al mismo tiempo que propone el mejor plan contra los persas, Temístocles se reserva entre ellos abrigo para las futuras mudanzas de fortuna (VIII, 109), y esquilma bonitamente a sus aliados: VIII, 112. Heródoto ha descrito la valiente estrategia de Salamina como un resignarse a una operación militar por mayor miedo a la otra alternativa que se ofrecía, lo cual está tan lejos del verdadero valor como el triste cálculo hedonista de Epicuro lo está del verdadero placer. De aquella grandiosa coyuntura de la historia griega, Heródoto no sólo ha pintado lo grandioso sino también los entretelones, que los historiadores menos veraces no quieren ver: los reyes y ciudadanos principales (Demarato, los Alcmeónidas, Iságoras, Nicódromo) que no vacilan en acudir al extranjero para vengarse de sus conciudadanos, los estados griegos celosos y desconfiados unos de otros, antes del conflicto y aun en el mismo campo de batalla (los tebanos en las Termópilas: VII, 205; los tegeatas en Platea: IX, 26-27).
Por esa misma veracidad, Heródoto no olvida que un hombre ilustre no se reduce a la función que lo ilustra, sino que es, además, hombre lleno de quehaceres y curiosidades, de impulsos grandes y pequeños. ¡Qué variadas andanzas las de Democedes (III, 129-137), inconcebibles en un romano que hubiese merecido los honores de la historia! ¿Qué iría a hacer el noble Aristeas, poeta épico, a un lavadero: IV, 14, y el embajador de Esparta a la forja donde el azar puso en sus manos el objeto de su embajada: I, 68? Heródoto, viajero sagaz, sin desconocer lo grande conoce la importancia de lo pequeño. El mundo es tan complejo que el divino azar puede entregar, por medio de una plática trivial en una forja, los huesos mágicos del héroe que dará la victoria a Esparta; una liebre que corre entre las filas de los escitas puede hacer desistir a Darío de su expedición: IV, 134, y de las orejas del mago Esmerdis depende el sosiego del imperio persa: III, 69. Entre las causas menudas que mueven el mundo, las Historias recuerdan en sus primeras páginas a unas mujeres livianas -Io, Europa, Medea, Helena- que han encendido la querella entre dos continentes. Porque entre lo mucho que sabe de mujeres, Heródoto sabe, como Tirso y Cervantes, que ninguna mujer ha sido raptada a su pesar; sabe también que es inicuo cometer un rapto y necio tomarlo a lo trágico: I, 4; que las mujeres aprenden idiomas más pronto que los hombres (IV, 114) y los aprenden mal (IV, 117); que son, a veces, ingeniosas y generalmente infieles, como las egipcias que experimentó el faraón ciego: II, 111. Heródoto muestra toda piedad ante la "dolorosa espera" femenina, la de las mujeres feas que en Babilonia quedan largos años sin cumplir el rito de Milita (I, 199), la de las doncellas tímidas que, en Escitia, por no resolverse a un homicidio, llegan a viejas sin casarse (IV, 117). Tamaña desventura conmueve a Heródoto al punto de que, para subrayar la piedad filial de la hija del tirano Polícrates; (porque desde Polícrates hasta Tirano Banderas la mitificación popular exige, junto al tirano, la figura doliente de la hija), desee ésta la seguridad del padre a trueque de perpetua doncellez: III, 124.
Humanismo. Esa serena veracidad o pareja atención para el derecho y el revés de la trama histórica, para lo propio y lo extraño, lo admirable y lo reprensible, no son causa y efecto en la conducta de Heródoto, sino otras tantas facetas de una misma actitud interesada en la realidad. Idéntico sentido -otra faceta de su objetividad científica- es su amplia deferencia, su atención cortés a todo lo humano en la acepción esencial del término, como opuesto a lo tribal y provinciano. Esta amplitud -¡ah, si Heródoto hubiese sido cronista de Indias!- se enlaza con ciertas normas y obligaciones que descubrieron los varones de Jonia y de Atenas, las cuales encuadran la acción del hombre, no en tanto que ciudadano de esta ciudad, ni siquiera en tanto que griego de la olimpíada tal, sino sencillamente en tanto que hombre. La áurea norma está subrayada con todo énfasis en la historia trágica de la grandeza, del dolor y de la sabiduría de Creso que, a manera de aviso al lector, encabeza intencionadamente las Historias. Allí, el vencedor que ha enviado al vencido a la hoguera, detiene su ímpetu -su mera animalidad- y se instala humanamente en la consideración moral: "Ciro pensó que siendo él hombre, no debía quemar vivo a otro hombre": I, 86. Por eso Pausanias rechaza el consejo del agorero Lampón de vengar en el cadáver del persa Mardonio los agravios inferidos al cadáver de Leónidas: IX, 78-79. Darío da honrosa sepultura a los restos del jonio Histieo, rebelde a su corona: VI, 30, y colma de mercedes a su prisionero, el joven Mecíoco, hijo de Milcíades (VI, 41), que había incitado a la revuelta a los señores de Jonia. Por eso mismo el propio Heródoto ve en la enfermedad repugnante de Feretima la retribución providencial de su desmedida venganza: IV, 205; y sólo veladamente alude al suplicio en que pereció el tirano Polícrates por ser indigno -esto es, demasiado horrible- de su narración: III, 125. Para quien se sitúa en la comunidad esencial entre hombre y hombre, los pequeños círculos que recorta el individuo para exaltar el lugar, el grupo, la clase en que el azar de su nacimiento le ha colocado, saben a risible vanidad provinciana. ¡Qué absurda la pretensión de los persas de ser el mejor pueblo del mundo, y de que el mérito de los demás pueblos decrece conforme a su distancia de las fronteras de Persia: I, 134! La necedad de los getas "inmortales", que envían a su dios Salmoxis macabras mensajerías, queda sellada en la frase última: "no creen que exista otro dios sino el de ellos": IV, 94.
Heródoto, a quien la religión interesa más que ninguna otra institución humana, observa y recoge infatigablemente los mitos y rituales que le presentan los diversos pueblos. Sienta bien claro que él no opina sobre el ser de los dioses, ante el cual se detiene sabiamente su indagación racionalista, que distingue por una parte el conocimiento interior de la divinidad, y por la otra el conocimiento de su teología y culto: II, 3. Pero en cuanto a estas materias que la vista puede observar y la razón alcanzar, Heródoto anota, describe, compara, infiere, rastrea orígenes e influjos, señala dependencias e imitaciones y a veces, bien que con su característica mesura, opone reparos, ya intelectuales, ya morales, y demuestra preferencias. Por sus páginas desfilan, enfocados con un mismo deferente interés, los persas, que no atribuyen a los dioses figura humana, tienen por profanación encerrarlos en templos y sacrifican a su divinidad suprema en las cumbres de las montañas: I, 131; los caunios, vacilantes entre dioses paternos y advenedizos: I, 172; los babilonios y sus torres escalonadas, en cuya última grada un lecho y una mesa de oro aguardan al dios: I, 181; los escitas, que sacrifican al alfanje enhiesto sobre una pila de leña uno de cada cien prisioneros de guerra: IV, 62; los tauros, que en honor de su Virgen matan a mazazos a todos los náufragos y extranjeros: IV, 103; los griegos, con sus dioses primitivos e importados, con sus semidioses, con sus oráculos, siempre respetables (aunque no lo sean, de tanto en tanto, sus sacerdotes: I, 60, 122, VIII, 27), oráculos que Heródoto parece justificar ante una generación menos crédula, y, por sobre todos los pueblos, los egipcios, empapados de extraño ritual (sepultura de las vacas y la barca que recorre las ciudades para llevar las osamentas al santuario de Atarbequis: II, 41; el doliente sacrificio del carnero enterrado entre golpes de pecho: II, 42; el gran dolor por la muerte del cabrón sagrado: II, 46; la sepultura de los gatos en Bubastis: II, 67; de los halcones y musarañas en Buto, de los ibis en Hermápolis: II, 67; el culto del cocodrilo sagrado, cubierto de joyas en vida, embalsamado a su muerte: II, 69), trabados por infinitas prohibiciones (los sacerdotes no pueden vestir sino lino ni calzar sino papiro, no pueden comer pescado ni ver habas: II, 37; el cerdo es considerado impuro, salvo en una sola ocasión: II, 47; la ropa de lana está prohibida en las ceremonias religiosas y en la tumba: II, 81), envueltos en complejas ceremonias (sacrificios: II, 39, 40, 47; procesión de Bubastis: II, 60; duelo en Busiris: II, 61; candelaria en Sais: II, 62, riña ritual entre sacerdotes y fieles en Papremis: II, 63; votos y sacerdocio de animales: II, 65), cuya causa mística Heródoto calla con piadoso respeto. En una página de inigualada belleza (III, 38), coronación del magnífico relato de la locura de Cambises, Heródoto fijó para siempre la grande lección de la tolerancia griega. Si Cambises hiere de muerte al buey Apis que agoniza en su templo desecrado, es que ha perdido el juicio: sólo un loco puede imponer por la fuerza una religión ajena. Así lo demostró Darío cotejando el rito funerario de griegos e indios. Para el viajero de Halicarnaso, observador exacto de la diversidad, los pueblos son distintos, y la tolerancia no es sino la admisión práctica de esa diversidad real que su entendimiento veraz reconoce. Una vez que el pensamiento filosófico de Atenas llegue a descubrir el concepto lógico, la tolerancia podrá fundarse no sólo en aceptar la diversidad natural, sino en la esencia universal de los conceptos morales, en compartir unas mismas ideas sobre el bien y la justicia. Pero el que esto descubra, ya no será Heródoto, ciudadano de la pequeña Halicarnaso, sino Josefo, sacerdote de Jerusalén (Antigüedades judaicas, XVI, 6), de una Jerusalén sin muros y sin templo, de la que sólo queda en pie la sed de justicia que, desde un comienzo enderezó sus pasos sobre la tierra.
La obra
De la etnografía a la historia. Las Historias de Heródoto sin ser una autobiografía, reflejan la evolución de su auto -hecho excepcional dentro de las obras literarias griegas, acabadas y estáticas- desde su posición inicial de viajero sagaz anotador de singularidades, al modo de los etnógrafos de Jonia, hasta su actitud definitiva de narrador entusiasta de la lucha de Grecia por la independencia, que le erige en Padre de la Historia.
Viajes. El hecho primero de que hay que partir en la historia de la historiografía occidental es la aventura de Heródoto, sus viajes por el Asia Menor, por el Mar Negro y Escitia, por Persia y Babilonia, por Grecia y Magna Grecia, por Egipto. Apenas se presume algo sobre la fecha absoluta de algunos viajes, muy poco sobre la relativa; todo lo que puede colegirse con verosimilitud del examen minucioso de la obra es que los viajes de Heródoto concluyen con una segunda visita a Egipto y son anteriores a su residencia en Atenas. Pero ¿por qué viajaba?, ¿con qué fin? Lo más probable es que, como su Solón y como muchos otros griegos, viajara "para comerciar y para contemplar". Quizá, ya, con propósito de componer una descripción de Persia enhebrada en la sucesión cronológica de sus reyes y conquistas, como lo había hecho Hecateo. Es muy probable que Heródoto fuese redactando las notas de sus viajes no mucho después de realizarlos. Los excursos sobre Escitia y Egipto, poco vinculados con el tema central, estudian los puntos interesantes para la etnografía jónica (cómo es la tierra, cómo son los moradores, qué singularidades posee), y en ellos se insinúa además a cada momento el interés humano y cronológico, historiando dinastías, reyes, migraciones, narrando cómo nacen y se suceden los imperios. El contacto con el tradicionalismo egipcio fue para el viajero griego, siempre niño, el incentivo de su tarea histórica: sus tradiciones escritas, los archivos de sus templos, la pericia en glosar los relatos transmitidos ofrecieron el terreno excepcional en que pudo germinar una concepción coherente y razonada de la historia. Pero ese contacto fue decisivo, aun en otro sentido. En su excurso de Egipto, Heródoto cuenta (II, 143) el caso de su colega Hecateo, que se jactaba de descender de los dioses en decimosexto grado, y a quien los sacerdotes de Zeus en Tebas, mostraron, alineadas una junto a la otra, las estatuas de los sumos sacerdotes, de hijos a padres, hasta completar trescientas cuarenta y cinco generaciones cabales. Nada sabemos de cómo reaccionó Hecateo ante esta lección, pero no parece aventurado relacionar con su experiencia en el santuario de Tebas la estridente nota crítica con que comienzan sus Genealogías (fragmento 332): "Escribo a continuación lo que me parece ser la verdad: porque las historias de los griegos son muchas y absurdas". Y sin duda, también reaccionó así Heródoto: renunciando a enlazar hombres y dioses en un pasado continuo, y admitiendo -admisión dura para el hombre antiguo, no menos orgulloso de la antigüedad de su pueblo que de su prosapia personal- que Grecia era advenediza en el mundo mediterráneo. Si la visita a Egipto y Caldea curan al viajero de todo provincialismo en el tiempo, la diversidad de tanta nación recorrida logra otro tanto en cuanto al espacio, y confirma la objetividad con que Heródoto puede hablar de propios y extraños. Porque la esencia -presa específica del griego- de un pueblo no está en su número, ni en sus rasgos físicos, ni en su raza ni en cualquier otra circunstancia sino en su n´omoß ("costumbre, usanza, norma, ley, institución"). Un pueblo no es al fin más que un n´omoß encarnado: el modo de ser que pone en práctica tal o cual grupo de hombres. El mejor n´omoß es el que mejor asegura el funcionamiento de la justicia, y el mejor pueblo es el que defiende su n´omoß contra los dos peligros que le amenazan, el exterior y el interior, el invasor y el tirano: la lucha contra uno y otro es, lógicamente, el tema por excelencia de la historia. Con estas ideas, surgidas al contrastar los diferentes n´omoi, llega Heródoto a Atenas.
De la adhesión a Atenas resulta un crucial cambio de tema para las Historias de Heródoto o, mejor, una ineludible evolución: desde la descripción de los diferentes n´omoß bárbaros, pasa Heródoto a describir no el n´omoß griego (que da por sabido, pues su obra está hecha para griegos) sino la guerra empeñada para mantenerlo. Pero hay, además, en la pequeña y bulliciosa ciudad muchos varones de pensamiento admirable que abren nuevos modos de ver a su propio pensamiento y le permitirán, por ello, hacer lo que los sacerdotes de Tebas con sus tradiciones, con sus archivos, con la conciencia desdeñosa de su inmensa antigüedad, no han llegado a hacer: concebir como conflicto dramático el juego de causas divinas y humanas en que se resuelve cada hecho histórico; en otros términos: pasar de la anotación de anales o crónicas a la composición de la Historia.
Con la estada en Atenas se enlaza la noticia de la amistad con Sófocles, precioso dato externo confirmado por muchos contactos entre la obra de ambos y, más aún, por el influjo vasto y esencial que la tragedia ática ejerció sobre la Historias. Heródoto nombra a Frínico y a Esquilo, refleja abundantemente la dicción trágica y, así como los trágicos transforman cuentecillos populares en el gran espectáculo dionisíaco, imprime a sus relatos pareja evolución dentro de la forma narrativa: el material local y anecdótico queda estilizado como acontecer más típica que individualmente humano (las historias de Polícrates, de Periandro, de Ciro, de Creso, con su moraleja esquiliana: "por el dolor a la sabiduría": I, 207), el todo dominado por un oxymoron sofocleo: Jerjes, quien en la cumbre de su poderío ríe y llora a la vez, feliz por la muchedumbre de sus ejércitos, acongojado por lo efímero de su grandeza humana. Pues cabalmente la tragedia ática es el modelo que en arte y pensamiento da forma básica a la exposición de la segunda guerra médica: Jerjes, el segundo invasor persa, está concebido como un héroe trágico; su eje es la esencial desmesura, la arrogante confianza en sí mismo (frente a la piadosa conciencia de pequeñez de los vencedores: VIII, 109), en la creciente grandeza persa, que le lleva a desoír consejos y agüeros, a violar los términos de la naturaleza y hasta a poner mano en los dioses. Y los dioses le empujan a la ruina por la misma senda que él sigue de suyo: no sin cierta sorda simpatía -la de todo trágico por su héroe-víctima-, Heródoto le pinta en su momento de vacilación cuando la fatalidad fuerza al error a su más sabio consejero: VII, 18.
Y, lo que es más importante aún, bajo el influjo particular de Esquilo, Heródoto concibe esta segunda Guerra Médica, de que está lleno el pasado griego inmediato, como exteriorización de un conflicto divino: Teries ha provocado la ira de los dioses, más que nada por su ambición de sobrepasar el límite humano y la guerra de independencia se torna, de rechazo, en guerra santa: VIII, 143-144; IX, 7. Heródoto, antiguo vasallo del vasallo del rey persa, es escéptico y poco amigo de teologías: por algo nace dentro de la órbita del pensamiento jónico que desde Homero y los Himnos homéricos sabe reírse de los dioses del Olimpo pero, al chocar contra ese hecho imprevisible -la derrota del subyugador de su país-, mira a los dioses con nueva gravedad, cree en una Providencia no homérica, no personal, que vigila el equilibrio del mundo y que, mediante complejo engranaje, acaba por dar la razón al provocado y hundir al provocador. Por eso su relato comienza por esclarecer concienzudamente quién entre Asia y Europa fue el primer agraviador. Dentro del molde trágico, Heródoto considera la grandeza y decadencia de los señoríos como otros tantos pecados de soberbia, seguidos por el castigo que restablece el equilibrio material y moral, y en consecuencia, su filosofía implica el concepto, también esquiliano, de que la culpa es hereditaria dentro de un linaje, o sea, rebasa el ámbito de una vida humana y postula el del linaje para desplegar el juego de su Providencia justiciera (cf. el ejemplo explícito del piadoso Creso, que expía el delito de su antepasado usurpador: I, 91). Así las Historias