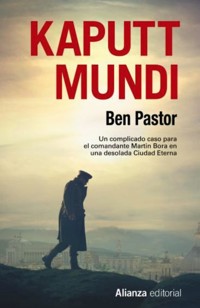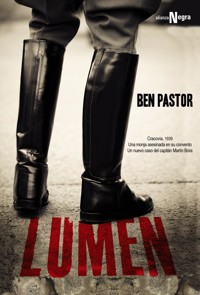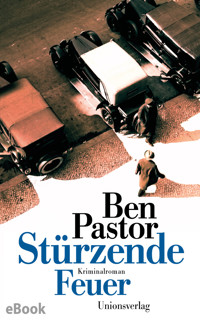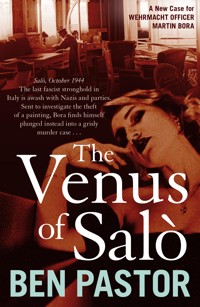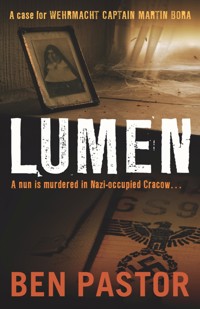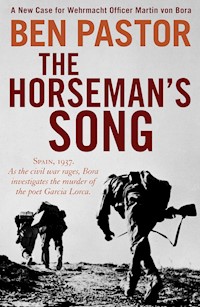Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Krimi
- Serie: Alianza Literaria (AL) - Alianza Negra
- Sprache: Spanisch
Otoño de 1940, Francia sufre la ocupación del Ejército alemán. Al capitán Martin Bora, de contrainteligencia militar, se le ordena trasladarse primero a París, donde debe contactar con un polaco que tiene importante información oculta de los soviéticos, y luego a Bretaña para seguirle la pista a un oficial alemán que aparentemente está allí estudiando insectos: Ernst Jünger, héroe de la Primera Guerra Mundial y conocido escritor. Bora lo admira, pero el régimen de Hitler desconfía de él. Su misión se va a complicar cuando es brutalmente asesinada la esposa de un ambicioso contraalmirante alemán, bien relacionado con la cúpula de los servicios de información militar: una mujer bretona, muy religiosa y de familia adinerada, madre de un complejo oficial de la Marina. Bora tendrá que asumir la investigación de un caso que plantea muchas dudas, en un ambiente ambiguo, agitado de pasiones e intereses ocultos de todo tipo. Una investigación salpicada de "pequeños incendios" en la que contará con la ayuda del enigmático Ernst Jünger desde una esquiva y desconfiada amistad. Un cura expulsado del sacerdocio, nacionalistas bretones, una cantante de cabaret desencantada con la vida, una población bretona menos resistente al invasor de lo que se esperaba, la hostilidad de los SS..., todo envuelto por la misteriosa magia celta, las tradiciones arcanas y las brumas de Bretaña, marcarán las pesquisas de un Martin Bora que de nuevo, buscando algo de humanidad y justicia en medio de los horrores de la guerra, tendrá que enfrentarse a la disyuntiva de cumplir con su deber o no traicionar sus profundas convicciones morales.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 797
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ben Pastor
Los pequeños incendios
Traducido del inglés porPilar de Vicente Servio
Índice
Lista de personajes
Prefacio
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Epílogo
Glosario
Nota final y agradecimientos
Créditos
Para Sim
Lista de personajes
MARTIN-HEINZ BORA, capitándel Ejército alemán, asignado a la Abwehr.
HANS KINZEL, coronel del Ejército alemán, asignado a la Abwehr.
JOHANNES BLASKOWITZ, teniente general, gobernador militar del norte de Francia y posteriormente comandante en jefe del primer Ejército alemán (OB West).
ARNO HANSEN-JACOBI, contraalmirante de la Armada alemana.
MANFRED HANSEN-JACOBI, alférez de navío de la Armada alemana, hijo de Arno.
MARIE GOUMELEN, esposa de Arno Hansen-Jacobi.
ERNST JÜNGER, famoso escritor y capitán del Ejército alemán.
YANN ARDANT, líder nacionalista bretón.
ANTOINETTE HERRIEN, criada de Marie Jacobi.
CATHERINE «KATEN» LE POLOZEC, encajera bretona.
DREZ LE POLOZEC, obrero, su hijo.
ALBERT MAJONI (MAGGIONI), ladrón convicto y expresidiario.
MICHEL QUENEL, terrateniente y residente en Landerneau.
GILDAS (PÈRE GILDAS) HERVÉ, cura expulsado del sacerdocio.
JOZEF ZAWADSKI, librero polaco residente en París.
LANGLEIZ, médico residente en Landerneau.
INGEMAR SALLE-WEBER, comandante de las SS alemanas.
MORITZ-DIETRICH «TILO» SCHALLENBERG, coronel de las SS.
LA MÔME («LA MÔME CHOUETTE») LISIEUX, cantante francesa.
Prefacio
Il y a des gens bizarresdans les trains et dans les gares.
Hay gente muy extrañaen los trenes y en las estaciones.
(Paris Méditerranée, canción francesa de 1938)
«Mi querido amigo:
»Como sabes, me quedé ciego hace veintidós años, a finales de la guerra. Este hecho dividió de facto mi vida en dos partes bien diferenciadas: la del mundo visible, que duró algo menos de cuarenta años, y la del presente (que, por desgracia, me parece ya tan larga) y que defino como la “cadena perpetua a la privación”, o el mundo invisible.
»Cuanto mayor me hago, más la considero una preparación para la noche eterna, que coge a otros por sorpresa en el momento de la muerte; mientras que para los que comparten mi cruz será una simple cuestión de continuidad.
»Recordarás de nuestras muchas charlas que la falta de visión, al contrario de lo que creen los que la desconocen, no encuentra una contrapartida, ni mucho menos un consuelo, en el agudizamiento de los demás sentidos. Gustar no es ver, tocar no es ver, oír no es ver y sobrevivir no es plenamente vivir.
»Con todo, no quiero que tomes estas reflexiones por una queja: como mi mejor amigo, eres perfectamente consciente de que he sabido arreglármelas todos estos años, tras el accidente. Pero, pero... permíteme que te cuente (porque quiero contártelo, no soy tan vanidoso como para ocultarlo) el episodio que me ocurrió hace unas tres horas.
»Iba en el tren que une Soissons con la Gare du Nord, de vuelta de mi casita de campo en Morienval, donde, como muchos parisinos, busqué refugio con “mis partidarios” (mi fiel Jacques y el grifón Spotty) al estallar la ofensiva alemana en junio. Según tengo entendido, formas parte de ese veinticinco por ciento de habitantes de la capital que decidió quedarse y capear el temporal; en cuanto a mí, digamos que la pasada guerra me dejó literalmente fuera de combate, hors de combat.
»Aun así, y muchas veces me lo has recriminado, nunca he tenido pelos en la lengua, y sigo sin tenerlos. Por eso, bastante molesto por unas vacaciones forzosas que duran ya más de cuatro meses, y decidido a hablar claro de les sales boches, como llevo llamando a nuestros enemigos de la otra orilla del Rin unos veintitantos años, antes de nada me aseguré de que no hubiese ninguno en el vagón en el que viajaba.
»—Estamos solos —me alegró escuchar de un compañero de viaje en el puro y familiar acento del Valle del Loira.
»—Pas des sales boches? —Insistí.
»—No hay cerdos alemanes, monsieur.
»Et bien. Hoy día, y Dios sabe por cuánto tiempo más, hay tan pocos sitios donde los franceses podamos hablar libremente... Pero poco a poco, como suele ocurrir durante un viaje, fui entendiendo por nuestra conversación que podía compartir con él mis pensamientos. A mi pesar por las pérdidas sufridas durante el verano, mi compañero contestó con gravedad: “sí, más de noventa mil muertos”, confirmando el tributo de sangre pagado por los franceses en esta lucha sin esperanza. Por su conversación, supuse que debía de ser un estudiante universitario (¿de Tours?) o tal vez un joven funcionario convocado a la capital para garantizar la continuidad de la República. La prudencia de sus expresiones me hizo inclinarme por la segunda posibilidad.
»Di rienda suelta, entonces, a toda la amargura que me provocan el ultraje a nuestra nación (favorecido sin pudor por nuestros cobardes políticos), el sacrificio inútil de nuestros soldados y el exilio de la seguridad de mi residencia parisina. No esperaba una respuesta entusiasta por parte de mi interlocutor: no, porque entiendo la reserva que otros puedan sentir en los tiempos que corren, aunque vayan sentados en un coche de primera clase aparentemente seguro. Lo que me consoló fue su delicadeza, típicamente francesa, al asentir con cortesía sin perder la mesura; como mucho, con ese toque de condescendencia que, en ocasiones, muestran los jóvenes hacia los mayores.
»Conversando sobre esto y aquello, incluidas las restricciones actuales y la incesante lluvia que aflige a la región desde hace días, fuimos acercándonos a nuestro destino. Me creerás si te digo que intuí la cercanía de París antes incluso de que la frecuencia de los cambios de agujas me confirmase que llegaríamos pronto, perfectamente puntuales.
»Una vez en la estación, donde me esperaba mi cuñada Jeanne, me encontré en el ya conocido aprieto de tener que apearme, entorpecido más que ayudado por mi bastón, y no precisamente auxiliado por mi avanzada edad.
»Oí que mi compañero de viaje se levantaba antes incluso de que se detuviese el tren, bajaba su equipaje de la rejilla y se afanaba por entregarme el mío (viajaba con una maleta pequeña, ya que todo lo que necesitaba, si no me lo habían robado les sales boches, me esperaba en casa). Tras buscar mi codo derecho para ayudarme a levantarme del asiento, mi compañero se aseguró de que, una vez en pie, tuviese bien agarrado el bastón con la mano.
»Cuando viajo en tren, tengo la costumbre de golpear una vez el suelo con el bastón en dirección a la salida. Al hacerlo, toqué sin querer el pie de mi interlocutor. Rozándole el borde del talón, me eché a un lado, pero mientras pedía disculpas por mi torpeza, la punta del bastón se deslizó hacia delante, rodeándole el tobillo. Entonces, sentí el contacto con la hebilla y el gallo de acero de una espuela de caballería y, al subir por la pierna, descubrí que estaba enfundada en rígido cuero.
»¡La bota prusiana! ¿Cómo olvidarla?
»Imagínate mi angustia: hasta aquel momento, y durante las últimas dos horas por lo menos, ¡había criticado animadamente a les sales boches en presencia de uno de sus oficiales!
»“Por favor”, continuó, engañándome una vez más con el habla impecable de nuestra región más refinada, y, aunque opuse resistencia, me acompañó con firmeza mientras bajaba los escalones, hasta que llegamos al andén. Hacía frío y fuera de la estación llovía a cántaros, pero créeme si te digo que me hervía la sangre de humillación. Tanto me ofendió su estratagema (¿con que no había cerdos alemanes en el vagón? Resulta que había UNO, y encima un oficial) que me sentí tentado de arremeter contra él y al diablo con las consecuencias.
»Pero mi compañero de viaje tuvo a bien poner punto y final a nuestro encuentro deseándome irónicamente un buen día e instándome a que me asegurase, la próxima vez, de que mi interlocutor fuese de verdad uno de los nuestros. “Uno de los suyos”, fue lo que dijo.
»Blandiendo el bastón, golpeé el aire, impotente como Ulises al no poder tocar a los muertos en el Hades. Pero entonces, Jeanne, que debía de haber observado la escena desde lejos, se adelantó, nerviosa, llamándome por mi nombre.
»¿Qué más puedo decir? Te escribo esto, mi querido amigo, no porque me guste admitir mi metedura de pata, ni mucho menos para justificar la barbarie alemana con el comportamiento superficialmente civilizado de uno de ellos.
»El episodio del tren me llena de rencor. Fue la explosión de una mina alemana la que me privó de la vista hace veintidós años, a las puertas de Verdún. Desde mi ceguera, no puedo evitar desearle a mi colega desconocido (y a los suyos) que, en todas partes, durante el tiempo que permanezcan en París y en Francia, todos y cada uno de ellos compartan mi privación: enemigos rodeados de rostros vacíos, rehuidos por las miradas. El mero hecho de mirar a alguien es una metáfora de una relación; relación que debe negarse a los alemanes, ahora y siempre.
»Pasando a noticias menos patrióticas y más mundanas, debes saber que, por suerte, lo encontré todo en su sitio en mi piso de Passy; hasta el correo que había llegado en estos meses, y (Jeanne me lo confirma) la escarapela con los colores de Francia sigue junto al timbre. Es a ella a quien he dictado estas líneas, que ahora confío a tu atención y comprensión, junto con una cesta de avellanas y otros frutos secos que mandé enviar de mi casita de Morienval.
»Te saluda atentamente,
»Philippe D.
»París, 24 de octubre de 1940».
Capítulo 1
Stadt ohne Gesicht.La ciudad que no te mira.
(Descripción alemanadel París ocupado)
PARÍS, JUEVES 24 DEOCTUBREDE 1940
Nadie lo esperaba en la estación. No es que Bora esperase un comité de bienvenida: era perfectamente capaz de llegar al cuartel general de la Abwehr en el bulevar Raspail sin apoyo local. Dependiendo de si había taxis disponibles frente a la estación o no, o bien cogería uno o tomaría la cuarta línea de metro hasta la margen izquierda. A lo largo de las vías, el viento llevaba un olor a ciudad del norte, que era también el olor de Berlín, a metal, grasa y combustible; solo que en Berlín, uno percibía de vez en cuando un tufo desconcertante a yeso húmedo y vigas carbonizadas, procedente de las ruinas del bombardeo del domingo por la noche.
«En Berlín hacía más frío —pensó mientras esperaba a que el mozo le trajese su baúl—. Llovía cuando me despedí de mi madre y de Dikta en la capital, donde Nina estaba de visita en casa del abuelo para encargarse de la sucursal berlinesa de la editorial, con Dikta para hacerle compañía y complacer al abuelo Franz-August, que tanto la aprecia. Y no ha dejado de llover desde entonces. También llovía en Colonia y no ha escampado en todo el viaje a París».
Llegaron el mozo y el baúl y Bora los siguió hasta la consigna. Su reloj indicaba las 10:15, igual que todos los relojes de la estación, que los administradores alemanes habían ordenado cambiar para adaptarse a la hora de Berlín. A pesar de haber salido en plena noche, se sentía descansado. Un vuelo de dos horas y media lo había llevado de Berlín a Colonia, desde donde había proseguido cómodamente en tren hasta París. Hasta había tenido tiempo, en Mons, de bajarse y recoger un puñado de la tierra de la ciudad para su padrastro el general, que había luchado allí en la gran guerra. En el viaje de vuelta, Bora tenía intención de llevarle otro recuerdo de Compiègne, donde se había firmado el armisticio de la victoria alemana hacía tres meses, en el mismo vagón de tren que se había utilizado para humillar al káiser en 1918. Tras devolverles la ofensa a los franceses, el Ejército había trasladado el «vagón de Compiègne» a Berlín como trofeo de guerra. Seguro que en el suelo aún había fragmentos del odioso monumento cercano, que mostraba el águila alemana herida de muerte, ahora destruido. En el viaje de vuelta, Bora planeaba añadir uno a los souvenirs para el general Sickingen.
La presencia alemana en la Gare du Nord era discreta. Se notaba que seguían órdenes estrictas de comportarse. Mientras se dirigía a la salida principal, Bora no pudo evitar oír retazos de animadas conversaciones entre colegas: «vamos ganando en todos los frentes...», «Inglaterra se rendirá pronto...», «los británicos y los demás ya han evacuado por mar un cuarto de millón de tropas...». Los periódicos, en francés y en alemán, informaban en grandes titulares de la reunión del Führer con el generalísimo Franco en Hendaya. En letra mucho más pequeña, se informaba del armisticio francoitaliano firmado en Roma, así como de las noticias locales («Detenido el dueño de un café por vender pastis de estraperlo», «Desmentidos los rumores de un feo incidente en Landerneau», «Exhibición en Berlín de la colección L’Air du Temps, de Nina Ricci»).
En comparación, el motivo de la presencia de Bora en París parecía rutinario, una simple misión de vigilancia. Solo se sentía algo incómodo por la admiración que sentía por el sujeto. Seguir a Ernst Jünger era como seguir los últimos veinticinco años de historia y literatura alemanas. Pero der Krieger, el guerrero en persona, el preferido entre los héroes de la gran guerra, que se suponía que debía esperar con su regimiento en Renania del Norte-Westfalia, se había presentado inesperadamente en París hacía dos días y alguien tenía que echarle un ojo. «Echarle un ojo» no era el término técnico. No especificaba la naturaleza de la observación requerida, ni si era amistosa u hostil, o simplemente para recabar información. Información que, por supuesto, podría conllevar medidas amistosas u hostiles a su debido tiempo. Con un mínimo de dos semanas enteras a su disposición en Francia, Bora se dijo que mantendría la mente abierta y vería cómo evolucionaban las cosas. Salió de la estación y, protegido por la marquesina, aspiró el aire húmedo de la ciudad. Ahora, más que nunca, era un forastero en París.
En tiempos de guerra, tenía por costumbre aceptar los cambios que experimentaban las ciudades que había conocido en días más tranquilos, y cuyo tejido entendía como una geometría de monumentos, museos e iglesias, y las mismas ciudades en el presente. Al trazado de la metrópolis en tiempos de paz se superponía otra red, cuyas coordenadas denotaban puestos de mando, cuarteles y edificios requisados. Hasta los puntos de referencia más conocidos pasaban a un segundo plano, como meros accesorios. Así, Bora se imaginaba París como una red de centros neurálgicos: el distrito de la Gestapo que en tiempos fue el Faubourg Saint-Honoré, las cárceles y las zonas de detención, las calles en torno a la Place Vendôme, donde los cuarteles, restaurantes y cafés alemanes dibujaban su propia constelación. En comparación, el bulevar Raspail, situado al otro lado del río y adonde se dirigía, era como un pedazo de cielo a oscuras.
Mientras buscaba la parada de taxis más cercana, una chica del Cuerpo de Señales del Ejército lo saludó:
—¿Hauptmann Dr. von Bora? —Y cuando respondió afirmativamente, le tendió un sobre de manila tamaño folio—. Del Oberst Dr. Kinzel, señor.
Era extraño que usase sus títulos académicos. ¿Sería porque el Ejército alemán no quería ser menos en París y pretendía demostrar que podía competir con la ciudad de las luces? Los oficiales con carreras universitarias no eran precisamente mayoría. En cualquier caso, debía sonar chic a oídos de los civiles. Más bien baja, con falda y chaqueta grises y zapatos planos negros, la chica personificaba el apodo con el que se conocía a estas auxiliares: los ratones grises. Miraba fijamente hacia delante, con el sobre en la mano enfundada en un guante gris.
Bora lo cogió.
—Gracias, Führerin.
La chica le lanzó una mirada desde debajo de la gorra decorada con la insignia del rayo. Del zurrón en bandolera del uniforme sacó y le tendió un segundo sobre, este sin señas y del tamaño de una carta. Bora supuso que contendría un mapa de la ciudad y se lo metió en el bolsillo sin mirarlo.
—El coronel lo espera en la librería Larousse del bulevar Raspail, Herr Hauptmann —añadió la chica, con lo que su misión debía darse por terminada. Pero al ver que se lo quedaba mirando, como despistada o confusa, o simplemente (le pasaba de vez en cuando) prendada por el atractivo del oficial, Bora repitió:
—Gracias, Führerin —para despacharla.
Aun así, no se apartó.
—Sí, señor. —Rápidamente se sacó del zurrón y le entregó lo que parecía ser la tarjeta de visita de una tienda—. Que tenga un buen día, señor. —Y se alejó con la insignia del rayo, su uniforme gris y sus zapatos planos negros.
Típico de un coronel de la Abwehr no querer encontrarse con él en el cuartel general, sino en la misma calle, pero en un sitio más anónimo. Dentro del sobre de manila, que Bora abrió antes de echar a andar bajo la lluvia, había un plano de París que incluía las líneas de metro, mil francos (una suma que, con la tasa de cambio actual, muy favorable para los ocupantes, equivalía a cincuenta Reichsmark,calderilla para los primeros gastos), una tarjeta con el número de teléfono y la dirección de la librería, un par de pases y otros papeles útiles. Todos encontraron refugio en su maletín.
En cuanto llamó con un gesto un taxi que esperaba a pocos metros, la lluvia empezó a arreciar. El conductor salió a recibirlo con un paraguas abierto, bajo el que Bora evitó cobijarse. Tenía la costumbre de no dar nunca la dirección exacta a la que se dirigía, así que dijo:
—Al Palais de Bourbon —con la intención de recorrer a pie la distancia que separaba el palacio de su verdadero destino.
El tráfico era escaso. Circulaban pocos coches civiles; bajo paraguas de colores, vio a mujeres bien vestidas con sombreritos que iban de lo encantador a lo ridículo; se veían relativamente pocos uniformes, excepto en las cercanías de los cafés y otros locales públicos, donde, sentados bajo los toldos a pesar de la fría llovizna, los soldados alemanes bebían café y licores. Bora conocía París lo suficiente como para no pegarse, admirado, a la ventanilla del coche durante el trayecto: girarían a la derecha para ir desde la estación al río y después seguirían todo recto por el bulevar Lafayette. Una vez pasado el Sena, sabía cómo llegar a Raspail.
Era un momento tan bueno como cualquier otro como para abrir el sobre sin señas que llevaba en el bolsillo. Lo hizo sin llamar la atención y se sorprendió cuando un segundo sobre dirigido a él y marcado con las palabras «Estrictamente confidencial» le cayó en el regazo. El membrete indicaba la sección más alta de la Abwehr. Es decir, procedía del almirante Canaris, un hombre diminuto pero formidable, que había pasado de instigar discretamente los asesinatos de líderes rojos como Rosa Luxemburg en el caos que siguió a la Gran Guerra a liderar la contrainteligencia alemana y dirigir a todo un imperio de agentes, espías, saboteadores e informantes. No todos los días se recibían instrucciones directas del «viejo canoso», y Bora se quedó desconcertado.
La primera vez que puso un pie dentro del cuartel general de la Abwehr, el almirante estaba casualmente en el recibidor con su estado mayor y le sorprendió al girarse para elogiar su saludo militar.
—Una ejecución de lo más elegante. ¿Quién eres, hijo? —La anticuada cortesía que mostraba hacia Bora y hacia el resto de sus subordinados y el uso del tratamiento familiar du no cambiaron durante los meses siguientes. Aunque nunca prolongaba las reuniones más allá de las 10 p.m., el jefe padecía de insomnio y podía presentarse a cualquier hora en su lugar de trabajo. Bora, por su parte, tenía una habitación en el edificio, en el que dormía a menudo. La noche anterior, mientras se preparaba para partir rumbo al aeropuerto, Canaris entró en el recibidor tras dar un paseo bajo la lluvia, protegido por su abrigo de la Armada.
—¿Adónde vas a estas horas, capitán? —preguntó. Y cuando Bora contestó que estaba a punto de partir rumbo a París, Canaris comentó:
—Ah, sí, ya lo sabía —y añadió, apartando los ojos de la alta figura del joven—: Nos resultarás muy útil allí.
Y ahora, esto. Bora deslizó el índice enguantado por debajo de la solapa para abrir el sobre. El breve texto escrito a máquina solo revelaba lo indispensable: que debía presentarse lo antes posible en el barrio de Saint-Germain, sin especificar la dirección, y después dar parte al Generaloberst Blaskowitz en el cuartel general del Ejército en Rennes. El nombre, escrito en mayúsculas, del comandante de Bora y gobernador militar de Polonia, al que hacía poco que habían destituido del cargo por una supuesta falta de fiabilidad política y al que habían degradado por debajo de su rango, sugería por qué el jefe había preferido mantener en secreto estas órdenes y no impartirlas en Berlín.
Dar parte a Blaskowitz era una tarea completamente distinta de la de seguir y vigilar a un oficial para el coronel Kinzel en París. Compaginar ambas misiones iba a ser difícil. Bora prefería no adelantarse a los acontecimientos, pero no pudo evitar sentir cierta inquietud. Cerró los ojos y por un momento volvió a Cracovia, cuando el parpadeo de las luces del techo y el chirrido de las puertas de cristal de la vitrina preludiaron el estruendo de los tanques al avanzar por las calles. Su experiencia en Polonia lo había enemistado con el Servicio de Seguridad. En los tiempos que corrían, tenía que andarse con ojo, ahora que todo lo demás, incluidas su instrucción en la Abwehr y la guerra, parecía ir sobre ruedas.
Dado que la carta no especificaba ni el día ni la hora en que debían producirse los encuentros, daba la impresión de que lo esperaban tanto en Saint-Germain como en Rennes. Pero, ¿en qué parte de la margen izquierda debía presentarse? ¿Y ante quién?
Desconcertado, Bora recordó la tarjeta de visita que el ratón gris le había presentado rápidamente antes de escabullirse. «Por supuesto —pensó—, no es la tarjeta de la librería Larousse; esa información estaba dentro del sobre de manila». Se la sacó del bolsillo y vio que la tarjeta apuntaba a Nicouline, una tienda de antigüedades especializada en artículos relacionados con la música, situada en la rue de Bellechasse. Nicouline parecía un apellido eslavo afrancesado: Nikulin. En cuanto a Bellechasse, en la geografía de guerra de Bora, era una de esas calles que corta en dos un barrio antiguo; no muy lejos de la embajada soviética. Fuera cual fuese su tarea, si el mismísimo «viejo canoso» se tomaba tantas molestias y recurría a métodos tan poco ortodoxos para enviarlo hasta allí, quería decir que Kinzel no estaba informado ni debía estarlo. Pero lejos de achantarse, Bora empezó a acalorarse bajo el abrigo. «Hice bien en indicarle el Palais de Bourbon. Me vendrá bien caminar bajo la lluvia y aclararme las ideas antes de reunirme con el coronel, que se preguntará qué contiene el sobre sin señas... a no ser que a la Führerin le confiasen el sobre y la tarjeta de Bellechasse por separado y que Kinzel ignore su existencia».
Cuando el taxi se desvió inesperadamente del bulevar Lafayette, Bora no reaccionó. Vio varias señales de tráfico en alemán: seguramente había restricciones para los vehículos que se aproximasen al Sena desde el norte. Si cruzar el río en Île de la Cité significaba entrar en la zona protegida que rodeaba el Palacio de Justicia, había otros edificios importantes en torno a la Madeleine, entre ellos un puesto de mando de la Gestapo. A no ser que el taxista, sin decir palabra, quisiese llevar a su pasajero alemán por el trayecto más largo para que pudiese admirar por la ventanilla los célebres monumentos franceses, como Las Tullerías y los Campos Elíseos. Pero el desvío tenía que ver con una operación del Servicio de Seguridad: tras una línea de «caballos de Frisia», los pesados caballetes de metal utilizados para cortar carreteras, los soldados parecían estar vaciando un depósito o unos grandes almacenes.
El conductor, que llevaba un cigarro tras la oreja izquierda, se lo llevó a la boca con gesto malhumorado. Bora vio cómo frotaba con habilidad una cerilla contra la caja sin despegar las manos del volante. «Qué demonios —empezó a juguetear con una idea—; Bellechasse está bajando algo más adelante que el Palais de Bourbon: podría echar un vistazo rápido e ir andando a Raspail desde allí». Dobló con cuidado la carta y volvió a meterla en el sobre. Se la guardó junto con la tarjeta de visita en el bolsillo interno del abrigo y lo abrochó bien.
A ambos lados de la calle, a través de las ventanillas empañadas de lluvia del coche, los uniformes de los gendarmes franceses apostados en los cruces de las calles se desdibujaban hasta formar manchas oscuras casi irreconocibles y las avenidas y los anchos bulevares se abrían a derecha y a izquierda, separando las manzanas de color pastel. Kinzel en París... era el lugar perfecto para su cáustico sentido del humor. Bora lo conocía de una misión en Leipzig, su ciudad natal, hacía año y medio, durante la visita de unos representantes japoneses. «Menudo novato estaba hecho —pensó, con desacostumbrada comprensión hacia sí mismo—, un pimpollo que perdía los papeles en cuanto se veía con el agua al cuello». A punto de cumplir los veintisiete, se sentía completamente maduro y a años luz de distancia del chico confuso de entonces. Pero ahora, este aparte con el teniente general Blaskowitz había prendido un pequeño incendio de preocupación en su interior. Blaskowitz se había metido en líos al denunciar los abusos de las SS en Polonia, y Bora era uno de los jóvenes comandantes de compañía que le había proporcionado la información. Tendría que escuchar con atención lo que le decía Kinzel y revelarle solo lo estrictamente necesario.
Durante el trayecto, el conductor no cruzó ni una vez la mirada con Bora por el espejo retrovisor. Agitaba la cabeza, cubierta por una gorra negra, dando pequeñas sacudidas de izquierda a derecha, atento al paso de los camiones alemanes y a los semáforos. La boina y los movimientos bruscos le daban un aspecto de pájaro, como un herrerillo gigante en el asiento delantero. Conducía como si estuviese solo. Ni una sola vez abrió la boca, ni Bora (sospechando la reticencia del hombre a entablar conversación con un ocupante) quiso arriesgarse a hablar.
Rodearon por completo la Gare Saint-Lazare hasta que por fin les permitieron cruzar el río, justo enfrente del Palais de Bourbon. La lluvia había amainado. Bora pagó y esperó a que el taxi se alejase antes de echar a andar. Siguió el mapa desde el bulevar de Bourgogne para evitar el antiguo Ministerio de Defensa francés (que, sin duda, estaría vigilado por patrullas alemanas de todo tipo) y pronto llegó a Bellechasse. La tienda, situada en el número 15, era un edificio estrecho y bajo que le recordó a las fachadas diminutas, como de casitas de muñecas, del Callejón del Oro de Praga. Embutida entre dos grandes manzanas, su desvencijada fachada tenía una puerta y dos ventanas: una con las contraventanas cerradas en el piso de arriba y una más pequeña a la izquierda de la puerta, que no podía considerarse un escaparate, aunque podían ponerse objetos a la vista en el alféizar (no había ninguno). Tanto la puerta como las ventanas estaban cerradas. No había señales de vida en el interior.
Bora esperaba cualquier cosa menos una tienda abandonada. Dentro, el reflejo de un espejo apoyado contra la pared del fondo, que le devolvió su propia imagen a través del cristal de la ventana, lo afectó de una forma extraña. Debido a la oscuridad del interior y al tiempo sombrío y nublado del exterior, daba la impresión de que su figura no estuviese en la acera de una calle de ciudad, sino en un espacio indefinido que se alargaba como un catalejo; como si estuviese en uno de esos palacios barrocos en los que los pasillos se enlazan uno tras otro, hasta que todo se convierte en un único embudo alargado de techos y suelos. La ausencia de peatones a sus espaldas y el oscuro vacío de la tienda contribuían a la impresión de un túnel solitario donde el espacio y el tiempo se disolvían. Comparó el número del edificio con la dirección que figuraba en la tarjeta de visita y se dijo que de nada serviría empujar la puerta, pero no pudo evitar intentarlo.
Bien encajado entre las hojas de madera para protegerlo de la lluvia (y de miradas indiscretas), un trozo de cartón doblado rezaba, a lápiz: On a déménagé à rue Zacharias.
Rue Zacharias. Bora no sabía dónde estaba. El mapa le mostró la calle en cuestión a cierta distancia de donde estaba, al otro lado del bulevar Raspail, al norte de los Jardines de Luxemburgo. Si el negocio se había trasladado, tendría que dejar la visita para otro momento: al coronel Hans Kinzel no le gustaba que lo hiciesen esperar.
Aunque había poca distancia entre Bellechasse y la librería, Bora decidió cubrir sus huellas por si alguien lo seguía. Llegó a la parada de metro más cercana y tomó el tren subterráneo hasta la calle Babylone, perpendicular a Raspail. Los civiles le dieron descaradamente la espalda durante el breve trayecto, excepto un niño pequeño, que recibió una sonora bofetada de su madre y al que pronto alejaron del alemán. «Me dirijo a Babilonia y eso debe de significar algo», pensó Bora. La lluvia lo esperaba al salir del metro y lo siguió hasta la soberbia librería, situada en el número 114b.
LIBRERÍA LAROUSSE, BULEVAR RASPAIL, 11:30 A.M.
La empleada que atendía tras el mostrador, rubia como una alemana y guapa, volvió a fijar fríamente los ojos en el papel en el que estaba garabateando y dejó pasar a Bora sin dedicarle una segunda mirada.
—Vaya, vaya, capitán. Llovía el día en que nos conocimos, y sigue lloviendo.
Frente al telón de fondo de la literatura contemporánea, vestido de civil como acostumbraba, Kinzel era la viva estampa de un hombre con carrera universitaria. Se había dejado crecer un poco el pelo rojizo desde la época de Leipzig y ahora lo llevaba a la moda, peinado y con raya, y ya no se rasuraba las sienes.
Bora estrechó la mano que le tendía el coronel, tomándolo como una señal de que no lo saludase por su rango al alcance del oído de las empleadas.
—Señor.
La discreta pulcritud del traje de Kinzel resultaba de lo más intrigante, por no hablar del olor a aftershave; nada propio de él, a menos que hubiese una mujer en juego. Si Bora no le hubiese visto disparar a un hombre a bocajarro a la cabeza con sus propios ojos, lo habría tomado por un conferenciante que estuviese de gira.
—¿Ha venido derecho hasta aquí?
Bora esperaba alguna pregunta con truco y se había inventado una historia plausible durante el paseo, porque el nombre de la estación de Solferino en el billete de metro indicaría al coronel que su trayecto había empezado cerca de allí y que se había detenido en algún lugar durante el recorrido desde la Gare du Nord. Le mostró inmediatamente el resguardo.
—Sí. Bueno, me bajé del taxi en el Palais de Bourbon y caminé hasta el Musée d’Orsay para ver si estaba programada alguna exposición.
Kinzel miró el billete y se lo devolvió.
—¿No sabe que ha cerrado? Se está utilizando como almacén y centro de detención, nada cultural.
¿Sería cierto? Bora no dijo nada para evitar caer en una trampa. Pero, aparentemente, Kinzel había perdido el interés por el tema. En algo no había cambiado: en su tendencia a hablar en mordaces aforismos.
—A todo cachorro acaban saliéndole los dientes —continuó, con una sonrisa tensa—. Vaya, cómo ha crecido: la Cruz del Mérito Militar, la Cruz de España, la Cruz de Hierro de primera clase... Pero después de todos esos cuentos propagandísticos de violaciones y de niños a los que supuestamente les cortamos las manos, y con los franceses muertos de miedo por que los rojos pudieran tomar el poder, en París nos recibieron como a amigos de toda la vida. Nada que ver con lo vuestro en Polonia.
Esto también era típico de él: retrasar adrede el asunto que los ocupaba. Ahora Bora se sentía mejor equipado para enfrentarse al sarcasmo del coronel, principalmente porque había adquirido su propia dosis de ironía. Para no entrar al trapo de la provocación, contó hasta diez mientras leía los nombres organizados por orden alfabético en la estantería: Giradoux, Guitry, Jouhandeau, Mauriac (faltaba Malraux), Morand... Después dijo en tono cordial, como pidiendo disculpas por el éxito de la campaña oriental:
—Aquí tardaron un mes. En Polonia tardamos solo tres semanas desde el ataque hasta el desfile de la victoria. Y en cuanto a lo que los franceses opinen de nosotros, prefieren guardar las distancias. Cuando venía en el tren desde Soissons, un viejo parisino ciego me tomó por un compatriota, una confusión de lo más afortunada, porque escupió espontáneamente todo el veneno que, de otro modo, se habría reservado. Está bien oír lo que DEVERDAD piensan de nosotros.
Inesperadamente, Kinzel le dio la razón.
—Cierto. —Empezó a andar para poner más distancia entre ellos dos y las empleadas que atendían tras el mostrador—. Ils nous emmerdent, o eso dicen. Pero que «se caguen en nosotros» en su impotencia no cambia las cosas. Estamos aquí para quedarnos. Hoy Francia, mañana Inglaterra. —Hacía año y medio, Kinzel llevaba un bigotito bajo la nariz, al estilo de Himmler. Pero ya fuese para evitar el parecido con el líder de las SS o por alguna otra razón, se lo había afeitado. Ahora lucía una alianza en la mano derecha, así que tal vez fuese su mujer la que quería verlo así de acicalado y con el labio superior lampiño. Los cambios le habían vuelto, si cabe, aún más anodino. De cerca, podía pasar indistintamente por un maestro de escuela, el cajero de un banco o un abogado de poca monta. Se detuvo junto a la estantería de literatura extranjera traducida y dijo:
—Su medio ancestro Martín Lutero debía de referirse a la Wehrmacht cuando escribió Das Reich muss uns doch bleiben.
—Lo dudo, Herr Oberst, y usted también. El reino que «siempre ha de existir» claramente no es de este mundo.
—¿Cómo lo sabe? —Kinzel le dio la espalda y se giró hacia el estante de autores extranjeros—. En serio, Bora: ¿cómo lo sabe? ¿No es posible que el gran reformador fuera profeta?
—Si lo fue, en el mismo himno escribe: Und wenn die Welt voll Teufel waer. ¿Acaso debemos tomarlo como una advertencia de que «estamos rodeados de demonios», o de que podríamos estarlo?
El coronel cogió un tomo de la estantería.
—Ah, lástima. Así que NO ha crecido. Simplemente, se ha vuelto más descarado. —Fingió hojear el libro, pero su elección no tenía nada de casual. Lo cerró de golpe y mostró a Bora la portada de La lucha como experiencia interior de Ernst Jünger, traducida al francés. Sonrió—. Típico de estos franceses sensibleros cambiarle el título a La guerra, nuestra madre. Compre este ejemplar y enséñeselo cuando se encuentren... Todos los presentes deben creer, al menos oficialmente, que solo es un admirador en busca de un autógrafo. El capitán Jünger está acostumbrado a las alabanzas y las espera.
—Seguro que no lo recuerda, pero lo vi brevemente en casa de mis abuelos hace cinco años. Y he leído la mayor parte de sus obras.
—Usted y toda su generación. Me pregunto si clasificará a los colegas jóvenes que lo admiran como clasifica los insectos: alados, sin alas, gorgojos, lepismas...
—¿Está en París ahora mismo?
—Lo sabrá a su debido tiempo. —Kinzel fingió no haberse fijado hasta ese momento en la alianza que Bora llevaba en el dedo—. Así que al final se casó con aquella chica que le calentaba el corazón en Leipzig... el corazón y más abajo.
—Es preferible casarse que arder, como dijo San Pablo. Benedikta y yo nos casamos a mediados de agosto del año pasado.
—Sí, sí. Pero no salió en la columna de sociedad. He oído decir que pidió a sus superiores permiso para casarse sin que lo supiesen sus padres. Y que lo hizo con meses de antelación... mientras recibía a nuestros huéspedes japoneses, ¿eh? Hasta compró las alianzas. ¿Estaba esperando el momento adecuado para soltarle la bomba a su familia después de la boda? Yo lo llamaría una mera farsa para ceder a sus impulsos poniendo los puntos sobre las íes según el reglamento militar. Ambos eran mayores de edad, así que ¿por qué no se lo dijo a sus padres? ¿Tenía miedo de que se opusieran? En cualquier caso, no habrían podido evitarlo. La chica es de buena familia, de padres adinerados y unos antecedentes raciales impecables. Sin duda, todo el mundo, incluidos sus padres, pensaría que estaba embarazada, dada la prisa con la que se casaron.
—Pues no lo estaba. No fue en absoluto una de esas bodas «de reparación» provincianas.
—No sería por falta de cohabitación por su parte.
La conversación seguía girando en círculos en torno al motivo de su encuentro y Kinzel estaba empezando a ponerle nervioso, barajando las cartas, inclinando el tablero de ajedrez, desestabilizando a su oponente. Era la hora del almuerzo, pero Bora recordaba otro detalle del coronel: hacía todo lo posible por conseguir que su subordinado se saltase las comidas y por desgastarlo.
—Nuestro querido capitán Jünger —Kinzel por fin se centró en el asunto—, porque sabrá que no pasa de capitán, a pesar de sus seis (¿o eran dieciséis?) heridas de guerra y la Cruz Pour le Mérite de la Gran Guerra, se despidió inesperadamente de su regimiento hace una semana. ¿Y se fue a casa con su esposa e hijos? No. Cogió un vehículo privado y vino a París.
—No va contra las reglas, ¿verdad?
—Todo puede ir contra las reglas, hasta estornudar. Un estornudo en la orquesta mientras el maestro Von Karajan graba la Novena de Beethoven iría to-tal-men-te contra las reglas.
Bora rehuyó la mirada del coronel, que lo observaba demasiado fijamente. Kinzel no daba señales de conocer las órdenes de Canaris, o tal vez lo supiese y estuviese esperando a que Bora se delatara. Era más seguro, y además más placentero, girarse hacia el mostrador, donde la dependienta rubia charlaba con una compañera menos atractiva. Se fijó en que no coqueteaba con los hombros como solían hacer las francesas, sino que irradiaba frescura y compostura.
—¿Y estornudó el capitán Jünger, señor?
—Júzguelo usted mismo. Para un escritor que predica que «la más profunda felicidad del hombre consiste en ser sacrificado» hace unos diez años casi se muere de envidia cuando Sin novedad en el frente vendió medio millón de ejemplares, y aunque podríamos decir que es una lástima que un bobo pacifista como Remarque vendiera más que un auténtico héroe, nuestro hombre se lo tomó tan a pecho que se exilió a Sicilia durante un mes. Y la cosa no acaba ahí, Bora, porque mientras se hacía de rogar con el Führer, inundaba los círculos de las Hitler Jugend de propaganda de su Tempestades de acero, del que consiguió vender cien mil ejemplares. Pero viene de una familia de editores, no tengo que hablarle de libros. Lo importante es que hace tres años, apenas unos meses después de que consiguiéramos volver a Renania, viajó a París, oficialmente para promocionar las traducciones de sus obras, como la que tiene aquí. En aquella ocasión, se reunió con el homosexual de Gide, que además es amante de los judíos y procomunista, y con otros maricas franceses, y sabe Dios qué más haría. Vive de las rentas de su pasado glorioso para justificar lo poco heterodoxo de su presente. El carácter honorario de su rango y cargo y las atenciones que le prodigan los cousins (me refiero a los dos generales Stülpnagel) en la ciudad deberían ponernos sobre su pista. En lo esencial, es profrancés.
«Profrancés. Pero, ¿qué clase de franceses? Están la Francia de Vichy, la Francia ocupada, la Francia en el exilio...». Bora evitó hacer preguntas que conducirían a más chismorreos secundarios.
—¿Dónde está ahora mismo?
Kinzel lo dejó completamente sorprendido.
—No lo sé. Lo perdimos de vista ayer. —Miraba más allá de Bora, como si le molestase tener que admitirlo o le interesase lo que ocurría a espaldas de su colega—. Y ahí es donde entra en juego usted. Después de saquear a los bouquinistes de las márgenes izquierda y derecha del Sena, fue visto por última vez en el cabaré Femina, bebiendo Châteauneuf con un civil. No lleva uniforme, tiene muchos amigos en la ciudad y habla un francés excelente.
—¿Y eso es todo lo que tengo para localizarlo, coronel? ¿Que ni siquiera viste de oficial alemán y que confraterniza con los franceses?
—Estamos trabajando en ello. El capitán Wiegand, de mi oficina, está asignado al caso. Espero poder darle más detalles esta noche o mañana. —Balanceándose ligeramente sobre las puntas de los pies (llevaba zapatillas sin costuras y con el talón descubierto, típicas de la zona de Graz, que daban un extraño toque regional a su impecable traje de ciudad), Kinzel hizo un mohín—. Para ser exactos, debe saber que es posible que las SS estén siguiendo a Jünger por sus propios motivos... y a usted también. De hecho, ¿a que no adivina quién está también en París? Aquel gran admirador suyo de la época de Polonia, el Sturmbannfuehrer Ingemar Salle-Weber. Con un apellido como ese, debe de tener algo de francés; digo yo. Le llaman «el lobo alsaciano». Nadie entra ni sale de la ciudad sin su consentimiento, así que le hará una visita más pronto que tarde. —El balanceo cesó como si el coronel se encontrase frente a un precipicio peligroso—. Créame: no dejará pasar una oportunidad de buscarle las cosquillas. Las SS y la Abwehr trabajan codo con codo en París, pero dissimilibus infida societas: una alianza entre dos que discrepan no es de fiar. Últimamente ha estado envuelto en varias conversaciones, cambiando impresiones sobre los enemigos de Francia con esos gallitos del gobierno de Vichy. ¿Qué se puede esperar de un gobierno que lleva el nombre de un agua con efecto laxante?
La presencia de Salle-Weber era una noticia especialmente desagradable. El ánimo de Bora, que hasta entonces había estado en un punto neutro, empeoró definitivamente.
—Desde julio —le restregó Kinzel—, él y su secuaz Roland Nosek han estado organizando una galaxia de oficinas, cárceles y campos de detención en la ciudad y sus inmediaciones. Desde Honoré hasta Passy, los distritos occidentales son suyos, y su influencia se extiende hasta más allá del Bois de Boulougne. Y para colmo de males, para los franceses todos somos de la Gestapo, con acento en la «o». Si las SS no se han quitado aún los guantes de terciopelo es porque tienen órdenes de comportarse con los gabachos por el momento. Su eficiencia hace que parezcamos meros aficionados.
Fuese cierto o no, era innegable que en París, los oficiales de la Abwehr guardaban las distancias con sus homólogos politizados, hasta el punto de haber elegido la margen izquierda como centro de operaciones. Esta idea le llevó a la próxima pregunta que le formuló.
—¿Dónde me alojo, señor?
—Alójese donde quiera. ELLOS sabrán dónde está de todas formas. —Kinzel seguía llevando con él la pitillera de carey de la época de Leipzig, de la que sacó un delgado cilindro de tabaco extranjero. Cuando Bora declinó el cigarro que le ofrecía, Kinzel le recriminó—: Creí que le había dicho que se aficionase al tabaco en Leipzig. Da un aire de distinción.
—Y me aficioné, Herr Oberst. Simplemente, prefiero no fumar ahora mismo.
En la estantería junto a la que estaban, uno de los títulos entre los libros en lengua extranjera le llamó la atención lo suficiente como para cogerlo. Deutsche Menschen, de un tal Detlef Holz, suizo. Una antología de cartas de intelectuales alemanes podría ser una alternativa a releer el misticismo bélico de Jünger. Bora se esforzó por no mostrar preocupación ante la mirada perspicaz de Kinzel, pero allí y entonces decidió destruir las órdenes escritas de Canaris y la tarjeta de visita.
—Aquí tiene una lista de residencias privadas en las que puede alojarse en la margen izquierda, capitán.
Bora examinó la hoja de papel que le tendía Kinzel.
—Esta —dijo.
—Una perpendicular a la rue Saint-Jacques. ¿Por qué ahí? Espere, ya entiendo. Está cerca del Panteón: ¿qué pasa? ¿Es que quiere pasarse a saludar a Napoleón?
—Bueno, en 1813 le dimos toda una lección en Leipzig. Pero en realidad estaba pensando en los Jardines de Luxemburgo. Perfectos para montar a caballo.
—Oh, no tendrá tiempo de cabalgar de acá para allá como hizo la última vez que trabajó para mí. Aunque, por otra parte, la ciudad entera es un hipódromo donde no faltan ni purasangres ni jamelgos que compiten por pavonearse ante nuestras tropas. En público no se dignan mirarnos, pero en privado nos llaman les aimables vainqueurs... Tenga cuidado con esos vendus, tanto como con los franceses que fingen evitarnos.
Con el que debía tener cuidado era con Salle-Weber. En Cracovia, Salle-Weber había llegado a amenazarlo físicamente, y no debía tomarse a la ligera el hecho de que las SS supiesen de su llegada a París. Bora intentó pensar en otra cosa para no delatar su inquietud.
Tras el mostrador, la dependienta que se había mostrado tan indiferente con él ahora tenía un cliente civil. Debía de ser francés, porque se dirigió a él de forma amistosa y coqueta. Bajo las fuertes luces de la librería, arrugó el caballete rosado de la nariz como un gato arruga el hocico al maullar y empujó hacia delante el redondo labio inferior, rojo e hinchado como si acabara de mordérselo.
Kinzel se fijó en la mirada de Bora.
—Esa empleada de ahí, la rubia, por ejemplo. Nunca había trabajado aquí. Lo comprobé, hoy está sustituyendo a alguien. Interesante, ¿no? Vaya a hablar con ella, a ver si le mira a los ojos.
El coronel podía estar insinuando que la joven empleada estaba allí para informar de su encuentro (¿a Salle-Weber?) o tendiéndole una trampa para que Bora quedase en ridículo con una guapa francesa: fuera como fuese, a pesar de su sonrisa de satisfacción, el rostro de Kinzel era una máscara de total frialdad.
Bora apartó la atención del mostrador.
—¿Qué más da que me mire o que no?
—Si no alza la vista, puede que sea una francesa chovinista. Y si lo hace, o bien trabaja para nuestros colegas de las SS... o bien le gusta usted. Es lo que tienen la virilidad y las medallas.
Bora sopesó los dos libros que tenía en la mano.
—Hablaré con ella a la salida, al pagar.
—Discreción, discreción. Al menos, esa cualidad sí la está perfeccionando. —Todavía de cara al mostrador, Kinzel dejó escapar el aire por la comisura de los labios—. Las eligen guapas, ¿verdad? Me recuerda a ese refrán morisco que dice que no hay mayor pena que ser ciego en Granada. En París, lo peor debe de consistir en ser demasiado mayor para las chicas. —Ostentosamente, dio un golpecito al cigarro para hacer caer al suelo la ceniza—. Y hablando de viejos, ¿cómo está el suyo, el Generaloberst?
—Está bien, gracias.
—Me han dicho que ahora cuelga la bandera sobre la puerta en las fiestas nacionales.
En Leipzig-Lindenau, durante la primavera del 39, Kinzel había decidido dejar bien claros a Bora los riesgos que conllevaba no mostrar patriotismo el día del cumpleaños del Führer. El resultado había sido lo más cercano a una riña que podía producirse entre Bora y su padrastro, una conversación acalorada pero sin alzar la voz, lo cual había costado más esfuerzo al viejo prusiano que al joven capitán. Discutieron y usaron el término «patria» en diferentes acepciones y con muy distinto énfasis. El general Sickingen no era de los que dan su brazo a torcer, y había sido necesaria la intervención de la madre de Bora, con su tacto británico, para convencerlo. Ahora, Bora casi se sentía tentado de sonreír al pensar en su nerviosismo de entonces, pero no porque la transgresión le pareciese menos importante; sino porque en Polonia se había enfrentado a Salle-Weber y a amenazas políticas mucho más peligrosas por parte de las SS y el SD.
—Encargó la bandera bordada más cara que había en la oficina del NSDAP del distrito, en Aurelienstrasse —dijo sin dejarse impresionar por la mirada crítica de Kinzel.
Justo cuando una dependienta de más edad con una pila de libros pasó a su lado, el coronel dejó caer ostentosamente el cigarro a medio fumar y lo apagó de un pisotón.
—No lo querría como hijastro. De pequeño debía de ser insoportable.
—Mentiría si lo negase.
—Bueno, ya está bien. Es hora de irse. Saldré primero y dejaré que se enfrente a la rubia.
Tras el mostrador estaban expuestas las guías Michelin de Francia y de la ciudad, que Bora añadió a sus compras. La chica aceptó el dinero con un giro oficioso de la mano y le devolvió el cambio y el recibo de la misma manera. Definitivamente, no se mostraba amistosa pero tampoco hostil; más bien distante, ilegible. Tenía la frente inusualmente serena. Cuando Bora dejó que se le escapase una moneda entre los dedos, la chica observó cómo rodaba hacia ella y la detuvo rápidamente con el canto de la mano antes de que cayese al suelo.
—Tome, monsieur —dijo, y se la devolvió con la cabeza gacha.
Fuera, lloviznaba. Kinzel recorrió la calle con Bora en dirección al cruce donde se encontraba la cárcel militar, ahora en manos del Ejército alemán. Aunque seguía conociéndosela por el viejo mote de Cherche-Midi, hacía mucho que el reloj de sol que le daba nombre había desaparecido.
—¿Y bien? ¿Cuál es su veredicto?
—Evitó mirarme a los ojos en todo momento. Por otra parte, a diferencia de la mayoría de las dependientas, que procuran embellecerse de cintura para arriba, tiene las uñas cortas y sin pintar y no lleva perfume. Si no es buena patriota, supongo que podría estar informando a las SS, coronel, pero al vigilarnos no ha averiguado nada que no supiesen ya: que ambos estamos en París y que me he reunido con usted.
—Hum, no sé. Sería una lástima que trabajase para la competencia o que fuese lesbiana. No todos los días se ve a una chica tan guapa.
Bora tuvo cuidado de no hacer ningún comentario, en un sentido ni en otro. Por contraste, se le vino a la mente el ratón gris, con ese nerviosismo que le daba el aire de ser un roedor de verdad. Dependiendo de sus miedos o expectativas, para las chicas de los servicios auxiliares y en general para las mujeres de París debía de ser difícil o un golpe de suerte enfrentarse a miles de alemanes uniformados. Puede que Kinzel, el anodino, el de los aforismos sustanciosos, fuese como muchos de los recién casados que conocía Bora, que buscaban mantener una continuidad sexual entre su casa y el frente. «Hay que mantener encendido el fuego del hogar», había oído decir a colegas aparentemente por encima de toda sospecha. Y en Polonia habían tenido problemas con los recién casados que habían contraído enfermedades venéreas al acudir indiscriminadamente a los burdeles locales en cuanto volvían de su permiso por matrimonio. Incluso había oído decir que el capitán Jünger tenía debilidad por las mujeres, un rumor que, de ser cierto, podría complicarle la tarea de «echarle un ojo», o, al menos, añadirle una faceta voyerista.
Kinzel indicó con un asentimiento de cabeza el maletín de Bora, donde llevaba los libros que acababa de comprar.
—Me he fijado en que ha comprado Deutsche Menschen. ¿Lo ha hojeado?
—Lo suficiente como para saber que es una colección de correspondencia alemana de los siglos dieciocho y diecinueve, desde Goethe y Kant hasta Metternich y Nietzsche. Supongo que ofrece una visión de la vida privada de nuestros grandes pensadores y escritores.
—¿Y qué sabe del autor?
—Nada, aparte de lo que pone en la solapa: que se llama Detlef Holz y es suizo.
—Se equivoca. No es suizo.
—¿Ah, no?
—Y no se llama Detlef Holz. Toda una sorpresa, ¿verdad? Tras el seudónimo se esconde el judío Walter Benjamin. Si no está familiarizado con él como crítico literario, su abuelo el editor lo conocerá como traductor.
Bora le ofreció el maletín.
—¿Quiere comprobar por sí mismo si el tema del libro es el que le he dicho?
—En absoluto. No me preocupan unas cuantas cartas apolilladas: esa Alemania está muerta y enterrada. Igual que el judío Benjamin. Se suicidó hace un mes en la frontera española, por miedo a que le diésemos alcance. En sus buenos tiempos, definió a nuestro amigo Ernst Jünger como un «místico depravado» y un «saqueador profesional» que escribía «paparruchas rúnicas», ¿no lo sabía?
Prudentemente, Bora dejó que el coronel disfrutase del momento. Estaba seguro de que esta salida le serviría para presentar otro tema desagradable que no tenía prisa por conocer.
En la esquina de Cherche-Midi, Kinzel pareció desmentirlo al decir con cordial brevedad:
—Esta tarde, irá a Mont-Valérien.
Bora tenía pensado visitar la tienda de la calle Zacharias, no un viejo fuerte más allá del Bois de Boulougne. Disimulando su contrariedad, contestó:
—Sí, señor. ¿Tiene alguna misión especial para mí?
—Quiero que me sustituya durante la ejecución de un desertor. Ya estuve presente en su consejo de guerra y no estoy dispuesto a dedicar mi tiempo libre a un... ¿cómo dicen los franceses? ¿Travail de pisse? Ya los he llamado, saben que va a sustituirme.
No era propio de Kinzel andarse con remilgos, a menos que remangarse la camisa para no manchársela de sangre al dispararle a un hombre a la cara contase. «Un “trabajo de mierda” es justo lo que es —pensó Bora, indignado—. Quiere dejarme claro que estoy en París por trabajo y no de vacaciones».
—No es su primera vez, ¿verdad, capitán?
—No.
—Por supuesto que no; estuvo en Polonia. A las tres en punto, y póngase las medallas. Las medallas deben ser lo último que vea ese cobarde antes de que lo fusilen.
París era el último lugar del mundo donde sentir claustrofobia. Las plazas y los anchos bulevares eran la definición de amplitud. Y sin embargo, mientras escuchaba a Kinzel, Bora tuvo la sensación aplastante de que lo constreñían poco a poco por todos los lados. Calculó rápidamente si le daría tiempo a ir a la calle Zacharias entre entonces y la ejecución y decidió que sí.
—Si el coronel no tiene nada más que decirme por el momento —sugirió—, mandaré buscar el baúl a la Gare du Nord e iré a mi alojamiento.
—Ni hablar. Es hora de almorzar. Iremos al restaurante de Pierlovisi para que nuestros amigos del Servicio de Seguridad, que son clientes habituales, vean que somos de fiar. El dueño es de Córcega, pero ni se le ocurra dirigirse a él en italiano: DETESTA a los italianos. Espéreme aquí, iré a por el coche.
En cuanto Kinzel echó a andar calle abajo en dirección al Hotel Lutetia, pareció desaparecer de verdad, como un camaleón al camuflarse con su entorno.
—Estoy de acuerdo con Jünger: el uniforme puede ser un problema en París —le dijo a Bora en un momento dado. Pero tampoco llevaba uniforme en Leipzig.
Capítulo 2
Los buitres y las hienas acuden cuando se marchan las águilas y los leones.
ERNST JÜNGER
12:40 P.M.
Para llegar al restaurante de Pierlovisi, deshicieron en parte el camino que Bora había seguido desde la Gare du Nord. Situado en la calle que conduce a la iglesia de Nuestra Señora de Loreto, Chez Alexis no parecía gran cosa desde el exterior. Se encontraba en una zona animada al oeste del bulevar de Sébastopol, donde los locales de entretenimiento y los burdeles militares se apiñaban sin disimulo en las aceras. En la sala estrecha y alargada repleta de mesas, el único sitio que quedaba disponible estaba reservado para Kinzel. Bora y el coronel añadieron sus abrigos y gorras a uno de los percheros que custodiaban la entrada como monstruos de muchos brazos y varias cabezas. Les llevaron la carta directamente en alemán.
—Antes, este era un barrio de libros picantes y «casitas» —dijo el coronel, desdoblando la servilleta—. Así llamaban a los burdeles hace cincuenta o sesenta años. Tanto es así que a las prostitutas jóvenes se las sigue llamando lorettes, como la iglesia de Notre Dame de Lorette en esta misma calle, por mucho que moleste a los buenos católicos. A su querido capitán Jünger se lo ha visto por las inmediaciones, hojeando el material pornográfico con pretensiones artísticas cerca de la Porte St Martin. Pero ya basta de eso. ¿Ve la segunda mesa desde el final, allá al fondo? No mire ahora, pero ese es Nosek, el socio de Salle-Weber en el cuartel general de la Gestapo, en la rue Flandrin. Aunque solo tiene rango de teniente, es muy poderoso. Heydrich lo recomendó para jefe de la Unidad Especial de Información del SD, de enlace con Seguridad. Aunque se hace pasar por británico, lo llaman «el más parisino» de su especie. En realidad es sajón, como usted. Estaba esperando a que se fijase en nosotros para que me viera darle esto. —De una carpeta de cuero, Kinzel sacó las órdenes relativas a la ejecución de las tres en punto—. Léalas durante el almuerzo.
Bora perdió el poco apetito que tenía. Se mostró de acuerdo con cualquier vino que pidiese Kinzel y, aunque no sirvió de nada, mencionó que había comido en el tren, lo cual no era cierto. El suelo lluvioso junto a la puerta, que en aquel momento fregaba un camarero, le pareció una metáfora de su misión en Mont-Valérien: siempre acaban enviando a alguien a limpiar la porquería de otros.
El hombre al que Kinzel había identificado como Nosek, que estaba sentado a pocas mesas de distancia, los miraba con curiosidad. Tendría treinta y tantos años y su aspecto era tan anodino como el del coronel, salvo que seguía llevando el bigotito bajo la nariz.
Al poco, Pierlovisi, un hombre moreno, se acercó en persona a recibirlos con muchos aspavientos. Bora dejó los papeles boca abajo sobre la mesa hasta que Kinzel y el propietario terminaron de charlar, e iba por la mitad del primer párrafo cuando el coronel lo interrumpió.
—Una lectura de lo más instructiva, ¿verdad? Entenderá que estaríamos encantados de enviar a ese cobarde consumado a primera línea, pero no tenemos esa opción: no hay frente al que mandarlo... hemos ganado en todas partes. —Mientras le llenaba la copa a Bora, Kinzel intercambió asentimientos de cabeza con varios de los oficiales, tanto del Ejército como de las SS, que estaban almorzando—. Le anticipo que el desgraciado estaba en un cabaré cuando conoció a una tal Armandine Chevallier, nom de guerre. Aunque ahí no lo pone, en un principio la chica le dio esquinazo anotando una dirección falsa en la tarjeta que le entregó. Imagínese, la rue François I, 44, ¡el palacio del conde Walewski! Pero luego dejó que pasara una semana en su compañía en su verdadera residencia de la avenida de Suffren antes de entregarlo.
—Ya veo.