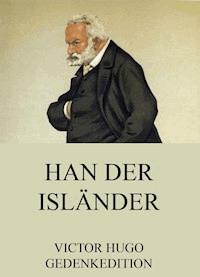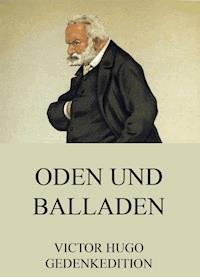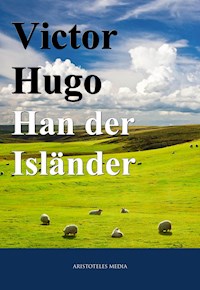9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En este libro titulado “Los Pirineos”, Victor Hugo dejó escritas y dibujadas las impresiones recogidas acerca de nuestro país y sus gentes durante el viaje que realizó por el País Vasco durante el verano de 1843. Iniciada en su niñez, la relación de Víctor Hugo con el País Vasco dejó en él tan profunda huella que, además de volver a recorrer hacia la mitad de su vida aquellos parajes de su infancia para dejar constancia de la favorable opinión que le merecían nuestro país y sus gentes, también hizo patente la fascinación que le producía su lengua ancestral mediante la inclusión en varias de sus obras de palabras y frases en euskera, toda una tradición en la literatura francesa desde los tiempos de Rabelais.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Victor Hugo
Los Pirineos
Tabla de contenidos
LOS PIRINEOS
EL LOIRA. BURDEOS
DE BURDEOS A BAYONA
BAYONA
BIARRITZ
LA CARRETA DE BUEYES
DE BAYONA A SAN SEBASTIÁN
SAN SEBASTIÁN
PASAJES
ALREDEDOR DE PASAJES
LEZO
PAMPLONA
LA CABAÑA EN LA MONTAÑA
NOTAS SOBRE ESPAÑA
DE BAYONA A PAU
DE PAU A CAUTERETS
CAUTERETS
ORILLAS DEL TORRENTE DE MARCADAU
GAVARNIE
LUZ
LOS PIRINEOS
EL LOIRA. BURDEOS
Burdeos, 20 de julio
Vos que jamás viajáis de otro modo más que con el espíritu, yendo de libro en libro, de pensamiento en pensamiento, y nunca de país en país, vos, que pasáis todos los veranos a la sombra de los mismos árboles y todos los inviernos al amor de la misma lumbre, queréis, enseguida que abandono París, que os diga, yo, vagabundo, a vos, solitario, todo cuanto he hecho y todo cuanto he visto. Sea. Obedezco.
¿Lo que he hecho desde anteayer, 18 de julio? Ciento cincuenta leguas en treinta y seis horas. ¿Lo que he visto? He visto Etampes, Orléans, Blois, Tours, Poitiers y Angouléme.
¿Queréis más? ¿Os hacen falta descripciones? ¿Queréis saber lo que son estas ciudades, en qué aspectos se me presentaron, qué cosecha de historia, de arte y poesía he recogido en el camino, todo lo que he visto, en una palabra? Sea. Obedezco de nuevo.
Etampes es una maciza torre vislumbrada a la derecha, al crepúsculo, sobre los tejados de una larga calle; oigo a los postillones que dicen; «¿Otra desgracia del ferrocarril? Dos diligencias arrolladas, sus viajeros muertos. La máquina ha arrollado al convoy entre Etampes y Etrechy. Al menos, nosotros no arrollamos».
Orléans es una vela en una mesa redonda en una estancia baja de techo en la que una chica pálida os sirve un caldo magro.
Blois es un puente a la derecha con un obelisco estilo Pompadour. El viajero sospecha que puede haber casas a la derecha, quizás una ciudad.
Tours es también un puente, una larga calle ancha y un reloj que marca las nueve de la mañana.
Poitiers es una sopa de puchero, un pato con nabos, una caldereta de anguilas, un pollo asado, un lenguado frito, judías verdes, una ensalada y fresas.
Angouléme es un farol de gas con un muro que lleva esta inscripción: «Café de la Marine» y a la izquierda otro muro adornado con un cartel azul en el que se lee: «La rue de la Lune», vodevil.
He aquí lo que es Francia cuando se ve en coche correo. ¿Qué será cuando se ve en ferrocarril?
Tengo idea de haberlo dicho ya en otro sitio: se han ponderado demasiado el Loira y Turena. Ya es hora de hacer justicia. El Sena es mucho más bello que el Loira; Normandía es un «jardín» mucho más cautivador que Turena.
Un agua amarilla y ancha, riberas llanas, álamos por todas partes, eso es el Loira. El álamo es el único árbol tonto. Oculta todos los horizontes del Loira. A lo largo del río, en las islas, al borde del dique, en las lontananzas, no se ven más que álamos. Para mi espíritu hay cierta relación íntima, cierto inefable parecido entre un paisaje compuesto de álamos y una tragedia escrita en alejandrinos. El álamo es, como el alejandrino, una de las formas clásicas del aburrimiento.
Llovía, había pasado una noche sin dormir, no sé si esto me ha puesto de mal humor, pero todo en el Loira me ha parecido frío, triste, metódico, monótono, estudiado y solemne.
Se encuentran de vez en cuando convoyes de cinco o seis embarcaciones, que remontan o descienden por el río. Cada barco sólo tiene un mástil y una vela cuadrada. El que tiene la vela más grande precede a los demás y los arrastra. El convoy está dispuesto de modo que las velas van disminuyendo de tamaño de un barco al otro, del primero al último, con una especie de disminución simétrica que ningún saliente interrumpe, que ningún capricho altera. Uno recuerda involuntariamente la caricatura de la familia inglesa y creería ver navegar viento en popa una gama cromática. Sólo he visto esto en el Loira; y prefiero, lo confieso, las balandras y los quechemarines normandos de todas las formas y de todos los tamaños, que vuelan como aves rapaces y mezclan sus velas amarillas y rojas en la borrasca, la lluvia y el sol, entre Quilleboeuf y Tancarville.
Los españoles llaman al Manzanares el vizconde de los ríos, yo propongo llamar al Loira la viuda noble de los ríos.
El Loira no tiene, como el Sena o el Rin, una multitud de bonitas ciudades y bellos pueblos construidos a la misma orilla del río y que reflejan sus aguilones, sus campanarios y sus fachadas en el agua. El Loira atraviesa un gran aluvión del diluvio que se llama Soloña; trae de allí arenas que su corriente arrastra y que a menudo obstruyen y entorpecen su cauce. De ahí, en estas llanuras bajas, las crecidas e inundaciones frecuentes que hacen retroceder, lejos, a los pueblos. En la orilla derecha se resguardan tras el dique. Pero allí, están casi perdidos a la vista; el caminante no los ve.
No obstante, el Loira tiene sus bellezas. Mme. de Staël, exiliada por Napoleón a cincuenta leguas de París, se enteró de que a orillas del Loira, exactamente a cincuenta leguas de París, había un castillo llamado, creo, Chaumont. Fue allí adonde se dirigió, no queriendo agravar su exilio con un cuarto de legua más. No la compadezco. Chaumont es una residencia noble y señorial. El castillo que debe ser del siglo dieciséis, es de un bello estilo; las torres tienen cuerpo. El pueblo, al pie de la colina cubierta de árboles, presenta precisamente un aspecto quizás único en el Loira, el 27 aspecto de un pueblo del Rin, una larga fachada que se extiende a la orilla del agua.
Amboise es una villa alegre y bonita, coronada por un magnífico edificio, a media legua de Tours, frente a estos tres preciosos arcos del antiguo puente, que desaparecerán un día de estos en alguna reforma municipal.
La ruina de la abadía de Marmoutiers es algo grande y hermoso. Hay sobre todo, a unos pasos del camino, una construcción del siglo quince, la más original que he visto; casa por sus dimensiones, fortaleza por sus matacanes, ayuntamiento por su atalaya, iglesia por su pórtico ojival. Esta construcción resume y hace, por decirlo así, visible a la vista la especie de autoridad híbrida y compleja que, en tiempos feudales, se atribuía a las abadías en general y, en particular, a la abadía de Marmoutiers.
Pero lo que tiene el Loira de más pintoresco y de más grandioso es un inmenso muro calcáreo mezclado con arenisca, pedernal y arcilla de alfarero, que bordea y aguanta su orilla derecha, y que se extiende a la vista, de Blois a Tours, con una variedad y una alegría inexpresables, ora roca salvaje, ora jardín inglés, cubierto de árboles y flores, coronado de cepas que maduran y de chimeneas que humean, agujereado como una esponja, habitado como un hormiguero.
Hay allí cavernas profundas en las que se ocultaban antaño los falsificadores de moneda que falsificaban la E de la moneda de Tours e inundaban la provincia de falsos céntimos torneses. Hoy las toscas aberturas de estos antros están cerrados por bonitos contramarcos ajustados de forma coquetona a la roca, y de vez en cuando se ve a través del cristal el perfil gracioso de una joven curiosamente tocada, ocupada en poner en cajas el anís, la angélica y el coriandro. Los confiteros han reemplazado a los falsificadores de moneda.
Y, puesto que estoy con lo que el Loira tiene de encantador, agradezco al azar el haberme conducido de un modo natural a hablaros de las muchachas hermosas que trabajan y cantan en medio de esta hermosa naturaleza.
La terra molle, e lieta, e dilettosa,
Simili a se gli habitatori produce.
Al revés que con el Loira, no se ha ponderado lo bastante Burdeos o, al menos, se ha ponderado mal.
Se elogia a Burdeos como se elogia a la calle Rívoli: regularidad, simetría, grandes fachadas blancas y todas iguales unas a otras, etc.; lo que para el hombre de juicio quiere decir arquitectura insípida, ciudad aburrida de ver. Ahora bien, aplicado a Burdeos, nada es menos exacto.
Burdeos es una ciudad curiosa, original, quizás única. Tomad Versalles y mezcladlo con Amberes: tendréis Burdeos.
Exceptúo, no obstante, de la mezcla —pues hay que ser justo— las dos mayores bellezas de Versalles y de Amberes, el castillo de uno y la catedral de la otra.
Hay dos Burdeos, el nuevo y el viejo.
Todo en el Burdeos moderno respira la grandeza como en Versalles; todo en el viejo Burdeos cuenta la historia como en Amberes.
Estas fuentes, estas columnas rostradas, estas amplias avenidas tan bien plantadas, esta plaza Real que es simplemente la mitad de la plaza Vendôme colocada al borde del agua, este puente de medio cuarto de legua, este muelle soberbio, estas calles anchas, este teatro enorme y monumental, eso son cosas a las que ninguno de los esplendores de Versalles eclipsa y que, en el propio Versalles, rodearían dignamente el gran castillo que albergó al gran siglo.
Estas encrucijadas inextricables, estos laberintos de callejones y caserones, esta calle de los Lobos que recuerda los tiempos en que los lobos iban a devorar a los niños al interior de la ciudad, estas casas fortaleza antaño frecuentadas por los demonios de un modo tan molesto que un decreto del parlamento declaró en 1596 que bastaba con que una vivienda fuera frecuentada por el diablo para que el arrendamiento quedara anulado con pleno derecho, estas fachadas color yesca esculpidas por el fino cincel del Renacimiento; estos pórticos y estas escaleras ornadas de balaustres y de pilares salomónicos pintados de azul a la usanza flamenca; esta encantadora y delicada puerta de Caillau construida en memoria de la batalla de Fornoue; esta otra hermosa puerta del ayuntamiento que deja ver su campanario tan audazmente suspendido bajo una arcada calada, estos trozos informes del lúgubre fuerte de Hâ; estas viejas iglesias, la de San Andrés con sus dos agujas, la de San Severino cuyos canónigos glotones vendieron la villa de Langon por doce lampreas al año, la de la Santa Cruz, que fue quemada por los normandos, la de San Miguel que lo fue por el rayo, todo este montón de viejos portales, de viejos aguilones y de viejos tejados; estos recuerdos que son monumentos: estos edificios que son fechas, serían dignos, ciertamente, de reflejarse en el Escalda, como se reflejan en el Gironda, y de agruparse entre las casuchas flamencas más extrañas alrededor de la catedral de Amberes.
Añadid a eso, amigo mío, el magnífico Gironda lleno de navíos, un suave horizonte de colinas verdes, un hermoso cielo, un cálido sol y os gustará Burdeos incluso a vos que sólo bebéis agua y que no miráis a las muchachas hermosas.
Aquí son encantadoras con su pañuelo naranja o rojo como las de Marsella con sus medias amarillas.
Es un instinto de las mujeres de todos los países el agregar la coquetería a la naturaleza. La naturaleza les da la cabellera, esto no les basta y le añaden el peinado; la naturaleza les da el cuello blanco y flexible, es poca cosa y le añaden el collar; la naturaleza les da el pie fino y ágil, esto no es bastante, y lo realzan con el calzado. Dios las ha hecho hermosas, esto no les basta, ellas se hacen bonitas.
Y, en el fondo de la coquetería, hay una idea, un sentimiento si queréis, que se remonta hasta nuestra madre Eva. Permitidme una paradoja, una blasfemia, que, me temo, contiene una verdad: Dios es quien hace hermosa a la mujer, el demonio es el que la hace bonita.
¡Qué importa, amigo! Amemos a la mujer, incluso con lo que el diablo le añade.
Pero me parece, en verdad, que predicaba. Eso no me va. Volvamos, por favor, a Burdeos.
La doble fisonomía de Burdeos es curiosa; el tiempo y el azar son los que la han hecho; no es necesario que los hombres la estropeen. Ahora bien, no se puede ocultar que la manía de las calles «bien abiertas», como dicen, y de las construcciones de «buen gusto» gana terreno cada día y va borrando del mapa la vieja ciudad histórica. En otras palabras, el Burdeos-Versalles tiende a devorar al Burdeos-Amberes.
¡Que los bordeleses tengan cuidado con ello! Amberes, después de todo, es más interesante por el arte, la historia y el pasado que Versalles. Versalles sólo representa a un hombre y un reinado; Amberes representa a todo un pueblo y varios siglos. Mantened, pues, el equilibrio entre ambas ciudades, poned un coto entre Amberes y Versalles; embelleced la ciudad nueva, conservad la ciudad vieja. Habéis tenido una historia, habéis sido una nación, recordadlo, estad orgullosos de ello.
Nada hay más funesto y más empequeñecedor que las grandes demoliciones. El que echa abajo su casa, echa abajo su familia; el que echa abajo su ciudad, echa abajo su patria; el que echa abajo su morada, destruye su nombre. El viejo honor es el que está en estas viejas piedras.
Todas estas ruinas despreciadas son ruinas ilustres; hablan, tienen una voz; atestiguan lo que vuestros padres hicieron.
El anfiteatro de Galiano dice: he visto proclamar emperador a Terticus, gobernador de las Galias; he visto nacer a Ausonio, que fue poeta y cónsul romano; he visto a San Martín presidir el primer concilio, he visto pasar a Abderramán, he visto pasar al Príncipe Negro. La Santa Cruz dice: he visto casarse a Luis el Joven y Leonor de Guyena, a Gastón de Foix y Magdalena de Francia, a Luis XIII y Ana de Austria. El Peyberland dice: yo he visto a Carlos VII y Catalina de Médicis. El campanario dice: bajo mi bóveda han estado Michel Montaigne que fue alcalde y Montesquieu que fue presidente. La vieja muralla dice: por mi brecha entró el condestable de Montmorency.
¿Acaso todo eso no vale una calle tirada a cordel? Todo eso es el pasado; el pasado, cosa grande, venerable y fecunda.
Lo he dicho en otro sitio, respetemos los edificios y los libros; sólo allí el pasado está vivo, en todas las demás partes está muerto.
Ahora bien, el pasado es una parte de nosotros mismos, la más esencial quizás. Toda la ola que nos lleva, toda la savia que nos vivifica nos viene del pasado. ¿Qué es un río sin su fuente? ¿Qué es un pueblo sin su pasado?
M. de Tourny, el intendente de 1743, que comenzó la destrucción del viejo Burdeos y la construcción del nuevo, ¿fue útil o funesto para la ciudad? Es una cuestión que no examino. Se le levantó una estatua, está la calle Tourny, el paseo Tourny, la alameda Tourny, está muy bien. Pero, aún admitiendo que haya servido tan grandemente a la ciudad, ¿es ello una razón para que Burdeos se presente al mundo como si sólo hubiera tenido a M. de Tourny?
¡Cómo! Augusto os había erigido el templo de Tutela; vosotros lo habéis derribado. Galiano os había edificado el anfiteatro; lo habéis desmantelado. Clodoveo os había dado el palacio de la Ombrière; lo habéis arrasado. Los reyes de Inglaterra os habían construido una gran muralla desde el foso de los Curtidores al foso de las Salineras; la habéis arrancado de tierra. Carlos VII os había edificado el Castillo-Trompeta; lo habéis derribado. Rompéis una tras otra todas las páginas de vuestro viejo libro, para quedaros sólo con la última; ¿echáis de vuestra villa y borráis de vuestra historia a Carlos VII, los reyes de Inglaterra, los duques de Guyena, Clodoveo, Galiano y Augusto y erigís una estatua a M. de Tourny? Es derribar algo muy grande para levantar algo muy pequeño.
21 de julio
El puente de Burdeos es la coquetería de la villa. Siempre hay en el puente cuatro hombres ocupados en rellenar las juntas del adoquinado y en acicalar la acera. En cambio, las iglesias están muy lamentablemente deterioradas.
Sin embargo, ¿no es cierto que todo, en una iglesia, merece religión, hasta las piedras? Es lo que olvidan habitualmente los curas, que son los primeros demoledores.
Las dos principales iglesias de Burdeos, San Andrés y San Miguel, tienen, en lugar de campanarios adosados al edificio principal, campanarios aislados como en Venecia o en Pisa.
El campanario de San Andrés, que es la catedral, es una torre bastante bella, cuya forma recuerda la torre de Beurre de Ruán y a la que llaman el Peyberland, por el nombre del arzobispo Pierre Berland, que vivía en 1430. La catedral tiene además las dos audaces agujas del campanario calado, de las que os he hablado. La iglesia, comenzada en el siglo XI, como lo atestiguan los pilares románicos de la nave, fue dejada así durante tres siglos para ser reemprendida bajo el reinado de Carlos VII y terminada bajo el de Carlos VIII. La arrebatadora época de Luis XII le dio el último toque y construyó, en el extremo opuesto del ábside, un porche exquisito que aguanta los órganos. Los dos grandes bajo relieves colocados en la muralla bajo este porche son dos cuadros de piedra del más bello estilo y casi se podría decir, por lo poderoso que es su modelado, del más magnífico color. En el cuadro de la izquierda, el águila y el león adoran a Cristo con una mirada profunda e inteligente, como conviene que los genios adoren a Dios. El pórtico, aunque simplemente lateral, es de una gran belleza.
Pero tengo prisa por hablaros de un viejo claustro en ruinas adosado a la catedral por el lado Sur y al que entré por casualidad.
Nada es más triste y más encantador, más importante y más abyecto. Figuraos eso. Oscuras galerías atravesadas por ojivas de ventanaje flamígero: un entramado de madera sobre estas ojivas; el claustro transformado en cobertizo, todas las losas levantadas, polvo y telas de araña por todas partes; letrinas en un patio vecino, faroles de cobre herrumbroso, cruces negras, ampolletas de plata, todos los trastos viejos de los coches fúnebres y los enterradores en los rincones oscuros; y bajo estos falsos cenotafios de madera y de tela pintada, verdaderas tumbas que se vislumbran con sus severas estatuas demasiado bien tumbadas para que puedan levantarse y demasiado bien dormidas para que puedan despertarse. ¿No es escandaloso? ¿No hay que acusar al sacerdote de la degradación de la iglesia y de la profanación de las tumbas? Por lo que a mí se refiere, si tuviera que señalar su deber a los sacerdotes, lo haría en dos palabras: ¡Piedad para los vivos, piedad para los muertos!
En el centro, entre las cuatro galerías del claustro, las ruinas y los escombros obstruyen un rinconcito, antaño cementerio, en el que las altas hierbas, el jazmín silvestre, las zarzas y la maleza crecen y se mezclan, casi se podría decir, con un gozo inexpresable. Es la vegetación que se apodera del edificio, es la obra de Dios que prevalece sobre la obra del hombre.
No obstante este gozo no tiene nada de desagradable ni de amargo. Es la regia e inocente alegría de la naturaleza. Nada más. Entre las ruinas y las hierbas, miles de flores se abren. ¡Dulces y encantadoras flores! Sentía sus perfumes llegar hasta mí, veía agitarse sus bonitas cabezas blancas, amarillas y azules, y me parecía que todas se esforzaban a cual mejor en consolar a las pobres piedras abandonadas.
Por otra parte, es el destino. Los monjes se van antes que los curas, y los claustros se vienen abajo antes que las iglesias.
De San Andrés fui a San Miguel… Pero, me llaman, el coche para Bayona va a partir; la próxima vez os diré lo que me ocurrió en esta visita a San Miguel.
DE BURDEOS A BAYONA
Bayona, 23 de julio
Hay que ser un viajero curtido y tenaz para encontrarse a gusto en la imperial de la diligencia Dotézac, que va de Burdeos a Bayona. En mi vida había encontrado yo un asiento tan ferozmente duro. Además, este diván podrá prestar un servicio a la literatura y proporcionar una metáfora nueva a los que la necesiten. Se renunciará a las antiguas comparaciones clásicas que expresaban, desde hacía tres mil años, la duración de un objeto; se dejará descansar al acero, al bronce, al corazón de los tiranos. En vez de decir:
¡El Cáucaso enfurecido!
¡Cruel, te ha vuelto el corazón más duro que las piedras!
los poetas dirán: Más duro que el asiento de la diligencia de Dotézac.
No obstante, no se escala hasta esta posición elevada y penosa sin alguna dificultad. Ni que decir tiene que hay que pagar primero catorce francos; y luego hay que dar el nombre al conductor. He dado, pues, mi nombre.
Cuando me preguntan respecto a mi nombre en los despachos de diligencia suprimo habitualmente la primera sílaba y respondo Sr. Go, dejando la ortografía a la fantasía del que pregunta. Cuando me preguntan cómo se escribe, contesto: No lo sé. Esto satisface en general al escribiente del registro, coge la sílaba que le doy y adorna este simple tema con más o menos imaginación, según sea o no un hombre de gusto. Este modo de actuar me ha valido en mis diversos paseos, la satisfacción de ver mi nombre escrito de las distintas maneras siguientes:
Sr. Go-Sr. Got-Sr. Gaut-Sr. Gault-Sr. Gaud-Sr. Gauld-Sr. Gaulx-Sr. Gaux-Sr. Gau.
Ninguno de esos redactores ha tenido todavía la idea de escribir Sr. Goth. No he advertido, hasta ahora, este matiz más que en las sátiras del Sr. Viennet y en los folletines del Constitutionnel.
El escribiente del despacho Dotézac ha escrito primero Sr. Gau, luego ha dudado un momento, ha mirado la palabra que acababa de trazar y, encontrándola sin duda un poco desnuda, le ha añadido una x. Es pues con el nombre de Gaux con el que he subido al temible asiento en el que los hermanos Dotézac pasean a sus pacientes a lo largo de cincuenta y cinco leguas.
Ya he observado que a los jorobados les gusta la imperial de los coches. No quiero profundizar en las armonías; pero lo cierto es que en la imperial de la diligencia de Meaux había encontrado a uno y que en la imperial de la diligencia de Bayona he encontrado a dos. Viajaban juntos y lo que hacía curioso el acoplamiento era que uno era jorobado por detrás y el otro por delante. El primero parecía ejercer cierto ascendiente sobre el segundo, que llevaba el chaleco desabrochado y descuidado y, en el momento de llegar yo, le ha dicho con autoridad: Querido, abrochaos vuestra deformidad.
El conductor del coche miraba a los dos jorobados con aire molesto. Este buen hombre se parecía muchísimo al Sr. de Rambuteau. Contemplándolo, yo me decía que bastaría quizás con afeitarlo para hacer de él un prefecto del Sena y que bastaría también con que el Sr. de Rambuteau dejara de afeitarse para hacer de él un excelente conductor de diligencias.
La asimilación, como se dice hoy en el lenguaje político, no tiene por lo demás nada enojoso ni ofensivo. Una diligencia es mucho más que una prefectura; es la imagen perfecta de una nación con su constitución y su gobierno. La diligencia tiene tres compartimentos como el Estado. La aristocracia está en la berlina; la burguesía está en el interior; el pueblo está en la rotonda. En la imperial, arriba de todo, están los soñadores, los artistas, los desclasados. La ley es el conductor al que habitualmente se trata de tirano; el ministerio es el postillón, al que se cambia en cada parada. Cuando el coche va demasiado cargado de equipajes, es decir, cuando la sociedad pone los intereses materiales por encima de todo, corre el riesgo de volcar.
Puesto que estamos rejuveneciendo las metáforas antiguas, aconsejo a los dignos letrados que tan a menudo atascan el carro del Estado que digan desde ahora la diligencia del Estado. Será menos noble pero más exacto.
Por lo demás el camino era muy bello e íbamos a muy buen paso. Eso se debe a una rivalidad que hay en estos momentos entre la diligencia Dotézac y este otro coche que los postillones Dotézac llaman despectivamente la competencia, sin designarlo de otro modo. Este coche me parece bueno; es nuevo, coquetón y bonito. De vez en cuando nos pasaba, entonces trotaba una o dos horas delante de nosotros a veinte pasos, hasta que le pagábamos con la misma moneda. Era muy desagradable. En los antiguos combates clásicos se hacía «morder el polvo» al enemigo; en éstos, se contentan con hacérselo tragar.
Las Landas, de Bazas a Mont-de-Marsan, no son más que un interminable bosque de pinos salpicado aquí y allá de grandes robles y entrecortado por inmensos claros que cubren hasta perderse de vista las landas verdes, las retamas amarillas y los brezos violetas. La presencia del hombre se revela en las partes más desiertas de este bosque por grandes tiras de corteza sacadas del tronco de los pinos para dar salida a la resina.
No hay pueblos, pero a intervalos hay dos o tres casas de grandes tejados, cubiertas con tejas huecas a la usanza de España y resguardadas bajo bosquecillos de robles y castaños. A veces el paisaje se vuelve más áspero, los pinos se pierden en el horizonte, todo es brezo y arena; algunas chozas bajas aparecen aquí y allá, luego dejan de verse, y no se encuentra al borde del camino más que la chabola de tierra de un peón caminero y, a veces, un gran círculo de hierba quemada y de ceniza negra que indica el lugar de un fuego nocturno.
Toda clase de rebaños pacen en los brezales; manadas de ocas y piaras de cerdos conducidas por niños, rebaños de ovejas negras o rojizas conducidos por mujeres, rebaños de bueyes de grandes cuernos conducidos por hombres a caballo. A tal rebaño, tal pastor.
Sin darme cuenta y creyendo que sólo estaba pintando un desierto, acabo de escribir una máxima de Estado.
Y a propósito, ¿creeríais que en el momento en que atravesaba las Landas todo hablaba en ellas de política? Eso no le va a un paisaje así, ¿verdad? Un hálito de revolución parecía agitar esos viejos pinos.
Era el mismo momento en que Espartero caía en España. No se sabía nada todavía, pero se presentía todo. Los postillones, al subir a su asiento, decían al conductor: