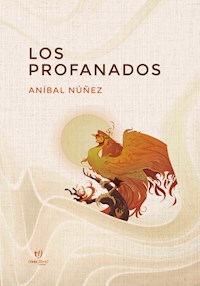
4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tinta Libre Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La existencia está cargada de misterios, dolores, pérdidas, magia, aprendizajes… Sin embargo, la frontera entre el pasado y el presente es muy difusa. Como consecuencia, la ficción y la realidad son caras de una misma moneda. ¿Quiénes somos en realidad? Los profanados nos embarca en una aventura de (re)descubrimiento de aquellas sensaciones que están ocultas en el interior de cada uno de nosotros, mediante relatos cargados de un clima de magia, alquimia y fantasía (y, por qué no, terror y tragedia).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 102
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Producción editorial: Tinta Libre Ediciones
Córdoba, Argentina
Coordinación editorial: Gastón Barrionuevo
Diseño de tapa: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.
Diseño de interior: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.
Corrección de textos: Germán Andrea Giri
Núñez, Ramón Aníbal
Los profanados / Ramón Aníbal Núñez. - 1a ed. - Córdoba : Tinta Libre, 2022.
100 p. ; 21 x 15 cm.
ISBN 978-987-817-751-9
1. Narrativa Argentina. 2. Antología de Cuentos. 3. Cuentos. I. Título.
CDD A863
Prohibida su reproducción, almacenamiento, y distribución por cualquier medio,total o parcial sin el permiso previo y por escrito de los autores y/o editor.
Está también totalmente prohibido su tratamiento informático y distribución por internet o por cualquier otra red.
La recopilación de fotografías y los contenidos son de absoluta responsabilidadde/l los autor/es. La Editorial no se responsabiliza por la información de este libro.
Hecho el depósito que marca la Ley 11.723
Impreso en Argentina - Printed in Argentina
© 2022. Núñez, Ramón Aníbal
© 2022. Tinta Libre Ediciones
A mi padre.
A mis hermanos.
A mis amigos cercanos.
Los profanados
Aníbal Núñez
Miedo
Aarón estaba sentado con las manos apoyadas en el escritorio principal de la biblioteca. Sentía un miedo irrisorio, indescriptible, casi fantástico. Estaba sumido en sus pensamientos. Sus ojos reflejaban miedo. Miedo de afrontar la vida, miedo de no poder concretar sus sueños, o la mitad de ellos o la cuarta parte de ellos; miedo al futuro detrás de la puerta de salida; miedo a perderse, a no ser valiente, a perder a su familia, a no volver a abrazar. Miedo a no reconocer la voz de su novio, a olvidar los consejos de su madre, a perder los buenos recuerdos. Sentía una fatalidad interna que rechazaba la vida. Ese terror se transmutaba en el temor por perder la sonrisa, a perder el llanto nocturno, a olvidarse de sí mismo, a no recordar quién es o lo que quiere ser. Tenía miedo por el cese de ideas, temor por olvidarse de las palabras, de la escritura.
Sentía miedo por expresar su verdad interior.
Pensaba en nada y en todo. Se percibía solamente como un alma sufriente, que grita y se enoja, que ama la soledad, pero que le fascina un grupo de amigos, un secreto, un abrazo, un “te quiero”, un mínimo afecto.
Pensaba con miedo. Lloraba con temor. Estaba aterrado por la condena del silencio. Tenía mucho miedo, pero, a fin de cuentas, ¿qué importa? Porque la vida al débil se lo lleva fácilmente y al temeroso lo hace sufrir como nunca. “¿Quién soy y por qué tengo este miedo constante? No lo sé”, se dijo susurrando.
Pero de manera insólita oyó el llamado de la entrada. Se aproximó con desconfianza. Divisó en el pórtico la sombra de otro hombre fumando. Se miraron un momento antes de que Aarón abriera la pequeña ventana de la puerta.
—¿Quién sos?
—¿Por qué el tiempo castiga formidablemente al hombre? —dijo aquel.
—¿Cómo? —Aarón olvidó por un momento su miedo irrisorio.
—No sé… es algo que me pregunto siempre —suspiró—. ¿Por qué el tiempo castiga mucho al hombre?
—No sabría cómo responderte a eso. —Amagó con cerrar la pequeña ventana.
Igual tengo una teoría —dijo repentinamente, encendiendo un cigarrillo—, creo que el tiempo castiga porque nos permite recordar el pasado —miró a Aarón—, ver las cagadas que uno se mandó para luego frustrarse por no poder hacer nada para cambiarlas... uno quiere volver, mejorar unas cosas —sonrió—, pero no se puede.
—Bueno… eso… eso puede ser verdad —respondió titubeando—, pero no cambia el hecho de que a futuro uno intente mejorar.
—Sí, pero no es lo mismo, al menos para mí. —Se sentó en la acera—. El tiempo sabe que no podemos manejarlo y lo que fue es y será; allí es donde interviene la mente.
—¿Cómo?
—El recuerdo —sacó un pequeño libro de su bolsillo—, las ausencias, el deseo de obtener algo que pudo ser pero que no será jamás por esos errores —hubo un momento de silencio— y uno queda así, fumando y replanteándose toda su vida.
—Sería tu caso.
—Y supongo que también el tuyo.
—Puede ser.
—Es otra manera de confirmarlo —interrumpió.
—¿Nos.…?
—Es así —interrumpió nuevamente—: el tiempo y la memoria son jodidos, más cuando uno cometió muchos errores en la vida. —La noche, tranquila, era la única testigo de aquella extraña conversación entre dos hombres que jamás compartieron otra cosa que una secreta pasión por la lectura.
—¿Qué leés?
—Un poema que se titula como los últimos tres años de mi vida.
—¿Nos conocemos?
—No —se puso de pie y ambos mantuvieron la mirada un instante—, pero entiendo el temor que profesa tu mirada. —Se aproximó—. Todos tenemos miedo, pero eso no significa que seamos débiles… todo lo contrario.
—¿Valientes? —respondió Aarón.
—No —dijo mostrándole el libro—. Somos criaturas —sonrió— en un paraíso perdido—. Luego se retiró, dejando miles de dudas.
Aarón cerró la pequeña ventana invadido por la extraña sensación de adrenalina que dejan esas visitas repentinas, misteriosas. Vaciló unos minutos antes de salir. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Tomó las llaves de la biblioteca y salió dejando tras de sí aquellas temerosas cavilaciones sobre sí mismo.
La mujer del árbol
I
La vi aquella remota mañana de febrero bajo la raquítica sombra de un árbol, cerca de la farmacia del Barrio Sur, acalorada y perdida. La vi sembrando en la seca tierra las semillas del olvido social, cuando sus débiles lágrimas humedecían el suelo.
Me acerqué despacio, intentando no asustarla. Ella seguía absorbida en sus secretos pensamientos, en sus unánimes cavilaciones. El fuerte sol del verano bañaba la escena en un mar de inmarcesible fuego. El calor de la media mañana era insoportable. Bajo aquella inhóspita escena se encontraba la mujer.
Mi sombra acercándose la trajo a la realidad. Levantó la mirada y observé su ojo izquierdo completamente morado y la pupila cubierta por una membrana gris. Su ojo derecho aún emanaba tristemente aquel ávido color verde claro, inundado de una trágica historia.
Su piel morena acrecentaba las arrugas del rostro. Sus manos eran firmes huesos débiles bajo la frágil tela de su piel. Sus uñas (las pocas que poseía) y sus innumerables cicatrices desprendieron en mi la lágrima. Me miró como quien analiza a los individuos. Llevaba consigo un collar de hilo encerado rojo. Contuvo su mirada hacia mi rostro y sentí el flagelo injustificado de la vida; sentí el dolor de su historia, el olvido de la sociedad y el desarraigado amor de sus hijos.
Me agaché con intención de ayudarla, pero ella con su cansada fuerza intentó ponerse de pie para huir. ¿Qué tanto debe sufrir una persona para que no logre distinguir un gesto de ayuda de otro que causa daño? ¿Qué cosas debe soportar un individuo con tal de estirar un minuto más su existencia? En vano fue su esfuerzo. Apenas lograba sostener su ímpetu. De pronto tosió como lo hacen aquellos que poseen alguna grave enfermedad pulmonar. Tosió con tanta fuerza que mi espíritu tembló. Luego volvió su mirada. Sentí nuevamente su tristeza apuñalar mi interior.
Extendí la mano para entregarle mi botella de agua. Ella tardó en aceptarla. El ajetreo de la ciudad seguía su curso. El mundo nos ignoraba. Ella finalmente aceptó el líquido. Bebió y saboreó y se refrescó con el elixir de la vida; sus labios, casi inexistentes debido a la deshidratación, apenas contenían el líquido.
Me senté a su lado bajo aquella raquítica sombra de verano. La polvareda de la calle nos envolvió un instante. Sonreí al verla poco a poco recobrar un hilo de esperanza. Observé su larga cabellera blanca, sus arrugas, el omoplato queriendo sobresalir de su piel. Y aprecié esa delicada tela que en el pasado fue un gran vestido colorido y que ahora solamente la envolvía, vulnerable y desprotegida.
Estaba descalza. Sus pies estaban destruidos, llenos de llagas y sangre seca; pareciera que peregrinó por años y años. La creí asceta. Luego la imaginé como una de las primeras discípulas de alguna antigua religión o secta, quizá de Asia, de algún templo lejano. Más tarde la pensé dueña del desierto y sus dunas.
Nos quedamos en silencio largo rato. Mi reloj marcaba el final de la tarde. Tomé mi mochila y saqué un pequeño aperitivo de nuez y azúcar. Ella lo vio, y se lo entregué. Su rostro me regaló una mueca. Luego me marché.
II
Al día siguiente la vi en el mismo lugar y en la misma posición. Me acerqué nuevamente y ella me observó alegre. Le entregué un par de sábanas y remeras y un pequeño colchón. Aceptó sonriendo.
Pasamos la tarde compartiendo los secretos guardados en el silencio. La gente cruzaba y nos ignoraba. ¿No es peculiar estar tan rodeados y a su vez solos y escasos de sincera ayuda? ¿Dónde queda el prójimo, a fin de cuentas? ¿Dónde está la ardua enseñanza de extender la mano a quienes más lo necesitan? Una lágrima recorrió mi mejilla. Mi alma se sentía aplastada por el agujero negro de la hipocresía humana, por la seca y vana sociedad avanzada.
Luego sentí una áspera caricia en mi rostro. Ella, aun débil y olvidada, extendía su mano en consuelo. Me sonrió. Suspiré intentando modular alguna palabra, pero no pude. Tomé su mano y sin darme cuenta lloré sus dolores y sus cicatrices. Así la noche cayó. Las estrellas iluminaban el cielo. Armé una pequeña cama bajo ese árbol y ella, cansada, se acostó por primera vez en mucho tiempo.
Me marché no sin antes ver como ella levantaba su mano y me mostraba con sus dedos el número tres. Caminé triste al comprender (quizá) que en tres años nadie la ayudó. Y me aterró la idea de saber que estuvo sentada y encorvada durante todo ese periodo de tiempo.
III
La encontré acostada. Me aproximé y ella me extendió un papel roído. Era una receta médica. La leí. Debía haberse operado tres años atrás. Comprendí el motivo de su estancia cerca de la farmacia. Necesitaba algunas gotas ópticas para calmar el dolor de su vista y otras para el posoperatorio. No consiguió nada nunca. La eterna noche envolvió su ojo izquierdo y amenazaba al derecho. Suspiré decepcionado. Ella soltó su última lágrima justo antes de que ingresara a la farmacia.
—No, chico —dijo el hombre— ella ya no tiene solución, lleva ahí tres años.
—¿Al menos usted intentó ayudarla? —sentencié.
—No, ella es muda, según los que la conocen, y nadie sabe nada sobre su familia —miró por la vidriera a la mujer sentada—, por más que le demos las gotas no hay sistema que la acepte o clínica que la opere, es tiempo perdido.
—Gracias —dije antes de salir.
El arrebol denotaba un vívido color anaranjado y rojizo, con notas amarillas. Caminé hasta el árbol y me senté a su lado. Ella extendió su mano. La miré. Me señalaba que la tomara. Lo hice. Estuvimos así no sé cuánto tiempo…
IV
Otro día comenzaba y me dirigía a verla una vez más, llevándole comida y ropa. El cielo se encontraba más ávido que nunca. La temperatura no era alta y un viento fresco abrazada la ciudad. El clima amenazaba con una lluvia.
—Si llueve y no tienes lugar a dónde ir —le dije—, me gustaría que vengas conmigo a mi casa… Quiero ayudarte, en todo lo que me sea posible, quiero verte sana. —Ella apoyó sus manos en mi rodilla. No podía ver su rostro, tenía mis ojos llenos de lágrimas—. No comprendo cómo lograste pasar tanto tiempo ignorada y lastimada.
De pronto noté el vacío de la calle. Percibí que la raquítica sombra del árbol se volvió enorme y frondosa, envolviéndonos por completo. Alcé la mirada y vi al árbol lleno de verdes hojas y flores amarillas.
—Mi dulce ángel —dijo la mujer con una suave voz que acarició mi alma y meció las hojas del árbol—, hiciste por mi más que cualquiera… mi vida pronto acabará —una brillante lágrima surcó su rostro—. Llevo 88 años de olvido y tan solo tres días de milagro —sonrió—, creo que el Señor nos tiene a cada uno reservado un destino, algunos más afortunados que otros…
—Es increíble que aún tengas fe.
—¡Oh! Eso es algo inherente a nosotros —suspiró—. Fe y esperanza es lo último que se pierde, me alegra saber que todavía existen personas que de verdad prestan atención a los rincones del mundo—. Se recostó y quedo dormida.
V
Fue quizá el día más triste de mi vida. Aquella octogenaria mujer ya no se hallaba bajo la sombra de aquel lapacho. En su lugar encontré una cama hecha de florecillas amarillas que caían danzando del árbol.





























