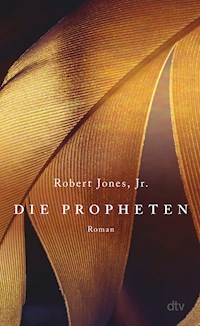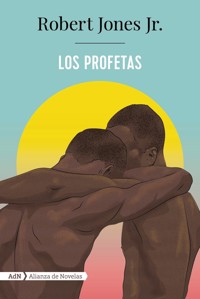
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: AdN Alianza de Novelas
- Sprache: Spanisch
Un debut singular e impresionante sobre la unión prohibida entre dos jóvenes esclavos en una plantación del Sur profundo Isaiah era de Samuel y Samuel era de Isaiah. Había sido así desde el principio, y así habría de ser hasta el final. En el establo cuidan de los animales, pero también el uno del otro, transformando la construcción hueca en un espacio de cobijo humano, una fuente de intimidad y esperanza en un mundo gobernado por crueles patrones. Sin embargo, cuando un hombre mayor, también él esclavo, pretende ganar favores predicando en la plantación el evangelio del amo, los cautivos empiezan a volverse contra los suyos. El amor de Isaiah y Samuel, tan sencillo en otros tiempos, se ve ahora como algo pecaminoso y un claro peligro para la armonía de la plantación. Con un lirismo que nos recuerda al de Toni Morrison, Robert Jones Jr. evoca con pasión las voces de amos y esclavos por igual, desde las de Isaiah y Samuel hasta las del calculador patrón o la larga estirpe de mujeres que los rodean, mujeres que han llevado siempre a sus espaldas el alma de la plantación. Conforme la tensión aumenta y el peso de los siglos -de los antepasados y de las generaciones que están por venir- acaba en un juicio culminante, Los profetas va revelándonos con maestría el dolor y el sufrimiento que supone el legado, aunque también hay hueco para la esperanza, la belleza y la verdad en el retrato que hace del poderoso y heroico poder del amor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 671
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A mis abuelas Corrine y Ruby, a mis abuelos Alfred y George, a mis tíos abuelos Milton, Charles, Cephas y Herbert, a mi padre Robert, a mis primos Trebor, Tracey y Daishawn, a mis padrinos Delores Marie y Daniel Lee, a Madre Morrison y Padre Baldwin, y a todos mis mayores y todos los parientes que nos han dejado ya y están con los antepasados en estos momentos, que son ahora ya también antepasados y me guían y me protegen y me susurran para que yo también pueda divulgar el testimonio.
Jueces
Vosotros aún no sabéis quiénes somos nosotras.
Aún no comprendéis.
Nosotras, las de la oscuridad, las que hablan en las siete voces. Porque siete es el único número sagrado. Porque es quienes somos y siempre hemos sido.
Y esto es ley.
Lo sabréis cerca del final. Y querréis saber por qué no os lo contamos antes. ¿Os creéis los primeros que se han hecho esa pregunta?
No lo sois.
Hay, sin embargo, una respuesta, siempre hay una respuesta. Pero todavía debéis ganárosla. No sabéis quiénes sois vosotros, así que ¿cómo vais a lidiar con quiénes somos nosotras?
Más que andar perdidos, sois víctimas de la traición de unos necios que confundieron los oropeles con el poder. Cedieron todos los símbolos soberanos. La penitencia que conlleva perdurará en el tiempo. Vuestra sangre se habrá diluido mucho antes de que la razón por fin arraigue. O el propio mundo habrá quedado reducido a cenizas, y entonces recordar dejará de tener sentido. Pero sí, os trataron injustamente. Y trataréis injustamente. Una vez más, y otra, y otra más. Hasta que despertéis por fin. Que es por lo que estamos aquí, hablando con vosotros en este momento.
Está por llegar una historia.
Está por llegar vuestra historia.
Es el fin último de vuestro ser. Estar aquí, ser allí. La primera vez que llegasteis no llevabais cadenas. Os recibieron con los brazos abiertos e intercambiasteis comida, arte y propósitos con pueblos que sabían que ni las personas ni las tierras han de tener dueño. Nuestra responsabilidad es contaros la verdad. Pero, como nunca os han contado ninguna, pensaréis que es mentira. Las mentiras son más cariñosas que la verdad y arrullan con los dos brazos. Liberaros de ellas será nuestro castigo.
Sí, a nosotras también se nos castigó, como a todos. Porque no hay inocentes. La inocencia, lo hemos descubierto, es la atrocidad más seria de todas: es lo que separa a los vivos de los muertos.
¿Eh?
¿Cómo decís?
Jaja.
Perdonad las risas.
¿Que creíais que vosotros erais los vivos y nosotras los muertos?
Jaja.
Proverbios
De rodillas, en la oscuridad, les hablo.
A veces cuesta entender lo que dicen. Con la de tiempo que hace que desaparecieron y todavía utilizan las antiguas palabras que a mí ya medio me han sacado a palos. Y no ayuda que hablen en susurros. O quizá en realidad gritan, pero están tan lejos que me llega como un susurro. Podría ser eso, quién sabe.
Sea como sea, el caso es que cavé en el sitio que me dijeron y enterré la piedra marina brillante tal y como me pidieron. Pero es posible que hiciera algo mal porque el amo Jacob te vendió igualmente, y eso que había dicho que yo era parte de la familia. ¿Eso es lo que les hacen los toubabs a sus familiares? ¿Arrancarlos de los brazos de la madre y cargarlos en una carreta como si acabaran de cosecharlos en el campo? Me tuvo suplicándole, delante de mi hombre, me tuvo suplicándole hasta tal punto que el único hombre al que he querido en mi vida ahora no es capaz de mirarme en condiciones. Y con esos ojos suyos hace que sienta que es culpa mía y no de ellos.
Les he preguntado por ti a ellas, a las viejas voces oscuras. Me dicen que eres bien orgulloso. Que vas ya camino de hacerte un hombre. Que tienes dentro mucho de tu gente, pero todavía no lo sabes. Y que eres listo, puede que más de lo que te conviene. Me sorprendió que siguieras con vida. Yo les pregunto, les digo: «¿Podéis darle un mensaje de mi parte? Decidle que recuerdo hasta el último rizo de su cabeza y cada pliegue de su cuerpo, hasta las arrugas entre los dedos de los pies. Decidle que eso no lo remedia ni el látigo». No me responden, pero me han contado que estás más al sur, por Misisipi, donde a las cosas enteras las parten en dos. Por qué me dicen eso, no lo sé, la verdad. ¿Qué madre querría oír que a su hijo lo van a trinchar y a rebanar sin motivo alguno? Supongo que lo mismo da. Sea donde sea, nos lo van a hacer pagar a todos de una forma u otra.
Ephraim no ha dicho ni una palabra desde que se te llevaron. Ni una en todo este tiempo. ¿Te lo puedes creer? Veo que mueve los labios, pero que me parta un rayo si le sale sonido alguno de la garganta. A veces quiero decir tu nombre, el que nosotros te pusimos, y no ese feo que el amo te endilgó y que nosotros aceptamos como si tal cosa. Creo que decir tu nombre me podría traer de vuelta a tu padre, pero por cómo le cuelga la cabeza, como si tuviera una soga en el cuello que yo no veo, no me atrevo. ¿Y si decir tu nombre fuese lo que me lo quitara para siempre?
—¿Puedo verlo? —le pregunto a lo oscuro—. ¿Y Ephraim? Ni siquiera lo tocaríamos, es solo un vistazo rápido para saber que sigue siendo el nuestro, aunque tenga otro dueño.
Dicen que Ephraim lo único que tiene que hacer es asomarse a uno de esos cristales de mirar.
—¿Y qué pasa conmigo? —les pregunto, y me dicen que yo solo tengo que mirar a los ojos de Ephraim—. ¿Cómo lo hago, si se niega ya a mirarme?
Pero lo único que escucho es el viento que sopla entre los árboles y el cricrí de los bichillos en la hierba.
Tú eres como tu pueblo. Tú eres tu pueblo. Me agarro a eso y dejo que me rellene el hueco que tengo por dentro, arremolinándose, arremolinándose como luciérnagas en la noche; y luego quieto, muy quieto, como agua en pozo. Estoy llena, estoy vacía, estoy llena, después vacía. Estoy llena y estoy vacía: debe de ser así como se siente el morir.
No tiene sentido, ningún sentido chillarle a gente que no te va a escuchar. No tiene sentido llorar delante de gente que no es capaz de compadecerte. Gente que utiliza tu sufrimiento como vara de medir para ver cuánto van a construir encima. Yo aquí no soy nada. Y nunca lo seré.
¿Qué consiguió vendiéndote? ¿Conservar esta tierra podrida que quiebra las almas y purga las mentes? Pues te diré una cosa: de eso ya va a quedar poca cosa por aquí. No-no, señor. Ephraim y yo, por ejemplo, nos podemos largar de aquí. No tenemos que ir a ninguna parte, solo largarnos. Sería lo mismo que matar a un cochino: tan solo una hoja afilada que se clava rápido y hondo en el pescuezo y adiós muy buenas.
Y entonces ya podríamos ser voces que susurran en la oscuridad para contarle a otra gente cómo se las arreglan sus críos solos en tierra salvaje.
¡Ay, mi niño, pobrecito!
¿Tú me notas?
Yo soy Anna la de En Medio y ese de ahí es Ephraim. Somos tu mami y tu papi, Kayode. Y te echamos de menos, puedes creerme.
Salmos
Julio había intentado matarlos.
Primero probó a quemarlos. Luego a asfixiarlos. Y, al final, viendo que ni lo uno ni lo otro funcionaba, volvió tan denso el aire que parecía agua, a ver si así se ahogaban. Ni por esas. Si algún triunfo obtuvo fue volverlos pegajosos y viles… a veces los unos con los otros. En Misisipi el sol es capaz de abrirse paso incluso en la sombra, de manera que, por días, ni los árboles eran consuelo.
Y, la verdad, estar con gente parecía gratuito cuando apretaba así el calor, pero ansiar la compañía lo hacía más llevadero por momentos. A Samuel y a Isaiah siempre les había gustado juntarse con los demás… hasta que los demás cambiaron. Al principio creyeron que todos esos mohínes, esas miraditas, las narices arrugadas —cabeceos incluso— se explicaban por el mal olor que despedían de bregar en el establo; más de una vez solamente la peste de la bazofia del día los había impulsado a quitárselo todo y pasarse casi una hora bañándose en el río. Todos los días, antes justo de ponerse el sol, cuando los demás volvían descoyuntados del trabajo en el campo e intentaban encontrar en las barracas una paz que los rehuía, allí estaban Samuel e Isaiah, frotándose con hojitas de menta, enebro, a veces con cocimiento de sasafrás, para librarse de las capas de peste.
Los baños, sin embargo, no cambiaron el comportamiento de los malacara que desdeñaban a Tal para Cual. Así que aprendieron a ser reservados. No era que fuesen antipáticos con los demás, pero el establo se convirtió para ellos en una especie de zona de seguridad de la que no se apartaban mucho.
Había sonado el cuerno para hacerles saber que la jornada se acercaba a su fin. Un cuerno embustero, pues la jornada nunca terminaba, solo se tomaba un descanso. Samuel dejó un cubo con agua en el suelo y se quedó mirando el establo, que se levantaba justo delante. Retrocedió unos cuantos pasos para poder verlo mejor. Le hacía falta una buena capa de pintura, tanto en las partes rojas como en las blancas. «Bien —pensó—, mejor que se vuelva feo para que sea más verdadero.» No pensaba pintar nada, siempre y cuando los Halifax no lo obligaran.
Dio unos pasos hacia la derecha y miró los árboles que había en la distancia, por detrás del establo, abajo en la otra orilla del río. El sol había perdido ya fuelle y empezaba a hundirse entre los bosques. Se volvió a la izquierda y fijó la vista en el algodonal, donde se veían siluetas con sacos de algodón a la espalda y en la cabeza que luego iban a soltar en las carretas que esperaban algo más lejos. James, el capataz, y unos doce de sus subalternos estaban apostados a ambos lados del flujo constante de gente. El jefe llevaba la escopeta al hombro, mientras que sus hombres las empuñaban con ambas manos, apuntadas contra los que pasaban como si quisieran dispararles. Samuel se preguntó si podría con James en una pelea. Vale que era un toubab corpulento, y tenía la ventaja del arma, pero se dijo que, dejando todo eso a un lado, si pudieran tener una pelea limpia, puño con puño y corazón con corazón, como estaba mandado, podría llegar a partirlo, si no como a una rama, al menos sí como a un hombre casi al límite.
—¿Me vas ayudar o qué? —preguntó de pronto Isaiah sobresaltando a Samuel, que se giró en redondo.
—A mí no me des esos sustos —respondió, avergonzado de que lo hubiese pillado con la guardia bajada.
—Qué susto ni qué susto… Si he venido de frente. Como estás tan pendiente de lo que hacen los demás…
—Bah —contestó Samuel, que agitó la mano como el que espanta a un mosquito.
—¿Me ayudas a meter los caballos en las cuadras?
Samuel puso cara de hastío. Tampoco hacía falta ser siempre tan obediente como Isaiah. Aunque quizá no fuera tanto que fuese obediente, sino que ¿de verdad tenía que darles tanto de sí mismo y con tan buen ánimo? Samuel solo podía entender esa actitud que tenía el otro como miedo.
Isaiah le puso una mano en la espalda y luego le sonrió mientras seguía hacia el establo.
—Qué remedio —susurró Samuel, que lo siguió entonces.
Guardaron los caballos y los abrevaron antes de echarles una palada de heno y recoger los restos en una montañita junto a la esquina izquierda de la parte delantera del establo, al lado de las pacas más ordenadas. Isaiah se sonreía con la renuencia de Samuel, que estaba venga a gruñir, suspirar y cabecear, a pesar de que era consciente de que podía ser peligroso. En un lugar de llanto como aquel, las resistencias minúsculas eran una forma de sanación.
Para cuando terminaron, el cielo estaba negro y cuajado de estrellas. Isaiah volvió al exterior y dejó a Samuel con sus protestas. Él, en cambio, se enfrascaría así en su pedacito de rebelión: se apoyó en la cerca de madera que rodeaba el establo y se quedó mirando los cielos. Qué de nubes, pensó, y se preguntó si no sería demasiada la abundancia; si el peso de soportarlas sería algún día demasiado y la noche, con el cansancio que arrastraba, no las soltaría en un aguacero de estrellas que dejaría solo oscuridad sobre todo lo demás.
Samuel le dio un toquecito en el hombro y lo despertó de su ensoñación.
—¿Ahora quién es el que está pendiente de los demás?
—Ah, ¿conque ahora el cielo son los demás? —Isaiah sonrió burlón—. Por lo menos, de momento, ya he terminado de trabajar.
—El buen esclavo, ¿eh? —Samuel le dio un puñetazo de broma en la barriga.
Isaiah rio entre dientes, se bajó de la cerca y echó a andar hacia el establo. Justo antes de llegar a la puerta, se agachó para coger unas piedrecitas y se las tiró a Samuel, una ráfaga rápida, una detrás de otra.
—¡Ja! —Rio con fuerza y entró corriendo en el establo.
—¡No me has dado! —le gritó Samuel, que lo siguió al interior, también corriendo.
Se pusieron a corretear por el establo, con Isaiah agachándose, esquivando y riendo cada vez que Samuel alargaba la mano para cogerlo, pero le ganaba en rapidez. Cuando por fin Samuel pegó un salto y le cayó sobre la espalda, ambos fueron a dar de bruces en el heno recién amontonado. Isaiah se retorció para zafarse, pero se le iba la fuerza con la risa y no veía escapatoria. Y Samuel, mientras, «ajá, ajá», sonriendo contra la nuca de Isaiah. Los caballos resoplaban con fuerza y el sonido les reverberaba entre los labios. Un cerdo gruñó. Las vacas no dijeron ni mu, pero los cencerros repicaron con sus movimientos.
Unos pocos forcejeos más e Isaiah se rindió y Samuel aflojó. Se tendieron bocarriba y, por el hueco del techo, se quedaron mirando la luna, que les disparó con sus rayos pálidos. Ambos jadeaban con fuerza, su pecho en un raudo sube y baja. Isaiah levantó una mano hacia el hueco para ver si podía tapar la luz con la palma. Entre los dedos, se le colaba un débil resplandor.
—O arreglas tú el tejado o lo arreglo yo —dijo.
—Para ya con el trabajo. Vive un poco —replicó Samuel con algo más de brusquedad de lo que pretendía.
Isaiah se lo quedó mirando, estudiándole el perfil: los labios gruesos que le sobresalían de la cara, algo menos que la nariz ancha. El pelo se le enroscaba y se le arremolinaba de cualquier manera. Bajó la vista hacia aquel pecho sudoroso —la luz de la luna le pulía la piel oscura— y se dejó mecer por su ritmo.
Samuel se giró entonces para mirarlo a su vez, le devolvió una versión propia de unos ojos amables. Isaiah sonrió: le gustaba cómo respiraba el otro con la boca abierta, el labio inferior levemente torcido y la lengua colocada junto al carrillo, como quien trama una trastada. Le tocó el brazo y le preguntó:
—¿Estás cansado?
—Debería, pero qué va —respondió Samuel.
Isaiah se arrimó hasta que se tocaron el cuerpo y, en el acto, el punto donde se encontraron los hombros se humedeció. Se frotaron los pies mutuamente. Sin saber por qué, Samuel empezó a temblar, y eso le enfureció porque lo hacía sentirse vulnerable. Isaiah no vio la rabia, vio señales que le decían «ven». Se incorporó para ponerse encima de Samuel, quien se removió un poco antes de relajarse por fin, y luego le pasó la lengua, suave, lentamente, por el pezón, que cobró vida en su boca. Ambos gimieron.
El primer beso había sido distinto… ¿cuántas estaciones hacía ya de eso, dieciséis o más? Eran más fáciles de contar que las lunas, que a veces no salían porque podían ser muy temperamentales. Isaiah recordaba que había coincidido con la vez que había visto las manzanas más maduras y rojas que nunca, como no habían vuelto a estarlo, un día que se tropezaron y la vergüenza les impidió mirarse a los ojos. En esos momentos, en cambio, Isaiah se acercó y dejó la boca sobrevolando los labios del otro, que solo se encogió un poco en el sitio. La incertidumbre de Samuel había hallado parapeto en la repetición, y la lucha interna que en otros tiempos le había hecho querer estrangular tanto a Isaiah como a sí mismo estaba remitiendo. Ya solo quedaban pequeños rescoldos, batallas insignificantes por el rabillo del ojo, una pizca en la garganta quizá. Pero la vencían otras cosas.
Ni tan siquiera se dieron ocasión de desvestirse del todo. Isaiah se quedó con los pantalones por las rodillas; a Samuel le colgaban de un tobillo. Impacientes, se abalanzaron el uno sobre el otro para fundirse en un montón de heno y, con la luna en una luz tenue en las nalgas de Isaiah y en las plantas de los pies de Samuel, empezaron a mecerse.
Para cuando uno se desgajó del otro, ya habían rodado por el montón del heno y se habían adentrado aún más en la oscuridad, y se encontraron entonces tendidos de cualquier manera en el suelo. Estaban tan agotados que ninguno quería moverse, aunque los dos se morían por darse un buen baño a fondo en el río. Sin mediar palabra, decidieron quedarse donde estaban, al menos hasta que recuperaran las riendas de la respiración y remitieran los espasmos.
Desde la penumbra les llegaban los ruidos de los animales, así como los sonidos amortiguados de los de las barracas cercanas, cantando o quizá llorando, opciones ambas factibles. Llegaban con más claridad, sin embargo, las risas provenientes de la Casa Grande.
Aunque había al menos dos paredes y una distancia considerable entre las risas y él, Samuel miró hacia la casa e intentó concentrarse en las voces que surgían del interior. Le pareció reconocer algunas.
—Nunca cambia nada: caras nuevas, pero la misma lengua —dijo.
—¿Cómo? —preguntó Isaiah, que dejó de mirar el techo y se volvió para verlo de frente.
—Esos.
Isaiah respiró hondo, soltó el aliento lentamente y asintió antes de decir:
—¿Y qué le hacemos? ¿Partimos caras? ¿Cortamos lenguas?
Samuel rio.
—Las caras llevan tiempo partidas. La lengua ya la tienen cortada. Ya has visto serpientes otras veces. Cuanto más lejos, mejor. Déjalos que repten a su aire por aquí.
—Entonces ¿esa es la única opción, huir?
—Si la cara no hace caso, no sabe siquiera que no hace caso. Si la lengua no se rinde… Sí.
Samuel suspiró. Quizá a Isaiah le asustara la oscuridad, pero a él no. Era donde hallaba refugio, donde se fundía, y donde estaba convencido de que se encontraba la llave de la libertad. Aun así, se preguntaba qué era de aquellos que corrían y se adentraban en la inmensidad de una naturaleza que no era la suya. Algunos se volvían árboles, se figuró. Otros, el cieno del lecho de los ríos. Algunos no le ganaban la carrera al puma. Los había que morían sin más. Se quedó un momento en silencio, escuchando la respiración de Isaiah. Luego se incorporó en el sitio.
—¿Te vienes?
—¿Adónde?
—Al río.
Isaiah se volvió sobre el costado, pero no respondió. Digirió la vista hacia la voz del otro e intentó diferenciar la silueta de la oscuridad reinante. Era todo un amasijo infinito hasta que Samuel se movió y recortó lo vivo sobre lo muerto. Pero ¿qué era ese sonido?
Llegaba un rasgueo de alguna parte.
—¿Lo oyes? —preguntó Isaiah.
—¿Oír qué?
Isaiah se quedó quieto. El rasgueo había parado. Volvió a apoyar la cabeza. Samuel se movió de nuevo, como disponiéndose a levantarse.
—Espera —le susurró Isaiah.
Samuel chasqueó la lengua, contrariado, pero volvió a la posición de antes, tumbado al lado de Isaiah. Justo cuando se había acomodado, volvió el rasgueo. Él no lo escuchó, pero Isaiah miró hacia las cuadras, de donde parecía provenir. Algo cobró forma entonces. Al principio era un punto diminuto, apenas una estrella, y luego se extendió hasta convertirse en la noche en que lo trajeron a la plantación.
Unos veinte, puede que más, hacinados en una carreta tirada por caballos. Todos encadenados entre sí por tobillos y muñecas, lo que dificultaba y unificaba los movimientos. Algunos llevaban un casco de hierro que les cubría toda la cabeza y que convertía en eco su voz y en estertores su respiración; aquellos artilugios descomunales les quedaban apoyados en las clavículas y les hacían tajos que sangraban hasta el ombligo y los dejaban medio mareados. Iban todos desnudos.
Atravesaron caminos de tierra llenos de baches durante lo que a Isaiah le pareció una eternidad, con el sol quemándoles la piel por el día y los mosquitos despellejándosela por la noche. Aun así, daban las gracias por los aguaceros torrenciales, cuando los que no tenían cascos podían beber a su antojo y no al de los hombres armados.
Cuando por fin llegaron a El Vacío —que era como llamaban a la plantación de los Halifax en los susurros de los rincones apartados, y no les faltaban los motivos—, no consiguió distinguir nada salvo una tenue luz proveniente de la Casa Grande. Y entonces fueron bajándolos uno a uno de la carreta, a tirones, y todos se fueron tropezando porque no se sentían las piernas. A algunos el peso del casco les impedía levantarse, otros estaban lastrados por el cadáver al que iban encadenados. Isaiah, que por entonces no era más que un crío, ni siquiera pensó en fijarse en el hombre que lo levantó en brazos y lo bajó de la carreta a pesar de que a él mismo también estuvieron a punto de fallarle las piernas.
—Te tengo, pequeño —dijo el hombre, la voz trabajosa y seca—. Se lo prometí a tu maa. Y tengo que decirte tu nombre.
Luego todo se fundió en negro.
Cuando recobró el sentido, era de día y seguían todos encadenados, vivos y muertos por igual. Estaban tirados en el suelo, al lado del algodonal. Tenía hambre y sed y fue el primero en incorporarse en el sitio. Fue entonces cuando los vio: un grupo de personas con cubos en la mano avanzando por el camino, directos hacia ellos. Los había iguales de jóvenes que él y venían con agua y comida (bueno, al menos lo más parecido a comida que podría conseguir: trozos de cerdo muy condimentados para disimular el sabor acre y aliviar las arcadas).
Un niño con un cucharón llegó a su altura y se lo acercó a la cara. Isaiah separó los labios y cerró los ojos. Y sorbió mientras el agua dulce y cálida le goteaba por las comisuras de los labios. Cuando hubo acabado, levantó la vista para mirar al niño; el sol le hizo guiñar los ojos, de modo que al principio solo pudo verle el perfil. El crío se movió un poco para tapar el sol y luego miró a Isaiah con unos ojos grandes y escépticos y una barbilla muy orgullosa para cualquiera en sus circunstancias.
—¿Quieres más? —le preguntó el chico, que se llamaba Samuel.
Isaiah había saciado ya la sed, pero asintió igualmente.
Cuando la oscuridad volvió a su ser, Isaiah se palpó el cuerpo para asegurarse de que ya no era un crío. Era él mismo, seguro, pero lo que acababa de sobrevenirle, desde un puntito minúsculo en la oscuridad, demostraba que el tiempo podía desaparecer siempre y donde quisiera, y él aún no había averiguado la manera de recuperarlo.
No podía saberlo a ciencia cierta, pero la evocación que se le había aparecido le recordó que Samuel y él eran más o menos de la misma edad, tendrían ahora dieciséis o diecisiete años, si había contado bien las estaciones de cuatro en cuatro. Casi veinte años ya, y la de cosas que seguían sin decirse. Confinarlas al silencio era la única forma posible sin quebrar en dos un espíritu. Trabajar, comer, dormir, jugar. Follar a conciencia. Por una cuestión de supervivencia, todo lo que se aprendía debía trasmitirse rodeando la cosa en lugar de destapándola. Al fin y al cabo, ¿quién podía ser tan necio como para mostrarles heridas a tipos que estarían encantados de meter dentro los dedos chupeteados?
El silencio era recíproco, y no era tanto por acuerdo tácito como por herencia; daba seguridad, pero contenía la capacidad de causar gran destrucción. Allí, mientras yacía en la oscuridad, Isaiah, demasiado expuesto ante la cercanía de un sueño en vida, el silencio le habló.
—¿Alguna vez te has preguntado… dónde está tu mama? —lo oyó decir Isaiah.
Pero entonces cayó en la cuenta de que era su propia voz, por mucho que no recordara haber hablado. Era como si otra voz, que por lo demás sonaba como la suya, se le hubiera escapado de la garganta. Suya sin ser suya. ¿Cómo? Se tomó un momento, y luego se deslizó en el sitio para acercarse a Samuel. Le fue tanteando el cuerpo hasta que le dejó la mano encima del vientre.
—No quería… lo que quiero decir… no digo que…
—¿Lo escupes y luego intentas cogerlo nada más salir por la boca?
Isaiah se quedó confundido.
—No quería decir eso, me ha salido solo.
—Ya —dijo Samuel enfurruñado.
—Es que… ¿No te pasa a veces que oyes una voz y crees que no es tuya, pero lo es? ¿O lo parece? ¿Alguna vez has visto tu vida desde fuera? No sé, no sé cómo explicarlo.
Pensó que tal vez eso fuera la necedad que había visto apoderarse de otras personas, porque la plantación era capaz de eso mismo: conseguir que la mente se retirara para proteger al cuerpo de lo que le obligaban a hacer, por mucho que la boca se quedara balbuceando. Le masajeó el vientre a Samuel para recuperar la calma. El movimiento los acunó a ambos. Isaiah empezó a parpadear cada vez más lento. Estaba casi dormido cuando le despertó su propia boca.
—¿Puede que un trozo tuyo, por dentro o algo, puede que en la sangre, en las entrañas, se aferre a la cara de ella? —dijo Isaiah, sorprendido por sus propias palabras, que salían disparadas como si una represa las hubiera tenido reprimidas—. No sé, cuando te miras en el río, ¿no será su cara lo que ves?
Se produjo un silencio y luego Samuel tomó aliento de pronto, rápido.
—Podría ser. Eso nunca vamos a poder saberlo —contestó por fin.
—Pero a lo mejor sí sentirlo —soltó Isaiah.
—¿Eh?
—He dicho que a lo mejor sí podría…
—No, tú no. Da igual, déjalo —dijo Samuel—. Vámonos al río.
Isaiah hizo un amago de levantarse, pero el cuerpo prefirió seguir allí tendido y acompañado.
—Yo los conocí a los dos, a mi mami y a mi papi, pero solo me acuerdo de su cara llorando. Alguien me separó de ellos y se me quedaron mirando como si el cielo estuviera abriéndose por encima de su cabeza. Alargué la mano, pero se alejaban cada vez más, hasta que solo oí gritos y luego nada. Yo con la mano todavía alargada y nada que agarrar.
Desconcertados ambos, Isaiah por el recuerdo y Samuel por escucharlo, ninguno de los dos se movió del sitio y se quedaron unos instantes callados.
—¿Entonces conociste a tu papi?
—Aquí me trajo un hombre —contestó Isaiah, como si oyera su historia relatada por su voz—. No mi papi, sino alguien que aseguraba que sabía mi nombre. Aunque nunca me lo dijo…
Justo entonces Isaiah vio la mano que estaba alargando hacia la oscuridad del establo, pequeña, desesperada, igualita que aquel día. Pensó que quizá estuviera alargando la mano no hacia su mami y su papi, sino también hacia todas esas personas desvaídas que estaban tras ellos, cuyos nombres también se habían perdido en el olvido y cuya sangre nutría la tierra y la embrujaba. Cuyos gritos sonaban ahora como susurros… susurros que serían el último sonido que hiciera el universo. Samuel le cogió entonces la mano y se la llevó de nuevo al vientre.
—Algo aquí —dijo Samuel.
—¿Cómo?
—Nada.
Isaiah empezó a masajearle de nuevo, y eso le envalentonó la voz:
—Lo último que me dijeron fue «coyote». Todavía no he averiguado a qué venía eso.
—¿No sería «cuídate»?
—¿Por qué lo dices?
Samuel abrió la boca, pero Isaiah no lo vio y dejó de acariciarlo y, en cambio, le apoyó la cabeza en el pecho.
—No quería hablar de estas cosas —dijo Isaiah, la voz ahora ronca, con las mejillas húmedas al acurrucar más la cabeza en Samuel.
—Ya —contestó este sacudiendo la cabeza antes de mirar alrededor, abrazar a Isaiah con más fuerza y cerrar ya los ojos.
El río podía esperar.
Deuteronomio
Samuel fue el segundo en despertarse, la cara naranjeada por el resplandor de un sol que se demoraba en salir. El gallo estaba haciendo de las suyas, pero era un sonido tan frecuente para él que se fundía con el fondo como si fuera silencio. Isaiah ya estaba en planta. Antes, más temprano, Samuel le había dicho que se quedara echado, que se permitiera descansar, que recordara los momentos. Eso allí se consideraría un hurto, y lo sabía, pero a él le parecía que era imposible robar lo que ya es tuyo… o debería serlo.
Él se quedó por tanto echado, con la misma serenidad con la que la mañana le había teñido el cuerpo de luz naciente, decidido a no mover un dedo hasta que no le quedara más remedio. No veía a Isaiah, pero lo oía justo a las puertas del establo, que estaban abiertas, camino seguramente del gallinero. Se incorporó en el sitio, miró a su alrededor, se fijó en el heno desperdigado de la noche anterior y comprendió que la oscuridad ocultaba esas cosas y el día dejaba rastros que no estaban del todo claros. No todo el mundo asumiría necesariamente que la causa de aquel desorden era el placer; era más probable que pensaran que era resultado de la dejadez y, por tanto, merecía un castigo. Cogió aire y se puso en pie antes de encaminarse hacia la pared del establo donde estaban colgadas las herramientas en hileras. Fue a la esquina más cercana y cogió la escoba. A regañadientes, barrió las pruebas del goce de ambos, de nuevo en una montañita bien ordenada, más cerca de donde ya estaba convenientemente apilada la desdicha de ambos. Y total, todo para ser pasto de las bestias.
Isaiah regresó al establo con un cubo en cada mano.
—Buenos días —lo saludó sonriente.
Samuel lo miró con una media sonrisa, pero no le devolvió el saludo.
—Te has levantado muy temprano.
—Alguien tenía que hacerlo.
Samuel sacudió la cabeza e Isaiah, en cambio, sonrió, dejó los cubos en el suelo, se le acercó y le acarició el brazo, deslizando la mano hasta entrelazarla con la de él. Le dio un apretón, y por fin el otro se avino a devolverle el gesto mientras Isaiah observaba cómo lo abrazaba con esos ojos recelosos que tenía. Se vio allí, en la mirada del tono de marrón más oscuro que había visto, exceptuando en los sueños, cálido y gozado. Abrió los ojos un poco más, invitando a Samuel a pasar, para que supiera que también a él lo esperaba esa misma calidez.
Samuel le soltó la mano.
—Bueno, ya que estamos los dos despiertos, bien podríamos… —Hizo un gesto como abarcando la plantación, e Isaiah volvió a cogerle la mano y se la besó—. A la luz no —le dijo Samuel con el ceño fruncido.
El otro meneó la cabeza.
—No hay más fondo debajo del fondo.
Samuel suspiró, le tendió la escoba y se adentró en la mañana, sobre la que estaba descendiendo un cielo bochornoso.
—No me apetece esto.
—¿El qué? —le preguntó Isaiah mientras lo seguía al exterior.
—Esto. —Samuel señaló más allá, a todo lo que los rodeaba.
—No nos queda otra —replicó Isaiah.
Samuel sacudió la cabeza.
—Pues claro que nos queda otra, maldita sea.
—O sea, que quieres jugarte unos azotes, ¿no?
—¿Te olvidas de que no tenemos que hacer ni eso para jugarnos unos azotes?
Isaiah se replegó en sí mismo al oír aquello.
—No soporto que te hagan daño.
—A lo mejor tampoco soportas verme libre, ¿no?
—¡Sam! —Isaiah sacudió la cabeza y echó a andar hacia el gallinero.
—Perdón —susurró Samuel.
Isaiah no lo escuchó, y Samuel lo prefirió así y se acercó a los cochinos. Cogió un cubo y luego, todavía con los ojos puestos en Isaiah, se le acercó con sigilo. Los recuerdos a menudo le llegaban como ese ahora, en pedazos.
Aquel día —aunque en realidad fue una noche, con un cielo negro que era puro polvo de estrellas— eran demasiado jóvenes aún para comprender su condición. Se quedaron mirando ese cielo a través del hueco del nudo en la madera del tejado. Un parpadeo, no fue más. Y el agotamiento los tenía a ambos hundidos en un camastro de heno, mareados por un trabajo que su cuerpo apenas podía soportar. Unas horas antes se habían rozado la mano en el río y se habían quedado así más tiempo de lo previsto por Samuel. Una mirada confundida, pero luego Isaiah le sonrió y entonces a Samuel el corazón no supo si latirle o no, de modo que se levantó y echó a andar de vuelta al establo. Isaiah lo siguió.
Estaban allí, todo a oscuras. Ninguno se veía con fuerzas para encender una antorcha o un farol, así que se limitaron a sacar un poco de heno y a taparlo con la manta de retales que les había hecho Be Auntie antes de tumbarse ambos bocarriba. Samuel soltó el aire e Isaiah rompió el silencio con un «siseñor», que le entró al otro por el oído de una manera distinta, no como una caricia exactamente, pero sí con delicadeza. Se le habían humedecido los pliegues de las carnes e intentó ocultárselo incluso a sí mismo. Era un acto reflejo. Entretanto, Isaiah se volvió sobre el costado para mirarlo de frente, con todas las partes blandas sueltas y al descubierto, coleando sin vergüenza. Se quedaron mirándose, y luego cada uno era el otro, allí, los dos juntos en la oscuridad.
Solo les llevó un momento, pues los dos comprendían lo valioso que era el tiempo. Imaginaos tener todo el que se quiera. Cantar canciones. O bañarse en un río reluciente bajo un sol luminoso, los brazos abiertos para abrazar a tu persona, esa cuyo aliento es ahora el tuyo, inhala, exhala, el mismo ritmo, la misma sonrisa devuelta. Samuel no sabía que tenía el fuego en el cuerpo hasta que sintió el de Isaiah.
Sí, los recuerdos llegaban a pedazos. Y según lo que se intentara evocar, podían venir también a trizas. Samuel acababa de empezar a echarle la bazofia a los cochinos cuando el alfiler que había estado pinchándole el pecho toda la mañana por fin le penetró la piel. Tenía muy poca sangre en la punta, pero sangre era. ¿Quién podía imaginarse que la sangre supiese hablar? Había oído contar cosas sobre la memoria de sangre, pero eso no eran más que visiones, ¿no? Nadie había dicho nunca nada de voces. Pero la noche anterior Isaiah había convocado a demasiadas en el establo con ellos al final de su pregunta, una pregunta que había quebrado todas las normas establecidas, las que ellos habían erigido para sí mismos, las que tantos de los suyos entendían.
Samuel les echó más comida a los cochinos. Ignoró el alfiler que le sobresalía del pecho y la sangre susurrante, que salía ahora en un goteo no muy distinto a una lluvia, llevando consigo su propia multitud, sus propios reflejos, un mundo —¡todo un mundo!— por dentro.
Empezó a sentir calor y picores por dentro.
«¿Alguna vez te has preguntado… dónde está tu mami?»
Antes de eso habían sabido evitar el pellizco de tales interrogantes, perderlos en la pena abundante que permeaba el paisaje. Ninguno le preguntaba al otro por las cicatrices, los miembros perdidos, los temblores o los terrores nocturnos, y entonces podían, en consecuencia, apilarlos en rincones tras unos sacos, echados a las aguas, enterrados y sepultados. Pero ahí estaba Isaiah removiendo la mierda que no tenía derecho alguno a remover, y que si «yo no quería»… Entonces ¿para qué lo decía? Creía que tenían un trato: dejar a los condenados muertos en paz.
La noche anterior estaba todo a oscuras, de modo que, por suerte, Isaiah no había visto a Samuel removerse en el suelo, ni que casi se levantó y le anunció que se iba al río, donde podría sumergirse y no volver a salir. No se movió, sin embargo, del sitio, con los músculos contraídos por el esfuerzo de querer echar mano de algo que no estaba. Parpadeó y volvió a parpadear, pero eso no impidió que le escocieran los ojos. «¿Qué clase de pregunta era esa?»
Había soltado un aliento como un resoplido. Incluso en la oscuridad, sentía la serena expectativa de Isaiah, ese tirón estable e implacable que le seducía para que se sincerara una vez más. Pero ¿no se había sincerado ya bastante? Nadie salvo Isaiah sabía cómo era —quién era, qué sentía, a qué sabía— estar en lo más hondo de su ser. ¿Qué más podía dar que no fuera ya todo? Le entraron ganas de pegarle a algo, de coger un hacha y talar un árbol, o incluso de retorcerle el pescuezo a una gallina.
El silencio entre ambos escocía. Samuel respiró hondo cuando la sombra de una mujer se elevó en la oscuridad justo a sus pies. Más oscura que la oscuridad y desnuda: pechos que colgaban, caderas anchas. Tenía una cara que le resultaba en cierto modo familiar, aunque nunca antes la hubiese visto. Un poco más allá, en la penumbra, una sombra que no cuadraba. Ellos eran moradores del día y, aun así, allí estaba ella: con un color negro que era la envidia de la noche y unos ojos que eran en sí mismos dos interrogantes. ¿Podía ser aquello su madre, exhortada por el pacto roto de Isaiah? ¿Significaba eso que también él era una sombra? De golpe, ella lo señaló con la mano. Aturdido, él habló también de golpe.
«Podría ser. Eso nunca vamos a poder saberlo.»
¿A lo mejor había sido también ella la que había hecho hablar a Isaiah?
Mientras los cochinos comían, Samuel intentó enjugarse la sangre del alfiler y sacárselo del pecho. Se detuvo al escuchar un ruido a lo lejos; no supo bien si habían sido las hierbas al mecerse o un chillido. Miró hacia los árboles y vio algo. Parecía la sombra. Había vuelto con la luz de la mañana como recordatorio. Conjurada por una pregunta, ahora andaría vagando allá donde él vagara porque, según lo que le habían contado, eso era lo que en teoría hacen las madres: vigilar todo movimiento que haga su crío hasta el momento en que este deje de serlo y sea entonces deber de él crear una vida y verla florecer o marchitarse.
—¡Zay! Acércate aquí a ver esto. —Samuel señaló hacia el bosque.
Isaiah llegó corriendo a su altura.
—¿No piensas pedirme perdón por lo que me dijiste?
—Ya lo hice, lo que pasa es que no me oíste. Pero mira, ahí, eso de ahí que se mueve.
—¿Los árboles? —Isaiah lo preguntó muy rápido, distraído, con ganas de hablar de lo otro.
—No, no. Esa cosa de ahí… no sé lo que… ¿una sombra?
Isaiah guiñó los ojos y vio un revoloteo.
—Yo no…
—¿Lo has visto?
—Sí, no sé lo que puede ser.
—Vamos a verlo.
—¿Y que nos azoten por acercarnos a la linde?
—Bah —dijo Samuel, pero no se movió.
Mientras ambos escrutaban la linde, lo que en un principio había sido negro se volvió blanco cuando el capataz, James, surgió de entre el ejército de árboles. Iba seguido de tres de los toubabs bajo su mando.
—¿Crees que habrán pillado a alguien? —preguntó Samuel, que curiosamente se sintió aliviado de que fuera James y no una sombra.
—Dicen que se puede saber por las orejas —contestó Isaiah mirando a James y a sus hombres—. Por cómo les cuelga la parte de abajo. Pero desde aquí no veo.
—A lo mejor no están más que patrullando. ¿No es ya hora de que llamen a la labor?
—Hum… Ajá.
Ninguno de los dos se movió mientras veían cómo los otros se abrían camino entre los matorrales y la maleza, siguiendo todavía el perímetro en dirección al algodonal, que se extendía hasta el horizonte y parecía por momentos que tocaba con sus nubes las del cielo.
El Vacío empezó a dar señales de vida mientras cada vez más gente iba saliendo de las barracas para encarar la luz del día. Samuel e Isaiah esperaron a ver si alguien reparaba en su presencia. Desde hacía un tiempo solo conservaban el favor de Maggie y unos cuantos más, no sabían por qué.
El sonido del cuerno sobresaltó a Isaiah.
—Jamás me acostumbraré —dijo.
Samuel se volvió para contestar:
—Si tuvieras dos dedos de frente, no tendrías por qué. —Isaiah chasqueó la lengua, molesto—. Ah, ¿tan feliz eres aquí, Zay?
—A veces —le respondió mirándolo a los ojos—. ¿Te acuerdas del agua? —Samuel se sorprendió sonriendo muy a su pesar—. Y, además, uno tiene que pensar, no solo hacer lo que le hace feliz —dijo Isaiah volviendo a la pregunta que le había hecho el otro.
—Entonces supongo que deberíamos ponernos a pensar.
El cuerno volvió a sonar. Samuel siguió el sonido con la vista, hasta el sembrado. Entornó la mirada. Y entonces sintió en la espalda la mano de Isaiah, que la dejó allí, serena y estable, con ese fuego que despedía y que no empeoraba las cosas. Un momento que pasaría demasiado rápido, pero a la vez no lo suficientemente rápido. Era casi como si Isaiah estuviera sujetándolo, empujándolo hacia delante, dándole algo en lo que apoyarse por si las piernas se le debilitaban ligeramente.
Aun así, Samuel dijo:
—A la luz no.
Y aun así Isaiah dejó la mano unos segundos más. Y luego empezó a tararear. Era algo que solía hacer cuando le acariciaba el pelo mientras yacían juntos en mitad de la noche, y que hacía que a Samuel le resultara más fácil conciliar el sueño.
Este último tenía cara de decir: «¡Ya está bien!». Pero por dentro, en la cabeza, grabado por toda su mente, en una voz enérgica y luminosa, se oía:
«Isaiah el que calma, Isaiah siempre calmante.»
Maggie
Se despertó.
Bostezó.
«Un cementerio. Esto es un condenado cementerio», susurró Maggie antes de que fuera la hora de ir a la otra habitación, la cocina a la que estaba encadenada por mucho que no hubiera eslabones a la vista. Pero sí, allí estaba pese a todo, como un cepo sobre el tobillo, repiqueteando.
Masculló la maldición para sí, aunque estaba pensada para otros oídos. Había aprendido a hacer eso: a susurrar tan por lo bajo en la garganta que podía lanzar un insulto sin que el blanco de su rabia se enterase de nada. Se había convertido en su lenguaje secreto, y vivía justo por debajo del audible, más al fondo de su lengua.
El cielo seguía oscuro, pero se recostó un poco más en el catre de heno aun a sabiendas de que podía pagarlo caro. Cada Halifax tenía una forma distinta de trasmitirte su disgusto, algunas más crueles que otras. Ella podría contaros más de una historia.
Se levantó y puso cara de hastío al ver los chuchos que yacían en el suelo a sus pies. Ah, es que dormía en el porche de atrás con los animales. No por elección propia. Aunque era cerrado y tenía vistas al jardín de Ruth Halifax, por detrás del cual había un campo de flores silvestres que estallaban en todos los colores, aunque eran las azules las que, en su perfección, eran capaces de herir los sentimientos. Varias hileras de árboles marcaban la linde del campo y daban paso a un terreno arenoso que se iba abriendo hasta la mismísima orilla del río Yazoo. Allí iba la gente, en las horas permitidas, a lavarse en las aguas a veces fangosas, bajo la mirada vigilante del hombre cuyo nombre Maggie dejó de pronunciar por una razón. En la ribera de enfrente, que parecía más lejos de lo que estaba realmente, había un amasijo de árboles tan pegados entre sí que daba igual lo mucho que entornara los ojos: era imposible ver más allá de la primera fila.
Le habría gustado odiarlos por obligarla a dormir allí tirada en el suelo del porche, en una cama improvisada que ella misma se hacía con el heno que le daban Samuel e Isaiah, a los que siempre llamaba Tal para Cual. Pero el olor de los campos era a menudo un calmante, y, además, si no tenía más remedio que dormir bajo el mismo techo que Paul y familia en la dichosa Casa Grande, entonces, cuanto más lejos posible, mejor.
Los perros eran cosa de Paul. Había seis, y les daban a conocer hasta al último ser vivo de la plantación, por si acontecía que dichos seres intentaran poner tierra de por medio. Ella lo había visto antes: esos animales perseguían a los fugitivos hasta los cielos y conseguían bajarlos a rastras, daba igual lo alto que creyeran haber flotado. Perros… Orejas que eran puro colgajo, esa forma lastimera de ladrar que tenían, esos ojos tristones y todo lo demás. Casi te daban pena, hasta que te mordían el culo y te llevaban de vuelta al algodonal… o al degolladero, en cierta ocasión.
Gimoteaban, y era un sonido que le resultaba insufrible. Por qué tenían a los animales encerrados era algo que no le cabía en la cabeza. Los animales tenían que estar al aire libre. Pero, en fin, si los Halifax vivían dentro, eso significaba que cualquier criatura de la creación tenía el mismo derecho.
—Venga, largo —les dijo a los perros mientras descorría el pasador de la puerta que daba al jardín—. Id a buscar liebres y dejadme en paz.
Salieron los seis corriendo. Maggie respiró hondo, con el deseo de coger el suficiente aire del campo para que le durara el día entero. Sujetó la puerta con la mano para que no hiciera ruido al cerrarse y luego fue renqueando hasta una segunda puerta, en la otra punta del porche, que daba a la cocina. Esa habitación podía haber sido una choza de por sí, puesto que doblaba en tamaño incluso a la más grande de las barracas donde vivía la gente en El Vacío. Así y todo, ella se sentía oprimida allí dentro, como si algo invisible intentara aplastarla desde todos los frentes.
—Respira, mi niña —se dijo en voz alta, y arrastró la pierna estropeada hasta la encimera que se extendía por debajo de una fila de ventanas que daban al este y tenían vistas al establo.
Cogió dos fuentes redondas y el saco de la harina que guardaba en el armario de debajo. Luego sacó del armario izquierdo una jarra de agua y un tamiz. Una vez mezclados los ingredientes, empezó a amasarlos para hacer la masa de los biscuits: una cosa pesada que, con calor, tiempo y sus nudillos magullados, se convertía en otra comida más que no lograba satisfacer los apetitos de los Halifax.
Se acercó a la puerta de la cocina para coger unos leños y encender con ellos el fogón. Había un montón debajo de otra ventana, una que daba al este. Por el día esa ventana le permitía ver más allá del sauce frente a la casa, por el largo camino que conducía a la verja principal y se cruzaba con la carretera de tierra que llegaba hasta la misma plaza de Vicksburg.
Ella solo había visto la plaza una vez, cuando la sacaron a rastras de Georgia y la soltaron allí en Misisipi. Su antiguo amo la había montado en una carreta, le había encadenado los pies y la había sentado entre otras caras asustadas. El viaje duró semanas. En cuanto pasaron los árboles pesarosos, la carretera se abrió ante un buen puñado de edificios, de una clase que ella nunca había visto. La bajaron de la carreta y la hicieron subir hasta una especie de tribuna donde la exhibieron ante una nutrida muchedumbre. Un toubab, sucio y con aliento a cerveza, se puso a su lado y empezó a gritar números. La gente del público la miraba, pero nadie levantó la mano por ella, nadie salvo Paul, al que oyó decir a su joven vástago que podía servir de marmitona y hacerle compañía a Ruth.
Cogió dos leños y fue al fogón, que estaba al lado de una puerta. La cocina tenía dos entradas. La más cercana al fogón daba al oeste y conducía al porche cubierto donde dormía. La otra, al sur, se abría al comedor, más allá del cual estaban el vestíbulo, el salón y la salita donde Ruth recibía cuando estaba de humor. Desde una ventana de la salita se veían los algodonales, y la ama podía pasarse horas mirando por ella; en la cara, una sonrisa pintada tan delicada que Maggie dudaba de que realmente fuera tal cosa.
Al fondo de la casa estaba el estudio de Paul, que contenía más libros que todos los que Maggie hubiera visto en su vida. Las miradas a hurtadillas por aquel cuarto no hacían sino avivarle el deseo de poder abrir uno de aquellos libros y recitar en alto las palabras, las que fuesen, siempre y cuando las dijera ella.
En la planta de arriba, cuatro dormitorios grandes, cada uno anclado a una esquina de la casa. Paul y Ruth dormían en los dos que daban al este y que estaban rodeados por una terraza desde la que supervisaban la mayor parte de la finca. Al fondo de la casa, Timothy, el único hijo que les había quedado con vida, dormía en el cuarto del noroeste cuando no estaba en el Norte, estudiando. Ruth insistía en que se le lavase la ropa de cama todas las semanas y se le preparara la cama por las noches a pesar de su ausencia. El último cuarto era para las visitas.
Los más perspicaces llamaban a la plantación de los Halifax por el nombre que le correspondía: El Vacío. Y no tenía escapatoria. Rodeado por una vegetación espesa y desmesurada —hasta bien entrado el horizonte, arces rojos, carpes, alesias y pinos más altos y enredados de lo que puede imaginar la mente— y por aguas traicioneras en las que dientes, pacientes y eternos, esperaban para hundirse en las carnes, era el lugar perfecto para hacer acopio de cautivos.
Misisipi solo entendía de calores y sudores. Maggie sudaba tantísimo que, para cuando empezaba a sacar las ollas, ya tenía empapado el pañuelo con el que se envolvía la cabeza. Tendría que ponerse otro para cuando los Halifax se levantaran y bajaran a desayunar. Para ellos era importante que ella tuviese siempre un aspecto impoluto, y eso que ellos mismos ni siquiera se lavaban las manos antes de comer ni se limpiaban cuando salían del excusado.
Maggie se pasó las manos llenas de harina por los costados, satisfecha de que ya de por sí la silueta que tenía —y no solo por sus peculiares curvas, sino también porque nunca se le quemaba ni se le enrojecía bajo un sol radiante— la distinguiera de sus captores. Cuando podía, se daba amor. Lo único que no le gustaba era su cojera (no por la cojera en sí, sino por lo que la había causado). Y eso a pesar de que el mundo intentaba hacerla sentir de otra manera: que se resintiera consigo misma, que se volviera en contra de sus propios pensamientos, que mirase su reflejo y juzgara repulsiva la visión. Ella no hacía nada de eso, y estaba en cambio encantada con su piel a la vista de tales crueldades. Pues era de esas negras que hacían que los toubabs babeasen y los suyos se achantaran. Relucía en la oscuridad, y lo sabía.
Palparse el contorno le insuflaba otra cualidad proscrita: la confianza. Nada de todo esto se veía a simple vista; era una rebelión silenciosa, pero justamente el mayor disfrute era lo íntima que era. Porque allí esas cosas escaseaban y bien: intimidad, dicha…, el repertorio completo. Tan solo tenía los cuatro rincones mustios de la cocina, donde la pena colgaba como ganchos y la rabia salía por cualquier apertura que hubiera: salía de los huecos entre las tablas del suelo, de las rendijas entre las jambas y las propias puertas, de la fina línea entre un labio y otro.
Echó los troncos al vientre del fogón y luego sacó una bandeja del armario de arriba. Volvió con ella a la encimera y volcó la masa de la fuente. Con mucho tiento, fue moldeando. Con mucho esmero, espació los bultos en la bandeja. Y al horno. Pero eso no significaba que pudiese descansar. Siempre había más cosas que hacer cuando eras la criada de personas con inventiva; inventores solo por el gusto de inventar: por aburrimiento, únicamente por tener algo sobre lo que maravillarse, incluso cuando era inmerecido.
La creatividad de los toubabs la tenía desconcertada. En cierta ocasión, Paul le mandó que subiera a su dormitorio. Cuando llegó, se lo encontró de cara a la ventana, con el sol borrándole los rasgos.
—Acércate —le dijo, su calma entreverada de ponzoña.
Le pidió que le sujetara la hombría mientras se aliviaba en una bacinilla. Teniendo en cuenta el resto de las posibilidades, se consideró afortunada. Y, cuando él le ordenó que se apuntara la ranura hacia el pecho, salió del cuarto salpicada de amarillo y perseguida por las moscas. Pudo dar las gracias por su suerte, pero aun así… qué confuso todo.
Intentó recordar algo que le dijo Cora Ma’Dear, su abuela de Georgia, la que le había enseñado a Maggie quién era. Ella por entonces no era más que una cría y no había podido compartir mucho tiempo con su abuela. Pero hay cosas que se imprimen a fuego en la mente y ya no pueden quitarse: quizá emborronarse, pero no desaparecer del todo. Intentó recordar la palabra antigua del otro mar que Cora Ma’Dear utilizaba para describir a los toubabs. ¡Oyibo! Eso era. No tenía equivalente en inglés. Lo más parecido era «accidente». Así que era fácil entonces: esa gente era un accidente.
Su brutalidad, en cambio, no era algo a lo que Maggie le diera mucha importancia, pues estaba acostumbrada a esperarla de ellos. Rara vez la gente se desvía de su naturaleza y, aunque le dolía reconocerlo, encontraba una pizca de consuelo en la familiaridad. Cuando se mostraban amables, en cambio, se echaba a temblar, puesto que eso, como cualquier trampa, era impredecible. La rechazaba y asumía las consecuencias, y entonces al menos las represalias asumían una forma reconocible y no la hacían quedar por tonta.
Cuando llegó a El Vacío, hacía ya años, Ruth, que parecía de su misma edad, la recibió con gran cordialidad. Ambas eran todavía unas niñas a pesar de la sangre que recién había empezado a fluirles.
—Ya puedes dejar de llorar —le dijo Ruth, con ojos alegres y unos finos labios retraídos en una sonrisa que dejaba a la vista sus dientes torcidos.
La hizo pasar sin demora a la que era la casa más grande que Maggie hubiese visto en su vida. Ruth la llevó incluso arriba a su dormitorio y le sacó un vestido de una cómoda. Maggie tuvo la osadía de enamorarse de aquella prenda; la sedujo el estampado de capullos de rosa naranjas, tan diminutos que podían confundirse con puntos. Nunca había tenido nada tan bonito. ¿Quién no se habría estremecido? Ruth estaba por entonces en estado de buena esperanza —de uno de los críos que no sobrevivirían— y utilizó la forma nueva que estaba tomando su cuerpo como justificación para regalar una cosa tan bonita.
—Dicen que lo espero para el invierno. Qué horror tener un niño en invierno, ¿no te parece? —Maggie no respondió porque qué diantres iba a responder—. Bueno, tendremos que conformarnos con que no nos llegue aquí la plaga de neumonía, ¿no? —prosiguió Ruth para rellenar el silencio, a lo que sí parecía seguro responder, de modo que Maggie asintió—. ¡Ay, pero qué guapa vas a estar con ese vestido! Qué piel más brillante tienes. Siempre he pensado que el blanco les sienta mejor a los niggers que a las personas.
Maggie era joven por entonces y no podía saber lo caro que lo pagaría. Qué peligroso aceptar con tanta ligereza. El vestido podía ser reclamado en cualquier momento y acompañado de una acusación. Y, de hecho, cuando se rumoreó que lo había robado —y eso que Ruth solo había tenido buenos gestos con ella—, Maggie no lo negó porque ¿de qué serviría? Asumió su derrota como una mujer con el doble de edad y la mitad de testigos.
Oh, pero Ruth lloró bien su convicción, imaginando que eso haría que su sinceridad fuera indiscutible. Las lágrimas parecían reales. Habló también de no sé qué bobería de un vínculo de hermanas, a pesar de que nunca le había preguntado a Maggie si aquel era un arreglo que ella deseara. Se asumió que, ante todo aquello que Ruth quisiera mear, Maggie querría juntar las manos en un cuenco por debajo para bebérselo. Así que Ruth lloró, y ella aprendió entonces que las lágrimas de una toubab eran la más potente de las pociones; podían mellar la piedra y volver a gentes de todos los colores torpes, aturdidas, inconscientes, blandas. Qué sentido tenía entonces preguntar: «¿Por qué no has dicho la verdad?».
Llegó el invierno y, con él, Ruth dio a luz a una niña llamada Adeline. Entró con la cría —pálida y quejumbrosa— en la cocina y le dijo a Maggie:
—Ten. Yo te ayudo a desabrocharte el vestido.
Maggie había visto a otras mujeres sometidas a aquello y había temido el día que le tocaría a ella. Tendría que armarse de mucha circunspección para hacer las veces de vaca para aquella cría, que tenía ojos mustios y pestañas de un color tan parecido al de su propia piel que bien podría no haber tenido ninguna. Maggie aborrecía el tacto de aquellos labios tanteándole el pecho. Se obligaba a sonreír solo para evitar estrellar aquel cuerpo frágil contra el suelo. ¿Qué clase de gente no era capaz ni de amamantar a sus crías, de negarle a su prole la bendición de su propia leche? Incluso los animales eran más listos.
A partir de entonces, todos los niños se convirtieron en una molestia para Maggie, incluidos los suyos propios. Juzgaba con dureza a todos los que tenían el atrevimiento de dar a luz: a los hombres que tenían el rostro de ponerlo ahí dentro; a las mujeres que no intentaban siquiera acabar con ello por las buenas o por las malas de la percha. Los miraba a todos con gran recelo. Dar a luz en El Vacío era un acto de crueldad deliberado y no se perdonaba haberlo llevado a fin en tres de seis ocasiones. Y a saber dónde estaban ahora el primero o el segundo. ¿Lo veis? Una crueldad.
Los chirrun, como los llamaba ella, ni siquiera tenían la gentileza de saber lo que eran, y tampoco la mayoría de los adultos, pero lo hacían a propósito: la ignorancia no era ninguna bendición, pero la degradación podía llevarse mejor si fingías merecerla. Había mocosos correteando por toda la plantación, entrando y saliendo de los establos, escondiéndose en el algodonal, un movimiento continuo como de moscas de estiércol. Cabezas veloces con cordeles de pelo que no eran conscientes del infierno particular cortado a medida para todos y cada uno de ellos. Eran necios, inofensivos y odiosos, aunque todo el desdén que pudiera sentir por ellos se mitigaba al saber lo que tendrían que soportar algún día.
Los niños toubab, en cambio, serían lo que sus padres hicieran de ellos. Maggie en nada podía interferir. No importaba la de triquiñuelas amables que emplease, que acabarían siendo los mismos seres temibles y codiciosos que estaban destinados a ser, una plaga alentada por su dios desaborido. Lo único que le provocaban era compasión, y la compasión no hacía sino intensificar la repugnancia que sentía.