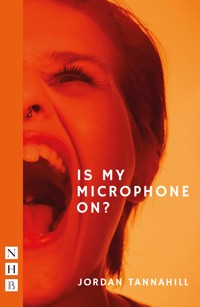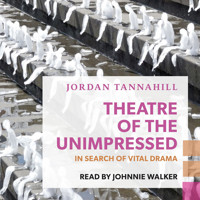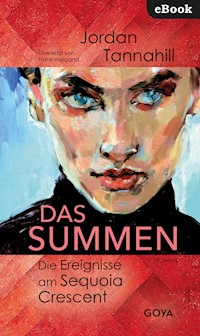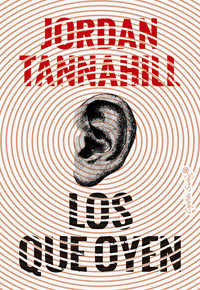
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Mientras está durmiendo en la cama junto a su esposo una noche, Claire Devon escucha un zumbido bajo que no puede detectar. Y, al parecer, nadie más puede. Este ruido inocuo comienza a causarle dolores de cabeza, hemorragias nasales, insomnio, al molestar gradualmente el equilibrio de su vida, aunque no se puede encontrar ninguna fuente o causa médica obvia. Cuando Claire descubre que un estudiante suyo también puede escuchar el zumbido, ella y el chico entablan una amistad improbable e íntima. Al encontrarse cada vez más aislados de sus familias y colegas, se encuentran con un grupo dispar de vecinos que también pueden percibir el sonido. Lo que comienza como un grupo de autoayuda del vecindario se transforma gradualmente en algo mucho más extremo y con consecuencias devastadoras y de gran alcance para todos ellos. Los que oyen es una novela apasionante y emocionante que explora la atracción seductora de lo desconocido, el surgimiento de la cultura de la conspiración en línea y el deseo de comunidad y conexión en estos tiempos cada vez más polarizados.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LOS
QUE OYEN
Para James
01
Es muy probable que en algún momento hayáis visto un meme viral donde aparezco gritando desnuda ante un montón de cámaras de televisión, un momento de puro desenfreno que se ha convertido para siempre en un GIF y se ha añadido a hilos de comentarios y mensajes de texto de todo el mundo. También es muy probable que hayáis visto reportajes sobre los trágicos acontecimientos que tuvieron lugar en Sequoia Crescent. Y lo más probable es que penséis que me han lavado el cerebro en una secta o que me dedico a las teorías de conspiración. No os culparía por creer eso ni cualquiera de las otras historias sensacionalistas que circularon en los días, semanas y meses posteriores al suceso.
La verdad es que soy una madre, esposa y antigua profesora de lengua inglesa de secundaria que ahora imparte clases nocturnas de inglés para extranjeros en la biblioteca que hay cerca de mi casa. Quiero muchísimo a mi familia. Mi hija, Ashley, es la persona más importante de mi vida. Cuando leo sobre padres que repudian a sus hijos transexuales o que se niegan a hablar con sus hijas por casarse con un judío o por no casarse con un judío, pienso que es una atrocidad. La fe se convierte en una enfermedad mental si te lleva a hacer algo tan alejado de tus instintos naturales como progenitor. Recuerdo sostener a Ashley en mis brazos cuando tendría unos cuarenta y cinco segundos de vida, antes incluso de que abriese los ojos, cuando no era más que una cosita viscosa, casi un mes prematura, y pensar que literalmente mataría por ella. Mientras la sostenía, imaginé toda la alegría y el placer que ella sentiría a lo largo de su vida, todo el dolor del que no podría protegerla, y eso me sobrepasó. Imaginé a los hombres que algún día le harían daño y me imaginé castrándolos uno a uno con mis propias manos. ¡Y todo eso antes de que tuviera un minuto de vida! Así que no, nunca he entendido que alguien anteponga un credo o una ideología al amor por sus hijos y, sin embargo, eso es precisamente de lo que Ashley me acusó el año previo a los sucesos de Sequoia Crescent.
En este libro he intentado recrear los acontecimientos con la mayor fidelidad que me permite mi experiencia subjetiva. He sido yo quien ha escrito estas palabras, no he contratado a nadie para que lo haga por mí. No pretendo sacar provecho de cualquier fama menor y temporal que pueda haber adquirido, ni tampoco exonerarme en modo alguno. Lo he escrito para dar sentido a mis circunstancias.
Siempre he recurrido a los libros para eso. Soy una lectora voraz desde mi infancia. Me criaron una madre soltera y la televisión. De pequeña no había libros en nuestro piso, así que sacaba todos los que me permitían de la biblioteca y a veces algunos más que no devolvía. Siempre me han atraído las historias de mujeres al límite, que viven tiempos extraordinarios y soportan grandes dificultades. No me interesan los relatos de personas sumidas en la autocompasión o la autodestrucción, que vagan sin rumbo ni esperanza. Es decir, a quién le importa, ponte las pilas. Y, aunque en esta historia sea mi vida la que se va a la mierda, espero que me creáis cuando digo que luché de verdad cada instante del camino, y que no me veía, y sigo sin verme, como una víctima. En realidad, estoy segura de que para mucha gente soy una villana en esta historia, aunque yo intento no verme así.
En el instituto era una aspirante a ensayista al estilo Joan Didion. En cuanto acabara los estudios, me imaginaba en una vida nómada donde fumaba medio paquete al día y recorría Estados Unidos en coche para imbuirme del espíritu de los tiempos, cuaderno y bolígrafo en mano. Solía llevar una gran chaqueta militar con los bolsillos llenos de ejemplares arrugados de Rimbaud y Pound. Lo único que quería entonces era ver mi nombre impreso. Eso fue antes de quedarme embarazada a los veintidós años, casarme con Paul y matricularme en la facultad de Magisterio. Nunca me arrepentí. Disfruté siendo una madre joven. Cuando Ashley era pequeña, solíamos terminar las frases de la otra. La gente bromeaba con que teníamos telepatía, y a veces llegaba a creérmelo. Yo tenía sed y ella me traía un vaso de zumo. O me despertaba sabiendo que Ashley sufría una pesadilla y entraba en su habitación antes de que me llamara a gritos.
Con todo esto quiero decir que nunca pensé que acabaría escribiendo un libro después de tantos años, y menos aún en estas circunstancias. Sencillamente, llegó un punto en el que me harté de escuchar las opiniones de otras personas sobre mi historia, a un nuevo experto o entrevistador enjuiciando los sucesos de Sequoia Crescent como si supieran algo al respecto, o ridiculizando la tragedia para arrancar unas risas al público de un programa nocturno. Y, creedme, sé aguantar una broma. Seguro que me reí más que nadie al verme con el pelo alborotado y las tetas caídas en ese meme. Pero si queréis saber toda la verdad, hay que profundizar más de lo que lo hace un chiste fácil.
Lo que todavía me cuesta asimilar es que algo tan pequeño, tan inocuo, precipitase la desintegración absoluta de mi vida. Que toda esa búsqueda espiritual, trascendencia y devastación se iniciaran con un sonido tenue, apenas perceptible.
—¿Oyes eso?
Estaba acostada al lado de Paul. Él leía The New York Times en su tableta y yo corregía los trabajos de mis alumnos sobre Noche de Reyes.
—¿Oír qué? —preguntó mientras seguía leyendo su artículo.
Dejé el trabajo sobre el edredón.
—Es como un zumbido —dije. Paul levantó la vista y los dos nos quedamos escuchando.
—¿Un zumbido?
—Como un zumbido muy bajo.
Paul se encogió de hombros y volvió a su tableta.
—No lo oigo.
Recogí el trabajo e intenté seguir corrigiendo. Un momento después Paul me preguntó si me lo había pasado bien en la cena. Asentí con la cabeza, sin decir más. En teoría, la velada iba a ser una simple reunión mensual de mi club de lectura sobre literatura distópica formado exclusivamente por mujeres, pero se convirtió en una cena en la que preparé un tajín complicadísimo para celebrar el cumpleaños de Nadia y acabé invitando a los maridos. Paul señaló, con razón, que eso era típico de mí. Lo había alistado como ayudante de cocina, pobrecillo. Los nueve habíamos pasado la mayor parte de la cena hablando de Trump y del informe Mueller, lo que luego derivó en una intensa y amplia discusión sobre ética y fe en la que la mitad de la mesa hablaba animadamente mientras que la otra mitad guardaba silencio.
Paul volvió la cabeza sobre la almohada y me dijo:
—¿Sabes?, no me he sentido del todo cómodo cuando nos has llamado ateos.
Tardé un momento en darme cuenta de lo que decía. Levanté la vista de mi corrección.
—¿Cómo dices?
—En la cena. Has dicho que no creíamos en Dios.
—¿Y qué iba a decir? Tara me ha preguntado a bocajarro.
—Bueno, yo habría dicho que quizá, que en realidad sí. —Me sostuvo la mirada hasta que me eché a reír.
—¿Qué dios?
—¿Qué quieres decir?
—¿Como Jesucristo?
Paul me miró como si fuera idiota.
—Sí —dijo.
—¿Y su papaíto?
Estudié la cara de Paul, preguntándome si aquello no sería una de sus bromas pesadas. Entonces me contó que, desde la muerte de su padre el pasado otoño, se había descubierto pensando en la cuestión de la fe.
—Bueno, no solo pensando, sino también…
—¿Sino también…?
—Rezando.
—¿Rezando? ¿Cuándo?
—Mentalmente, en el coche, a veces.
Me dijo que volver a la iglesia para el funeral le había resultado extrañamente reconfortante y que había despertado algo en él. Me dijo que sabía que yo lo trivializaría, que por eso no me lo había contado, y yo le aseguré que no, para nada, mientras intentaba ponerme seria. Me dijo que había estado pensando en buscar una iglesia en nuestra zona para poder asistir aunque fuese una vez al mes. Fue entonces cuando supuse que probablemente se trataba de una prueba y que él esperaba que mordiese el anzuelo, quizá porque todavía estaba un poco borracho y quería tener la última palabra en alguna discusión anterior, pero desde luego yo no iba a picar. Me limité a abrir mucho los ojos y a asentir. Entonces me recordó, como si hiciera falta, que Cass y Aldo eran evangélicos.
—¿Y?
—Que has sido bastante grosera al respecto.
—No es verdad.
—Sí. Has sido contundente y despectiva.
—Bueno, pues te aseguro que no era mi intención, y si Cass lo ha visto así puede decírmelo ella misma mañana.
Esperaba que ahí acabase todo, pero me di cuenta de que Paul seguía dándole vueltas mientras miraba el techo, acostado en la cama. Aunque era un hombre gigantesco, cuando reflexionaba sobre algo parecía un niño pequeño.
—La verdad es que creo que he enterrado esta parte de mí durante años por tu culpa, y ahora yo…
—Por favor.
—No, es cierto, lo he hecho por tu ateísmo, pero creo que si me dejaran a mi aire quizá me habría inclinado por la fe.
—Si te dejaran a tu aire, también te inclinarías por las cenas con microondas y por ver The Wire en HBO.
Volvió de nuevo la cabeza hacia mí y sonrió, luego se acercó y me empujó suavemente la cara con su manaza.
—Si quieres empezar a ir a la iglesia, pues adelante —le dije—. Pero conmigo no cuentes.
—Nunca he sugerido lo contrario —respondió.
Paul sabía que era preferible no hablarme de Dios. Yo había invertido veinte largos años en ayudarle a que esas cosas dejaran de joderle la cabeza. Había visto lo que la Iglesia le había hecho a personas como su madre y de ningún modo iba a vivir una vida pequeña y mezquina bajo el yugo del patriarcado. Mi opinión sobre el tema era: yo ya me las apaño, no necesito a Dios. Así es como me he sentido desde los dieciséis años, cuando de pronto me di cuenta de que Dios no era diferente de cualquier otro chico de mi instituto; no estaba interesado en mí a menos que me arrodillara.
Para ser dos personas que estaban juntas solo porque una inseminó a la otra cuando apenas superaban la edad legal para beber, Paul y yo habíamos hecho un buen trabajo sincronizando nuestros sistemas de creencias. Cuando nos conocimos, yo era una punk feminista poliamorosa que enseñaba inglés a refugiados latinoamericanos y él un obrero no cualificado que construía casas en urbanizaciones como en la que vivimos ahora. Él era enorme, medía uno noventa y tres; tímido y educado, de esos que solo bailan con los hombros. No era el tipo de hombre que metería mano a una chica en el transporte público, ni que se uniría a ella en las protestas por los derechos de los inmigrantes. El ácido, los aguacates, cuidar el aspecto personal, Tarkovski…, le abrí muchas puertas rápidamente. Siempre le deslumbró un poco cómo me desenvolvía socialmente, que siempre pareciese ser el centro de mi grupo de amigos. Una vez me dijo que yo conseguía que ser importante pareciese lo mismo que hacer un bocadillo.
En aquellos tiempos, incluso su ausencia en la habitación podía excitarme; su ropa interior en el suelo, su sudor en las sábanas, su olor en la almohada. Nos llenaba la felicidad irracional de una pareja reciente. A veces me metía en la ducha con él y pensaba: «Acuérdate del agua resbalándole por el cuello, con su fina cadena de oro y sus pecas, acuérdate siempre», porque quizá sabía que esas duchas en común eran algo temporal, un capítulo de nuestro amor, y lo eran, por supuesto. Pero afortunadamente lo recordaba. Aún recuerdo cómo lucía el agua en el joven cuello de Paul.
Paul tenía ese tipo de belleza que llama la atención, y no concedérsela, tratar su belleza como algo que daba por sentado, me parecía un lujo extravagante. Es más, él no tenía ni idea de que era guapísimo ni de que yo lo veía así, y ocultárselo me producía una emoción casi erógena. Una vez le dije que tenía la cara como un copo de maíz, franca y soleada, con hoyuelos. Algo que no interpretó con la intención que yo le había dado. Cuando parecía más atractivo era cuando estaba frustrado o muy concentrado. Cada vez que se mordía el labio, me acordaba de un trenecito de juguete que tenía de niña. El tren tenía cara y yo tiraba de él con una cuerda.
Llevábamos saliendo unos seis meses cuando se produjo el embarazo. Decidí quedarme con el bebé, pero necesitábamos la ayuda de la familia de Paul, que nos la dio con la condición de que nos casáramos. Paul era pobre pero soñaba en secreto con ser rico, mientras que yo era pobre y soñaba en secreto con ser glamurosamente pobre. Pobre con gusto. Pobre a lo Jean Genet. Paul acabó montando su propia empresa de construcción cuando Ashley tenía doce años y despegó, y desde entonces nos encontramos en un estrato totalmente distinto de la vida. Sin embargo, cuando se crece sin nada, eso se convierte en una patología. Paul se burla de mí diciendo que uso hasta tal extremo la ropa interior que necesito ponérmela con cinturón. Me parece estupendo reparar un retrovisor con cinta adhesiva o utilizar un secador de pelo que echa chispas. Soy torpe y rompo objetos continuamente, lo que a veces pienso que se debe a que todavía no estoy acostumbrada a tener muchas cosas, cosas que no sean de plástico, cosas como delicados jarrones encaramados a estanterías y lámparas sobre mesitas auxiliares.
Yo crecí en la pobreza urbana, pero Paul era auténtica basura blanca que compartía habitación con tres hermanos en un bungaló con suelo de madera contrachapada a media hora de Amarillo, donde podías escribir tu nombre en el polvo del parabrisas del coche si pasabas más de tres días sin conducir; un paleto amable y serio al que le encanta quedarse dormido mientras una mujer le lee poesía. Todo en Paul está sobredimensionado. Las manos, las orejas, la cara, el corazón. Si tuviera que describirlo con una palabra, sería preocupado. Preocupado por mí, por mi felicidad, por si tengo demasiado frío, demasiado calor, por si estoy demasiado callada; preocupado por Ashley, por sus notas, por sus amigos, por sus cortes de pelo; preocupado por el futuro, por nuestras finanzas, por el calentamiento global, preocupado por lo que sus vecinos piensan de él, por su madre que envejece, enferma y muere, por su hermano alcohólico, por ser bueno, por ser correcto, por ser puntual. Yo soy decididamente despreocupada.
Mientras Paul se levantaba de la cama e iba al cuarto de baño a orinar, yo volví a coger el pomposo trabajo escolar, pero, antes de poder concentrarme, me detuve. Seguía ahí. Aún podía oír el sonido. No era cosa de mi imaginación. Era un tono sordo y reverberante, apenas perceptible por el eco de la orina de Paul en el retrete, el rumor del aire acondicionado y la conversación amortiguada de FaceTime procedente de la habitación de Ashley, al final del pasillo. Era muy posible que el sonido hubiese estado ahí todo el tiempo y que no me hubiese percatado. Sin embargo, como ahora lo oía, me resultaba extraño.
Paul tiró de la cadena y volvió a entrar en la habitación.
—¿Qué pasa? —preguntó.
Señalé el aire.
—Sigue ahí.
Paul suspiró y negó con la cabeza, pero los dos nos quedamos escuchando, esta vez durante diez segundos enteros, mientras barríamos la habitación con la mirada.
—No oigo nada —dijo él por fin.
—Es casi como una vibración.
Paul me preguntó si me había dejado encendida la campana extractora de la cocina. Yo no pude descartarlo. Gemí, me levanté de la cama y me puse el camisón que había dejado tirado en el suelo. Salí al pasillo, pasé por delante de la habitación de Ashley y bajé la escalera hasta la oscuridad de la planta baja, donde una constelación de luces LED rojas y verdes indicaban la presencia de alarmas de seguridad, detectores de incendios, detectores de monóxido de carbono, wifi, controles del termostato…, todos los sistemas que animaban el cuerpo de nuestra casa, desapercibidos e infravalorados como la respiración o la circulación sanguínea. Entré en la cocina y escuché. La campana extractora estaba apagada. El frigorífico hacía el mismo ruido de siempre. Pero el zumbido seguía ahí, tan fuerte como en el dormitorio.
Pasé al comedor y el sonido no cambió, lo que me pareció inquietante. Me pregunté si no estaría sufriendo algún tipo de acúfeno. Levanté las manos, me tapé los oídos y el sonido se amortiguó. No estaba en mi cabeza; el ruido venía de otra parte. Me detuve a oscuras junto a la mesa, donde aún seguían apilados los platos de la cena, abandonados hasta la sobriedad de la mañana, y fui girando la cabeza lentamente, esperando detectar alguna variación en la intensidad o la dirección. Luego empecé a andar por la habitación. En cuanto tenía la certeza de que el sonido procedía de un sitio y me dirigía hacia allí, de pronto parecía que venía directamente del extremo opuesto, a mi espalda. Me pregunté si no sería nuestro vecino Farhad trabajando con una herramienta eléctrica en el garaje; sabíamos que le daba por cortar el césped a las diez de la noche. Pero ese ruido vendría de una dirección clara. Fuera lo que fuese, el rumor parecía completamente difuso.
—¿Ashley? —llamé al piso de arriba. Esperé una respuesta y luego me acerqué al pie de la escalera—. ¡Ashley!
—¡Sí! —gritó ella desde su habitación.
—¿Puedes comprobar… si alguien se ha dejado el extractor del baño encendido ahí arriba?
Siguió una pausa, y luego oí que se abría su puerta.
Apareció en lo alto de la escalera con un bóxer a cuadros y una camiseta blanca holgada, rascándose el corte de pelo posgénero. Ashley me había dicho que su animal espiritual era Sinéad O’Connor cuando rompió la foto del papa en Saturday Night Live.
—¿Qué? —preguntó.
—El extractor del baño. ¿Te lo has dejado encendido ahí arriba?
Desapareció un momento y luego reapareció negando con la cabeza. Le describí el sonido. Me escuchó un momento y volvió a negar.
—Supongo que me estoy volviendo loca —dije, encogiéndome de hombros.
—Perimenopausia —respondió.
—¿Qué?
—Es la vida.
—Eres una cabrona. Tengo cuarenta años.
—Una anciana.
—Cabrona al cuadrado.
Fingir crueldad era nuestra forma preferida de hablarnos. No recuerdo cuándo empezamos con eso, se trataba de una de esas bromas privadas que se iban metamorfoseando con los años. Otros apodos que solía dedicarme eran Marie Claire, Claire Danes y Clarona. Mis apodos preferidos para ella eran Ashelia, Ashton Kutcher y Ashavamos. Paul bromeaba con que solo la Agencia de Seguridad Nacional sería capaz de descifrar nuestras comunicaciones.
Ashley miró abajo y se rascó un hombro.
—O puede que sean las tormentas solares —me dijo—. Por lo visto ahora son más bestias que nunca. ¿Has oído hablar de eso?
—No.
—Van a interferir en nuestros sistemas electrónicos, y algunos científicos dicen que incluso en nuestro estado de ánimo y en nuestras funciones cognitivas básicas, así que…
Ashley abrió mucho los ojos y desapareció de mi vista, como un genio que vuelve a su lámpara.
Volví al comedor. Había algo en ese ruido que parecía casi ambiental. Levanté la vista a la rejilla de ventilación del techo, me acerqué al termostato y apagué el aire acondicionado, pero el zumbido persistía, con mayor claridad si cabe. Se me ocurrió que podía tratarse de una vibración en las paredes o en los cimientos de la casa, quizá consecuencia de un microtemblor. Sabíamos que de vez en cuando se producían pequeños terremotos en la zona. Toqué la pared más cercana, pero no sentí nada. Acerqué el oído y el sonido no cambió. Me arrodillé y apreté la oreja contra la fría madera del suelo, pero nada.
—¿Cariño? —llamó Paul desde arriba.
Tendría que haberlo dejado entonces. Tendría que haberme levantado, recolocado el pelo y haber vuelto a la cama. Debería haberme arrebujado en el calor de Paul, cerrar los ojos y olvidarme del asunto. Así habría acabado todo y mi vida habría seguido como siempre. Pero ya era demasiado tarde. Aquel ruido me irritaba. Y creedme cuando os digo que no soy una obsesiva. No me importan los detalles, no soy una perfeccionista. Me importa un bledo que la casa esté impecable, incluso cuando tenemos visitas. Suelo ser muy relajada, en realidad demasiado para el gusto de Paul (o el de sus padres). Sin embargo, no podía olvidarme del ruido. Probablemente una parte de mí temía que se tratara de algún problema con la casa, que aún era relativamente nueva y se había construido demasiado deprisa, como todas las de este tipo de urbanización; Paul encontraba constantemente problemas con las tuberías, o los conductos de ventilación, o las juntas de las ventanas, lo que lo volvía loco, porque siempre era meticuloso con su trabajo. Sin embargo, para seros sincera, se trataba de algo mucho más profundo. El sonido me inquietaba. Tenía algo que me chirriaba, no se parecía a ningún otro ruido blanco que hubiese oído antes y sabía que no podría dormirme hasta descubrir su procedencia.
—Ahora subo —le respondí.
Pero no subí. Me pasé otras dos horas rondando por la casa, mucho después de que Paul se diera por vencido y volviera a dormirse. Me desplacé en la oscuridad esquivando muebles con la memoria muscular, deteniéndome de vez en cuando para contener la respiración y ampliar así el silencio. El ruido persistía, un zumbido con escasa variación o modulación. A veces me parecía detectar una leve modificación en el tono, pero creo que simplemente se debía a que me concentraba demasiado. Busqué en la sala, en el sótano, en el garaje; desenchufé todos los aparatos, el router, el microondas, el televisor, el calentador de agua; quité las pilas a los detectores de humo. En un momento determinado, llegué a desconectar el interruptor general de la luz. De inmediato recordé esa vez, cuando tenía seis años, que nos quedamos sin luz durante una tormenta eléctrica. Hubo algo revelador en el silencio que siguió. Nunca me había planteado que nuestro piso tuviera un sistema nervioso, ni que fuera tan ruidoso. Me maravilló que hubiese sonidos que solo podían percibirse en su ausencia, y me inquietó comprender cuánto había conseguido programarme para no oírlos. Lo mucho que teníamos que pasar por alto para sobrevivir.
Al final tomé un par de somníferos y me acosté con el corazón palpitando de frustración. Me tapé la cabeza con la almohada. Al cabo de media hora fui a buscar unos tapones que había en el mueble de debajo del lavabo, pero no sirvieron de nada. Me quedé tumbada intentando meditar. Hice algunas cosas con mis chacras. Abrí los ojos y vi que el reloj marcaba las tres. Luego las cuatro. El ruido no era muy fuerte, estoy segura de que la mayoría de la gente habría tenido que esforzarse para oírlo, pero en el silencio de la casa empecé a sentir que me consumía. Era un poco como oír la conversación susurrada de una pareja detrás de ti en un restaurante y luego ser completamente incapaz de centrarte en nada más: ni en el ruido de los otros comensales, ni en el camarero, ni en la persona sentada justo delante de ti.
A las cuatro y media ya no podía seguir acostada ni un momento más. Me quité los tapones, bajé la escalera y salí de casa. La noche era cálida. Nada se movía en la calle: ni el viento alborotaba las hojas ni ningún avión surcaba el cielo. Solo se percibía el olor del arbusto de la creosota y del aire ionizado, de la lluvia que estaba acumulándose en algún lugar lejano. Esa quietud lo impregnaba todo de una sensación extraña, como de decorado de película. Quizá una de esas películas de terror en las que un ente infernal mata uno a uno a los adolescentes del barrio, de las que suelen estar ambientadas en urbanizaciones como esta: casas iguales, árboles jóvenes, entradas con su correspondiente todoterreno. Me escocían los ojos. Me picaban. Me sentía ofuscada por los somníferos. Crucé el jardín, salí a la calle y escuché. El ruido no estaba ni dentro de mi cabeza ni en la casa, sino ahí fuera. Procedía del exterior, quizá de la casa de los vecinos o de la calle de abajo, o puede que de algún lugar más alejado de nuestra zona; era imposible calcular la distancia.
Entonces percibí, calle abajo, una sombra que se acercaba casi imperceptiblemente. Me esforcé para distinguirla en la oscuridad; se deslizaba hacia el resplandor de una farola cercana y comprendí que era un coyote. Orejas con la punta blanca y un triángulo de pelaje blanco en el cuello. Parecía demasiado flaco para ser un adulto; sería más bien un coyote adolescente o preadolescente, si es que eso existe. Sonreí al verlo. Cuando estoy acostada, suelo oír coyotes aullando en la noche. Pero este se deslizó en la oscuridad sin hacer ruido. Esperé a que reapareciera en el charco de luz más cercano, pero no volvió. Se había ido.
Los coyotes me daban pena. Mis vecinos los odiaban porque hacían salir a sus perros y gatos al jardín y se los comían. Pero así era su naturaleza. Yo siempre había sentido cierta afinidad con ellos, intrusos sarnosos en urbanizaciones de clase media. Mis vecinos olvidaban que la naturaleza estaba a una manzana de distancia. Al final de nuestra calle, la ciudad daba paso a tierras baldías: el fondo de un antiguo mar interior donde, a lo largo de millones de años, una milla vertical de criaturas marinas fueron asentándose unas sobre otras, se condensaron y se licuaron en forma de petróleo, lo que explicaba algunos de los garajes para tres coches y las grotescas McMansiones de las urbanizaciones vecinas. Si se miraba nuestra ciudad de noche desde el espacio, nuestro barrio era como un pequeño dedo de luz que se asomaba en la oscuridad. Estábamos en el extremo norte de la urbanización, de la civilización. Y no se trataba de unos límites definidos. En realidad, cada vez se volvían más imprecisos. A veces la naturaleza entraba furtivamente al anochecer y volcaba los cubos de basura o se cagaba en el portal de tu casa. Otras veces eran los chicos del barrio los que se volvían salvajes. Aullaban y rompían botellas de cerveza contra las puertas de los garajes o les daba por la pirotecnia calle abajo.
—¿Claire?
Me volví, sobresaltada. Paul salió de las sombras armado con un palo de golf.
—¿Qué demonios pasa? —preguntó.
Yo estaba en medio de la calle, descalza y en camisón. No imaginaba que hubiese vecinos levantados a esas horas, pero habríamos sido todo un espectáculo: yo de pie bajo la farola y mi marido avanzando hacia mí con un hierro largo.
—Cariño, te hemos buscado por toda la casa.
—¿Ashley también está levantada?
—Sí, estábamos histéricos. Se ha ido la luz.
Me disculpé, frotándome la cara. No pretendía convertir eso en una catástrofe. No era nada, en realidad, solo un ruido apenas perceptible, y ahora todos estábamos despiertos a las cuatro de la madrugada y Paul blandía un palo de golf. ¿Un palo de golf? Por fin caí en la cuenta y me eché a reír.
—Me he despertado y no podía encender la luz —dijo Paul, acercándose—. No te veía por ninguna parte. Pensé que había entrado alguien en casa. La puerta de la calle estaba abierta y los muebles… No tiene gracia, ¿de qué te ríes?
—Así que has pensado: voy a coger un palo de…
—¡Es lo que había a mano!
Paul siempre llevaba sus emociones escritas en la cara; es algo que siempre me ha parecido entrañable y de lo que a veces me burlaba cuando veíamos películas. Me reí al ver su expresión de pánico, pero también me pareció muy conmovedora. Paul tenía una afección cardiaca bastante rara para un hombre de su edad: la compasión. Tenía pinta de «bruto grandullón», como él decía, pero, en cuanto a su inteligencia emocional, yo lo situaría en el uno o dos por ciento superior de los hombres que he conocido. Estoy segura de que sus hermanos lo veían como un calzonazos, pero yo preferiría que me torturasen durante toda la eternidad antes que casarme con ninguno de ellos. Me gustó que mi marido cogiera un hierro nueve cuando vio que yo no estaba en la cama. Recomiendo a todo el mundo que se busque una pareja que coja un hierro nueve cuando nos eche en falta.
—¿Qué demonios pasa?
Me serené y moví la cabeza con cansancio. Le dije que no podía dormir.
—Así que se te ha ocurrido salir a las cuatro de la mañana en camisón.
Yo no sabía qué cara poner y estaba demasiado cansada para saber cuál tenía en ese momento, así que me pasé la mano por delante como si fuera una goma de borrar.
—Estoy intentando averiguar de dónde viene —le dije—. Te lo he dicho, a las doce, a la una, a las dos, que no podía dormir.
Paul cerró los ojos y se apretó los párpados con el pulgar y el índice.
—Me parece increíble que sigas hablando de ese puto zumbido.
—Y a mí que no puedas callarte y escuchar.
¿De verdad no lo oía, incluso ahora que estábamos fuera, en aquel silencio nocturno? Paul me dijo que podía usar sus tapones, y yo se los mostré en la palma de la mano antes de tirarlos al suelo.
—¿Y qué, has estado merodeando en la oscuridad?
Volví a reírme por lo absurdo de todo aquello, no pude contenerme.
—Un poco siniestro, ¿verdad? —respondí.
—Sí, mucho —dijo él, ablandándose.
Ahora estaba a mi lado y sus ojos resplandecían a la luz de las farolas. De pronto comprendí que, sorprendida por su presencia, me había olvidado del coyote. Me planteé contárselo, pero decidí guardármelo como una revelación privada. Paul no estaba en el estado mental adecuado. Bajé la vista al suelo un momento y luego volví a mirarlo; su cara seguía siendo la viva imagen de la preocupación.
Me temblaban las manos y de pronto deseé tener bolsillos donde esconderlas. Me crucé de brazos.
—No le quites importancia —dije.
—No lo hago.
—Ni pienses que exagero.
—No, yo solo…
—¿Y entonces?
—Es que no sé de qué estás hablando.
—Te lo estoy diciendo.
—Vale.
—Soy más sensible a estas cosas.
Hizo ademán de rebatirme, pero tragó saliva y cerró los ojos.
—Lo sé —respondió.
—Tampoco me creíste con lo de la fuga de gas.
—Eso era un olor.
—Que yo olí y tú no, y podría habernos hecho volar por los aires. He notado terremotos que tú no has percibido. He oído dos veces que el radiador del coche estaba roto antes de que tú te dieras cuenta.
—Esas cosas existen, Claire. Esto no es una cosa.
Las sombras de la farola caían con dureza sobre el rostro de Paul y le daban un aspecto demacrado. Viejo. Estaba a unos palmos de distancia, pero yo me sentía muy lejos de él. Le dije que lamentaba lo de la luz. No había sido mi intención dejarla desconectada, solo pretendía comprobarlo un momento.
—Espera, ¿qué? ¿Has cortado la luz?
Repetí que no había sido mi intención, pero que necesitaba saber, necesitaba el silencio.
—¿Has cortado la luz? —insistió Paul, mientras la incredulidad daba paso a la ira.
—Tenía que saber si ese ruido venía de dentro de mí y ahora sé que no, que está ahí fuera.
Señalé la calle con un gesto.
—¿Por dónde? ¿Allí? ¿En el jardín de los Campanele? —dijo, girando sobre sí mismo y señalando la casa de nuestros vecinos. Sabía que estaba bromeando, pero me había planteado que el sonido quizá viniese de la bomba de la piscina de los Campanele, y así se lo dije. Respondió que no, que no salía ningún ruido de su jardín y que dejara de decir ridiculeces, y le informé de que su nueva piscina era gigantesca, prácticamente un lago, y que seguro que necesitaba una bomba enorme que probablemente funcionaba toda la noche. Cuando sobrevolaba la ciudad, siempre me sorprendía cuánta gente tenía piscina. ¡En el desierto! Este paisaje nunca fue concebido para albergar ciudades, ni mucho menos instalaciones personales destinadas a la natación.
Paul apoyó la base del palo de golf en el asfalto y lo usó de bastón.
—¿Y qué, saltarás su valla con una pértiga para investigar? —preguntó.
Sugerí acercarme a su jardín y, al menos, comprobar si con la proximidad aumentaba el ruido. Sabía que me estaba pasando. Paul tenía mucha paciencia, pero no era infinita.
—¿Y si ven a alguien husmeando en su patio? Llamarán a la policía.
—¿Entonces qué puedo hacer si no?
—Dejarlo correr.
—Puedo acercarme a su valla.
—No.
—No puedo permitirme no pegar ojo por esto.
Paul puso cara de asombro y respondió que él tampoco. Lo cierto era que el sonido podía salir de cualquiera de las casas o jardines que nos rodeaban. Me volví en el acto para observar toda la calle.
—Claire, son las cuatro y media de la mañana, ¿por qué me haces esto?
—No te estoy haciendo nada, estoy tratando de entender esto.
—¿Esto? Esto es lo que me estás haciendo. Mira dónde estamos. Ni siquiera llevas zapatos, joder.
Mientras él seguía hablando, noté una ligera presión en la cabeza. No resultaba particularmente intensa; no era una jaqueca, sino más bien una especie de embotamiento. Una sensación de espesor. Al concentrarme, me di cuenta de que también lo notaba en el pecho. Tardé unos instantes en relacionarlo con el sonido. Comprendí que, en realidad, estaba sintiendo el sonido. Como ondas de presión. Lo sentía resonar en las cavidades de mi cuerpo, en el cráneo. Impregnaba mis espacios vacíos. Mientras pensaba en eso, noté un cosquilleo en la nariz. Me rasqué y, cuando volví a mirarme la mano, estaba manchada de sangre.
—Ay, vaya.
—¿Qué pasa?
—La nariz…
Vi que Paul veía la sangre.
—Jesús —murmuró, y le dije que dejara a Jesús fuera de esto—. ¿Qué te pasa?
—Tal vez deberías intentar un exorcismo.
—Creo que un pañuelo de papel servirá por ahora. Mantén la cabeza hacia atrás y…
—No… no me toques —le dije. Retrocedí con un paso vacilante—. Estás haciendo como si no existiera todo esto, ¡esto! —añadí, mostrándole la mano ensangrentada.
—¿El sonido hace que te sangre la nariz?
—No lo digas así.
—¿Cómo se supone que debo decirlo?
—¿Y si es cierto? A lo mejor me está pulverizando el cerebro, Paul, y tú me ofreces tapones para los oídos y un clínex.
—Entra. Por favor.
—¿Me crees?
—Yo…
—Mira —le dije, poniéndome más sangre en la mano, como si eso fuera prueba suficiente. La hemorragia nasal, la presión y el sonido estaban relacionados y, al menos, la sangre era algo tangible que Paul podía ver—. Di que me crees.
Paul apartó la cabeza, como si le preocupase que fuera a tocarlo. Francamente, me habría encantado dejarle un manchurrón rojo en la cara, como en una pintura rupestre de Lascaux. Pero no se atrevió a responder. Repitió que todo se debía al estrés, ergo que me lo inventaba, ergo que estaba histérica, y yo le dije «joder», meneando la cabeza y sonriendo sin alegría. Joder.
—De acuerdo —dijo, derrotado—. Te creo.
—¿Que oigo algo?
—Sí.
—¿Y crees que esa cosa, ese sonido, existe de verdad?
Levantó y bajó los brazos, y preguntó:
—¿Cómo puedo saber si el sonido que solo tú oyes…?
—Porque te lo estoy diciendo y eso debería bastarte.
Me miró como un perro tonto, y yo me di la vuelta y empecé a alejarme.
—Eh, vamos. ¿Adónde…? ¿Qué quieres que te diga? Estás siendo completamente irracional.
Dejé de caminar y grité de frustración. Me salió de dentro. Temblaba por toda la adrenalina acumulada. «Sí, estoy montando un numerito, aquí mismo, en plena calle», pensé. Me reí de mí misma. Vaya por Dios. Ni siquiera la compasión de Paul podía alcanzarme. ¿Era eso cierto? ¿Él no era capaz de algo más? Quise decirle «sé lo que oigo y es culpa tuya, Paul, no mía, que no me creas». Me volví para gritar, pero lo encontré ya a mi lado, tendiéndome la mano y envolviéndome en sus brazos. Dejé que me abrazara largo rato, hasta que dijo con ternura:
—Te creo.
Me limpié la nariz.
—No, no me crees.
—Sí. —Me lo susurró al oído y me abrazó más fuerte—. Sí, te creo. Te creo y te quiero. —Se apartó y me volví para mirarlo—. Te quiero —volvió a decir.
Fue entonces cuando noté que el cielo empezaba a clarear. Un momento después, oí el primer trino de los pájaros.
—¿Has oído eso? —pregunté.
—No —dijo, suspirando.
—Ha amanecido.
02
Solía pensar que los aficionados al jogging eran la forma más baja de vida en la Tierra. Juraba que nunca me degradaría así. Y, sin embargo, a los dos años de mudarme a esta zona ya corría durante treinta minutos. Incluso a mí me sorprendió la rapidez con la que se derrumbó mi convicción. En mis carreras matutinas me gustaba observar los coches aparcados en la calle que emergían entre la niebla del amanecer. Parecían dinosaurios acorazados o gigantescos armadillos prehistóricos. Las casas se convertían en los brumosos acantilados de algún cañón mesozoico. En este mundo nebuloso me gustaba imaginar que el tiempo se superponía y que los seres del pasado convivían con los del futuro. Era tan probable encontrarme con un ciervo asustado que con un dron pilotado por el hijo antisocial de algún vecino. Sin embargo, por norma general nunca me cruzaba con nadie. Normalmente era el único momento del día que podía estar a solas con mi cuerpo. Cuando podía convertirme en puro movimiento.
Cuando se trataba de correr, yo era un animal de costumbres. Me ponía las mismas mallas, la misma camiseta, las mismas gafas de sol. Siempre salía a las seis en punto de la mañana. Si me retrasaba unos minutos, sentía que ese atraso se prolongaba al resto del día. A esa sensación la llamaba «arrastrar el culo». Me gustaba evitarla. Me ceñía a la misma ruta porque me conocía bien: no tenía el menor sentido de la orientación y las calles de mi barrio se retuercen y giran sobre sí mismas, por lo que, incluso después de seis años, seguía perdiéndome.
Ashley y yo creábamos listas de reproducción de Spotify compartidas y personalizadas a las que bautizábamos con nombres como «Muerte a los incels» (Bikini Kill, Hole, M.I.A.), «Aguántame el cubata» (Lizzo, Nicki Minaj, Megan Thee Stallion) o «Chicos blancos tristes» (Sufjan Stevens, Sam Smith, Bob Dylan). A la mañana siguiente de mi primera noche en vela, puse la mejor lista de reproducción de Ashley —una auténtica obra maestra que se llamaba «Destituir al presidente Krump»—, subí el volumen un poco más de lo habitual y empecé a correr. Me sentía bien en movimiento, aunque estuviese agotada. Pasé por delante de todas las viviendas conocidas de mi ruta, una combinación de bungalós y casas de dos plantas de estuco tostado con contraventanas de imitación y tejas de arcilla roja, patios de guijarros llenos de yucas, suculentas regordetas y senderos curvos de piedra que llevaban a portales ocultos bajo voluminosas arcadas. Unas calles más lejos empezaban las casas de clase alta que aspiraban a una especie de realeza Disney con torrecillas medievales, buhardillas de Nueva Inglaterra y frontones eduardianos, una arquitectura desvinculada del tiempo y del buen gusto.
Aún no sé muy bien cómo me había dejado convencer para vivir en una urbanización de las afueras. El objetivo de Paul siempre había sido tener una casa «de verdad», como las que llevaba años construyendo. Supongo que había una especie de justicia poética en eso. Ambos queríamos para Ashley cosas que nunca tuvimos de niños. Él quería que nuestra hija tuviera tranquilidad, espacio, carriles bici. Yo le regalé un vibrador por su decimocuarto cumpleaños. Dejé que Paul me convenciera de que había alcanzado esa edad en que me convenía estar cerca de la naturaleza. Pajaritos destripando roedores en mi jardín. Grandes extensiones de cielo. La vida es más vivaz aquí que en la ciudad, me dije. Pero me he dado cuenta de que no es así. Es más bien que el menor susurro es muy audible en una habitación silenciosa.
Al doblar la esquina para volver a Cascadia Drive, me encontré con una cuadrilla de obreros vestidos con chalecos reflectantes. Estaban evaluando un poste negro de doce metros que acababan de instalar a unos pasos de la carretera. Aquel poste me pareció inquietante, incluso sobrenatural; como un monolito alienígena. Apareció entonces mi vecina Linda paseando a su perro fantasmal. No estoy segura de qué raza era, pero se trataba de un perro muy austero y muy gris. En la bruma de la mañana parecía casi un espectro. No sé por qué a alguien se le puede ocurrir comprar un animal con una pinta tan fantasmagórica. Linda se acercó con los brazos cruzados y la mirada fija en el poste. Gimió y dijo:
—Bueno, ahí está.
Supuse que se refería al poste y no a mí.
—¿Qué es? —le pregunté.
—Es la torre de telefonía móvil que nos comentaron —respondió, volviéndose hacia mí. Abrió mucho los ojos, como si la torre fuera una amiga nuestra que acabara de aparecer con un vestido especialmente feo y no tuviéramos valor para decírselo.
—¿Quién nos lo comentó?
—Dejaron unos avisos en nuestros buzones la semana pasada, ¿recuerdas?
Le dije que no. Linda me explicó que la torre iba a mejorar el servicio de telefonía móvil y de datos en la zona.
—Pero ya veremos —añadió.
—Seguramente empezaron a instalarlo anoche —le dije.
—¿Qué te pasa? —dirigió esta pregunta al perro, que gimoteaba.
Me planteé si debía mencionarle lo del ruido y decidí que no tenía nada que perder. Le pregunté si lo había oído. Una especie de zumbido, le dije, que había empezado la noche anterior.
—¿Quieres decir desde la torre? —me preguntó.
—Pues no lo sé, eso es lo que me tiene intrigada.
Miró a su alrededor y se encogió de hombros.
—No creo que esté funcionando, acaban de instalarla. —Su perro tiró de la correa y la obligó a avanzar de nuevo—. Pero qué sé yo de esas cosas.
Estoy segura de que lo que Linda no sabía de esas cosas podía llenar un libro.
Durante los días siguientes conseguí hablar con algunos vecinos mientras cuidaban sus jardines o sacaban la basura, pero nadie parecía oír el ruido. Paul seguía insistiendo en que me creía. Yo sabía que no, pero apreciaba su apoyo. Con cada día que pasaba estaba más preocupado. Yo no dormía por la noche y había empezado a tener migrañas, que nunca había sufrido antes. A saber si se debían al sonido o a la falta de sueño, pero eran intensas. Las hemorragias nasales continuaron periódicamente. Lo curioso era que no se trataba de un sonido fuerte ni desagradable. Simplemente estaba ahí, todo el tiempo, constantemente, agotándome, mermándome. Y, sin embargo, a veces hasta yo empezaba a dudar de su existencia.
Seguí yendo al instituto porque soy así: perseverante. En el aula, tomaba paracetamol y mantenía las persianas bajadas. Un mediodía, en una clase sobre Beloved, tuve que convertir la lección en un debate para poder sentarme y descansar un poco. En esas estaba cuando un alumno me hizo una pregunta que no oí; solo me di cuenta cuando levanté la vista y descubrí que toda la clase me miraba. Otro alumno me preguntó si me encontraba mal. En ese momento pensé que probablemente era más preocupante fingir que todo iba bien a abordar el problema, así que pregunté a mis alumnos si ellos también lo oían.
—Como un zumbido profundo, una especie de vibración. Un ruido de fondo. —Observé sus expresiones de perplejidad. Nadie dijo ni una palabra—. ¿O solo lo oigo yo? —tartamudeé.
De pronto me sentí ridícula. Me fijé en dos chicos que sonreían y cuchicheaban en la última fila. Probablemente tendría que haber evitado la palabra vibración. Oí más susurros, seguidos de risitas, seguidas de risas amortiguadas e insoportables. «Da lo mismo», les dije, y me disculpé. Asigné algunas lecturas y terminé pronto la clase. Seguro que eso les dio mucho de que hablar a la hora de comer.
En general, no me importaba lo que pensaran de mí los alumnos, aunque tenía la sensación de que les caía bien. Se reían con mis bromas. Sabían que en mi clase podían decir lo que pensaban. Siempre los animaba a cuestionar la sabiduría y la autoridad que se daban por sentadas. Había un grupo de chicos que me llamaban «señorita», aunque para el resto del personal y estudiantes yo era la «señora Devon». «Señorita, ¿puedo abrir la ventana?». «Señorita, ¿puedo ir al baño?». Me di cuenta de que estos chicos no utilizaban ese epíteto con otros profesores. Aunque ofendía mi feminismo, llegué a encontrarlo vagamente entrañable, como si transmitiera una especie de familiaridad. Sospechaba que también indicaba una sexualización inconsciente, o tal vez consciente entre aquellos chicos, algo que me producía ambivalencia, pero probablemente no me disgustaba del todo. Si alguna vez me planteaba seriamente mi nivel de popularidad entre mis alumnos era por Ashley. Seguro que no era fácil ir al mismo instituto donde enseña tu madre.
A la hora del almuerzo, después de mi pequeño episodio, me comí las sobras de un curry en la sala de profesores mientras Cass me resumía el episodio de Drag Race de la noche anterior. Yo no veía el programa, pero lo seguía gracias a sus relatos entusiastas y detallados. Como un antiguo bardo, Cass era capaz de memorizar toda la mitología de la serie y de referirse a las hazañas de las drag queens de temporadas anteriores como si fueran semidiosas de un gran panteón cósmico. En algún momento notó que no seguía su monólogo con mi atención habitual.
—Cariño, ¿estás bien?
—Sí, estoy…, lo siento.
—¿Sigues sin dormir?
![Das Summen. Die Ereignisse am Sequoia Crescent [Ungekürzt] - Jordan Tannahill - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/affe6a53599dffd5b4164e2dce411ec6/w200_u90.jpg)