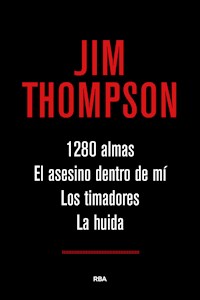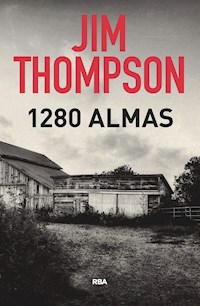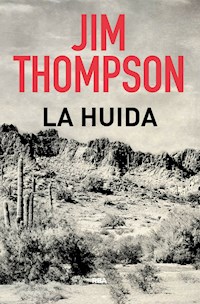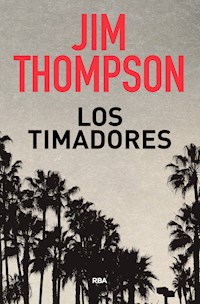
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Ganarse la vida timando a gente tiene sus recompensas, pero también entraña sus riesgos. Y esta vez a Roy Dillon le ha tocado pagar. Un dependiente le ha pillado in fraganti y le ha dado un golpe que le ha causado una hemorragia interna. Roy no se da cuenta de la gravedad del accidente, tampoco su amante. Solo hay una persona que ha sabido adivinar que está a las puertas de la muerte: Lilly Dillon, su madre, que trabaja para la mafia y con quien ha mantenido siempre una relación tormentosa marcada por el egoísmo y la supervivencia. El reencuentro los lleva, junto con Moira, con la que forman un extraño trío, a hacer de la estafa, el juego sucio y el crimen su único modo de vida válido. y nadie puede adivinar dónde ponen el límite y quién está a salvo. Los timadores es una de las mejores novelas jamás escritas sobre el arte de la estafa, una historia de engaño y traición tramada con el pulso de un genio.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Título original: The Grifters
© Jim Thompson, 1963
© The Estate of Jim Thompson, 1985
© traducción de María Antonia Fernández Álvarez-Nava
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2013.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
OEBO246
ISBN: 978-84-9006-64-09
Conversión a libro electrónico: Víctor Igual, S. L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Notas
Otros títulos
1
Cuando Roy Dillon salió tambaleándose del establecimiento, su rostro era de un amarillo enfermizo y cada respiración le suponía una intensa agonía. Un golpe fuerte y bien dado en el estómago puede hacerle eso a cualquiera, y Dillon acababa de recibir uno de los buenos. No con el puño, que ya de por sí es bastante duro, sino con el extremo de un bate de béisbol.
Regresó al coche sin saber cómo y consiguió deslizarse en el asiento. Pero eso fue todo lo que pudo hacer. Gimió cuando al cambiar de postura se le tensaron los músculos abdominales. Acto seguido, sacó la cabeza por la ventanilla y lanzó un ahogado quejido.
Pasaron varios coches mientras vomitaba. Sus ocupantes sonreían, burlones, fruncían el ceño compasivamente o desviaban la mirada con repugnancia. Pero Roy Dillon estaba demasiado enfermo para darse cuenta, o en caso de haberse percatado, para preocuparse lo más mínimo. Se sintió bastante mejor después de vaciar el estómago, aunque no tan bien como para conducir. Para entonces, un coche patrulla se había detenido tras él. Se trataba del coche del sheriff, pues se encontraba a las afueras de la ciudad de Los Ángeles, en la jurisdicción del condado. Un agente con uniforme marrón lo invitó a salir a la acera. Dillon obedeció, vacilante.
—¿Una de más, señor?
—¿Qué?
—No importa. —El policía se había percatado de la ausencia de alcohol en su aliento—. Enséñeme su permiso de conducir, por favor.
Dillon se lo mostró desplegando a la vez, con aparente distracción, un surtido de tarjetas de crédito. El recelo se desvaneció de la expresión del policía, dando paso a la preocupación.
—Parece usted muy enfermo, señor Dillon. ¿Alguna idea del porqué?
—La comida, imagino. Debí de tener más cuidado, pero he comido un bocadillo de pollo con ensalada... No tenía muy buen sabor, pero... —Dejó que su voz se desvaneciera poco a poco mostrando una tímida sonrisa de arrepentimiento.
—Hum. —El policía asintió muy serio—. Sí, debe de haber sido esa bazofia. En fin… —Una perspicaz mirada de arriba abajo—. ¿Ya se encuentra bien? ¿Quiere que lo llevemos a un médico?
—Oh, no es necesario. Me estoy recuperando.
—En el cuartelillo tenemos a un enfermero de primeros auxilios. No hay problema en llevarlo.
Roy declinó la oferta, amablemente pero con firmeza. Cualquier contacto prolongado con la pasma quedaría registrado, y ese tipo de registros acaban resultando una molestia. Hasta ahora estaba limpio; los follones en los que se había metido hasta ese momento nunca habían acabado en la policía. Y tenía la intención de continuar así.
El agente regresó al coche patrulla y él y su compañero se alejaron. Roy los despidió con la mano y volvió a meterse en el coche. Con cautela, esbozando una leve mueca de dolor, encendió un cigarrillo. Convencido de que los vómitos se habían terminado, hizo un esfuerzo por apoyarse en el cabezal.
Se encontraba en un barrio de las afueras de Los Ángeles, uno de los muchos que se resisten a la incorporación a pesar de depender de la ciudad y de la ausencia de fronteras visibles. Había unos cincuenta kilómetros hasta la ciudad, cincuenta larguísimos kilómetros a aquella hora del día. Necesitaba recuperarse un poco, descansar un rato antes de sumergirse en la desbordada marea del tráfico vespertino. Y aún más importante, necesitaba reconstruir los detalles de su reciente desastre mientras estos aún permanecían frescos en su mente.
Cerró los ojos por un instante. Volvió a abrirlos para enfocarlos sobre las cambiantes luces del tráfico cercano. De repente, sin moverse del coche, sin apartarse físicamente de él, estaba de nuevo en el establecimiento. Bebía una limonada junto a la máquina de refrescos a la vez que examinaba los alrededores con aire despreocupado.
Se diferenciaba muy poco de las miles de tiendas de Los Ángeles, establecimientos en cuyo interior había siempre una máquina dispensadora de refrescos, una vitrina o dos con cigarros, puros y dulces, y estanterías rebosantes de revistas, novelas baratas y tarjetas de felicitación. En el este, esos locales se llaman quioscos o tiendas de golosinas. Aquí generalmente se conocen como confiterías o sencillamente «fuentes».
Dillon era el único cliente; la otra persona presente era el dependiente, un joven grandullón, lleno de granos, de unos diecinueve o veinte años. Mientras Dillon terminaba su bebida, observaba al muchacho, que rascaba el hielo de los bordes de las neveras y trabajaba con una paradójica mezcla de diligencia e indiferencia. Sabía exactamente lo que había que hacer, su expresión lo reflejaba, y a la mierda con hacer más. Nada de lucimientos, nada para impresionar a la gente. Tenía que ser el hijo del jefe, decidió Dillon, dejó el vaso en la barra y se levantó del taburete. Avanzó lentamente hacia la caja registradora, y el joven dejó a un lado el bate que estaba utilizando. A continuación, secándose las manos en el delantal, también se aproximó a la caja.
—Diez centavos —dijo.
—Y un paquete de esos caramelos.
—Veinte centavos.
—¿Veinte centavos, eh? —Roy comenzó a rebuscar en sus bolsillos mientras el dependiente se agitaba con impaciencia—. Bueno, sé que tengo cambio, estoy seguro. Me pregunto dónde demonios... —Movió la cabeza con exasperación y sacó la cartera—. Lo siento. ¿Te importa cambiarme uno de veinte?
El dependiente casi le arrancó el billete de la mano. Lo introdujo bruscamente en un compartimento de la caja y contó el cambio. Dillon lo recogió con aire ausente sin dejar de rebuscar en sus bolsillos.
—En fin, ¿no es para ponerse de los nervios? Sabes de sobra que tienes cambio y... —Se interrumpió abriendo los ojos y sonriendo complacido—. ¡Aquí están las dos monedas! Toma, devuélveme los veinte.
El chico cogió ambas monedas y le devolvió el billete. Dillon se dirigió, despreocupado, hacia la puerta y se detuvo en la salida para observar con indolencia una estantería de revistas.
Por décima vez ese día se había trabajado los «veinte», uno de los tres trucos típicos del «timo corto». Los otros dos son el «smack» y el «tat», generalmente buenos para golpes mayores, pero no tan rápidos y tan seguros. Algunos primos pican con el de los «veinte» varias veces, y ni se enteran.
Dillon no vio que el dependiente salía de detrás del mostrador. De repente estaba allí con el ceño fruncido, balanceando el bate como si fuera un ariete.
—Asqueroso timador —aulló iracundo—. Los asquerosos timadores no paran de darme palos y luego mi padre me echa a mí la culpa.
El extremo más grueso del bate aterrizó en el estómago de Dillon; incluso el chico se sobrecogió ante su efecto.
—Bueno, no puede acusarme, señor —balbució—. Lo estaba pidiendo a gritos. Le di el cambio de los veinte y luego me pidió que le devolviera el billete, y... y... —Su autoconvicción comenzó a desmoronarse—. Bu-bueno, sa-sabe que lo hizo, se-señor.
Roy no podía pensar en otra cosa que en su agonía. Volvió sus ojos acuosos hacia el dependiente, ojos desbordados por la perplejidad teñida de dolor. Aquella mirada hizo polvo al muchacho.
—Ha-ha si-sido un error, señor ¡u-usted co-cometió un error, y yo, yo he co-cometido un... señor! —Retrocedió aterrorizado—. ¡No-no me mire así!
—Me has matado. —Dillon jadeaba—. ¡Me has matado, bastardo de mierda!
—¡Nooo! ¡P-por favor, no-no diga e-eso, señor!
—Me estoy muriendo. —Dillon jadeó de nuevo y, entonces, de algún modo, logró salir del local.
Y ahora, sentado en su coche y reexaminando el incidente, no encontraba motivo alguno para culparse ni fisuras en su técnica. Había sido mala suerte. Se había topado con un idiota, y eso es impredecible.
Estaba en lo cierto. Y también estaba en lo cierto sobre algo más, a pesar de que no lo sabía.
Mientras conducía de vuelta a Los Ángeles, pisando constantemente el freno para volver a acelerar, inmerso en el espeso tráfico, deteniéndose y reiniciando la marcha varias veces, cada minuto que transcurría, se estaba muriendo.
Su muerte podía ser evitada si tomaba las medidas oportunas. De lo contrario, no le quedaban más de tres días de vida.
2
La madre de Roy Dillon pertenecía a una de esas familias de un pueblo de mala muerte. Tenía trece años cuando se casó con un ferroviario de treinta, y no había cumplido los catorce cuando nació Roy. Un mes después del nacimiento, su marido sufrió un accidente y ella enviudó. Las circunstancias de este suceso la convirtieron en respetable según los criterios de la comunidad. Nada menos que doscientos dólares mensuales para gastarse en ella misma, que era justo en lo que tenía la intención de gastárselos.
Su familia, a la que muy pronto cargó con el mochuelo de Roy, tenía otras ideas. Acogieron al niño durante tres años y ocasionalmente lograron sacarle unos cuantos dólares a su hija. Pero un día su padre apareció en la ciudad con Roy bajo un brazo y blandiendo un látigo con el otro. Y procedió a demostrar su teoría de toda la vida de que una chica nunca era demasiado mayor para recibir una zurra.
Como el carácter de Lilly Dillon ya se había moldeado hacía mucho, sufrió pocos cambios con los azotes. Pero se quedó a Roy, ya que no tenía otra elección, y, atemorizada por las severas amenazas de su padre de mantenerla vigilada, se alejó de su vista.
Tras instalarse en Baltimore, encontró un lucrativo y poco agotador empleo como chica de alterne. O para ser más exactos, era poco agotador por lo que a ella se refería. Lilly Dillon no se molestaba por nadie; al menos no por unos cuantos dólares o un par de copas. Su innata crueldad disgustaba a menudo a los clientes, pero atrajo la beneficiosa atención de sus jefes. Después de todo, el mundo estaba lleno de camareras, fulanas que se podían conseguir a cambio de una sonrisa o una ginebra. Pero una chica inteligente, una muñeca que no solamente tenía buena presencia y clase, sino que además era lista..., en fin, a esa clase de chicas se les puede dar otros usos.
Y la utilizaron dándole encargos cada vez de más responsabilidad. Como encargada, como reclutadora para una cadena de salas, como espía de empleados torpes y con dedos pegajosos; como correo, alcahueta y sonsacadora; como recaudadora y distribuidora de fondos. Y así fue ascendiendo peldaños... ¿O sería más propio decir descendiéndolos? El dinero llovía, pero muy pocas gotas caían sobre su hijo.
Quería despacharlo en algún internado, pero desechó la idea, indignada, cuando le dijeron lo que costaba. Un par de miles de dólares al año, más un montón de extras, ¡y solo por cuidar a un crío!, ¡solo por evitar que se metiera en líos! De eso nada, por esa cantidad de dinero podía comprarse un bonito abrigo de visón.
Debían de creer que era una prima, pensó. Aunque era una lata, ella misma cuidaría de Roy. Y mejor que no se metiera en líos, porque si no lo despellejaría vivo.
No obstante, aunque bastante erosionados y atrofiados, aún conservaba ciertos instintos inextirpables, así que de tarde en tarde tenía sus momentos de conciencia. Además, había que hacer ciertas cosas por el bien de las apariencias, como eludir los cargos por abandono y la desagradable condena que acarreaban. En cualquier caso, evidentemente, Roy sabía que todo lo que hacía era pensando en sí misma, movida por el temor o para tranquilizar su conciencia.
Su actitud solía ser la de una egoísta hermana mayor hacia un latoso hermano pequeño. Se peleaban a menudo. Ella se complacía en reducir el beneficio de su hijo en algún trato mientras él saltaba a su alrededor con rabia e impotencia.
—¡Eres mala! Una vieja y sucia cerda y nada más.
—No me insultes, mocoso. —Y le golpeaba—. ¡Ya te aprenderé!
—¡Aprenderme, aprenderme! ¡Eres tan tonta que no sabes que se dice enseñar!
—¡Claro que lo sé! ¡He dicho enseñar!
Roy era un estudiante excepcional y de excelente comportamiento. Aprender le resultaba sencillo, y el buen comportamiento le parecía simplemente cuestión de sentido común. ¿Para qué arriesgarse con problemas que no conducen a nada? ¿Para qué detenerse inútilmente a la salida de la escuela cuando se puede estar repartiendo periódicos, llevando recados o haciendo de mozo? El tiempo era dinero, y el dinero era lo que hacía que el mundo girase.
Naturalmente, como era el chico más listo y de mejor comportamiento de la clase, los demás lo tenían en el punto de mira. Pero por más crueldad y frecuencia con que lo atacaran, Lilly solo le ofrecía una sardónica condolencia.
—¿Solo un brazo? —solía decirle cuando le mostraba el brazo magullado e hinchado.
Y cuando se le había caído un diente:
—¿Solo un diente?
Y si aparecía con todo el cuerpo magullado como leve muestra de peores consecuencias futuras:
—Bien, ¿por qué refunfuñas? Podrán matarte, pero no comerte.
Aunque parezca mentira, sus irónicos comentarios lo reconfortaban. Superficialmente eran peor que nada, meros insultos añadidos a las heridas, pero en el fondo ocultaban una escalofriante y cruel lógica. Una filosofía fatalista de «actúa o te joderán» que podía adaptarse a cualquier cosa excepto al olvido.
No sentía aprecio por Lilly, pero llegó a admirarla. No le había dado más que malos ratos, lo cual era la máxima extensión de su generosidad para con cualquiera. Pero se lo había montado, sabía perfectamente cómo cuidarse.
No mostró ningún flanco débil hasta que Roy alcanzó la adolescencia y se convirtió en un chico atractivo y saludable con un pelo negro azabache y ojos grises de mirada profunda. Entonces, para su íntimo regocijo, comenzó a observar un sutil cambio en su actitud, un endulzamiento en su voz cuando le hablaba y un hambre contenida en sus ojos cuando lo miraba. Y viéndola así, sabiendo lo que se ocultaba tras ese cambio, se complacía en provocarla.
¿Algo iba mal? ¿Quería que se largara por un tiempo y la dejara en paz?
—Oh, no, Roy. De verdad, me-me gusta que estemos juntos.
—Mira, Lilly, sé que lo dices por educación. Mejor que me aparte de tu vida ahora mismo.
—Por favor, c-cielo... —Se mordía un labio con desacostumbrada ternura, un rubor de vergüenza se extendía por sus bellas facciones—. Por favor, quédate conmigo. Después de todo, soy tu madre.
Pero no lo era, ¿no lo recordaba? Siempre lo había hecho pasar por su hermano menor; era demasiado tarde para cambiar la historia.
—Mejor me voy ahora mismo, Lilly. Sé que tú lo deseas, es solo que no quieres herir mis sentimientos.
Había madurado muy temprano, cosa nada extraña dadas las circunstancias. Poco antes de cumplir los dieciocho años, la primavera en que se graduó en la escuela superior, era más maduro que un hombre de veinte. Aquella noche le dijo a Lilly que se largaba. Para siempre.
—¿Largarte...? —Roy suponía que ya se lo esperaba, sin embargo no se resignaba—. Pero... pero no puedes. Tienes que ir a la universidad.
—Imposible. No tengo pasta.
Se rió agitada, lo llamó tonto. Evitaba su mirada, se negaba a ser abandonada como debería ya saber que ocurriría.
—¡Claro que tienes dinero! Yo tengo un montón, y todo lo que tengo es tuyo. Tú...
—«Todo lo que tengo es tuyo» —repitió Roy entrecerrando los ojos—. Sería un buen título para una canción, Lilly.
—Puedes ir a una de las universidades buenas de verdad, Roy. A Harvard o a Yale, o algún sitio así. Tus notas son muy buenas, y con mi dinero, nuestro dinero...
—Vamos, Lilly. Sabes que necesitas ese dinero para ti misma. Siempre ha sido así.
Ella se amedrentó como si le acabara de asestar un duro golpe, su rostro adquirió una expresión enfermiza, y su elegante traje de repente parecía dos tallas más grande: una moraleja muy cruel para una vida que le había proporcionado de todo sin regalarle nada. Y por un instante Roy casi se apiadó; casi le daba lástima.
Pero ella lo estropeó. Comenzó a sollozar, a vociferar como una niña, lo cual resultaba una tontería, una estupidez que no pegaba con Lilly Dillon. Y para rematar aquella ridícula y violenta representación apeló a su vena sensiblera.
—No seas cruel conmigo, Roy. Por favor, por favor, no. Me-me estás rompiendo el corazón...
Roy se rió a carcajadas. No pudo contenerse.
—¿Solo un corazón, Lilly? —le dijo.
3
Roy Dillon vivía en el hotel Grosvenor-Carlton, un nombre que sugería un esplendor absolutamente inexistente. Hacía alarde de disponer de cien habitaciones y cien baños, pero era un mero alarde. En realidad solo tenía ochenta habitaciones y treinta y cinco baños, incluyendo los del pasillo y los dos del vestíbulo, que poco tenían de baño.
Se trataba de un edificio de cuatro plantas con fachada de arenisca y un pequeño vestíbulo de suelo de terrazo. Los empleados eran ancianos pensionistas encantados de trabajar por un insignificante salario y una habitación gratuita. El botones negro, cuyo distintivo consistía en una vieja gorra de conductor de autobús, también hacía de conserje, ascensorista y chapucero para todo. Con tales disposiciones, el servicio dejaba bastante que desear. Pero como el enérgico y jovial propietario apuntaba, el que tuviera prisa que se largara a uno de los hoteles de Beverly Hills, donde sin duda podría encontrar un bonito cuarto por cincuenta pavos al día en lugar de los cincuenta al mes que pedía el Grosvenor-Carlton.
En términos generales, el Grosvenor-Carlton se diferenciaba poco del resto de los hoteles «familiares» y «comerciales» que se extendían a lo largo de la West Seventh, Santa Mónica y otras arterias de la parte oeste de Los Ángeles, establecimientos que albergaban a parejas retiradas y a trabajadores que precisaban de un domicilio en las cercanías. La mayoría de estos últimos eran hombres solteros: dependientes y empleados de oficinas. El propietario tenía arraigados prejuicios contra las mujeres solas.
—Así son las cosas, señor Dillon —dijo la primera vez que habló con él—. Le alquilo una habitación a una mujer y tiene que tener baño dentro. Yo mismo insisto en ello, por supuesto, porque sino ocupa el baño todo el tiempo para lavarse su maldito pelo y su ropa, y toda la mierda que se le ocurre. El mínimo por una habitación con baño es diecisiete semanales, casi ochenta pavos al mes, y solo por dormir, sin derecho a cocina. Y dígame, ¿cuántas pavas ganan lo suficiente para pagar ochenta al mes por un dormitorio y para comer de restaurante y comprar ropa y un montón de potingues pegajosos para untarse en esas caras que el Señor les ha dado y... y...? ¿Es usted un hombre temeroso de Dios, señor Dillon?
Roy asintió, alentándolo. Por nada del mundo hubiera interrumpido al propietario. La gente era su negocio, más concretamente, conocerla. Y el único modo de hacerlo era escuchando.
—Bien, yo también lo soy. Yo y mi última esposa, maldita sea, Dios la tenga en su seno, nos unimos a la Iglesia a la vez. Eso fue hace treinta y siete años, en las cataratas de Wichita, en Texas, donde tuve mi primer hotel. Allí fue donde lo aprendí todo de las pavas. No ganan lo suficiente para pagar la habitación, ¿sabe?, y solo tienen un modo de conseguirlo. Vendiendo su material, ya sabe. Explotando las cochinas huchas que tienen. Al principio lo hacen de vez en cuando, lo justo para mantenerse. Pero muy pronto comienzan a abrir la hucha las veinticuatro horas; y por qué no, se dicen ellas. Todo lo que tienen que hacer es abrir su bonita ranurita y el dinero sale a chorros. Y claro, darle mala reputación al hotel les importa una mierda.
»Sí, sí, como le digo, señor Dillon. He tenido hoteles a lo largo y a lo ancho de esta maravillosa tierra nuestra y le aseguro que las furcias y la hostelería no combinan bien. Va en contra de la ley de Dios y en contra de las leyes del hombre. Uno cree que la policía está muy ocupada atrapando a los criminales de verdad en vez de meter las narices por ahí en busca de furcias, pero más vale prevenir que curar, como reza el dicho, y yo estoy de acuerdo. Prevención, ese es mi lema. Si mantienes a las pavas a distancia, mantienes a las furcias a distancia, y tienes un bonito lugar limpio y respetable como este, sin un montón de polis merodeando por ahí. Claro, si un poli entra aquí ahora, sé que es nuevo y le digo que mejor vuelva cuando lo haya confirmado en comisaría. Y nunca vuelve, señor Dillon. Le queda muy clarito que no hace falta, porque este hotel no es un burdel.
—Me alegra mucho oír eso, señor Simms —dijo Roy sinceramente—. Siempre he sido muy precavido con los lugares donde me alojo.
—Pues claro, un hombre tiene que serlo —asintió Simms—. Ahora veamos. Quería una suite con dos habitaciones; pongamos... salón, dormitorio y baño. La cosa es que aquí no hay mucha demanda de suites. Las partimos en dos, habitación con baño y sin él. Pero...
Abrió la puerta e hizo pasar a su futuro inquilino a un espacioso dormitorio cuyos techos altos rememoraban cierta solera de antes de la guerra. La puerta divisoria conducía a otra habitación, un duplicado de la primera, pero sin baño. Se trataba del antiguo salón, y Simms le aseguró a Roy que podía volver a serlo en un periquete.
—Seguro, podemos sacar la cama y estos muebles y traer los del salón en menos que canta un gallo. Mesa, sofá, sillas y todo lo que quiera dentro de lo razonable. Un mobiliario mejor del que haya visto jamás.
Dillon comentó que le gustaría echarle un vistazo y Simms lo condujo al almacén del sótano. De ningún modo se trataba de lo mejor que había visto, por supuesto, pero era decente y cómodo; no esperaba, ni tampoco quería, algo bueno de verdad. Tenía una imagen que mantener. La imagen de un joven que vivía bastante bien. Bien, pero sin exagerar.
Se interesó por el precio de la suite. Simms abordó el tema dando un rodeo, apuntando a la doble necesidad de mantener una clientela de primera clase, ya que él no admitía menos, por Dios, y de ganarse la vida, lo cual resultaba terriblemente duro para un hombre temeroso de Dios en aquellos tiempos.
—Ya ve, algunos de los tipos que entran aquí, quiero decir que intentan entrar aquí, son capaces de armarte una bronca por una bombilla fundida. No hay modo de complacerlos, ya me comprende. Son como los rateros, cuanto más sacan, más quieren. Pero así son las cosas, supongo, y como solíamos decir allá en las cataratas de Wichita, si no puedes sujetar los postes, mejor no caves agujeros. Esto... ¿ciento veinticinco al mes, señor Dillon?
—Me parece razonable —sonrió Roy—. Me la quedo.
—Lo siento, señor Dillon. Me gustaría rebajársela un poco. No he dicho que no estuviera dispuesto a rebajarla si el inquilino se lo merece. Si garantiza, digamos, quedarse un mínimo de tres meses, bueno...
—Señor Simms... —empezó a decir Roy.
—... bueno, podría hacerle un precio especial. Podríamos decir...
—Señor Simms —dijo Dillon en tono firme—. Me quedaré un año entero. El alquiler del primer y último mes por adelantado. Y ciento veinticinco mensuales me parece bien.
—¿Le-le parece bien? —El propietario se mostraba incrédulo—. La alquilará por un año a ciento veinticinco y..., y...
—Sí. No me gusta mudarme a menudo. Me gano la vida con mis negocios y me parece bien que los demás hagan lo mismo.
Simms tragó saliva. Estaba asombrado. Su panza se agitaba por encima de los pantalones, y todo su rostro, incluida la zona trasera de la calva, adquirió un tono rojizo de placer. Él era un perspicaz y experimentado conocedor de la naturaleza humana, declaró. Conocía a los patanes en cuanto los veía, y distinguía a los caballeros. Desde el primer instante había sabido que Roy Dillon pertenecía a esta última clase.
—Y además es listo —asintió con prudencia—. Sabe que no merece la pena escatimar con la vivienda. ¿Qué demonios, de qué sirve ahorrarse unos cuantos pavos por la habitación, si la gente que va a ver todos los días le acaban cogiendo manía?
—Tiene usted toda la razón —afirmó Dillon.
Simms añadió que estaba jodidamente seguro de que la tenía. Si por ejemplo había una investigación sobre un huésped del tipo patán, ¿qué podías decir aparte de que vivía allí y que era tu costumbre cristiana no contar nada sobre un hombre a menos que fuera algo bueno? Pero si el objeto de la investigación era un caballero, en fin, entonces estabas obligado a decir que lo era. No solamente se alojaba en el hotel, vivía en él, un hombre con personalidad y recursos que alquilaba por un año y...
Dillon asentía y sonreía, permitiendo que continuara su parloteo. El Grosvenor-Carlton era el sexto hotel que visitaba desde su llegada de Chicago. Todos le habían ofrecido habitaciones idénticas y tan baratas o más que las que acababa de alquilar. Pero todas tenían alguna pega, aunque fueran vagas e indefinibles. El aspecto no era el correcto. No le convencía la atmósfera. Solamente el Grosvenor y Simms poseían el aspecto y la atmósfera adecuados.
—... una cosa más —decía Simms—. Este es su hogar, ¿sabe? Al alquilar como usted lo hace es como si estuviera en un apartamento o un chalé. Es su castillo, como dice la ley. Y si quisiera traer a algún huésped, ya sabe, a alguna mujer, está en su perfecto derecho.
—Gracias por decírmelo —asintió Roy con gravedad—. Por el momento no tengo a nadie en mente, pero acostumbro a hacer amistades allá adonde voy.
—Pues claro. Un hombre de tan buen aspecto como usted tiene que tener muchas amigas, y apuesto a que también tienen clase. No como esas de tacones de aguja que hacen polvo el suelo en cuanto pisan el vestíbulo.
—Jamás —le aseguró Dillon—. Soy muy cuidadoso con las amistades que hago, señor Simms, particularmente con las mujeres.
Y lo fue. Durante sus cuatro años de estancia en el hotel solo tuvo una visita femenina, una treintañera divorciada, y todo en ella, aspecto, vestimenta y modales, era absolutamente satisfactorio incluso ante los ojos del exigente señor Simms. La única falta que podía encontrarle era que no aparecía muy a menudo. Porque Moira Langtry también era exigente. Si la hubiera dejado a su aire, cosa que Dillon trataba de evitar con frecuencia por cuestión de principios, no se habría acercado ni a dos kilómetros del Grosvenor. Después de todo, ella tenía un bonito apartamento en propiedad, con dormitorio, dos cuartos de baño y minibar. Si de verdad deseaba verla, y ella comenzaba a dudar de que así fuera, ¿por qué no podía ir él hasta allí?
—Bien, ¿por qué no puedes? —decía Moira sentándose sobre la cama con el teléfono en la mano—. Te queda a la misma distancia que a mí.
—Pero tú eres mucho más joven, querida. Una muchachita como tú puede permitirse mimar a un viejo chocho.
—Piropearme no va a servirte de nada —dijo complacida—. Soy cinco años mayor que tú, y siento cada minuto de ellos.
Dillon sonrió. ¿Cinco años mayor? Mierda, o diez si ella lo decía.
—El hecho es que me encuentro algo mal —explicó—. No, no, nada contagioso. Resulta que anoche tropecé con una silla a oscuras y me di un buen golpe en el estómago.
—Bueno... supongo que puedo ir...
—Esa es mi chica. Contendría la respiración si mi corazón no palpitara tanto.
—¿Sí? Oigámoslo.
—Pum-pum —dijo él.
—Pobrecito —dijo ella—. Moira se dará toda la prisa que pueda.
Debía de estar vestida para salir cuando él la llamó, porque tardó menos de una hora. O tal vez se lo pareció. Se había levantado para quitar el cerrojo para cuando ella llegara, y al volver a la cama se había sentido extrañamente cansado y mareado. De modo que permitió que sus ojos se cerraran, y cuando volvió a abrirlos, lo que le pareció un instante después, ella entraba en la habitación andando majestuosamente sobre sus zapatos de tacón alto; una mujer rellena pero con curvas, de pelo negro y liso y oscuros ojos ardientes de mirada firme.
Se detuvo nada más traspasar el umbral, segura de sí misma, pero suplicante. Posando como uno de esos maniquíes arrogantemente incitadores. Echó la mano hacia atrás y cerró la puerta con llave, girándola con un débil chasquido.
Roy olvidó plantearse su edad.
Era lo suficientemente mayor, era Moira Langtry.
Era lo suficientemente joven.
Ella entendió su silencio aprobador, y con un golpe de cadera dejó que la estola de armiño le quedara colgando de un hombro. Entonces, con un delicado contoneo, atravesó lentamente la habitación, con la pequeña barbilla adelantada y el cuerpo ligeramente proyectado hacia adelante gracias al generoso desequilibrio bajo su ajustada blusa blanca.
Se detuvo apoyando ambas rodillas sobre la cama, y al mirar hacia arriba, Roy solo vio su nariz por encima del contorno de sus pechos.
Levantando un dedo señaló sus prominencias.
—Te estás escondiendo —dijo—. Sal, sal de donde quiera que estés.
—Apestas —respondió ella en tono monótono; su blusa se agitaba con sus palabras—. Te odio.
—Las gemelas parecen muy inquietas —dijo él—. Tal vez debamos meterlas en la cama.
—¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a ahogarte.
—¿Qué es este fuego abrasador que me mata? —dijo, y después tuvo que guardar silencio.
Tras una eternidad de dulce y suave aroma, se le permitió tomar aire. Y le habló susurrando.
—Hueles bien, Moira. Como una perra en celo.
—Cariño, ¡qué cosas tan bonitas dices!