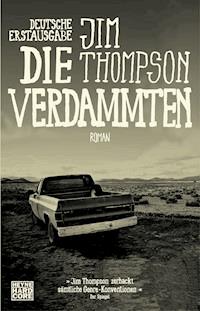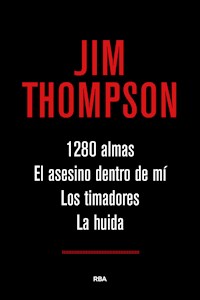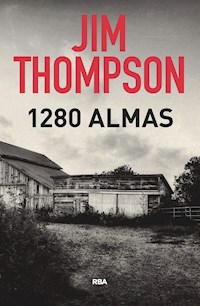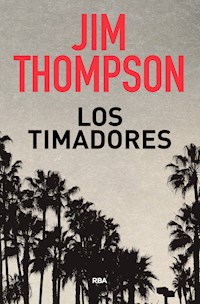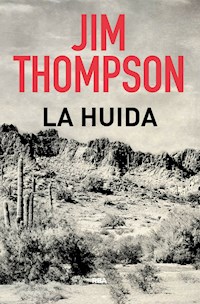
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
El atraco al banco ha salido a la perfección. La traición a su peligroso socio, también. Ahora, a Doc McCoy solo le queda planificar la huida con su esposa Carol hacia el otro lado de la frontera. Ya no hay tiempo de mirar atrás: al final del camino les espera el cielo o el infierno. Una de las novelas más trepidantes y románticas de Jim Thompson, adaptada al cine por Sam Peckinpah y Steve McQueen, que se convirtió en todo un clásico. Un escritor admirado por artistas tan diversos como Scorsese, Tarantino, los hermanos Coen, Stephen King o Bruce Springsteen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Título original inglés: The Getaway
© Jim Thompson, 1959.
© Traducción de María Antonia Oliver.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2013.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
OEBO242
ISBN: 978-84-9006-653-9
Composición digital: Víctor Igual, S. L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Carter «Doc» McCoy había encargado que le llamaran a las seis de la mañana y ya acercaba la mano al teléfono cuando el vigilante nocturno llamó. Siempre se despertaba con facilidad y de buen humor: era un hombre que no tenía resentimientos hacia el pasado y se enfrentaba al nuevo día completamente confiado y seguro de sí mismo. Doce años de rutina en la prisión habían convertido sus tendencias naturales en hábitos.
—Hola, Charlie. He dormido muy bien —dijo con voz amable—. Se supone que debería preguntarte lo mismo, ¿no? ¡Ja, ja! ¿Has pedido también mi desayuno? Buen muchacho, eres todo un caballero, Charlie.
Doc McCoy colgó el auricular, bostezó y se desperezó con placer sentándose en la gran cama antigua. Ladeó ligeramente el visillo de la ventana del callejón y echó una mirada al restaurante que permanecía abierto toda la noche, unas casas más abajo. En ese momento un camarero negro salía del lugar con una bandeja cubierta por una servilleta blanca, que se balanceaba en su mano. Cruzó el callejón con la lenta y hosca tranquilidad de quien está realizando una ineludible y desagradable tarea.
Doc guiñó los ojos traviesamente. Sin duda, la culpa era del chico. No tendría que haber alardeado ante Charlie acerca de la espléndida propina que Mr. Kramer le había dado: debió prever que, a partir de entonces, Charlie le relevaría del trabajo de subirle la bandeja. Pero —Doc entró en el cuarto de baño y empezó a lavarse— las cosas como son: un muchacho que hace un trabajo de esos seguramente necesita cada una de las monedas que se le puedan dar.
—Lo que son las cosas, Charlie —explicó, haciéndose el simpático, cuando el vigilante llegó con el desayuno—. Pero, entre gente como tú y yo, unos cuantos billetes de banco no hacen mucha diferencia... Bien, ¿querrás darle al chico esta propinita de mi parte? Dile que me dejaré caer por allí y le daré personalmente las gracias cuando regrese.
El vigilante se iluminó. ¡Él y Mr. Kramer! ¡Gente como ellos! Hubiera dado el dinero al muchacho aunque Mr. Kramer no lo hubiese dicho expresamente, aunque solo lo hubiera insinuado.
Cuando el sentido de las palabras de Doc calaron en él, su rostro se ensombreció súbitamente.
—¿Cuando usted regrese? ¿Quiere... quiere decir que se marcha?
—Solo por dos o tres días, Charlie. Un asunto de negocios que no puede esperar. Puedes apostar a que vuelvo y que añado estos días que estaré fuera al final de mis vacaciones.
—Bueno... —el vigilante suspiró un tanto aliviado—. Nosotros... yo, yo... quiero que sepa que estamos muy contentos de tenerle, Mr. Kramer. Pero, créame, yo no pasaría mis vacaciones aquí si fuera como... si fuera como usted. Me largaría lejos, a Las Vegas o...
—No, no, no creo que lo hicieras, Charlie. Eres demasiado prudente. Te hartarías pronto de todo aquello, como yo, y buscarías una ciudad bonita en donde pudieras gandulear sencillamente, en donde las cosas fueran fáciles y en donde pudieras encontrar algunas personas de verdad para charlar un rato. —Sacudió la cabeza vivamente y puso un billete en la mano del vigilante—. ¿Querrás cuidar de mis cosas mientras esté fuera, Charlie? Creo que no llevaré más que una cartera de mano.
—¡Por supuesto! Pero, por Dios, Mr. Kramer, no necesita darme veinte dólares solamente por...
—Pero los necesitas para cuidar a todas estas hermosas criaturas que llevas de las riendas —le dijo mientras le empujaba hacia la puerta—. No es que no te lo haya advertido, ¿eh? ¿Acaso crees que no sé que eres el roba-corazones de la ciudad? ¡Ja, ja, ja! Bueno, que te sea leve, Charlie.
Charlie estaba ansioso por saber en qué se basaban aquellas halagadoras conclusiones de Mr. Kramer, pero de pronto se encontró con que estaba en el vestíbulo y que la puerta de Mr. Kramer se le había cerrado en sus narices. Parpadeando soñadoramente, bajó y se dirigió nuevamente a la garita de portero.
En el tablón de señales relampagueaban varias llamadas. Charlie empezó a contestarlas con parsimonia, sin disculparse ante las preguntas acerca de si se había muerto o se había ido de vacaciones. Por aquel entonces todos los huéspedes debían saber que él era el único empleado nocturno del Beacon City Hotel. Desde las nueve de la noche hasta las nueve de la mañana tenía todo a su cuidado; había tantas cosas que hacer que apenas paraba en la garita. Y si alguien tenía quejas, que se largara a otro hotel: el más próximo estaba a treinta kilómetros de allí.
Charlie había tenido que acomodar a varios clientes más. Mr. Farley, el propietario, se lo había ordenado. Farley —¡el muy asqueroso tacaño!— calculaba que donde cabían dos, cabían tres, y era factible alquilar las mismas habitaciones haciendo trabajar a un solo empleado nocturno en vez de a dos.
Charlie bostezó adormecido y echó un vistazo al reloj de pared. Luego se dirigió tras el tablero de las llaves y zambulló el rostro en el empañado lavabo, secándoselo después con un extremo de la sucia toalla. Roba-corazones, pensó, estudiando su cara granujienta en el espejo. ¡Oh, maravillosas criaturas!
De repente, se dio cuenta de que en Beacon City solo había dos o tres chicas a las que remotamente se las pudiera calificar de verdaderas bellezas, y ninguna de ellas, a decir verdad, había puesto siquiera los ojos en su persona. Pero... bueno, quizás hasta el momento no las había buscado a fondo. No había tratado el asunto de una manera directa... ¡Y se podía decir que Mr. Kramer era todo un hombre, astuto e inteligente, que si había descubierto en él a un tipo que podía dar de sí era porque...!
Alejándose del mostrador, Charlie se irguió ante la puerta del vestíbulo: las manos cruzadas a la espalda, balanceándose orgullosamente sobre sus pies. El cristal estaba tan polvoriento, tan lleno de marcas de mosca que servía, aunque inadecuadamente, de espejo, si bien solo pudo verse medianamente apetecible.
Rose Hip, la encantadora hermanita de la lavandera china, se dirigía alegremente a sus asuntos escolares. Charlie la saludó con una reverencia y ella le sacó la lengua. Charlie sonrió bobaliconamente.
Después de aquello no se produjo nada más. Como rumió Charlie, se podía haber disparado un revólver en Main Street sin herir un alma. Se debía al reciente cambio de horarios, pensó Charlie. La gente todavía no se había acostumbrado. Quizás el reloj decía que se estaba haciendo tarde —las ocho menos cuarto—, pero para la gente aún no habían dado las siete.
Charlie empezó a alejarse de la puerta; luego, vacilando, al oír un familiar ruido de ruedas de carro, volvió a mirar. La mujer era la vieja «Crazy» Cvec, la trapera de la ciudad. Su carro desvencijado iba cargado hasta el tope de cartones, cajas, botellas y trapos. Vestía una bata raída, un viejo sombrero y unas zapatillas de tenis llenas de agujeros. La punta de una colilla de cigarro colgaba, hedionda, de su boca de labios hundidos.
Cuando Charlie le hizo un guiño, sus encías se separaron para dar forma a una desagradable mueca y la colilla le cayó encima de la bata. Aquello provocó en ella un paroxismo de loco cacareo, que concluyó agarrando las varas del carro y largándose apresuradamente dando saltitos sobre los dos pies. Charlie se reía convulsivamente. Levantaba una pierna y la sacudía como si una abeja zumbara debajo de los pantalones. Entonces...
—Que me asen... —dijo una voz chillona—. Sí, señor, que me asen si lo entiendo...
Era Mack Wingate, guardia de banco y residente antiguo del hotel. Mack Wingate, vestido con su uniforme azul-gris y su gorra, con su rostro plomizo desencajado por una mirada de ácido asombro.
—Así que es tu chica —dijo—. Tú y la Loca Cvec. Bueno, espero que hagas la mejor parte del negocio...
—¡Eh, oye! —El portero había enrojecido, estaba furioso—. ¡Será mejor... anda, lárgate a llenar tus tinteros! ¡Vete a limpiar las escupideras!
—Me imagino que debes de sentirte muy orgulloso, ¿eh, Charlie? Yo también lo estaría con esta madrecita para mí, y seguramente conseguirás que la Loca madure, aunque es difícil decir quién está más verde, ella o...
—¡Basta! —gritó Charlie desesperadamente—. Ya veo que lo sabes todo, ¿verdad? Todo acerca de ella, ¿no, Mack?
—No te preocupes, muchacho. Sé reconocer el verdadero amor cuando lo veo, y no dudo que haya surgido entre vosotros dos.
—¡Vete al infierno, Mack! Tú... —balbuceó en busca de una palabra realmente efectiva—, tú... ¡Te lo advierto por última vez, Mack! No te dejaré cocinar ni una vez más en tu habitación. Si vuelves a hacerlo...
Wingate eructó despidiendo un olor de bollos y café.
—Pero ¿verdad que me dejarás cocinar tu pastel de boda, Charlie? ¿O quizás esperes que tu novia lo saque de entre los desperdicios?
Charlie profirió unos sonidos estrangulados. Sus hombros cayeron desmayadamente. Estaba cansado de discutir con el guardia de banco, no quería pelearse con él. Nadie en la ciudad quería hacerlo. Dijeras lo que dijeras, él lo ignoraba y volvía al ataque con más fuerza que antes. Y no te dejaba nunca, a menos que encontrara a otra persona a la que importunar... y esta vez tenía para rato.
El guarda agarró una mano inerte de Charlie y se la estrechó vigorosamente.
—Deseo ser el primero en felicitarte, Charlie. Realmente, vas a convertirte en alguien importante cuando tú y Crazy... No sé qué más decirte, pero...
—¡Sal de aquí inmediatamente! —susurró Charlie—. Y habla con alguien de todo esto y...
—Claro, claro... quieres que se extienda la noticia —dijo Mack Wingate con odiosa amabilidad—, no ocurre todos los días que un hombre se eche novia. No te preocupes, no será necesario que mandes tarjetas de comunicación... yo ya me encargaré de decirlo a todos.
Charlie se volvió bruscamente y se metió en la garita. Mack rió y, resoplando, empezó a cruzar la calle.
En la acera opuesta se detuvo un momento, vacilante, con la mano apoyada en la culata de su pistola, mirando deliberadamente a izquierda y derecha. Unas cuantas casas más abajo, un coche doblaba la esquina lentamente. No había nadie cerca de allí, excepto un vigilante de almacén que hacía su ronda y un granjero que conducía un tractor y ambos eran viejos conocidos suyos. Mack se volvió y abrió la puerta del banco.
Entró rápidamente y cerró la alarma automática. Subió los peldaños que conducían a la puerta interior y entonces —al menos así le pareció a Charlie— tropezó con sus propios pies y desapareció en el oscuro interior del banco.
Charlie se felicitó a sí mismo, satisfecho. Deseaba ver la expresión del rostro de Mack cuando sacara la cabeza por la puerta y lanzara una rápida ojeada alrededor antes de cerrar de nuevo. Charlie se imaginaba que después de una caída tan estúpida como aquélla, seguro que volvía a asomarse para cerciorarse de que nadie le había visto o, en caso contrario, para darle explicaciones... ¡un guardia de banco que no sabe hacer nada mejor que dar traspiés! Y pueden estar seguros de que Mack se las vería con Charlie si decía algo más sobre alguna otra cosa...
Lamentablemente, Charlie no pudo permanecer a la espera porque, precisamente entonces, la luz de Mr. Kramer relampagueó en el tablón de llamadas. Y era una persona a la que Charlie nunca hacía esperar.
«Mr. Kramer», este príncipe entre los hombres, sería el primero en decirlo.
2
Era de dudar si Rudy Torrento había conseguido alguna vez en toda su vida pasar una buena noche durmiendo. La oscuridad le aterrorizaba. Ya desde la infancia, la noche y el sueño que era normal en ella se le habían asociado indeleblemente con el terror, con una caída y con una sepultura debajo de una inmensa montaña de carne, con la idea de que le agarraban por el pelo y una mano le dejaba imposibilitado mientras que otra le golpeaba hasta insensibilizarlo.
Tenía miedo de dormir e igualmente temía el despertar; desde el amanecer de su memoria, los días también se habían identificado con el terror. En todo caso, sin embargo, su miedo era de diferente clase. Un ratón acorralado debía de sentir lo mismo que Rudy Torrento sentía al tomar conciencia cada día. O una culebra con la cabeza atrapada entre los dientes de una horca. Era un miedo enloquecedor, agresivo, ultrajante y furioso; una sensación de escalofrío que se iba apoderando del hombre cuya existencia dependía de él.
Era paranoico, de instinto increíblemente aguzado y con la astucia de un animal. Era también muy vanidoso. Así pues, por una parte estaba seguro de que Doc McCoy intentaría matarle tan pronto como hubiera servido para sus propósitos y, por otra, no podía admitirlo. Doc era demasiado elegante para enredarse con Rudy Torrento: sabía que nadie echaría una mano a Rudy.
Cuando las primeras luces del día cruzaron las ventanas con persianas de la vieja granja, Rudy se sentó gruñendo, con los ojos todavía cerrados, y empezó un violento movimiento nervioso de todo su cuerpo. Sus nervios se habían quebrado y vuelto a quebrar antes de que él fuera lo bastante mayor para escaparse. Y ahora, él y sus nervios habían crecido juntos y se habían convertido en una masa de cartílagos, huesos y tejidos de ensambladura que le dolían terriblemente cuando se resfriaba o cuando permanecía durante mucho tiempo en la misma posición.
Cuando hubo colocado huesos, nervios y cartílagos en una posición medianamente confortable, revolvió buscando entre las mantas hasta encontrar whisky, cigarrillos y cerillas. Tomó un trago largo de alcohol, encendió un cigarrillo, aspirando profundamente, y, de pronto —con estudiada rapidez—, abrió los ojos.
El inútil Jackson le estaba mirando fijamente. Era más lento que Rudy con el gatillo y continuó observándole durante un rato más.
Torrento parpadeó con siniestra jovialidad.
—Tienes una jeta como un búho, nene. Eres un pedazo de animal con la cola entre las patas.
—Mmm... ¿Qué? —El muchacho se despertó súbitamente—. ¡Eh! ¿Qué significa esta broma? ¿Quieres decir que he estado aquí sentado, dormido con los ojos abiertos?
Los labios de Rudy se separaron en una mueca agresiva, malhumorada. Dijo sí, señor; aquello tenía una gracia grotesca. Pero no tanto, naturalmente, como la manera como él miraba.
—El doctor que ayudó a mi madre cuando nací me hizo esto, Jackie. Me echó un bonito cubo de agua encima, ¿sabes?, todo para que las cosas fueran más fáciles para ella. Por eso me pusieron este mote... «Búho» Torrento. ¿No sabes que durante mucho tiempo tuve un nombre de verdad? ¿Quizá también a ti te gustaría llamarme Búho, verdad Jackie?
El muchacho sacudió la cabeza nerviosamente. Incluso en las antípodas de donde se hallaban, la suspicacia de Rudy acerca de su apariencia era una leyenda. No podías llamarle Búho de la misma manera que llamabas «Conejito» a Benny Siegel. La mera mención de este animal en su presencia era capaz de inspirarle la furia más asesina.
—Necesitas un poco de café, Rudy —dijo el muchacho mansamente—. Un poco de café bien caliente y un par de estos magníficos bocadillos que compré ayer por la noche.
—¡Te he hecho una pregunta!
—De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo —murmura el muchacho vagamente, mientras llena una taza de humeante café con una botella termo. Luego la lleva al gángster, junto con un bocadillo.
Por un instante, Rudy permanece inmóvil, contemplando fijamente, sin ver, con ojos extremadamente brillantes. De súbito, estalla en una carcajada, como si hubiera recordado algo muy gracioso, algo capaz de divertirle cuando ya nada le divierte.
—Tienes coraje, Jackson —dijo Rudy, resoplando y ahogando las palabras—. Todo un tipo, eso eres.
—Bueno —respondió el chico modestamente—. No lo digo por nada, pero cualquiera que me conozca te dirá que cuando llega el momento de poner las cartas boca arriba, yo... bueno...
—Bueno, bueno... ya veremos, Jackson. Ya veremos qué llevas dentro.
De nuevo Rudy se convulsionaba. Y entonces, en uno de sus bruscos e imprevisibles cambios de humor, se halló lleno de piedad por el chico.
—Anda, come, Jackie —dijo—. Sírvete un poco de café y toma un bocado.
Comieron. A la segunda taza de café, Rudy dio un cigarrillo al chico y se lo encendió. Jackson se sintió animado a hacer preguntas y, por una vez, el gángster no replicó con insultos ni con órdenes de cerrar el pico.
—Bueno, Doc no ha decidido este asunto de Beacon City por casualidad —dijo—. Doc nunca hace las cosas por casualidad. Él ya tenía un plan y entonces empezó a buscar el lugar perfecto para llevarlo a cabo. Probablemente ha estado investigando durante dos o tres meses, debe de haber viajado por docenas de lugares antes de instalarse en Beacon City. Primero busca un banco que no sea miembro del Sistema Federal de Reserva, luego, ¿qué? —Rudy frunció las cejas al interrumpirse—. Bien, ¿qué diablos estás pensando?
—¡Oh! ¡Oh!, ya entiendo —dijo el muchacho rápidamente—, así los Federales no se presentarán en ningún caso, ¿verdad, Rudy?
—Exacto. La cuestión es que estén entretenidos en cualquier otro robo de banco y que no merodeen por los alrededores. Bueno, primero obstruye esta entrada y luego se dedica a otras interesantes consideraciones. Si un banco hace pocas o ninguna operación de ahorro, significa que tiene mucha más pasta de la que pueden prestar, lo que impulsa a Doc a hacer los más encantadores proyectos: y entonces no tiene más que poner condiciones... lo has visto impreso en el periódico, ¿eh? ¿Cuánta pasta deben de haber conseguido?
—Lo he visto, pero nunca me ha interesado demasiado. Bueno, quiero decir que siempre me ha parecido que solo consiguen lo suficiente para pagar unas cuantas facturas. Al final del año no llegan a tener más dinero del que tenían al principio.
—Estoy contigo —cloqueó Rudy—. Pero significan mucho para Doc. Puede leer cosas en ellos como si fueran historietas.
—¿Astuto, verdad? Un verdadero cerebro —el muchacho sacudió la cabeza con admiración sin darse cuenta del súbito ensombrecimiento de Rudy—. Pero ¿por qué vamos a desviarnos tanto de nuestro camino, Rudy? ¿Por qué ir siempre de un lado a otro del país cuando estamos solo a unos cuantos cientos de millas de la frontera?
—No te gusta, ¿verdad? —dijo Rudy—. Estúpido renacuajo, están esperando que viajemos en línea recta.
—Ya lo sé, ya lo sé —balbuceó Jackson apresuradamente—. ¿Y qué hay del lugar en donde nos esconderemos? ¿Es verdad que no se obtendrá nuestra extradición de allí? ¿De ninguna manera?
—No tienes que preocuparte por eso —dijo Rudy, y de nuevo volvió a sentir piedad por el chico—. Allí hay un vejestorio, «el Rey», así se dice en México, bueno, él y su familia, sus hijos, sus nietos, sus sobrinos y demás, gobiernan el lugar, el estado o la provincia, o como diablos lo llamen. Lo dominan realmente, ¿entiendes qué significa eso? Son los amos, los jueces, los perseguidores y todo lo demás. Mientras pagues y no te líes con la gente del lugar, puedes vivir allí magníficamente.
—Pero, mira, ¿qué puede impedirles que nos saqueen y nos dejen en la estacada? Quiero decir, bueno... quiero decir que no sería demasiado agradable, ¿verdad? El mundo se les caería encima y no conseguirían más clientes...
—Si tuvieran uno como tú ya no querrían tener más —gruñó Rudy—. Esparcerías gérmenes de idiotez a tu alrededor y toda la población se volvería estúpida.
—Lo siento... no quería decir nada.
—Y no has dicho nada. Un cero así de gordo, eso es lo que eres —dijo Rudy. Y aquello fue el final de su piedad.
Se habían afeitado la noche anterior y también se lavaron, echándose mutuamente agua de una jarra en las manos. Se peinaron, cepillaron sus ropas cuidadosamente con una escobilla hecha con paja. Luego, completamente vestidos, se examinaron mutuamente.
Llevaban ropas oscuras, camisas blancas y sombreros flexibles. Excepto por las armas de sobaquera y sus carteras de mano, no tenían nada de extraño cuando salieron por la puerta trasera y se dirigieron al coche. Las carteras eran grandes —mucho más de lo que parecían— y ambas llevaban unas letras grabadas: oficina de estado, y debajo, también grabado: «Inspectores de banco». El coche, con su inmenso motor en forma de cuchara sopera, parecía un cacharro negro de bajo precio.
Jackson se encaramó en él con las carteras, abrió la puerta del lado del conductor y puso el motor en marcha. Rudy escudriñó el camino tras la casa abandonada. Acababa de pasar un camión, camino de Beacon City. No había nada más a la vista. Rudy se encaramó al coche, hizo vibrar el motor y lo condujo, dando tumbos, por el camino serpenteante y lleno de hierbajos.
Saltó a la carretera principal y las ruedas chirriaron. Se relajó, aminorando la velocidad y respirando larga y profundamente. Si alguien les había visto viniendo a través del campo no tendría ninguna importancia. Podían haberse salido accidentalmente de la carretera o quizá para asegurar una rueda. Sin embargo, todo aquello eran suposiciones y las suposiciones eran mal asunto. Un pequeño error, uno solo, sería suficiente para dejarle fuera de combate, para que Rudy el Búho fuera encerrado en el penal de Alcatraz por diez años.
Lanzó una ojeada a su reloj de pulsera mientras conducía. Entrarían en la ciudad en el momento indicado y Rudy hablaba al muchacho en voz baja y tranquila:
—Ahora es cuando todo va a empezar a ir bien —dijo—. Doc conoce su oficio, yo conozco el mío. Tú todavía estás verde, pero eso no importa. Solo tienes que hacer exactamente lo que se te ha dicho: sencillamente seguir mis indicaciones, y vamos a funcionar como el humo a través de una chimenea.
—No tengo miedo, Rudy.
—¿Tener miedo? ¿Qué diablos dices? Ponte un tapón de corcho.
En la esquina, a dos casas del banco, Rudy aminoró la marcha, avanzando la punta del coche para poder ver la calle más ancha. Habían llegado en el momento exacto, pero Mack Wingate, el guardia, no estaba allí. Automáticamente, Rudy caló el motor y luego empezó a chapucear con las marchas. El muchacho se volvió hacia él con el rostro sin color.
—R-Rudy... ¿Q-qué es...?
—Tranquilo, tranquilo, Jackie, muchacho —dijo Rudy con palabras reposadas, pero con los nervios a punto de estallar—. El guardia se ha retrasado, ¿ves?, pero eso no tiene la menor importancia. Si no se deja ver pronto, vamos a dar la vuelta y...
En aquel instante el guardia salía del hotel y cruzaba la calle rápidamente. Rudy esperó unos segundos y luego, suavemente, puso el motor en marcha y dobló la esquina. En menos de un minuto, después que el guardia entrara en el banco, Rudy estacionaba el coche frente al establecimiento.
Él y Jackson salieron del coche cada uno por su lado; el muchacho se demoró uno o dos pasos tras Rudy. Cruzaron la calzada con sus carteras vueltas a fin de que los títulos oficiales estuvieran bien a la vista. Rudy inclinó amablemente la cabeza al pasar ante el guardia de almacén y a su vez recibió una mirada distraída. Inclinado sobre su escoba, el hombre siguió en babia mientras Rudy llamaba a la puerta del banco.
El chico respiraba muy pesadamente, apresurándose tras los talones de Rudy. El gángster llamó:
—¡Eh, Wingate! ¡Date prisa, abre! —y lanzó una tranquila mirada al guardia de almacén—. ¿Sí? ¿Ocurre algo, señor?
—Eso mismo iba a preguntarle a usted —dijo el hombre con indiferencia—. El banco no está en dificultades, ¿verdad?
Muy lentamente, con los ojos sombríos, Rudy le miró de pies a cabeza.
—El banco no está en ninguna dificultad —dijo—. ¿Le gustaría a usted que así fuera?
—¿A mí? —La cabeza del hombre se irguió en señal de protesta—. Yo lo decía nada más que por hablar, ¿sabe usted? Estaba bromeando.
—Hay una ley que castiga esta clase de bromas —le explicó Rudy—. Quizá sería mejor que se dedicara a otra clase de chistes, ¿no cree?
El guardia cabeceó débilmente. Se volvió y penetró en su establecimiento, mientras Rudy y el muchacho entraban en el banco.
Rudy arrancó la llave de la puerta después de haberla cerrado. El chico dejó escapar un resoplido de estupor señalando con un dedo tembloroso el cuerpo desmadejado del guardia.
—¡Mírale! Pa-parece como si se hubiera atravesado la cabeza con una pluma...
—¿Quién eres tú? ¿Acaso el forense? —vociferó Rudy—. ¡Quítale la gorra! ¡Y tú, quítate la chaqueta y ponte la suya!
—Ese individuo de afuera, Rudy, ¿c-crees que ha...?
Torrento le dio un fuerte empujón en el hombro. Luego, mientras el chico se tambaleaba, le cogió por las solapas y le arrastró hasta tenerlo a un centímetro del rostro.
—Hay solo dos personas por las que tienes que preocuparte, ¿entiendes? Solo tú y yo. Y deja de dar respingos o de aquí solo saldrá uno de los dos. —Rudy le dio una violenta sacudida—. ¿Has comprendido? Pues ahora intenta que no se te olvide.
El brillo de los ojos de Jackson desapareció. Bajó la cabeza y dijo bastante calmado:
—Ya estoy tranquilo, Rudy. Ya verás como lo hago bien.
Se puso la chaqueta y la gorra del guardia, con la visera calada en la frente. Luego, puesto que Rudy temía que el hombre muerto provocara el pánico entre los otros empleados, arrastraron su cuerpo hasta las mesas y lo taparon con una alfombra.
De nuevo en el vestíbulo, Rudy instó al muchacho a un último ensayo. Evidentemente, se suponía que no debía atisbar por la puerta. Tenía que actuar con naturalidad, intentando evitar la luz, pero que no se notara. Y cuando abriera la puerta, no tenía que dejar ver más que la manga de su chaqueta y quizá la visera de la gorra.
—No es necesario que les saludes, ¿entiendes? Ellos no saben que algo va mal, y si lo saben no hay nada que nosotros podamos hacer para solucionarlo. Ahora —Rudy golpeteó el cristal superior de una de las ventanillas—, ahora, ahí tienes de nuevo el santo y seña: así sabrán si se trata de uno de los esclavos a sueldo de este banco o si es algún despistado que viene por cambio antes de hora. Darán tres golpes, toc-toc-toc, así, ¿entiendes? Luego otro y otro, toc-toc. Tres y dos.
—Entiendo —afirmó Jackson—. Lo recuerdo bien, Rudy.
—Menudo santo y seña, ¿eh? Seguro que a Doc solo le costó saberlo dos o tres minutos, con unos prismáticos. Pero solamente los tres empleados utilizan esta señal, y se dejarán ver entre este momento y las ocho y media. El pez gordo llega alrededor de las nueve menos cuarto y no llama. Solamente rasca en la puerta y grita: «¡Wingate, Wingate!».
Rudy miró el reloj y empezó a actuar. Tomaron posiciones a cada lado de la puerta. Rudy sacó su arma y entonces se oyó un toc-toc-toc, y luego toc-toc.
El muchacho se estremeció, vacilando durante una fracción de segundo. Finalmente, cuando Rudy le hizo una señal con la cabeza, animándole gravemente, se recuperó y abrió la puerta.
3
Cuatro meses antes, cuando ya era seguro que Doc iba a conseguir el perdón de su segunda y última caída, su esposa, Carol, había discutido violentamente con él en una visita que le hizo a la prisión. Le anunció que estaba haciendo diligencias para obtener el divorcio y que actualmente empezaban los procedimientos en su contra; quedaron a la expectativa hasta que ella pudiera adquirir el dinero para proseguir los trámites. Poco después, con la anunciada intención de cambiar su nombre y empezar una nueva vida, la mujer subió al tren que la llevaría a Nueva York... vagón de tercera sin reserva de asiento. Y todo hacía suponer que así sería.
Solo que no fue a Nueva York ni solicitó el divorcio: nunca había pensado hacerlo y en ningún momento había experimentado el más ligero deseo de tener otra vida que la que tenía.
Al principio quizá tuvo alguna noción de conciencia que le impulsó a reformar a Doc. Pero ahora no podía pensar en ello sin torcer su pequeña boca, sin dar un respingo debido más al desconcierto que al embarazo ante su pasado punto de vista.
¿Reforma? ¿Cambio? ¿Por qué y de qué? Los términos no tenían sentido. Doc le había abierto una puerta y ella había entrado adoptando un nuevo mundo y siendo adoptada por él. Y ahora era difícil creer que hubiera existido o existiera otro mundo. La actitud amoral de Doc se había convertido en su propia actitud. En cierto sentido, la mujer se había vuelto más como Doc que el propio Doc. Más comprometedoramente persuasiva cuando quería serlo. Más dura cuando la dureza parecía ser necesaria.
Doc la había importunado acerca de esto en una o dos ocasiones, hasta que comprendió que aquello la molestaba. «Un poco más de esto —parecía querer decirle— y te mandamos de nuevo al estante de los libros inservibles.» Y si bien Carol no se enfadaba por sus bromas —era casi imposible estar enfadada con Doc—, tampoco las apreciaba demasiado. Le daban un vago sentimiento de indecencia, de estar expuesta desagradablemente. Había experimentado la misma sensación cuando sus padres se obstinaban en exhibir uno de sus retratos de cuando era bebé; una vulgar exposición de desnudez infantil que se extendía sobre una alfombra blanca de lana.
Era su retrato, de acuerdo, y, sin embargo, no era ella realmente. Entonces ¿por qué no olvidarlo? Olvidar también que más de dos décadas después que fuera tomada la fotografía, ella era todo lo sosa, apagada, poco atractiva e indeseable que puede ser una joven.
Por aquel entonces trabajaba en una librería. Vivía con sus voluminosos padres de mediana edad y cada día se hundía más en el modelo de la solterona. No tenía otra vida que la no-vida de su trabajo y su hogar. Tenía rasgos agradables y su pequeño cuerpo bellamente redondeado. Pero la gente solo veía en ella su forma de vestir, descuidada y modosa, la poca gracia de sus maneras, y pensaba en ella como en un ser simplemente doméstico.
Entonces había venido Doc —según sus palabras, a la búsqueda de un nuevo empleo— e instantáneamente había visto en ella la mujer que era en realidad; y con su agradable sonrisa, su amable persuasión, su inofensiva persistencia, había sacado a aquella mujer de su concha.