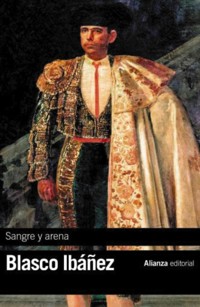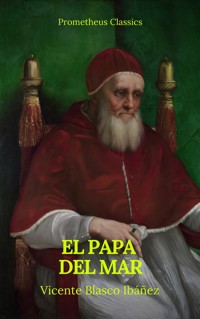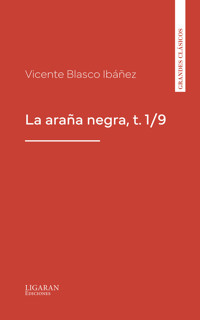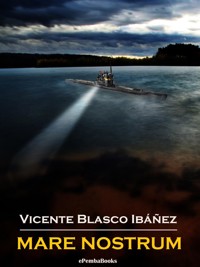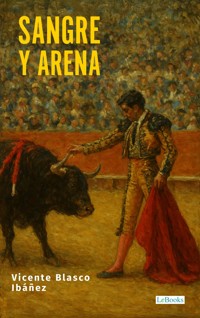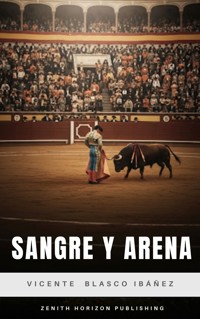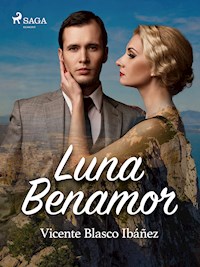
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Colección de relatos, textos ensayísticos y reflexiones del autor Vicente Blasco Ibáñez precedido de la novela corta Luna Benamor, que relata la historia de amor frustrada entre una judía sefardí y el cónsul español en Gibraltar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 203
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vicente Blasco Ibañez
Luna Benamor
48.000 EJEMPLARES
Saga
Luna Benamor
Copyright © 1919, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726509359
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
LUNA BENAMOR
I
Cerca de un mes llevaba Luis Aguirre de vivir en Gibraltar. Había llegado con el propósito de embarcarse inmediatamente en un buque de la carrera de Oceanía, para ir á ocupar su puesto de cónsul en Australia. Era el primer viaje importante de su vida diplomática. Hasta entonces había prestado servicio en Madrid, en las oficinas del Ministerio, ó en ciertos consulados del Sur de Francia, elegantes poblaciones veraniegas donde transcurría la existencia en continua fiesta durante la mitad del año. Hijo de una familia dedicada á la diplomacia por tradición, contaba con buenos valedores. No tenía padres, pero le ayudaban los parientes y el prestigio de un apellido que durante un siglo venía figurando en los archivos del Ministerio de Estado. Cónsul á los veintinueve años, iba á embarcarse con las ilusiones de un colegial que sale á ver el mundo por vez primera, convencido de la insignificancia de los viajes que llevaba realizados hasta entonces.
Gibraltar fué para él la primera aparición de un mundo lejano, incoherente y exótico, mezcla de idiomas y de razas, en cuya busca iba. Dudó, en su primera sorpresa, de que aquel suelo rocoso fuese un pedazo de la península natal avanzando en pleno mar y cobijado por una bandera extraña. Cuando contemplaba desde las laderas del peñón la gran bahía azul, sus montañas de color de rosa, y en ellas las manchas claras de los caseríos de La Línea, San Roque y Algeciras, con la alegre blancura de los pueblos andaluces, convencíase de que estaba aún en España; pero encontraba enorme la diferencia entre las agrupaciones humanas acampadas al borde de esta herradura de tierra llena de agua de mar. Desde la punta avanzada de Tarifa hasta las puertas de Gibraltar, la unidad monótona de raza, el alegre gorjeo del habla andaluza, el ancho sombrero pavero, el mantón envolviendo los bustos femeniles y el aceitoso peinado adornado con flores. En la enorme montaña verdinegra rematada por el pabellón inglés, que cierra la parte oriental de la bahía, una olla hirviente de razas, una confusión de lenguas, un carnaval de trajes: indios, musulmanes, hebreos, ingleses, contrabandistas españoles, soldados de casaca roja, marineros de todos los países, viviendo en la estrechez de las fortificaciones, sometidos á una disciplina militar, viendo abiertas las puertas del aprisco cosmopolita con el cañonazo del amanecer y cerradas al retumbar el cañón de la tarde. Y como marco de este cuadro, bullicioso en su amalgamamiento de colores y gestos, en el término más remoto de la línea del mar, una hilera de cumbres, las alturas de África, las montañas marroquíes, la orilla fronteriza del Estrecho, el más concurrido de los grandes bulevares marítimos, por cuya calzada azul transcurren incesantemente pesados veleros de todas las nacionalidades, de todas las banderas; negros trasatlánticos que cortan el agua en busca de las escalas del Oriente poético, ó cruzando el callejón de Suez van á perderse en las inmensidades del Pacífico, moteadas de islas.
Para Aguirre era Gibraltar un fragmento del lejano Oriente que le salía al paso; un puerto de Asia arrancado de su continente y arrastrado por las olas para venir á encallar en la costa de Europa, como muestra de la vida en remotas tierras.
Estaba alojado en un hotel de la calle Real, vía que contornea la montaña, espina de la ciudad á la que afluyen como sutiles raspas los callejones en pendiente ascendente ó descendente. Al amanecer despertaba sobresaltado con el cañonazo del alba: un disparo seco, brutal, de pieza moderna, sin el eco retumbante de los cañones antiguos. Temblaban las paredes, cimbreábanse los pisos, palpitaban vidrios y persianas, y á los pocos momentos comenzaba á sonar en la calle un rumor, cada vez más grande, de rebaño apresurado, un arrastre de miles de pies, un susurro de conversaciones en voz baja á lo largo de los edificios cerrados y silenciosos. Eran los jornaleros españoles que llegaban de La Línea para trabajar en el arsenal; los labriegos de San Roque y Algeciras que surtían de verduras y frutas á los vecinos de Gibraltar.
Aún era de noche. En la costa de España tal vez el cielo estaba azul y comenzaba á colorearse el horizonte con la lluvia de oro del glorioso nacimiento del sol. En Gibraltar las neblinas marítimas se condensaban en torno de las cimas del peñón, formando á modo de un paraguas negruzco que cobijaba á la ciudad, manteniéndola en húmeda penumbra, mojando calles y tejados con lluvia impalpable. Los vecinos se desesperaban bajo esta niebla persistente, arrollada á los picos del monte como un gorro fúnebre. Parecía el espíritu de la vieja Inglaterra llegado por encima de los mares para velar sobre su conquista; un jirón de la bruma de Londres que se inmovilizaba insolentemente frente á las tostadas costas de África, en pleno país solar.
Avanzaba la mañana, y la luz esplendorosa y sin trabas en la bahía lograba introducirse al fin entre el caserío amarillo y azul de Gibraltar, descendiendo á lo más hondo de sus calles estrechas, disolviendo la niebla enganchada en el ramaje de la Alameda y las frondosidades de los pinares que se extienden cuesta arriba para enmascarar las fortificaciones de la cumbre, sacando de la penumbra las moles grises de los acorazados surtos en el puerto y los negros lomos de los cañones acostados en las baterías de la ribera, colándose por las lóbregas troneras abiertas en el peñón, bocas de cuevas reveladoras de misteriosas obras de defensa labradas en el corazón de la roca con industria de topo.
Cuando Aguirre bajaba á la puerta del hotel, renunciando á dormir por el estrépito de la calle, ésta se hallaba ya en plena agitación comercial. Gente, mucha gente; el vecindario de toda la ciudad, á más de las tripulaciones y pasajeros de los buques surtos en el puerto. Aguirre se mezclaba en el vaivén de esta población cosmopolita, yendo desde los cuarteles de la Puerta de Mar hasta el palacio del gobernador. Se había hecho inglés, según decía él sonriendo. Con la instintiva facilidad del español para adaptarse á los usos de todo país extraño, imitaba el aire de los gibraltareños que eran de origen británico. Se había comprado una pipa, cubría su cabeza con una gorrilla de viaje, llevaba los pantalones con el bordón doblado y en la mano un junquillo corto. El día que llegó, antes de que cerrase la noche, ya sabían en Gibraltar quién era y adónde iba. Dos días después le saludaban los tenderos á las puertas de sus establecimientos, y los ociosos agrupados en la plazoleta de la Bolsa de Comercio cruzaban con él esas miradas afables con que se acoge al forastero en una ciudad pequeña, donde nadie conserva su secreto.
Avanzaba por el centro de la calle, evitando los ligeros carruajes cubiertos con un toldo de blanca lona. Las tabaquerías ostentaban rótulos multicolores, con figuras que servían de marca á sus productos. En los escaparates amontonábanse como ladrillos los paquetes de tabaco, y lucían su absurda grandeza cigarros monstruosos, infumables, cubiertos de papel de plata, como si fuesen salchichones. Las tiendas de los israelitas mostraban al través de sus puertas, limpias de adornos, las anaquelerías repletas de rollos de seda y terciopelo, ó piezas de ricas blondas pendientes del techo. Los bazares indostánicos desbordaban en plena calle sus preciosidades exóticas y multicolores: tapices bordados con divinidades horribles y animales quiméricos; alfombras en las que la flor del loto se adaptaba á las más extrañas combinaciones; kimonos de suaves é indefinibles tintas; tibores de porcelana con monstruos que vomitaban fuego; chales de color de ámbar, sutiles como suspiros tejidos; y en las pequeñas ventanas convertidas en escaparates, todas las chucherías del Extremo Oriente en plata, en marfil ó en ébano: elefantes negros de colmillos blancos, Budas panzudos, joyas de filigrana, amuletos misteriosos, dagas cinceladas desde el pomo á la punta. Alternando con todas estas tiendas de un puerto libre que vive del contrabando, confiterías dirigidas por judíos, y cafés y más cafés, unos á la española, con redondas mesas de mármol, choque de fichas de dominó, atmósfera de humo y discusiones á gritos acompañadas de manoteos; otros con un carácter de bar inglés, llenos de parroquianos inmóviles y silenciosos, que se sorben un cock-tail tras otro, sin más signo de emoción que el enrojecimiento creciente de la nariz.
Por el centro de la calle discurría, semejante á una mascarada, la variedad de trajes y de tipos que había sorprendido á Aguirre como un espectáculo distinto del de las demás ciudades europeas. Pasaban marroquíes, unos con largo jaique blanco ó negro, la capucha calada como si fuesen frailes; otros en calzones bombachos, las piernas al aire, sin más calzado que las sueltas y amarillas babuchas, y la rapada cabeza protegida por el envoltorio del turbante. Eran moros tangerinos que surtían la plaza de gallinas y hortalizas, guardando su capital en las carteras de cuero bordado que pendían junto á sus cinturas fajadas. Los judíos de Marruecos, vestidos á la oriental, con haldas de seda y un solideo eclesiástico, pasaban apoyados en un palo, como si arrastrasen su blanda y tímida obesidad. Los soldados de la guarnición, altos, enjutos, rubios, hacían resonar el suelo con la cadenciosa pesadez de sus zapatos. Unos iban vestidos de kaki, con la sobriedad del soldado en campaña; otros lucían la tradicional casaquilla roja. Los cascos blancos ó enfundados de amarillo alternaban con las gorras de plato; los sargentos lucían sobre el pecho la banda escarlata; otros soldados ostentaban, cruzado bajo un sobaco, el delgado junco signo de autoridad. Sobre el cuello de muchas casacas elevábase la desmesurada esbeltez del pescuezo británico, largo, jirafeño, con una aguda protuberancia en su cara anterior. De pronto, todo el fondo de la calle se cubría de blanco: una avalancha de galletas de nieve parecía avanzar con cadencioso vaivén. Eran gorras de marineros. Los acorazados del Mediterráneo soltaban en tierra la gente libre de servicio, y la calle se llenaba de muchachos rubios y afeitados, la blanca tez coloreada por el sol, el busto casi desnudo dentro del cuello azul, los pantalones de ancha boca, semejantes á patas de elefante, moviéndose á ambos lados; mozos de cabeza pequeña y facciones aniñadas, con las manos enormes caídas al extremo de los brazos, como si éstos apenas pudiesen sostener su volumen. Deshacíanse los grupos de la flota, desapareciendo en los callejones en busca de una taberna. El polizonte de blanco casco los seguía con ojos resignados, seguro de tener que luchar con algunos de ellos y pedir «¡favor al rey!» cuando, al sonar el cañón de la tarde, los condujera borrachos perdidos al acorazado.
Y revueltos con toda esta gente de guerra, pasaban gitanos de faja suelta, larga vara y rostro atezado; gitanas viejas, astrosas, que inquietaban á los tenderos apenas se detenían ante sus puertas, por los misteriosos escondrijos de su mantón y sus zagalejos; judíos de la ciudad, con largas levitas y brillantes sombreros de copa, para solemnizar alguna de sus fiestas; negros procedentes de las posesiones inglesas; indios cobrizos, de caído bigotillo, con pantalones blancos, anchos y cortos, semejantes á delantales; hebreas de Gibraltar, altas, esbeltas, elegantes, vestidas de blanco, con la corrección de las inglesas; hebreas viejas de Marruecos, adiposas, hinchadas, con un pañuelo multicolor ceñido á las sienes; sotanas negras de sacerdotes católicos, levitas cerradas de sacerdotes protestantes, sueltas hopalandas de rabinos venerables, encorvados, barbudos, exuberantes de mugre y sabiduría sagrada... y todo este mundo variadísimo encerrado en la estrechez de una ciudad fortificada, hablando al mismo tiempo diversos idiomas, pasando sin transición, en el curso del diálogo, del inglés á un español pronunciado con fuerte acento andaluz.
Aguirre admiraba el espectáculo movible de la calle Real, la variedad de su concurrencia continuamente renovada. En los grandes bulevares de París, á los seis días de sentarse en el mismo café, conocía á la mayor parte de los que pasaban por la acera. Siempre eran los mismos. En Gibraltar, sin salir de la pequeñez de su calle central, todos los días experimentaba sorpresas. La tierra entera parecía desfilar entre sus dos líneas de casas. De pronto se llenaba la calle de gorros de pelo llevados por gentes rubias, con ojos verdes y nariz aplastada. Era una invasión rusa. Acababa de anclar en el puerto un trasatlántico que llevaba á América este cargamento de carne humana. Se esparcían por toda la calle, llenaban cafés y tiendas, hacían desaparecer bajo su ola invasora el vecindario normal de Gibraltar. A las dos horas volvía á aclararse el gentío y reaparecían los cascos de soldados y polizontes, las gorras marineras, los turbantes y sombreros de moros, judíos y cristianos. El trasatlántico estaba ya en el mar, luego de haber hecho su provisión de carbón; y así iban sucediéndose en el curso del día las invasiones rápidas y ruidosas de gentes de todas las razas del continente en esta ciudad que podía llamarse la portería de Europa, el pasadizo inevitable por el que una parte del mundo se comunica con las Indias orientales y la otra con las occidentales.
Al desaparecer el sol, brillaba la llamarada de un disparo en lo alto del monte, y el estampido del «cañón de la tarde» avisaba á los forasteros faltos de autorización para residir en la ciudad que debían abandonarla. Salía la retreta por las calles, una música militar de pífanos y tambores en torno del gran instrumento nacional amado de los ingleses, el bombo, que golpeaba con ambas manos un atleta sudoroso, arremangado y de fuertes bíceps. Detrás marchaba «San Pedro», un oficial con escolta, llevando las llaves de la ciudad. Gibraltar quedaba incomunicado con el resto del mundo; se cerraban puertas y rastrillos. Replegada en sí misma, entregábase á sus devociones, encontrando en la religión un grato pasatiempo antes de la cena y del sueño. Los hebreos encendían las lámparas de sus sinagogas y cantaban á la gloria de Jehová; los católicos rezaban el rosario en la catedral; del templo protestante, edificado á estilo morisco, cual si fuese una mezquita, salían, como susurro celeste, las voces de las vírgenes acompañadas por el órgano; los musulmanes se reunían en la casa de su cónsul para ganguear interminable y monótona salutación á Alá. En los restoranes de templanza, establecidos por la piedad protestante para curar el vicio de la embriaguez, soldados y marineros sobrios, bebiendo limonada ó tazas de té, prorrumpían en himnos orfeónicos á la gloria del Señor de Israel, que en otros tiempos se cuidaba de guiar á los hebreos por el desierto, y ahora guía á la vieja Inglaterra á través de los mares, para que coloque su moral y sus tejidos.
La religión llenaba la existencia de aquellas gentes, hasta el punto de suprimir la nacionalidad. Aguirre sabía que en Gibraltar no era un español: era un católico. Y los demás, súbditos ingleses casi todos, apenas se acordaban de esta condición, designándose por el nombre de su creencia.
En los paseos por la calle Real tenía Aguirre un punto de parada: la puerta de un bazar indostánico, regentado por un indio de Madrás llamado Khiamull. En los primeros días de su estancia le había comprado varios regalos para sus primas de Madrid, hijas de un antiguo ministro plenipotenciario que le protegía en la carrera. Desde entonces deteníase á hablar con Khiamull, hombrecito bronceado y verdoso, con un bigote de extensa negrura que se erizaba sobre los labios como los mostachos de una foca. Sus ojos húmedos y dulces, ojos de antílope, de bestia buena, humilde y perseguida, parecían acariciar á Aguirre con una finura de terciopelo. Le hablaba en español, mezclando en sus palabras, dichas con acento andaluz, un sinnúmero de voces raras de lejanos idiomas aprendidos en sus viajes. Había corrido medio mundo por cuenta de la compañía á la que prestaba sus servicios. Hablaba de su vida en El Cabo, de Durbán, de Filipinas, de Malta, con una expresión de cansancio. Unas veces parecía joven; otras se contraía su rostro con un gesto de decrepitud. Los de su raza no parecían tener edad. Recordaba su lejano país del sol con la voz melancólica de un proscrito, su gran río sagrado, las vírgenes indostánicas coronadas de flores, de esbeltas y firmes curvas, mostrando entre la recia chaquetilla de pedrería y las faldas de lino un vientre bronceado de estatua. ¡Ay!... Cuando hubiera juntado lo necesario para volver allá, uniría seguramente su suerte á la de una hembra de rasgados ojos y aliento de rosas apenas salida de la niñez. Mientras tanto, vivía como un faquir ascético en medio de los occidentales, gentes impuras, con las que quería hacer negocios, pero cuyo contacto evitaba. ¡Volver allá! ¡no morir lejos del río sagrado!... Y al manifestar sus deseos al curioso español que le hacía preguntas sobre las lejanas tierras de luz y misterio, el indio tosía, tosía con un gesto doloroso, obscureciéndose más su rostro como si fuese verde la sangre que circulaba tras el bronce de su epidermis.
Aguirre, algunas veces, cual si despertase de un ensueño, se preguntaba qué hacía en Gibraltar. Desde que llegó con el propósito de embarcarse, habían pasado el Estrecho tres grandes vapores con rumbo á las tierras oceánicas. Y él los había dejado partir, fingiendo ignorar su paso, no acabando nunca de enterarse de las condiciones del viaje, escribiendo á Madrid, á su poderoso tío, cartas en las que hablaba de vagas dolencias que por el momento retardaban su embarque. ¿Por qué?... ¿por qué?...
__________
II
Al levantarse de la cama, al día siguiente de su llegada á Gibraltar, Aguirre miró á través de las persianas de su cuarto con la curiosidad de un forastero. El cielo estaba nublado, un cielo de Octubre; pero hacía calor, un calor pegajoso y húmedo que delataba la proximidad de las costas africanas.
En la azotea de una casa vecina vió una construcción extraña, un gran cenador hecho de cañas entrecruzadas y adornado de ramas verdes. En el interior de este frágil edificio, al través de unas cortinas de colorines, entrevió una larga mesa, sillas y una lámpara de forma antigua pendiente del techo... ¡Qué rareza la de aquellas gentes, que, teniendo una casa, vivían sobre el tejado!
Un sirviente del hotel, mientras arreglaba el cuarto, contestó á sus preguntas. Los judíos de Gibraltar estaban de fiesta: la fiesta de las Cabañas, uno de sus más importantes regocijos del año. Era en memoria de la larga peregrinación del pueblo israelita por el desierto. Para conmemorar sus errantes penalidades, los judíos debían comer al aire libre, en una cabaña que recordase las tiendas y chozas de sus remotos abuelos. Los más fanáticos y apegados á los usos antiguos comían de pie, con un báculo en la mano, como si con el último bocado fuesen á reanudar el viaje. Los comerciantes hebreos de la céntrica calle montaban su cabaña en la azotea; los de los barrios míseros establecían su choza en un patio ó en un corral, allí donde podían ver un palmo de cielo libre. Los que vivían recluídos en un tugurio por su sórdida pobreza, eran invitados á comer en los sombrajos de los más felices, con la fraternidad de una raza estrechamente solidaria por el odio y la persecución de los enemigos.
Aquella cabaña que veía Aguirre era la de los señores Aboab (padre é hijo), banqueros cambistas que tenían su establecimiento en la misma calle Real, algunas puertas más allá. Y el criado pronunciaba el nombre de Aboab (padre é hijo) con el respeto supersticioso y el odio—todo junto —que inspira al pobre una riqueza tenida por injusta. Todo Gibraltar los conocía, y lo mismo en Tánger, y lo mismo en Rabat y Casablanca. ¿No había el señor oído hablar de ellos? El hijo dirigía los negocios de la casa, pero el padre aún estaba en ella, autorizándolo todo con su presencia venerable de patriarca, con la autoridad de la vejez, infalible y sagrada para las familias hebreas.
— ¡Si viese usté ar viejo—añadió el criado con su charla andaluza —. Unas barbas blancas asín, jasta la mesma panza; y si lo meten en agua caliente, suerta más grasa que hay en un puchero. Casi es tan mugriento como er gran rabino, er que es er obispo de ellos... Pero guita, muchísima. Las onzas de oro á puñaos, las libraj eterlinas á paletás; y si ve usté la covacha que tienen en la caye para su negosio, se quea usté espantao. Una cosina de probe. ¡Paece mentira que se guarden allí tantos posibles!...
Cuando después del almuerzo subió Aguirre al cuarto en busca de su pipa, vió que la cabaña de los Aboab estaba ocupada por toda la familia. En su fondo algo obscuro, le pareció distinguir una cabeza blanca que presidía la mesa, y á ambos lados manos apoyadas en el mantel, faldas y pantalones de personas que mantenían invisible gran parte de su cuerpo.
Dos mujeres salieron á la terraza, dos jóvenes que, luego de mirar un instante al curioso asomado á la ventana del hotel, volvieron su vista á otra parte, como si no reparasen en su presencia. A Aguirre no le parecieron gran cosa las señoritas Aboab, y pensó si la belleza hebrea sería una de tantas mentiras admitidas por la costumbre y consagradas por el tiempo que se aceptan sin previo examen. Tenían grandes ojos de hermosura bovina, ojos húmedos y rasgados, pero con el aditamento de unas cejas pobladas y salientes, negras y unidas, como barras de tinta. Sus narices eran pesadas y una obesidad naciente comenzaba á anegar en grasa su esbeltez juvenil.
A continuación salió otra mujer, indudablemente la madre: dama de adiposidades desbordantes que se cimbreaban al moverse, también de ojos hermosos, pero afeados por las rudas cejas. La nariz, el labio inferior y las carnosidades del cuello pendían flácidamente, cumplida ya la madurez fatal que comenzaba á indicarse en las hijas. Las tres eran de una palidez amarillenta, el mal color de las razas orientales. Sus labios gruesos, ligeramente azulados, denunciaban algo de africano ingerido en su origen asiático.
—¡Hola! ¡hola! —murmuró Aguirre á impulsos de la sorpresa.
Una cuarta mujer había salido á la terraza, de las profundidades de la cabaña. Debía ser inglesa; el español estaba seguro de ello: una inglesa morena, con el pelo de azulada negrura y el cuerpo de gimnástica esbeltez y graciosos movimientos. Alguna criolla de las colonias, un cruzamiento de beldad oriental y guerrero británico.
Miró sin cortedad hacia la ventana del hotel, examinando al español con una fijeza de muchacho atrevido, sosteniendo impávida el choque de sus ojos. Luego giró sobre sus talones como si iniciase un paso de baile, volviendo la espalda al curioso, y se apoyó en los hombros de las otras dos jóvenes, empujándolas, complaciéndose, entre grandes risotadas, en manejar su perezosa obesidad con sus brazos de efebo vigoroso.
Cuando volvieron todas ellas al interior de la cabaña, Aguirre abandonó su observatorio, cada vez más convencido de la exactitud de su observación. Decididamente, no era judía. Y para convencerse, habló en la puerta del hotel al administrador de éste, que conocía á todo Gibraltar. A las pocas palabras, este hombre adivinó de quién hablaba Aguirre.
—Esa es Luna... Lunita Benamor, la nieta del viejo Aboab. ¡Qué muchacha! ¿eh? ¡Lo mejor de Gibraltar! ¡Y rica! El que menos, la echa cien mil duros de dote.