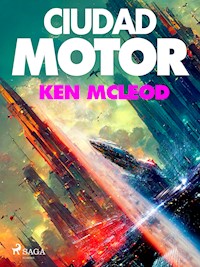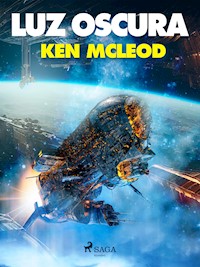
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
"Un viaje trepidante, a través de pasajes de audaz complejidad, ingenio irreverente y paradojas tan intencionadas como juguetonas" - GUARDIAN La Segunda Esfera está a miles de años luz de la Tierra, donde los rusos continúan su avance por Europa en un conflicto bélico sin aparente fin. Pero para Matt Cairns y los cosmonautas de la Estrella Brillante, este lejano rincón de la galaxia es su nuevo hogar. Pero la Segunda Esfera es también el hogar de otras civilizaciones alienígenas creadas por los dioses. En Croatan, dos de estas civilizaciones viven una coexistencia precaria, y la llegada de la Estrella Brillante es un acontecimiento que puede desencadenar el desastre. Porque, ocultos entre las estrellas, los dioses siguen vigilando su creación... y no toleran disenso alguno. Una historia de humanos en un universo de vida extraterrestre omnipresente, esta es la segunda entrega de la saga de ciencia ficción Engines of Light.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 554
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ken MacLeod
Luz oscura
Solaris ficción - 39
Saga
Luz oscura
Original title: Luz oscura
Original language: English
Copyright © 2023 Ken MacLeod and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728408261
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Los dioses crearon la Segunda Esfera y la poblaron con un sinnúmero de razas alienígenas sacadas de sus hogares. Para Matt Cairns y los cosmonautas de la Estrella Brillante es un nuevo hogar, pero su inesperada aparición puede convertirse en el desencadenante de un desastre. Porque, ocultos entre las estrellas, los dioses siguen vigilando su creación… y no toleran disenso alguno.
Para Andrew y Lesley
AGRADECIMIENTOS
Gracias a Carol, Sharon y Michael, por lo de siempre y más Gracias a Farah Mendlesohn por leer y comentar el manuscrito y por la información histórica sobre Rawliston (cualquier error presente es culpa mía); a Catherine Crockett por las sugerencias sobre el pueblo del cielo; a Rachel Lininger por la ayuda con la canción popular; y a Mic Cheetham y Tim Holman por esperar al final.
UNO UBI ET ORBI
Rawlinton se extiende en todas direcciones; desde el espacio es una mancha mugrienta, cuyo humo tiñe la claridad cristalina de la atmósfera a lo largo de cincuenta kilómetros de ribera. La mayor ciudad del planeta, hogar de casi un millón de seres humanos y otras criaturas. Con siete siglos de antigüedad y siempre renovada; dos siglos desde el mayor terremoto de su historia; a horas de distancia de cualquier otra. Se acerca como un temblor de tierra, se acerca como un tren desbocado, se acerca como una nave a la velocidad de la luz.
Piedra quedó inmóvil en un cielo frío. A su alrededor, los puntales del planeador crujieron y sus cabos cantaron. Cientos de metros por debajo de sus pies, el valle lo cubría todo. El Gran Valle se extendía casi cincuenta kilómetros por delante de él y la misma distancia por detrás, y sus campos y aldeas, sus ríos y arenales llenaban su campo de visión. Los imperfectos discos de cristal de sus gafas le impedían ver con claridad las poderosas cascadas situadas a ambos lados del valle que lo habían tallado miles de años atrás, pero distinguía el lejano brillo del lago formado por el Río Grande en la represa natural del extremo oriental. El sol de media mañana refulgía sobre una serie de meandros que atravesaban el amplio lecho del valle. La palabra para mundo es valle, pensó, y la palabra para nosotros es pueblo del cielo y la palabra que los salvajes utilizan para sí mismos es gente. ¡Oh, somos una sofisticada y cohibida civilización de la Edad de Piedra!
Colgaba de un arnés de cuero; los asideros a los que se sujetaba estaban hechos con los dos húmeros de un águila; el ala que lo sustentaba estaba hecha de seda tejida a mano y encolada con una mezcla de resina de pino reblandecida con alcohol; tenía miembros estructurales de bambú y cables de vid y tripa. Con hojas de pedernal y agujas de hueso y raederas de madera habían refinado su fabricación; ninguna herramienta de metal había tomado parte en su manufactura; tampoco hombre alguno; el proceso entero, desde la recolección de las materias primas a éste, el vuelo de prueba, pasando por la construcción, era obra de mujeres; hubiera traído mala suerte que un hombre lo tocara antes de que volviera sano y salvo de su primer vuelo y fuera bautizado formalmente. Piedra reflexionó con ironía sobre la astuta costumbre que hacía recaer las fases más duras y peligrosas de la producción de los planeadores —la búsqueda de los cadáveres de águilas, la extracción de la resina, la prueba del aparato— en mujeres como él. Le gustaban la soledad y la excitación que acarreaban estas tareas, aunque no las habría recibido con el mismo entusiasmo de no haber estado asociadas a los días pasados en la segura y solidaria compañía de las demás mujeres, trabajando en los alargados y espaciosos cobertizos con la aguja o el telar, la sierra de cristal o el cuchillo de piedra.
Penetró en una corriente ascendente y siguió su ascenso en espiral hasta situarse casi a la altura de la cordillera que cubría el extremo occidental del valle. Debajo de él, un par de lagartos alados rozaron sus pies: dos motas negras que no alcanzaban ni la mitad de la envergadura del planeador. Mantuvo vigiladas las laderas superiores mientras pasaba planeando a su lado: aquélla era la ruta de ataque preferida por exploradores salvajes o incluso grupos de incursión y las armas de fuego eran uno de los productos de los pueblos metalíferos que ninguno de los pueblos de la piedra —incluido el suyo— se atrevía a ignorar.
Desde aquel punto elevado, Piedra podía ver todo el tráfico aéreo que recorría el valle: algunos trenes-globo que ascendían para salvar la barrera oriental de camino a Rawliston; docenas de planeadores como el suyo que patrullaban por las laderas o llevaban mensajes urgentes y mercancías ligeras entre los pueblos. Un rápido giro de la cabeza en dirección al cielo le permitió entrever el alto y rápido destello provocado por uno de los esquifes gravitatorios del pueblo de la serpiente, embarcado en alguna misión incomprensiblemente urgente, que atravesaba el firmamento como una estrella fugaz. Los esquifes no eran una visión insólita en su cielo, a diferencia de las astronaves. Cada pocas semanas una nave recorría la línea del Gran Valle en un lento y poco acusado descenso hacia Rawliston; estaban a dos kilómetros de altitud cuando pasaban sobre el extremo occidental del valle y para cuando llegaban al otro extremo habían descendido hasta casi un millar de metros.
Tras salir de la corriente térmica, Piedra orientó su máquina en una larga trayectoria descendente en dirección oeste que lo llevaría de regreso a la ladera en la que se lanzaban y aterrizaban los planeadores y los globos de su aldea nativa, Puente Largo. Estaba siguiendo el curso del Río Grande a unos centenares de metros de altitud —un vuelo lo bastante bajo para permitirle oler el humo de los hornos y ver y oír a los niños que lo señalaban y gritaban en todas las aldeas al verlo pasar— cuando oyó un alarido procedente del cielo, al noroeste. Levantó la mirada.
Al cabo de un segundo, algo enorme y negro pasó como un rayo por encima de las colinas que había justo delante de él, a la izquierda. Cerró los ojos en un acto reflejo, esperando de un momento a otro el impacto y la explosión.
No los hubo.
Elevó una rápida y conscientemente fútil plegaria de agradecimiento a los dioses indiferentes y abrió los ojos. Lo que vio casi hizo que los cerrara de nuevo. Tras la cima de las montañas un vasto armatoste se estaba elevando como una luna maligna. El objeto, evidentemente el mismo que había visto caer, se desplazó hacia delante y rozó la cima de la cordillera. Dio una sacudida, se inclinó hacia abajo y viró hasta situarse sobre el centro del valle. A continuación se detuvo y se quedó flotando a medio kilómetro de distancia, justo delante de él. Giró sobre sí mismo.
El aire crepitó; Piedra pudo sentir cómo se le erizaba todo el vello del cuerpo. Seguía avanzando a toda velocidad, siguiendo una trayectoria de colisión que en cuestión de segundos lo haría chocar contra la superficie de la cosa como una mosca contra sus gafas. Inclinó el cuerpo hacia delante, levantó las piernas y tiró de las palancas de hueso para que el planeador hiciera una picada. Abajo, abajo; apuntó el morro hacia el Río Grande con la parca esperanza de que si no era capaz de modificar la trayectoria a tiempo tal vez pudiera sobrevivir a un choque contra el agua.
La sombra del objeto volante no identificado pasó sobre él. Algo —no el aire ni sus propios esfuerzos— frenó su descenso, al tiempo que lo golpeaba con lo que parecía un puño invisible. Sintió, aunque parezca imposible, que lo alzaban en vilo. Entonces la sombra y la extraña ligereza pasaron y volvió a caer, aunque ahora sí pudo modificar su trayectoria. A unos cincuenta metros sobre el río volaba paralelo al suelo, a una velocidad que pudo convertir con un pequeño y cauto tirón de los controles en un remonte poco acusado.
El puente alargado que había dado su nombre a la ciudad pasó bajo sus pies como —eso se le antojó— una trampa de cuerda salvada por muy poco. Piedra viró hacia la izquierda sobre los tejados de teja y paja y empezó a frenar desplazando el aire al mismo tiempo que la pista aparecía ante sus ojos, más próxima a cada segundo. Vio las briznas de hierba y entonces tocó el suelo, con un golpe seco que sacudió todas las articulaciones de su cuerpo, desde sus tobillos al extremo superior de la columna vertebral, y empezó a correr, a correr más deprisa que en toda su vida, colina arriba como una exhalación, tan deprisa como un hombre que corriera ladera abajo para alzar el vuelo, mientras el planeador seguía volando a la altura de sus hombros y sin peso alguno, y entonces pudo frenar y por fin detenerse.
Permaneció un momento en el mismo sitio, mientras se desabrochaba el arnés y levantaba el ala, y entonces salió de debajo de ella y la dejó caer al suelo. Su respiración se sucedía en una serie de exhalaciones largas, como suspiros; no podía controlarlas. Le temblaban las piernas; a éstas sí podía controlarlas, así que se alejó caminando con paso rígido del planeador en dirección a los cobertizos que había en un extremo de la pista. Más tarde llegaría el dolor. Por el momento sólo sentía una oleada inmensa de entusiasmo que lo llevaba en volandas.
Pierna Lenta, el piloto para el que Piedra había estado probando el nuevo mecanismo, lo esperaba bajo los aleros del cobertizo de los planeadores. Recién entrado en la veintena, con pocos años menos que Piedra, Pierna Lenta vestía sólo una falda plisada corta y adoptaba una pose que mostraba con toda generosidad los músculos de su pecho, sus brazos y sus piernas.
Su impasibilidad se quebró y dio paso a una amplia sonrisa cuando Piedra se acercaba.
—Ha sido magnífico —dijo—. Eso sí que es probar un ala nueva.
Piedra le devolvió la sonrisa, en una muestra de agradecimiento desnudo por el lacónico elogio.
—Es tuya —dijo, controlando lo mejor posible su respiración. Se quitó las gafas y se limpió el sudor de la frente y a continuación se quitó el gorro de plumas.
Pierna Lenta asintió, pasó a su lado, recogió el planeador, lo llevó con reverencia al cobertizo y lo colocó en un estante elevado, tras lo cual regresó a su puesto y volvió a adoptar la misma pose.
—Gracias.
Piedra inclinó la cabeza y entonces, terminadas las formalidades, levantó la mirada y formuló la pregunta que dominaba sus pensamientos:
—¿Qué era esa cosa?
—Una nave.
Piedra se echó a reír.
—Eso no era una nave. A menos que el pueblo del mar haya conseguido lanzarse al espacio en balsas.
—Parecía algo hecho de troncos y barriles —admitió Pierna Lenta—. Pero no creo que sea obra del pueblo del mar.
Tenía el aspecto de alguien que está esperando para contar un chiste.
—El pueblo del mar no hace sus naves —dijo Piedra. Era una broma, claro.
—De acuerdo —dijo Pierna Lenta—. Pero tampoco creo que el pueblo de la serpiente lo haya hecho para el pueblo del mar, como todas las demás naves que hemos visto.
Piedra caminó hasta detrás de la esterilla de paja en la que había dejado su ropa y empezó a abrir las cremalleras de la camisa y los pantalones acolchados. La mayoría de pilotos volaba sin otra cosa que un pantalón ligero pero en los vuelos de prueba se tenían en cuenta el pudor y la fragilidad. Sólo los hombres tenían la obligación de mostrarle la piel desnuda a los vientos de las grandes altitudes.
—¿Y cómo lo sabes, Pierna Lenta? ¿Lo fabricaron los dioses y te lo mostraron en un sueño?
—Lo vi yo mismo… ¡con mis propios ojos!
Pierna Lenta se rió a carcajadas de su chiste; Piedra lo secundó por educación. Se soltó el largo cabello rubio y sacudió la cabeza y a continuación se puso la camisa de seda azul, que le llegaba hasta las rodillas, y los pantalones a juego. A continuación metió los pies en las cuñas de corteza prensada que eran sus sandalias y salió de detrás de la estera. Cuando sus ojos volvieron a encontrarse con los de Pierna Lenta, advirtió, como le había ocurrido tantas veces en el pasado, la sutil y fugaz clausura —algo tan rápido e involuntario como la caída de la membrana nictante sobre los ojos de un hijo del pueblo de la serpiente— que señalaba el brusco cambio en los fundamentos de su conversación. La postura de Pierna Lenta cambió; dejó de apoyarse en el madero, retrocedió un paso e introdujo los pulgares debajo del cinturón.
—Mis propios ojos —dijo mientras se daba unos golpecitos debajo de uno de ellos—. Había un nombre escrito en un costado del barco y he podido leerlo.
La visión aguda era una virtud característica entre los pilotos; la capacidad de leer y escribir no. La lánguida presunción del tono de Pierna Lenta estaba en parte justificada.
Piedra dejó que se le abrieran los ojos.
—¿Cuál era? Su voz había adquirido, sin ningún artificio por su parte, un tono al mismo tiempo más agudo y más liviano. Pierna Lenta se pasó la lengua por los labios y se encogió ligeramente de hombros.
—Había varias palabras o nombres —dijo—, y algunos de ellos tenían otros escritos encima. Pero había dos palabras que estaban bastante claras, en Cristiano y con alfabeto legible…
Volvió a hacer una pausa, mientras en sus labios se dibujaba una sonrisa. Piedra extendió las manos.
—Por favor.
—Estrella Brillante.
Piedra lo tradujo mentalmente del Cristiano.
—¿«Estrella Brillante»? —Sintió que el tono de su voz perdía el control y acababa convertido en un chillido muy poco digno.
—Eso es lo que decía. —Pierna Lenta se encogió de hombros—. Que fuera o no la nave de verdad, yo no lo sé.
Se volvió y contempló el valle, como si todavía pudiera verla allí.
—Pero tenía el aspecto que uno podría esperar de esa nave, y en cuanto a sus pilotos… —Soltó una risilla—. Si de verdad eran del pueblo del mar, es que han perdido mucha habilidad, en serio. No, yo creo que el piloto era un… ya conoces la palabra en Cristiano, un humano.
—Tal vez fuera uno del pueblo de la serpiente —sugirió Piedra—. Un piloto de esquife muy experimentado.
Pierna Lenta se pasó una mano sobre los ojos.
—¡O uno muy inexperto!
Piedra sonrió con malicia.
—Hace falta un piloto muy experto para hacer descender hasta el nivel del suelo y luego…
Pierna Lenta sacudió la cabeza como si estuviera formulando algún reproche contra sí mismo, le dio una palmada en el hombro a Piedra y a continuación dejó caer los brazos en un gesto de incomodidad.
—Por supuesto, por supuesto —dijo—. Soy tonto. Te invito a una copa, Piedra.
Caminaron frente al cobertizo de los planeadores, vacío casi por completo a aquella hora del día. Pierna Lenta andaba descalzo sobre la hierba, con la casi imperceptible cojera en el pie izquierdo que le había dado el nombre. Piedra caminaba con cuidado y con el paso de zancadas cortas y rápidas que le imponían los tacones altos de sus sandalias. Junto al otro extremo del cobertizo había una mesa vacía sobre la que descansaban un pellejo de cerveza, montado sobre una estructura de mimbre, y unas pocas copas de arcilla. Pierna Lenta ignoró la cerveza, se agachó bajo la mesa y sacó una botella de licor de maíz.
—Ah —dijo Piedra. Un contrabandista.
Pierna Lenta sonrió, le guiñó un ojo mientras llenaba dos copas del fuerte licor y a continuación volvió a esconder la botella. Apoyó el codo en la mesa y alzó la copa, y entonces se dio cuenta de que Piedra no se estaba apoyando en la mugrienta y pegajosa superficie. Pidió un momento con un ademán y se apresuró a traer un banquillo.
—Gracias —dijo Piedra mientras tomaba asiento. Pierna Lenta reemprendió el brindis—. ¡Por los vuelos altos! —Y los aterrizajes seguros— dijo Piedra, de todo corazón. La reacción a lo ocurrido empezaba a manifestarse en él y su cuerpo, que estaba asimilando la realidad de su milagroso escape, empezaba a temblar. Apuró la bebida de un trago, enderezó el cuerpo y parpadeó para reprimir las lágrimas.
—¡Uau!
—Una mercancía de primera —dijo Pierna Lenta. Se pasó la lengua por los labios, apartó la mirada y tomó otro trago. Parecía estar recordando algo.
—Si esa nave era de verdad la Estrella Brillante —dijo con lentitud—, muchas cosas van a cambiar. Otros se habrán dado cuenta. Será la comidilla del valle entero dentro de unas horas.
—En eso tienes razón —dijo Piedra. Su mente estaba revisando ya las implicaciones a toda velocidad. Se desplegaban como si estuvieran pasando frente a sus ojos, con la inevitabilidad del desplome de un planeador. La llegada del Estrella Brillante, casi dos siglos atrás a un mundo que, según sus vagas sospechas, se encontraba a unos cinco años de distancia, había sido tan fundamental para la existencia entera del pueblo del cielo que formaba parte de su religión. Una parte incorporada tardíamente, por supuesto, pero que ya se había incorporado sin fisuras a leyendas que se remontaban incontables generaciones hasta las Tierras Frías, que los cristianos llamaban la Tierra. Los dioses habían enviado aquella nave a los nuevos Mundos, con su mensaje de liberación. Sin ella, era muy posible que la religión del pueblo del cielo no existiera ya y el propio pueblo del cielo sería una caterva de despojos miserables.
Si ahora había llegado a Croatano, no podía ser más que un milagro. —¿Te das cuenta— continuó Piedra— de que lo que ha ocurrido hoy será recordado en las historias de nuestro pueblo?
—Por supuesto —dijo Pierna Lenta—. Será algo así como, veamos… «Cuando Piedra cayó del Cielo».
Piedra se echó a reír.
—No suena del todo mal. O «Cuando Pierna Lenta Estuvo a Punto de Perder su Ala».
—Así es como lo contarán las mujeres, sí —dijo Pierna Lenta con tono sarcástico—. Oh, bueno, supongo que sabremos muy pronto la verdad sobre la nave y las consecuencias serán las que tengan que ser.
Piedra asintió en silencio para demostrar que estaba por completo de acuerdo con esta afirmación profunda pero completamente carente de contenido. Pierna Lenta hizo un pequeño ademán para indicar que, por lo que a él se refería, eso era todo cuanto había que decir sobre el tema. Piedra aguardó pacientemente a que el hombre introdujese otro cualquiera.
Pero Pierna Lenta vaciló, bebió un poco más y dirigió una mirada meditabunda a la lejanía durante un minuto entero antes de volverse y decir de repente:
—La verdad es que eres un piloto muy bueno. Esa maniobra ha sido realmente asombrosa.
Piedra bajó la mirada, fingiendo modestia, mientras pensaba «ahí vamos otra vez». Alzó una mano y la dejó caer desde la muñeca.
—Fue pura suerte —dijo—. El espíritu de la nave, su campo… —utilizó la palabra cristiana— me sacó del picado.
—Aun así. Hacía falta mucha habilidad y mucha presencia de ánimo. Eres tan bueno como cualquier hombre.
Allí estaba, el típico elogio torpe, bienintencionado pero no deseado. Al menos ya había pasado. Volvió a sonreír y, como de costumbre, sacudió las pestañas. Pierna Lenta dejó la copa y lanzó a Piedra una mirada directa y seria.
—Me encantaría que volaras conmigo.
—¿Esto qué es? —dijo Piedra—. ¿Una proposición de matrimonio?
En realidad, aquello lo hubiera sorprendido menos que la clase de asociación que Pierna Lenta estaba, aunque no quisiera reconocerlo, sugiriendo: unirse a sus correrías como contrabandista.
Pierna Lenta se echó a reír y le dio a Piedra un puñetazo en el hombro.
—¡Con una esposa ya tengo suficiente! Más que suficiente, si quieres que te sea sincero. No, en serio, Piedra. Deja que te lo pregunte, por si acaso: ¿Estarías interesado en volar conmigo?
—Eso es imposible.
—No, no lo es, si lo hacemos con cuidado. Piedra tomó un sorbito de licor y levantó la copa.
—Supongo que ya eres muy cuidadoso cuando vuelas.
Pierna Lenta asintió.
—Nosotros tenemos cosas que los concilios cristianos desaprueban y ellos tienen cosas, como por ejemplo ésta, que nuestros ancianos miran con malos ojos. Puede sacarse mucho beneficio con este comercio si se hace con cuidado. Pero no es bastante: casi todos nuestros mercaderes sacan unos pocos artículos de contrabando en cada viaje. He estado pensando. Debe de haber cosas de los cristianos que quieran las mujeres y que los ancianos y los concilios prohíban. Cosas sencillas y livianas, que puedan llevarse con facilidad —se encogió de hombros—. Yo no sería capaz de reconocerlas. Pero puede que tú sí.
—Se me ocurren muchas —dijo Piedra—. Agujas de metal, pequeñas hojas afiladas, navajas, monóculos…
Unos pocos tesoros de estos obraban ya en las manos de algunas de las mujeres, discretamente utilizados y celosamente guardados; ella sólo sabía de su existencia por atisbos y rumores. La idea de unirse a Pierna Lenta en su aventura se expandió con tanta calidez por su mente como el licor lo estaba haciendo en su estómago. Volar regularmente a la ciudad y ser la prestigiosa proveedora de tan valiosas mercancías…
—Sí —dijo—. Me gustaría hacerlo.
—Muy bien —dijo Pierna Lenta. Como si su asentimiento lo hubiese envalentonado, se inclinó hacia delante y continuó con tono vehemente:
—Eres un piloto nato. Con práctica, podrías llegar a ser magnífico. En cambio, dejas que tu habilidad se desperdicie como mujer y pierdes tus días tejiendo y cosiendo y cotilleando. ¿Por qué no le das la espalda a todas esas menudencias y te conviertes en un hombre mientras todavía estás a tiempo?
Piedra no sabía cuál sería una respuesta apropiada. Frunció los labios, aspiró hondo, se alisó el dobladillo de la camisa. Las reacciones frente a su estatus variaban de una misericordia bienintencionada a una admiración fascinada, pasando por la más generalizada y prosaica aceptación. Un intento de persuadirlo activamente para que lo abandonara era algo insólito: ni la tradición ni lo que alcanzaba a recordar de los libros de antropología que había leído le proporcionaban un precedente.
Pero acababa de presenciar otro hecho sin precedentes; se preguntó si la osadía de Pierna Lenta se habría visto azuzada de alguna manera por la sensación de grandes cambios inminentes que los había embargado a ambos. De modo que, en lugar de ofenderse o desechar la idea con una carcajada, se la tomó con seriedad y calma.
—No te falta parte de razón en eso que dices, Pierna Lenta —replicó—. Me encanta volar y querría poder hacerlo más. También me encanta el trabajo de las mujeres y la compañía de las mujeres, que no son cosas tan despreciables como tú imaginas. Pero aparte de todo esto, la cuestión es que hice mi elección por una buena razón, que conoces perfectamente. Puede que se me dé bien volar, pero no se me da bien luchar.
Abrió las manos.
Pierna Lenta le había escuchado con una expresión de frustración creciente y respondió con un chorro de palabras urgentes y ansiosas.
—¡Yo podría instruirte! —dijo—. La lucha es sólo una habilidad. A decir verdad, una mujer podría llegar a dominarla si practicase lo bastante y no le tuviera miedo al dolor… y yo he presenciado partos y ni siquiera alcanzo a imaginar ese dolor. Las mujeres tienen su propio dolor, así que no me digas que no podrían soportar unos pocos golpes y cortes. No me digas que tú no podrías soportarlos. Podríamos practicar en algún lugar apartado hasta que estuvieras preparado para el desafío.
Piedra se encogió para sus adentros ante la mención del desafío, pero mantuvo con cuidado una expresión luminosa.
—Ah, he ahí el problema, precisamente —dijo—. La Naturaleza, los espíritus, los dioses… llámalo como quieras, ha otorgado a las madres la fuerza para dar a luz y a los guerreros la fuerza para luchar, y a mí y a los que son como yo ninguna de las dos. Yo lo acepto así y soy feliz como soy.
Pierna Lenta seguía clavándole una mirada acerada.
—Yo estaba allí cuando corrías y luchabas y cazabas con los demás niños —dijo—. Tenías hechura de hombre, y sigues teniéndola. No eres ningún cobarde. —Frunció el ceño por un momento—. Si lo que te pasa es esto… —Hizo un gesto rápido y vulgar con los dedos—, la verdad es que a algunos de los hombres, los cazadores y guerreros, les pasa también… Lo hacen unos con otros y nadie piensa mal de ellos.
—Ya lo sé —dijo Piedra con un gesto de exasperación—. El problema no es ése.
—¿Entonces qué? —Ya te lo he dicho. Piedra hubiera preferido poder decir más. Pero lo que sentía era un terrible caos que amenazaba con hacerle llorar y era tan difícil expresarlo en palabras, ya fuera en lengua o en cristiano, que lo dejó así.
—Muy bien —dijo Pierna Lenta—. Perdona que haya sacado el tema.
—Está olvidado— dijo Piedra—. Pero volaré contigo, tal como hemos decidido.
Apuraron sus bebidas. Mientras Piedra se marchaba, Pierna Lenta le gritó:
—¡Nos veremos pronto! Piedra volvió la cabeza y se despidió con una sonrisa tímida y un gesto amistoso. El camino que discurría entre el cobertizo de los planeadores y la carretera estaba pavimentado con piedras planas de forma irregular, desechos de la carretera y por tanto tan antiguos como ella. Se situó en el lado izquierdo, más allá del surco abierto por los siglos de paso de ruedas de carromato. Los tejados de las calles de Puente Largo, de sus casas de piedra y las alargadas naves industriales de madera, semejaban amplios escalones en una colección desordenada de escaleras gigantescas que bajaban por la ladera de la colina hacia el río.
Y a su vez, no era más que un detalle del patrón de unos escalones mucho más grandes, las terrazas de los campos, extendidos sobre la sucesión de playas sobreelevadas que aparecían en puntos diferentes a lo largo de las dos vertientes del valle. El aeródromo se encontraba en la ladera que unía dos de ellas; tras la siguiente ladera descendente, el campo estaba a la altura de los tejados de las calles más elevadas y sobre la hierba pisoteada de aquel campo los muchachos y los jóvenes de la ciudad practicaban sus deportes y las artes de la guerra. Al pasar cerca de allí fue reconocido por algunos de sus antiguos compañeros, uno de los cuales le hizo una oferta a gritos. Piedra meneó las caderas con aire desafiante.
—¡No dejaría que tú me lo hicieras —gritó mirando atrás—, ni aunque fueras el último hombre en el mundo!
Matt Cairns contempla la ciudad a través de un cristal cubierto de escarcha por los impactos de los micrometeoritos, abrumado por la sensación de altitud que genera el hecho de mirar desde el espacio pero no desde la órbita, y por la noción de que nada de esto ha ocurrido aún. Algún reloj o calendario en el fondo de su mente sigue aún acoplado a la rotación de la lejana Tierra; para él el presente será siempre el año 2048 más cuantos años quiera que viva y hasta el momento ha pasado la mayor parte de este tiempo en el futuro, sobre una montaña ya gigantesca de años luz.
Y aquí está, a incontables miles de años y de años luz de ahora y de casa, de pie gracias a la gravedad local de una nave construida para operar en un entorno ingrávido y mirando una ciudad que se yergue como un imposible delante de sus ojos y que crece a cada segundo que pasa. Aparta la mirada.
La sala de control de la nave, objeto de varias iteraciones de retroajustes y recortes, tiene unos dos metros de altura por tres de profundidad y diez de longitud. Al otro extremo de su alargada y baja ventana hay un joven y una joven, contemplando la superficie cada vez más grande del planeta con la misma intensidad que Matt. Gregor Cairns se parece a Matt en el pelo negro, crecido por toda la espalda, la nariz estrecha y la boca fina; y en la forma de los hombros, que es la de un hombre preparado para afrontar problemas. Elizabeth Harkness, cuya mano izquierda recorre la espalda de Gregor como un insistente animalillo, es un poco más alta y sensiblemente más grande. Su negro cabello se desparrama espeso hasta topar con un final repentino, auténtico ejercicio de impaciencia, a la altura de su barbilla. El piloto de la nave, sentado en su alto banco entre Matt y la pareja, está a su vez absorto en la superficie de lo que parece un banco de laboratorio inclinado, al que están atados, conectados o clavados varios mecanismos y aparatos. Tiene los brazos metidos hasta los codos en la abigarrada maquinaria.
Matt tiene la inquietante sensación de que el piloto está ignorando deliberadamente la proximidad del globo que llena la ventana.
—¿Es ésta la trayectoria adecuada? —pregunta. Puede oír el tenue rumor de las emisiones de radio del planeta por un altavoz y se pregunta casi sin darse cuenta cómo es posible que estas transmisiones no se hayan registrado jamás en los más sensibles radiotelescopios del Sistema Solar ni hayan sido captados por las meticulosas búsquedas del programa SETI y entonces recuerda, una vez más, que esto no ha ocurrido aún… en 2049 las naves lumínicas con los primeros especímenes humanos de la antigüedad más remota de la Tierra no han llegado aún a su destino.
—No —replica el piloto sin levantar la vista del improvisado panel de controles—. Desde luego que no. Deberíamos dar la vuelta y aproximarnos siguiendo la vía de acceso normal. A ver, todos, agarraos a algo mientras ajusto…
La dirección del campo varía por un momento, lo que hace que todos los presentes se mareen, y a continuación se estabiliza. El tamaño aparente del planeta deja de incrementarse.
—Muy bien —dice el piloto, mientras se incorpora, se vuelve y se limpia el polvo de las manos—. Ahora estamos en una posición estable. Puede que tarde algún tiempo en calcular la trayectoria de entrada.
—¿Quieres decir que no la tienes aún?
Matt mira fijamente al piloto, embargado por un nuevo lapso mental: al igual que el presente parece ser en ocasiones el futuro, no puede dejar de ver al piloto como un alienígena. Salasso no es un alienígena: los saurios y los humanos comparten un ancestro terráqueo, un vertebrado no identificado que data de allá por el Triásico. Pero tiene un espeluznante, casi cómico parecido con la imagen del alienígena que era casi un icono en tiempos de la antiquísima infancia de Matt. Los largos años de relación con los saurios no han logrado borrar del todo esta impresión precoz. Aún hace que se le erice el vello de los brazos y la nuca. Ni siquiera la imagen de los verdaderos alienígenas, el jardín de los dioses que aún resplandece en su mente después de dos siglos, puede suplantar la siniestra semejanza: la cabeza sin pelo, de enormes ojos y una boca diminuta sobre un cuerpo flaco, los brazos alargados y las finas manos de cuatro dedos son las marcas distintivas del clásico alienígena de la mitología, el Gris.
Matt alberga desde hace mucho tiempo la amarga sospecha de que no se trata de ninguna casualidad. Los esquifes gravitatorios de los saurios, con su forma de platillo, otorgan mayor solidez a la idea.
Y el miedo y la furia, aún allí, como trazas en un metal pesado contaminado, o un isótopo con una larga media vida todavía por delante, no consumidos aún… le avergüenzan, lucha con ellos y trata de disimularlos, a los ojos de los demás, si no a los suyos.
—La tengo, en sus principios —dice Salasso con rigidez—. De aquí en adelante es en parte habilidad, que… estoy aprendiendo… y en parte cálculo… ¿eh, Gregor?
El joven se aparta de la ventana y de la mujer y se reúne con Salasso junto al monitor y el teclado de la mesa. Al cabo de un minuto de verlos trabajar, murmurar de forma críptica, comprobar lecturas e introducir datos, Matt se da cuenta de que la cosa va a demorarse. Se aparta de ellos y se acerca a Elizabeth. Ella no aparta la vista de la ventana.
—Es precioso —dice—. Me cuesta creer que lo esté viendo. ¡Croatano, uau!
Su dedo traza en el aire el contorno del continente más oriental de Croatano, Nueva Virginia, en el cual Rawliston destaca como una peca en una mejilla. Al oeste y al norte y al sur de la capa de humo que la cubre se extiende una labor de retazos —desde aquella altura, apenas un bordado insignificante— verde y dorada y negra; más allá, el verde más profundo de los bosques y luego el gris de las laderas coronado por el blanco de las cimas de una cordillera que a grandes rasgos discurre paralela a la orilla del mar, a una distancia que varía entre cien y doscientos kilómetros. Las nubes se apilan a lo largo de la cordillera como un oleaje. Al este de la ciudad, brilla el azul del océano.
—Es precioso.
Se vuelve, con el negro cabello arremolinado y las negras cejas enarcadas.
—¿Alguna vez viste la Tierra… así?
Matt suspira.
—Sí, durante unos pocos segundos, cuando la estaba dejando.
En la vida real, quiero decir. Y muchas más veces en la pantalla, claro. Películas en vivo, RV, fondos de pantalla… Ella no sabe muy bien a qué se refiere, pero eso no merma sus simpatías.
—La echas de menos. Él se rasca la barbilla con el pulgar. Como le ocurre siempre que pasa algún tiempo en el espacio, siente que necesita un afeitado. No es así; así de corto ha sido este viaje.
—Sí, la echo de menos. He tenido algún tiempo para empezar a echarla de menos.
Como si aquello le recordara que ella tiene más razones para sentir nostalgia, Elizabeth baja rápidamente la mirada y después de un segundo vuelve a levantarla hacia el nuevo mundo que se despliega bajo sus ojos. Al cabo de pocos minutos la vista empieza a inclinarse hacia la derecha mientras la nave se desplaza hacia el oeste. En cuestión de segundos están mirando directamente las montañas.
—Tomad asiento, por favor —dice Salasso—. Estamos a punto de iniciar un descenso vertical controlado.
—Joder. Ojalá —dice Matt mientras se dirige a su asiento— hubiéramos traído ese esquife. Preferiría mil veces un Roswell a un puto Evento Tunguska.
Los demás saben que no tiene mucho sentido preguntarle de qué está hablando. No tienen un esquife -hubieran alquilado uno, allá en Mingulay, para utilizar como lanzadera cuando renovaron el Estrella Brillante, pero hubiera sido demasiado caro y además hubiera resultado contradictorio con su objetivo, que no es otro que el de establecer instalaciones de vuelo espacial controladas por humanos-. Han dejado atrás la mayoría de los equipos y los laboratorios, así como la mayor parte de la nave. Lo que traen consigo son varios módulos de soporte vital y unos camarotes, algunos módulos de equipo científico cuidadosamente elegido en los laboratorios, un vasto corpus de conocimientos científicos contenido en varios ordenadores funcionales, una bodega llena de manufacturas de Mingulay y el motor lumínico.
Un motor que, utilizando una fracción infinitesimal de su potencia, puede utilizarse en entornos gravitatorios: para desplazarse dentro de los sistemas y viajar por la atmósfera. La típica luz extraña en el cielo.
Matt se sienta y se ajusta el arnés junto a los demás en uno de los asientos que fueron diseñados originalmente para sacudidas y emergencias de menor importancia en entornos ingrávidos. Parece como si un animal se hubiera liado a bocados con el cinturón de seguridad, dejando manchas de saliva ácida; no es más que el resultado de los dos siglos de lenta acción de las bacterias resistentes al vacío, pero lo cierto es que no hubiera querido montarse en un coche con un cinturón así.
Salasso inclina un milímetro o dos algo que se parece peligrosamente a un reóstato y el efecto de zoom vuelve a manifestarse. Un resplandor cada vez más luminoso y un chirrido creciente indican que han entrado en la estratosfera. No hay sacudida; el campo rodea la nave como una burbuja alargada, lo que es una suerte porque de no ser así se harían trizas como una canoa de mimbre en medio de unos rápidos. La cordillera se expande rápidamente y pasa de ser un mapa de contornos renderizados a un modelo en papel maché de la verdadera, una superficie planetaria que parece a punto de irrumpir por la ventana. Matt mira de reojo a Elizabeth y Gregor. Están mirando al frente, extasiados, sin preocuparse. Su única experiencia en viajes atmosféricos ha sido en naves planetarias y esquifes gravitatorios. La de Matt es un poco más amplia y por eso está sujetando los brazos del asiento con tal fuerza que le duelen las manos.
Abre los ojos y el aullido del aire cesa. Frente a él, la visión está llena de resistente hierba de Tussocky y rocas grises y amarillas cubiertas de líquenes. La gravedad de la nave y la del suelo, unos pocos metros debajo de ellos, son perfectamente perpendiculares entre sí. Aparta la mirada, mareado. Salasso gira sus grandes y negros ojos y devuelve el control a su posición normal. El suelo vuelve a cerrarse —Matt puede ver cómo se desperdigan conejos en todas direcciones— y de repente el cielo se escora y llena la pantalla. Casi toda la pantalla. En la parte inferior se ve una cresta irregular. Inclinan el morro hacia arriba y se lanzan hacia delante —los dedos de los pies de Matt se flexionan, anticipando el roce— y de repente se encuentran flotando sobre un amplio valle que se extiende entre una cresta y la siguiente. Salasso introduce uno de sus largos dedos en la maquinaria y la nave rota para situarse paralela al valle. Matt avista un gran río que discurre serpenteando por su lecho, y campos verdes y negros en un paisaje salpicado de aldeas blancas.
Y justo delante de ellos, acercándoseles como una mosca hacia un parabrisas, una forma negra que parece un pájaro gigante o un pterosaurio de tamaño medio. Salasso hace ascender la nave varios metros mientras el objeto varía su trayectoria y empieza a caer en picado. Al pasar debajo de ellos, Matt puede ver que se trata de un ala delta, sin cola, con una especie de puntales por todas partes y una decoración muy colorida.
—¿Qué coño era eso? —grita.
—Un planeador —dice Salasso con aire imperturbable—. Sin duda el piloto está haciéndose la misma pregunta.
Por la parte inferior de la ventana, inclinada hacia el interior de la nave, Matt puede ver ahora el paisaje sobre el que están pasando. El valle se extiende más de cincuenta kilómetros, que parecen devorar con rapidez. Su anchura varía entre dos y cinco kilómetros y está densamente habitado; los campos y las tierras boscosas pero cultivadas se extienden desde el fértil lecho hasta las terrazas de las vertientes inferiores, con algunos contornos que supone son playas sobreelevadas. Molinos de agua en cuyas aspas discurre veloz la corriente en los recodos de los meandros. Una tracería de canales de irrigación y drenaje que parece un panel de circuitos, cuyos capacitores e interruptores son los blancos bloques de los edificios bajos. Pequeñas y desiguales columnas de humo elevándose. Animales en los campos, en rebaños como el ganado, pero demasiado grandes en su apariencia. Botes y barcazas y…
—¡Cuidado! —grita Matt. Salasso le lanza una mirada dolorida y eleva la nave un poco más, por encima de la trayectoria de un flotante… racimo de uvas, piensa Matt al principio y entonces se percata de que se trata de media docena de globos que sostienen una góndola que se mece como un péndulo.
—Mierda —dice Gregor mientras se levanta de un salto y se asoma por el cristal—. Hay docenas de globos y planeadores. Estamos en el espacio aéreo de alguien.
—Me preocupa más que nos golpeen por detrás —dice Salasso—. Si nos metemos por equivocación en la trayectoria de entrada de las naves regulares.
—No es muy probable —dice Elizabeth.
Al llegar al extremo oriental del valle, el río se ensancha y se convierte en una presa natural, sobre cuyo borde se forma una gran cascada. Detrás de ella el valle desciende abruptamente y a lo lejos, en el horizonte, avistan el resplandor azulado del cielo y la neblina amarillenta de Rawliston. Sobrevuelan un paisaje quebrado que, conforme las montañas van dando paso a unas colinas densamente arboladas, se abre formando una amplia llanura aluvial, fértil y cubierta de granjas, sobre la que el río se ensancha y serpentea. Veloces como una nave atmosférica en descenso, silenciosos como un globo, planean en aquella dirección hasta que la ciudad llena su campo de visión.
—Igualito que LA —dice Matt.
—¿Qué?
—Una ciudad de la Tierra, hace siglos. —Hace un ademán—. Olvídalo.
Está demasiado ocupado contemplando Rawliston para hablar de ello. También Elizabeth se queda callada; y Gregor, que nunca ha visto una ciudad de semejante tamaño —cualquier ciudad humana, en realidad— desde las alturas. El cerebro de los primates está programado para responder con fascinación a la complejidad, como bien sabe Matt. El asteroide que albergaba a los alienígenas aún le provoca sueños de los que despierta inquieto. Una ciudad vista desde el aire no es más que un burdo bosquejo de aquello, a pesar de lo cual sigue siendo la más compleja obra del hombre que puede contemplarse de una sola vez.
Primero los suburbios: chabolas con pequeñas huertas, en el extrarradio, donde se unen a las granjas más pobres, aledañas a la ciudad; luego las chabolas se ven reemplazadas por casas de mejor aspecto y todas las calles, no sólo las avenidas principales, están pavimentadas y despiden resplandores negros y no pardos. Tanques de agua sobre pilares, parecidos a los marcianos de Wells, en lugar de canalones para la lluvia; jardines ornamentales y céspedes en lugar de diminutas huertas. También el tráfico ha cambiado: en el extrarradio era humano o animal, con algunas y escasas máquinas agrícolas que despedían humo, y montones de bicicletas. Aquí, más cerca del centro, los vehículos brillan, los grandes camiones y los vehículos de transporte resplandecen con vívidos colores y protuberancias de metales bruñidos, mientras los pequeños parecen envueltos en caparazones de esmalte con formas ovales y uñas pintadas. Los puentes, grandes y pequeños, unen las dos orillas del río cada vez más ancho que divide la ciudad.
La altura media de los edificios aumenta, al igual que su masa. Construidos en piedra en lugar de en hormigón, ladrillo, madera o hierro ondulado, se levantan frente a la ribera como un oleaje de piedra cuya cresta rompe a ambos lados de la boca del río y alrededor de la curva de la bahía en una marejada más baja y menos salubre de edificios comerciales e industriales, muelles y embarcaderos.
Más allá, el puerto, atestado de embarcaciones; y más allá de las embarcaciones, paralelo al camino, a lo largo de los dos kilómetros que quedan hasta el mar, el amarradero de las astronaves, señalado con boyas. Tres naves descansan en él, flotando en el aire en vez de en el agua.
—La nave de Tenebre —señala Salasso mientras se sitúa paralelo a una de ellas. Matt siempre ha pensado que identificar las astronaves por la familia de mercantes que viaja en ella tiene tanto sentido como bautizar a un navío oceánico por cualquiera de los linajes de su población de ratas. Las astronaves —o naves nodriza, como en ocasiones, en otro lapso mental, no puede evitar llamarlas— son… vaya, como piensa ahora, grandes: centenares de metros de eslora, más grandes que cualquier otra máquina que haya visto nunca aparte de los petroleros y los cargueros pesados impulsados por cohetes. A tan corta distancia, la nave de Tenebre parece aún más grande, hasta el punto de reducir sus cincuenta metros de módulos y pasadizos de conexión a una balsa salvavidas que se mece a su costado.
Mientras la potencia de los motores se reduce al mínimo requerido para mantenerlos flotando, sobre el aire o el agua —pueden ver cómo rompen las olas contra la pantalla invisible del campo— una confusión de voces de radio irrumpe en la sala, junto con los siseos y aullidos provocados por el ligeramente intranquilo Salasso al mover el dial. Por fin encuentra el canal que está buscando.
—… identifíquese, por favor —dice una voz con un timbre nasal—. Nave en camino, identifíquese, por favor.
Matt se inclina hacia delante mientras Salasso vacila.
—Dile —susurra— que la nave de los Cairns ha llegado.
DOS VIVÍA UNA MOZA EN LA CIUDAD DE RAWLISTON
El grito de Joshua sobresaltó a Gail Frethorne, que soltó la llave inglesa y se arañó la mano con una rebaba metálica. Por un momento, mientras se llevaba la mano a la boca, vio la sangre roja sobre el negro petróleo. Chupándose el arañazo de los nudillos, sacó con suavidad la plataforma con ruedas sobre la que estaba tendida de debajo del coche y preparó una andanada de imprecaciones para arrojársela a Joshua.
Se encontraba en el taller del garaje, a un par de metros de distancia, boquiabierto y mirando al cielo. Desde donde ella se encontraba, el aprendiz parecía una estatua alegórica de El Asombro. De espaldas como estaba, en una posición óptima para contemplar el cielo, siguió la dirección de la mirada de su ayudante.
—Me cago en la leche puta —dijo, mientras sus procacidades se convertían en reverencia. La cosa que flotaba varios cientos de metros sobre sus cabezas era demasiado grande para ser una nave atmosférica, demasiado pequeña para ser una astronave y, por su forma no se parecía a ninguna de las dos. Por Dios, ¡si hasta tenía agujeros! Se veía el cielo a través de ellos.
Se puso en pie con dificultades, sin apartar la mirada de la cosa. Estaba descendiendo, hundiéndose hacia el horizonte al tiempo que sobrevolaba la ciudad en dirección este. Joshua la miró de soslayo.
—¿Un nuevo tipo de avión?
Se notaba por su tono de voz que no le gustaba consultarla sobre el particular.
—No —dijo ella, tratando de no parecer sarcástica—. No tiene la forma apropiada para ser un vehículo de ascenso y es demasiado rápida para ser una nave atmosférica. Si tuviera cohetes o propulsión de chorro, las veríamos u oiríamos, creo.
—¿No crees —dijo Joshua, mientras la cosa pasaba sobre ellos y desaparecía de su vista— que podría ser algo nuevo creado por los paganos con… no sé, planeadores y globos o algo por el estilo?
—A los paganos no se les da demasiado bien lo nuevo —dijo Gail—. Y tampoco a los saurios o los kraken, ya no. No, tío, eso es una puta nave o puede que un esquife, de una clase que no habíamos visto nunca. Ni oído.
—¡Tío! —Joshua se llevó los nudillos a la boca y meneó los dedos—. ¡Alienígenas!
Gail se echó a reír. La única prueba de que Joshua supiera leer era la diligencia con que se entregaba a la dolorosamente lenta pero persistente lectura de tebeos sobre alienígenas y otras rarezas similares.
—No existen los alienígenas, salvo los Poderes Superiores.
—Eso no lo sabemos —dijo Joshua con tozudez.
—Sí, sí que lo sabemos —dijo Gail con tono ausente, sin apartar la mirada del cielo. Entonces se volvió de repente hacia él, con una gran sonrisa en los labios—. ¿Y sabes lo que significa eso? Dios, sí que era lento.
—¡Gente! —dijo, dando una palmada por encima de la cabeza—. ¡Nuestra gente! ¡Es una nave de casa! ¡Han venido!
Joshua frunció el ceño. Miró por encima de la grande y ruidosa radio, en precario equilibrio sobre la estantería que había junto a la puerta, entre piezas de motores, tarros de líquidos peligrosos y latas de tuercas y tornillos.
—Mejor no especulemos sobre ello —dijo, para gran sorpresa de Gail—. Si se trata de algo especial lo sabremos en las noticias, ¿eh?
—Oh, sí. —Gail alargó la mano hacia el dial y lo giró entre zumbidos hasta dar con la frecuencia de noticias. Tras un minuto del típico parloteo matutino sobre crímenes y tráfico, la voz de la locutora cambió. Se oía el rumor de los papeles y el chasquido de los interruptores de teléfono.
—Noticia de última hora —dijo—. Hace unos momentos ha aterrizado en Rawliston una astronave que se ha identificado como la Estrella Brillante. Estamos enviándole un mensaje urgente a Chris, nuestro vigilante del cielo, para que se ponga en contacto con ellos y mientras tanto les mantendremos informados.
Siguió una comunicación poco clara con el hombre del avión cuya obligación era mantener vigilado el interminable y gruñente flujo del tráfico de la ciudad y, al oírlo, un viejo chivo de alguna universidad despertó de la siesta para hablar de forma incoherente sobre lo maravilloso e histórico que era todo aquello. Con una mirada desafiante, Joshua devolvió el dial al programa de música.
—Ahí está —dijo—. Tienes razón. Es el Cosmonauta.
Parecía decepcionado. Su rostro apagado dejó boquiabierta a Gail, que se preguntaba qué abismos de estupidez y falta de sentido de la proporción podían esconderse debajo de aquella expresión. ¿Qué fatuos sueños sobre alienígenas habían sido frustrados por el descubrimiento de que los pilotos de aquella nave nunca vista eran mera, gloriosamente humanos? A ella le parecía la mejor y más grande noticia de su vida.
—Es una noticia estupenda —le dijo—. Ya lo verás.
Joshua se encogió de hombros y volvió a sumergirse bajo el capó levantado de un coche en el que había estado trabajando, en medio del patio. Los otros dos mecánicos se encontraban en el interior oscuro del taller, aún soldando —Gail tuvo que parpadear para conseguir que desaparecieran los destellos provocados en su visión por una mirada de soslayo— y no parecían haberse percatado de la aparición de la nave ni de la noticia en la radio. El jefe, inclinado con el ceño fruncido sobre unas etiquetas, al otro lado de la ventana de la oficina que sobresalía en la otra esquina del patio, tampoco parecía haberse enterado de nada.
Se volvió rápidamente antes de que levantara la mirada y la viera holgazaneando y lamió la sangre fresca de la herida de sus nudillos. Una parte de su mente empezó a considerar cómo podía mover aquella tuerca recalcitrante. Utilizar un soplete era tentador pero demasiado peligroso. Varias capas de aceite penetrante no parecían haber penetrado nada en absoluto. Se acercó al armario en el que se guardaban las soluciones para casos de emergencias como aquél y cortó una tira de veinte centímetros del plástico calentador, aproximadamente la misma cantidad que utilizaban para hervir un bidón de un litro de agua.
Una vez debajo del coche, Gail envolvió la tuerca con la tira plástica y la apretó con el pulgar. Al cabo de unos segundos empezó a despedir un resplandor amarillo y luego anaranjado. Después de que se hubiera consumido apartó de un soplido las cenizas que habían quedado, aplicó la llave inglesa de nuevo y logró soltar la tuerca justo antes de que el calor se extendiese por toda la herramienta y le fuera imposible sujetarla.
Abandonó el trabajo hasta que todo se hubiera enfriado y volvió a salir de debajo del coche justo cuando David gritaba desde el taller de máquinas.
—¡Abigail! Creía haberte visto haciendo un poco de té. ¿Dónde está?
—En marcha y casi a punto —respondió con otro grito—. ¡Davy! —añadió, una variante de su nombre que él odiaba casi tanto como ella detestaba el que acababa de utilizar el otro. Hacer el té era parte del trabajo de Joshua, pero por alguna razón ella se sentía en deuda con el aprendiz por su muy poco caritativo pensamiento de antes, que lo había pintado como más tonto de lo que en realidad era.
Se limpió el aceite de las manos en el grasiento delantal, corrió de nuevo al armario y el grifo y repitió el truco con otro pedazo del plástico calentador. En una ocasión, el jefe había perdido una o dos horas de su tiempo para probar laboriosamente y a su propia satisfacción que aquel producto de los saurios era más barato que la electricidad. Mientras esperaba a que el cazo de lata se calentase, Gail se preguntó por qué no estaría más generalizado su uso y su mente divagó sobre las nociones de las economías de escala y otras cosas. Pero por fin (mientras arrojaba un puñado de hojas de té en una ennegrecida tetera de barro, vertía en su interior el agua hirviendo y lo dejaba reposar) llegó a la conclusión de que sólo era un ejemplo más del extraño criterio de los saurios sobre lo que estaban dispuestos a vender y lo que no. Estaban dispuestos a vender los paneles solares finos como hojas de árbol y los tubos de plástico de las junglas de ingeniería genética a las que llamaban con toda justicia plantas de manufacturado y no escatimaban esfuerzos para colaborar en la extracción de petróleo. Pero en la mayoría de los casos dejaban que la industria humana se las compusiera por sí sola. No vendían sus esquifes y se mostraban muy reacios hasta para alquilarlos. Eran considerados y sensibles a la hora de ofrecer tratamientos quirúrgicos de restauración y respondían con prontitud a la extensión de enfermedades introducidas por el comercio interestelar pero no estaban de ninguna manera dispuestos a ofrecer el secreto de su propia longevidad.
Gail sirvió el té y David, Mike, Joshua y el jefe se reunieron para el descanso de las diez y media. El ruido típico del patio se vio reemplazado por el metálico rumor de la radio, el crujido de los metales, el cristal y la madera que se expandían diferencialmente bajo el creciente calor, y el murmullo apagado de las conversaciones y risas. Los tres chicos mayores mostraron menor cinismo que Joshua con respecto a la aparición de la nave. Mientras hablaban, no dejaban de pasar sobre sus cabezas los aviones que despegaban de los aeródromos situados en los extremos de la ciudad y se dirigían al mar. Por fin, Gail no pudo seguir soportándolo.
—Eh, señor Reece —le dijo al jefe—. ¿Le importaría que me tomara el resto del día libre? El montaje del motor está yendo de maravilla y… bueno, me gustaría acercarme a la pista de aterrizaje.
Casi podía oír el tintineo de una máquina calculadora detrás de los ojillos de Reece. Era una petición poco habitual en ella, que normalmente se quedaba trabajando hasta después de su hora. Llevaba el trabajo adelantado y el propietario del vehículo no podía recogerlo antes de lo estipulado…
—Sí, vale —le dijo—. Pero siempre que mañana estés aquí a primera hora de la mañana.
Ella le sonrió, hizo lo propio con los chicos, dejó sobre la mesa el té sin terminar y salió corriendo en dirección al baño.
Más o menos una hora después, poco antes del mediodía, Gail aparcó su bicicleta en el cobertizo del club y echó a andar por el césped con la sensación de que necesitaba un baño, esta vez para quitarse el polvo y el sudor. El taller se encontraba en la frontera entre los suburbios y la zona de chabolas y la mayor parte de las carreteras que se dirigían al oeste desde allí estaban llenas de surcos y baches. Después de todo aquello, el espacio abierto y verde del aeródromo era como una ducha con agua fresca.
El perímetro tenía alrededor de quinientos metros de longitud por doscientos de anchura y las vallas delimitaban una zona de hierba descuidada que había crecido sobre un antiguo lecho demasiado lleno de guijarros y grava como para que germinara nada mejor en él. Postes de anclaje, cabañas, un medidor de viento, un solitario amarradero —la mayoría de los aviones atracaban mucho más cerca del centro de la ciudad o al otro extremo de los muelles—, el edificio circular de hormigón que contenía los tanques de queroseno y una fila de monoplanos y biplanos de tela y bambú. El club tenía una docena de vehículos pero tres de ellos se encontraban en aquel momento en vuelo, revoloteando sin duda en las proximidades de la nave recién llegada.
A cierta distancia, en un rincón, había una amplia franja de césped —aplastado por los aterrizajes y ennegrecido por los despegues— donde llegaban y partían los paganos en sus globos de aire caliente. A su alrededor había una zona más amplia, de suelo irregular y recorrido de surcos, donde los mucho más raros planeadores aterrizaban y eran devueltos al cielo por medio de un sistema de arrastre: el piloto se colocaba sobre una plataforma de madera inclinada montada sobre seis ruedas de bicicleta y corría con ella hasta que había cogido la velocidad suficiente para despegar. Durante un minuto más o menos era arrastrado por los aires mientras iba ganando altitud, hasta que soltaba el asidero y la cuerda volvía a caer a tierra tras el coche del club.
Era aquel mismo coche, aparcado cuidadosamente en aquel momento detrás del edificio del club, el que le había servido para obtener un empleo allí, un par de años antes, cuando tenía dieciséis y estaba vagabundeando por los terrenos del aeródromo sin que nadie la viera, observando cómo despegaban y aterrizaban los aviones. Orbitaba alrededor de las conversaciones de los pilotos y mecánicos, absorbiendo los retazos de información que llegaban hasta sus oídos, su jerga, mientras todos la tomaban por la hermana pequeña de alguno de ellos.
Había visto, a un centenar de metros de distancia, cómo levantaba el pagano alto y medio desnudo su extraño armatoste, cómo alzaba con facilidad la estructura, gritaba y saludaba. El coche había cobrado vida con un carraspeo y se había puesto en marcha. El pagano estaba encajado entre las alas que tenía encima y la madera que tenía debajo, dando saltos por el césped. Y entonces al coche se le había parado el motor y la velocidad había disminuido y el hombre había tropezado y se había inclinado hacia delante y había corrido unos metros antes de caer echo un ovillo y el planeador se había inclinado hacia delante y se había detenido sobre él en un ángulo extraño.
Gail había echado a correr. El pagano estaba en el suelo, agarrándose la rodilla, con el rostro ceniciento y los dientes apretados. El planeador no parecía haber sufrido daños. La gente no le prestaba la menor atención al piloto. Se habían reunido alrededor del capó levantado del coche y sacudían las cabezas. Mientras se arrastraba hacia ellos, Gail se había dado cuenta de que no tenían la menor idea de lo que había pasado: sus conocimientos de aero-mecánica no se extendían a la de coches.
Los suyos, en cambio sí, como no había tardado en poner de manifiesto. Había reparado la tapa del distribuidor, que era la causante del problema y una hora más tarde el pagano —que se había hecho algo muy feo en la rodilla pero lo estaba ignorando deliberada, estoicamente— estaba en pie y había levantado el vuelo. Desde entonces Gail compaginaba su trabajo en el aeródromo con el del garaje: tenía credibilidad y el mantenimiento del viejo coche le proporcionaba una ocupación permanente. Y no se había limitado a su mantenimiento. Había afinado y mejorado el motor hasta conseguir que funcionara a las mil maravillas cada vez que lo arrancaban.