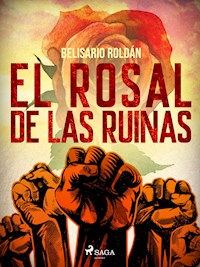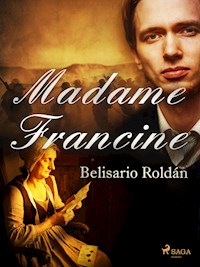
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Madame Francine es la protagonista de esta novela de Belisario Roldán, viuda de sesenta y cinco años que hubo de criar sola a sus hijos, Carlos y Manuel, y a Lucía, una huérfana a la que el marido de Francine rescató antes de partir a una manifestación obrera, tras la que no volvería ya. Las desgracias no dejan de golpear a la combativa mujer: su hijo Manuel debe partir a la guerra.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Belisario Roldán
Madame Francine
Saga
Madame Francine
Copyright © 1920, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726681291
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
MADAME FRANCINE
En Saint Sauveur, apacible villa cuyo caserío se tiende en la falda de los Pirineos, vivían Madame Francine y sus dos hijos, Carlos y Manuel, dos bravos muchachos, obreros ambos, de veintitrés y veintiún años de edad respectivamente. El Cura de la única iglesia que existía a la sazón en la aldea, aseguraba que las campanas con que todos los días llamaba a los fieles eran las más antiguas del país, circunstancia que había logrado atraer cierto presagio sobre los adminículos de la referencia; pero la relativa popularidad de que gozaban estos últimos — apresurémonos a consignar el dato — era un nito comparada con aquella que rodeaba a Madame Francine. A ella correspondían, sin duda alguna, los honores del primer puesto en el pueblo, sin que rada ni nadie, badajos inclusive, fuera capaz de disputárselo con éxito. Y en verdad que lo merecía. Alta y magra, sus ojillos pardos brillaban bajo la blancura de las canas, que ella desgreñaba un poco, fuese por costumbre o por coquetería, cuando desbordaba en apóstrofes contra los burgueses, a quienes odiaba de una manera definitiva. En eso era implacable Madame Francine. Había heredado este odio de su marido, un rebelde de blusa azul, muerto diez y nueve años atrás; y procuraba por todos los medios comunicar ese odio a sus dos hijos, a quienes amaba entrañablemente, con un amor que exaltaba en ella la furia contra la burguesía, como si presintiera que de ese lado vendríar alguna vez a quitárselos.
Esta manera, más instintiva que deliberada, de ver las cosas, había impreso a su cariño materno un tinte de agresividad casi selvática, a punto de sugerir la idea similar de un ave brava que acariciase a su cría con las alas y amenazara al mundo con la garra vigilante, siempre alternando los ojos en miradas de ternura y de rencor, según que envolviesen a aquella o se tendieran sobre éste. Sin que su propia perspicacia se percatase del fenómeno, sus rebeldías eran fruto, más que todo, del anor que le inspiraban los vástagos, en quienes había depositado anhelosamente sus últimas ilusiones de madre provecta. Cuando cerraba el puño amenazador y derramaba a borbotones sus gritos habituales contra el gobierno, la familia, la propiedad y el ejército, era curioso observar con qué rapidez, al volverse hacia Carlos y Manuel, disipábase en sus pupilas el fuego del odio para llenarse de esa otra luz indescriptible que los amores profundos ponen en el fondo de los ojos. Su voz readquiría la tonalidad acariciante, saltando bruscamente de la gama metálica a la blanda y dulce, y era, en fin, epílogo inevitable de sus explosiones, la aparición de la madre, una madre integral y fervorosa que hubiera querido tender una muralla entre el mundo y sus dos hijos...
Suelen ser frecuentes entre los humildes estos estados de ánimo, que así convierten en cosa hosca y huraña lo que es manso por definición. La leona escondida en el bosque, que ante la presencia de un hombre se iergue sobre los cachorros, centelleante de rabia, y los cubre con su cuerpo crispado para saltar sobre el peligro, más en amor a la prole que en odio al intruso, es un cuadro que tiene a menudo reproducciones fieles en el mundo de los que han concluído por circunscribir todos sus anhelos a las cuatro paredes de la alcoba donde moran.
No tomaba parte Madame Francine en las agitaciones periódicas de los obreros; pero más de una sociedad anarquista — es preciso decirlo — habría adornado con mucho gusto las paredes de su salón con el retrato de la verbosa y altanera vecina de Saint Sauveur.
Corría el año catorce y la paz reinaba en Francia. No obstante la notoriedad de sus ideas políticas, que habían llegado a hacer famosa la elocuencia de Madame Francine, visitábanla casi todas las noches en su casa, el alcalde y el comisario del pueblo.
Estos representates netos del régimen burgués habían logrado captarse las simpatías de la inquieta señora — cuyos sesenta y cinco años hacían excusables, por otra parte, los desbordes frecuentes de su oratoria antigubernista — y una partida de chaquete los congregaba noche a noche en el hogar de la humilde viejecilla, que solía aprovechar la presencia de los dos buenos amigos para despacharse a su gusto y arrojarles en plena cara verdades de a puño; pero lo cierto es que ellos recibían la andanada sin incomodarse y no veían en su interlocutora sino una madre apasionada de sus hijos. Cuando, por casualidad, se hablaba de una guerra posible, —queda dicho que empezaba a correr el año catorce— la exaltación de la dueña de casa no reconocía límites. Pensar en que eso llegara a ocurrir; imaginar que podían arrebatarle a sus dos hijos, y suponerlos bajo el uniforme, en marcha a los campos del crimen, eran cosas que bastaban para crispar sus nervios hasta lo indecible. Tan agudas presentábanse entonces sus crisis de cólera, que sólo el bromuro lograba serenarlas. Se lo administraban en grandes proporciones, una vez que los apóstrofes dejaban de salir de sus labios y caía extenuada por el esfuerzo ya la indignación. Y a fe que en trances tales tornábase bella la vieja hembra rebelde. Adquirían sus pupilas un fulgor extraño; y como si la exaltación interior distendiese sus miembros, parecía alargarse su silueta y adquirir inusitada majestad el ademán profético de su brazo derecho.
Las palabras de protesta brotaban silbantes y pródigas de su boca, cuyos labios tenían una impresionante delgadez de florentino antiguo; y cuando el rostro cenceño se animaba al calor de los anatemas, transfigurábanse súbitamente sus facciones y cobraban todas ellas una austeridad profunda y conmovedora. Nadie habría osado contradecirla en circunstancias tales. La mano, huesosa y flaca, acompañaba con admirable eficacia a la expresión verbal, y la frente, surcada por recias arrugas, se iluminaba hasta dar la impresión de que estaba encendida por la verdad...
Cierta noche, en plena tertulia de chaquete, una reflexión del comisario había dado lugar a un estallido de Madame Francine, y no poco trabajo había costado al alcalde traerla a la realidad y lograr que continuase la partida. Y la cosa había tenido por origen una trivialidad. Conversando displicentemente mientras jugaban, el alcalde había preguntado al funcionario policial si los diarios de París, llegados esa mañana, traían alguna novedad; v el comisario se había permitido opinar que el tono un tanto sibilino de la prensa parisién le hacía presumir que algo grave se ocultaba al pueblo.
—¿Qué puede ser ello? — había interrogado el alcalde.
—Parece — había replicado el comisario — que la situación internacional se pone muy fea...
Entonces habíase alzado Madame Francine:
—¡La guerra, la guerra! ¿Pero ustedes creen posible una guerra? ¿No comprenden que el gobierno, para mantener la sumisión del lado de adentro, necesita simular peligros del lado de afuera? ¿No se dan cuenta de que eso es imposible ya, porque un nuevo choque nuestro con Alemania importaría conflagar a la Europa entera? ¡La guerra, la guerra! Desde el 70 se nos viene amenazando con el fantasma. ¿Para qué? ¡Para sofrenar por medio del imaginario cuco de afuera las rebeliones que arden adentro y poder seguir teniendo ese ejército, que es una fuente de negocios para quienes lo proveen, un medio de vida para quienes lo mandan y un baldón eterno para quienes lo constituyen!
La viejecilla había desparramado apóstrofe sobre apóstrofe, sin perdonar a la bandera misma, para la cual se reservaba siempre, con visible inquietud de sus visitantes, lo más agresivo de sus ditirambos y lo más agudo de sus ironías. Procurando serenarla, los dos funcionarios habíanla persuadido de que una simple frase, dicha al azar y sin mayores fundamentos, no merecía los honores de tan viva exaltación, habiendo sido necesario confiar al bromuro el resto de la tarea, para conseguir que los nervios de la señora tornasen a la normalidad. Hacía ya rato que las incidencias del chaquete absorvían por entero a Madame Francine y sus amigos cuando la puerta de la alcoba se abrió bruscamente para dar paso al secretario de la alcaldía que apareció lívido de emoción y habló así:
—¡La guerra! ¡El ejército alemán invade a Bélgica para caer sobre París; están convocadas las milicias!
* * *
Digamos, antes de proseguir, que Manuel, el hijo menor de la protagonista de esta historia breve, estaba en vísperas de casarse, y que su novia se había criado con él y habitaba desde muy pequeña en la casa de Madame Francine. Esta última la había recogido en la calle, una tarde trágica, diez y nueve años atrás. Había ocurrido esto cierta vez que su marido organizaba con otros una huelga general, en París. A la tarde de aquel viernes, un compañero había venido a buscarlo; y no olvidaría nunca Madame Francine, cuánto era de fresca y sonriente la criatura de dos años que ese hombre traía en brazos.
—¿Cómo? — le había observado ella — ¿va usted a formar en la columna con esa niña?
Y él le había respondido que no; que iba a dejarla en casa de un amigo; que la niña no tenía madre... Luego salieron juntos su marido y aquel hombre. Iban a reunirse a poca distancia de allí con un grupo de obreros para encaminarse juntos al encuentro de la gran manifestación; y fué horas después cuando Madame Francine recibió de su marido una carta que estaba fechada en la cárcel... Decía así: “Apenas nos reunimos para emprender juntos el camino del centro, un escuadrón cayó sobre nosotros. Mi compañero, para salvar a su hija, la escondió a un lado de la calle, entre el barro, frente casi a la taberna del León, bajo el primer castaño grande. Alí debe estar. Búscala y llévatela a casa...” Madame Francine había cumplido la orden y la chiquilla había sido encontrada y recogida. Al otro día, el padre de esta última había muerto a consecuencia de una herida que recibiera en el momento de la carga; y en cuanto al marido de Madame Francine, nunca más salió de la cárcel. Murió en su celda, condenado a 10 años de encierro, bajo la inculpación de homicidio en la persona de un soldado de los que cargaron contra el grupo. Fué así que la pequeña abandonada — se llamaba Lucía — quedó en manos de nuestra heroína. Y ésta era a la sazón la novia de Manuel, con quien iba a desposarse algunos días después. El destino no lo quería así. La dulce Lucía debió resignarse ante la verdad terible. ¡La guerra, la guerra!
Cuando la noticia llegó a casa de Madame Francine, el primer impulso de la viejecilla no fué de dolor, sino de cólera. Todos sus odios ardieron al rojo, en un espasmo supremo de indignación.
—¡Maldito sea el mundo mientras lo dirija la infamia burguesa! ¡Malditos los que creen que disfrazando a los hombres de soldados, se tiene derecho a asesinar y robar en banda!
Sus ojillos pardos reverberaban como dos carbones encendidos cuando evocaba el hecho inminente y seguro:
—¡Y se llevarán a mis hijos! ¡Y los veré partir hacia la muerte, hacia el crimen, hacia el horror! ¡Y quedarán sepultados bajo la tierra o volverán mutilados, acaso ciegos, acaso idiotas! ¡Y esto contra la voluntad de todos y en nombre de la patria!
Luego caía, como abrumada por el propio fuego, y las lágrimas rodaban sobre su rostro apergaminado.
... Carlos fué el primero en partir. Abrazada a sus rodillas, trémula de angustia y opulenta de maternidad, la vieja mujer le arrancó una promesa inverosímil:
—¡Júrame que volverás!
Y Carlos, como apadrinando piadosamente aquel delirio, le respondió que sí, que lo juraba, que volvería... Y partió. Partió dejando a su Francia sumida en la sorpresa, en los preparativos febricientes, en la ansiedad sin límites. Los primeros ejércitos se batían en Bélgica. Cada fuerte que tambaleaba en la pequeña nación vecina, repercutía en París de una manera trágica y gloriosa. ¿Serviría aquel martirio paar dar tiempo a la organización de la resistencia? Los hombre se miraban entre sí sin hablar. Algunos ancianos visitaban las fortificaciones de la ciudad y las contemplaban en silencio. Ante la columna Vendome deteníanse las multitudes; y la mirada con que envolvían la imagen que se alza en la cúspide del monumento tenía la doble elocuencia de un llamado al Capitán y una invocación al cielo, con el cual parecía confundirse la figura del héroe entre la sinfonía gris del gran conjunto. Los ojos de los niños se alzaban absortos hacia los padres. En el rostro de las mujeres vibraba un gesto nuevo, hecho de dolor, de abnegación, de estoicismo, de fe. En los bulevares, a medida que iban llegando noticias, reinaban a intervalos paréntesis de un silencio pleno, un silencio tan vasto y tan hondo, que la muchedumbre podía oir el rumor leve que susurraban las banderas de Francia movidas por el viento, allá arriba. Cada pupila tenía grabada su ensoñación y cada entrecejo anticipaba un heroísmo. Imaginaban algunos, bajo la fiebre, que en los Inválidos había de sentirse una noche cualquiera un ruido extraño, y que poco después había de surgir de su cripta de mármol, resurrecto, el invencible... Cuando las notas de la Marsellesa caían sobre esos silencios, la reacción era brusca y fulminante. Todas las ansiedades, todas las cóleras, todas las resoluciones, estallaban en el grito, en el apóstrofe, en una especie de alarido informe que parecía anticipar como un trueno el ímpetu tormentoso de la defensa. Y cuando los últimos baluartes belgas rodaron por el suelo; cuando el invasor pisó tierra francesa y las aldeas empeza ron a desvanecerse en el polvo de sus propias ruinas, los ecos del cañoneo lejano llegaron a París. Y los corazones de París comenzaron a alimentarse de ese rumor. Era como un vino sagrado. Era un retumbo lúgubre que engendraba en los pechos redobles de latidos. Era una suprema voz de mando que apeñuscaba a los hombres en la resolución de salvar a la República, mientras los bulevares, como ríos desbordados, parecían echar sobre las aceras espumas de gloria.
* * *
Los días que subsiguieron fueron para Madame Francine de lágrimas lentas y profundas. Habían transcurrido varios, y no llegaba noticia alguna del soldado ausente. Manuel, por su parte no había sido llamado todavía, y la madre aguardaba con espanto la hora en que un simple sobre cerrado, con timbre del Ministerio de Guerra, le anunciaría la partida de Manuel, de su pequeño Manuel, el último de sus hijos, que ayer no más jugaba sobre sus rodillas...
La buena nueva del triunfo del Marne, llegó ese día a Saint Sauveur, y los ánimos se levantaron un poco. ¡El enemigo había sido, pues, detenido en su avance y los obuses no arrojarían sus proyectiles sobre la ciudad-luz. Allá en lo más profundo de su alma, Madame Francine, sintió estremecimientos desconocidos; pero el temor de que Carlos hubiera caído en ese choque, absorbía todo su espíritu.
Iba a anochecer — aquello ocurrió un día martes — cuando llegó el sobre esperado... Las manos temblorosas de Madame Francine lo abrieron; era, en efecto, una orden perentoria de presentación. Horas después, Manuel debía partir para la línea de fuego. Hallábase la viejecilla releyendo por segunda vez el pliego breve e imperioso cuando Manuel, de regreso de la calle, entró a la alcoba. Instintamente, la madre ocultó la comunicación entre sus ropas.
—¿Nada nuevo? — balbuceó ella disimulando.
—Que se confirma la victoria del Marne... ¿Le parece poco?
—¡Pero no hay noticias de Carlos!
—Ya le he dicho — replicó Manuel — que la mejor prueba de que está sano y salvo es que no hay noticias... Las habría si le hubiera ocurrido algo.
Hubo un instante de silencio. Madame Francine, arrugaba nerviosamente entre sus vestidos el papel del Ministerio. Y cuando Manuel la dejó sola, tomó su resolución.
—¡Lucía!, gritó.
—¿Qué hay, madre Francine? — preguntó la muchacha, alarmada ante la visible nerviosidad de su protectora.
—Es preciso que me ayudes...
Manuel reapareció en ese instante y a él se dirigió entonces la madre. El tono de su voz se hizo solemne:
—Hijo mío — le dijo — es necesario que me escuches... La partida de Carlos es el último desgarramiento que soy capaz de sufrir. Si tú lo sigues, moriré; moriré en la desesperación, en la angustia, en la impotencia... ¡En nombre de tu padre sepulto; en nombre de mis canas, de mi vejez, de mi amor; en nombre de tu novia que también va a ponerse de rodillas a tus pies, te pido que no vayas a la guerra!
Y las dos mujeres cayeron de hinojos. Las dos frentes se inclinaron y el sollozo entremezclado llenó la estancia.
—Pero si no voy, me llevarán — argumentó Manuel.
—¡No! — repuso ella. Estamos cerca de la frontera española. ¡Huye! ¡Que yo sepa que uno de mis hijos, el último de mis hijos, no está en las trincheras! Tenemos parientes en España... ellos te ampararán.
La demanda se prolongó entre gemidos. La viejecilla invocó de nuevo la memoria del muerto, sus ideas, sus luchas, su calvario; habló de ella misma, de su vida, consagrada a cuidar a los dos hijos... y tal fué de profundo su acento, vibraron de tal modo sus palabras, se abrazó con tal vehemencia a las rodillas de su hijo, le demostró con tales pruebas que no habiendo aún recibido la citación del Ministerio no sería un desertor alejándose de Francia, y adquirió su voz de madre tonalidades tan extrañas, tan vigorosas, tan hondas, que Manuel concluyó por ceder. Se iría; se iría esa misma noche. La madre y la novia lo prepararon todo. En pocos minutos quedó listo un lío de ropa, y momentos después, trás una despedida llena de besos y lágrimas, el prófugo se perdía entre las sombras, camino de la frontera española. Madame Francine y Lucía lo siguieron con la vista, en medio de la noche, a través de la ventana; cuando quedaron solas, hubieron de exhalar un suspiro de satisfacción. La madre buscó el retrato de su marido y lo miró largos minutos. Parecíale que el obrero muerto le agradecía desde lejos la salvación de Manuel y le reprochaba a la vez que hubiese dejado partir al otro, envuelto en la brutalidad de la máquina burguesa. Todas las ideas rebeldes rebulleron en su frente, bajo la honda emoción que la embargaba; y mientras ardía en su espíritu el convencimiento de que acababa de salvar, junto con su hijo, la fiera dignidad de sus convicciones, evocó toda entera la vida de aquel hombre de blusa azul, muerto en la integridad de su credo y su protesta; y sus lágrimas rodaron en holocausto de los tres, del que yacía bajo tierra, del que ocupaba su sitio en las trincheras y del que partiera recién furtivamente, escurriéndose entre la sombra y desviado por ella hacia las bendiciones de la paz...
* * *
Esa misma noche, el comisario y el alcalde de Saint Sauveur hicieron su visita acostumbrada a Madame Francine.
—¿Y Manuel? — había preguntado el alcalde.
Madame Francine había vacilado un poco antes de ocntestar:
—¡Marchó! Esta mañana lo citaron...
Luego había oído de labios de sus visitantes algunas palabras de consuelo. Y fué esa misma noche que llegó una nueva comunicaciὀn del Ministerio de Guerra. Cuando la dueña de casa se incautó del sobre, tornóse blanca como la cera y le faltó valor para abrirlo. ¿Qué podía ser?
—Deme usted — dijo el alcalde. Y después de leer para sí las primeras líneas, se puso de pie, miró al comisario y a Lucía con una mirada profunda, y un poco turbado por la emoción pero con la entereza de quien cumple un alto deber, dijo:
—Madame Francine... Ha de reunir usted todas sus energías de hija de Francia para recibir una noticia terrible...
—¿Qué?
—... ha de poner usted en su alma toda la suma de abnegación que puede caber en ella, para informarse de...
—¡De qué!
—... de que Carlos, su hijo, ha caído en la batalla del Marne...
—¿Herido?
—Muerto.
........................................................
........................................................
Así que Madame Francine hubo recobrado el sentido, el alcalde leyó en voz alta la nota del Ministerio de Guerra. Después de dar a la madre la noticia de la muerte del hijo, decía así esa nota:
“Vuestro hijo ha muerto gloriosamente. Ha muerto profiriendo un grito que queda incorporado al lenguaje de las cargas del ejército de Francia: “¡arriba hasta los cadáveres para defender a la República!” Ha caído mientras clavaba la bandera en el campo enemigo; y puesto que la Cruz del Valor no puede quedar en el pecho del que ha muerto, úsela la madre del héroe...”
Así rezaba la nota. Madame Francine la oyó entre sollozos.
—¡Esas son frases! — dijo. — ¡El hecho es que ha muerto!
—Nacer para la gloria — replicó sentenciosamente el comisario — no es morir...
En aquel instante se oyó en la calle un griterío confuso; y segundos después, un grupo enardecido de hombres y mujeres hacía irrupción en la casita de la viuda desolada.
—¡Viva la madre del héroe! — clamaban. — ¡Viva la condecorada! ¡El pueblo quiere verla!
En vano procuró Madame Francine desasirse de aquela ola resonante que inundaba su alcoba y prescindía de su dolor para llevarle una vibración incontenible de entusiasmo y de patria.
—Gracias — balbuceó — pero dejadme...
Los gritos ahogaron su protesta dolorosa. La pueblada se apoderó de ella y la sacó a la calle. Cuando apareció en el umbral, toda blanca de angustia, los vivas y los aplausos llenaron el espacio. Los buenos aldeanos de Saint Sauveur no veían, no querían ver un dolor en la viejecilla abrumada, sino la progenitora de un héroe, al cual, según susurrábase ya, esperaba el bronce... Y su entusiasmo profundo, que tenía la simplicidad de las grandes cosas, se asió de aquella simbolización viviente, como quien tomase una bandera para pasearla sobre el delirio; y puesta en andas, desgreñado el cabello, nívea y solemne, la viuda del rebelde se dejó llevar por la gente, mientras la Marsellesa derramaba sus notas sobre la columna improvisada... Desde aquel instante, Madame Francine no fué dueña de sí misma ni de su dolor. Empezó a pertenecer al entusiasmo de los aldeanos de Saint Sauveur. Hombres y mujeres de las villas vecinas comenzaron a llegar al solo efecto de conocerla y ver la Cruz gloriosa con que la gratitud de Francia había orlado su pecho de madre. La hostería del pequeño pueblo llenóse de viajeros, y la casita de Madame Francine era ya la casa de todos. Un día — ella misma no se explicaba cómo ni por qué — la ola popular la puso en un tren y la llevó a París... En el bulevar, donde doscientos mil hombres se habían apiñado, un obrero la tomó de la cintura y la levantó en alto:
—¡Aquí está la madre del héroe! — gritó ese hijo del pueblo.
Un clamoreo infinito la saludó entonces. Una mujer le alcanzó un gorro de la república.
—¡Póntelo! — le dijo.
Y Madame Francine se calzó el símbolo rojo sobre las canas. Y la vibración desconcertante volvió a oirse; y entre sus ecos, a los que parecía mezclarse un toque de dianas remotas y un resonar de clarines invisibles, ella percibía nítidamente la misma frase: “¡la madre del héroe, la madre del héroe!”