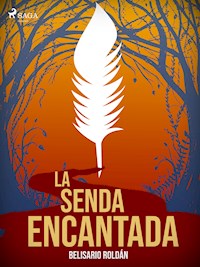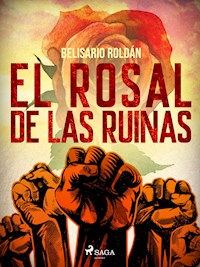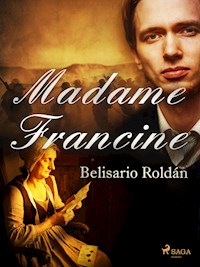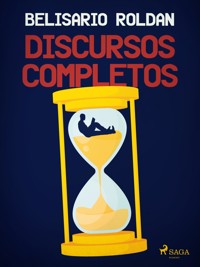
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Belisario Roldán fue conocido por su fantástica oratoria. En esta recopilación se reúnen cincuenta de sus mejores discursos, como «Por los niños pobres», «Por la paz de América», «Sobre una ley de Amnistía», «Sobre el juramento de un diputado», «Ley de divorcio», «La nacionalidad argentina» o «Ante una manifestación de la juventud».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 486
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Belisario Roldán
Discursos completos
Nueva edición autorizada
Saga
Discursos completos
Copyright © 1920, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726681321
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Es propiedad. Queda hecho el depósito que establece la ley.
MITRE
Señores:
Al borde de la tumba que acaba de abrirse no se llora. Algo hay más alto que el dolor. Las lágrimas traducirían esta vez una emoción subalterna. No, pues, el vano lamento ni la inútil protesta contra el decreto providencial; no tampoco un obscurecerse de los cielos argentinos ni un melancólico palidecer en los colores del pabellón. . . En la leyenda árabe, las flores todas del huerto languidecieron de súbito ante la desaparición de la virginal jardinera que las plantara: en la luminosa realidad nuestra, todas las energías nacionales, orquestadas por él en la magnífica sinfonía definitiva, debieran estallar en un himno varonil y bendito, saludando la incorporación a la gloria de aquel que fué Padre y Maestro, de aquel que elevó su grandeza a la expresión más alta del laurel, de aquel cuya vida comienza bajo una blusa de tipógrafo y termina bajo una constelación de inmortalidad, de aquella criatura peregrina que honró a la especie poniéndose ella misma rás con rás de la perfección absoluta . . .
Serénate, pueblo, — pudo decírsele desde el túmulo sagrado, — no estamos en presencia de una muerte: estamos en presencia de una ascensión. Este día de hoy es como el Sábado de Gloria de tu encarnación soberana . . . Tañen allá lejos invisibles campanas; quién sabe qué flores se abren en quién sabe qué olímpicos vergeles, y el pórtico de la casa de la muerte dijérase un arco de triunfo bajo del cual acabara de pasar una Vida!
El no podia morir. Vivirá en nuestras almas, agitándolas en supremos estremecimientos de justicia y de bondad; vagará su espíritu en esta tierra americana como en incienso en los templos de Cristo y, pues que acaba de transfigurarse en astro destinado a iluminarnos por igual, su luz presidirá las altas palpitaciones del pensamiento nacional y, materializado por la enérgica evocación de las almas, su figura evangélica flotará sobre el hogar del más humilde de todos nosotros . . . Ahora le veremos más y mejor, porque así como para abarcar la montaña en toda la amplitud de sus líneas es menester alejarse de ella, así también para admirar en todo su esplendor estas vidas de culminación, es fuerza que la muerte realice la paradoja aparente de imprimirles el sello de la vida, presentándolas altas y solas, intáctiles y transparentes, en el plano superior de la inmortalidad.
Ahora le veremos más y mejor. El mármol y el bronce prodigarán doquiera su figura; y en las ciudades, en las aldeas, en las villas, en las campañas, el pueblo se agrupará en torno de la imagen del predilecto, que alzará aquella su larga silueta impresionante, el busto agobiado como si lo abrumara el peso de tantos lauros, yo no sé qué evocación del Nazareno trasuntando en el perfil fugitivo y marcada la frente por esa señal gloriosa, que semejaba un escudo de armas nobles coronando el pórtico de un palacio de patricios. . .
¡Ah! digámoslo, señores: fué el primer varón contemporáneo; y se siente la necesidad de mirar hacia Dios en acción de gracias, al evocar el momento preciso de su aparición en el escenario argentino . . . Agitábase la incipiente democracia bajo la influencia alternativa de los caudillos y los hombres de estado, sin que las calidades de los unos y los otros, más contradictorias que concordantes, acertaran a conjugar en uno solo. ¡En él conjugaron; y el ungido de las muchedumbres ardientes sabía abandonar su tribuna de la calle, para reintegrarse, silencioso y sereno, al gabinete de estudio; y cuando aún vibraban en la plaza los ecos de los últimos delirios, el caudillo había abierto ya sus libros e inclinado la frente pensadora sobre el yunque de luz! ¡Fué el primer varón contemporáneo; el primero por su eficacia; por la ininterrumpida ponderación de su personalidad; por la perfecta extensión de su ciclo, que tiene la rotunda amplitud de una buena cláusula oral y por su vinculación con esta grandeza argentina, a tal punto obra suya, indiscutible, original de su copiosa acción determinante, que si fuera posible simbolizar en un bronce esa grandeza, — debajo del bronce, donde va la firma, bien grabadas estuvieran las cinco letras de su apellido!
¡Vida ésta, ante cuya multiplicidad de fisonomía y acentuaciones habrá de detenerse absorta la pluma del biógrafo de mañana; vida ésta, señores, ante la cual qué había de poder la muerte! Nace, como todos los predestinados de la historia, entre las privaciones de un hogar humilde, a la manera de Lincoln en su cabaña de Kentucky; y a semejanza de este último, que apacentaba rebaños en los valles de la comarca natal, doma potros en esa llanura porteña que había de cruzar más tarde al frente de los ejércitos vencedores. Forja su carácter en las amarguras del destierro; vaga por extranjeros pueblos, llevando como un inspirado la palabra de protesta contra el despotismo y la palabra de confianza en el porvenir; trabaja para ganar el pan de cada día y la actividad está absorbida por la ineludible tarea, pero la pupila « quieta y brava » se ha clavado en la patria lejana y doliente . . . Agítanle nostalgias infinitas; llega, se vuelca todo entero en la tarea superior; echa sobre sus hombros la misión bendita de organizar la despedazada nacionalidad; se apodera del alma de sus muchedumbres, las comprende, las conoce, las ama, las sigue, las guía, las resume, las interpreta, las simboliza, las armoniza, las encarna, las refleja, las lleva, las eleva; señala todos los rumbos, traza todas las orientaciones, marca todos los derroteros, abre todas las brechas y derrochándose en un prodigioso desborde de actividades, está presente — como el soplo invisible en todo lo creador, — está presente, arriba y de vanguardia, en todas las rotaciones de la levantisca nacionalidad . . . Se alza, bien es cierto, radiante de eficacia; ámanlo en la calle por varonil y espontáneo; témenlo en la guerra por calculador y bravio; respétanlo en los parlamentos por erudito y sagaz; admíranlo en las ciencias por investigador y profundo; apláudenlo en las letras por creador y castizo; señálanlo en los hogares por modelo de virtudes —y así, con este bagaje, irresistible, trabaja, actúa, piensa, escribe, acaudilla, guerrea, discute, educa, siembra, cosecha, organiza, edifica . . .; ve realizarse, uno por uno, todos los ideales de su vida; y como que es la encarnación viva de su pueblo, a medida que la turbulenta democracia se ha ido serenando, las arrogancias del caudillo se han ido desvaneciendo, el gesto del guerrero se ha borrado, las brusquedades del luchador se han diluido en tolerancia y la figura ha concluído por plasmarse en una luminosa suavidad de evangelista . . . Cuando comprende que debe cerrarse el período de su actividad necesaria, se retira para que la vejez lo reciba dulcemente en su seno, y desde la eminencia de su ya glorificada ancianidad, mira, con una casta sonrisa de abuelo feliz, el brotar de los retoños vigorosos y el multiplicarse de las progenies robustas . . . Ha cumplido su misión sobre la tierra; está aureolado de canas; ha visto desfilar ante sus ojos tres generaciones de hombres; ha gobernado a su país, lo ha gobernado mucho tiempo, ora desde el sillón presidencial, ora desde el solio de su retiro — que no necesitó ceñir siempre las insignias del mando aquel cuyos gestos llegaron a valer decretos, y cuyas alabanzas valieron consagraciones; — ha construído, hilada por hilada, el monumento común, y, más grande el mismo cuanto más grande la patria de sus insognios, mucre cuando la unidad nacional es un hecho inflexiblemente cierto, como si el destino no hubiera querido velar sus ojos para siempre, sin antes embriagarlos en la contemplación del soberano ensueño realizado!
Hombre providencial, se ha dicho y se ha dicho bien. ¿Será que esta misma previsora naturaleza que atenúa sus propios rigores con la ternura de sus propios recursos; que pone el oasis en medio del desierto; que hace brotar el agua cristalina tras el largo arenal interminable; que brinda al aterido poblador de las regiones frías del norte, el alimento ardoroso y tonificante a la vez que la fruta jugosa y fresca al de las maniguas tropicales — será, decía, que esta misma previsora naturaleza dirige, a nombre de quién sabe qué solícitas e invisibles paternidades, el advenimiento a la tierra de los grandes misioneros humanos, de estas criaturas de excepción venidas al mundo como con el mandato imperativo de traducir en magna facta las intergiversables voluntades del destino? ¿Es acaso esa misma invisible paternidad, la. que ofrenda a la Roma vieja un Marco Aurelio para que ilumine el trono con sus virtudes; a los griegos un «enviado de los dioses» para que bajo su inspiración florezca todo el genio nacional; la misma que pone un mundo en el cerebro de Colón y completa su obra dibujando una sonrisa de inteligencia y de bondad en el labio de la Católica; la misma que da a los irlandeses un O’Connell para que su grito de protesta se perpetúe en el tiempo y el espacio; a los franceses un Gambetta para que la república no muera; a los italianos un Cavour para que la unidad se saive; a los americanos del norte un Wáshington para que el Nuevo Mundo se imponga al respecto del Viejo; a los argentinos un San Martín para que la independencia deje de ser un sueño, y a la republiqueta gauchipolítica un Mitre para que precipite su evolución hacia la luz?
¡No, él no ha muerto! Mitre, el viejo árbol nuestro, cuyas raíces han penetrado tan hondo en la tradición argentina como las del «guernica-arbola» en él alma vascongada; Mitre, el viejo árbol nuestro eternamente verde porque lo recorre y refresca el jugo nutricio de un cariño inextinguible; Mitre, el viejo mirto coposo a cuya sombra viven cinco millones de hombres que acaban de confederar sus corazones en una sola palpitación de amor para el patricio; Mitre, el nuestro, el predilecto, el grande, Mitre no ha muerto! Y sin que la voz tiemble, como ante un altar divinamente humano, oremos, Pueblo, la viril plegaria de hoy:
Padre nuestro que estás en la Gloria; Señor de las agitadas horas liminares, al través de las cuales cruzó tu imperturbable serenidad de repúblico como un astro sobre un campo de batalla; Caballero de la benignidad y la concordia, a quien ni las tiranías del medio semibárbaro, ni el somatén de las turbulencias diarias consiguieron disminuir un momento el inmutable equilibrio de su numen; electo de este gran corazón argentino que hiciste de tu vida un modelo y de tus balcores un altar, a cuyo pie se agruparan las nerviosas multitudes para recibir el Verbo inspirado, que a veces cayó sobre las cabezas como riego bienhechor en campo seco; insuperada conjunción de todas las virtudes nativas, tan exuberante de gravitaciones irresistibles que sin hablar, sin accionar, sin erguirte, sin aparecer — con sólo vivir — ejercías, a la manera del Sol sobre los mundos del sistema, el imperio dinámico de la total armonía; joven cuya juventud brilló con todas las madureces de la vejez: viejo en cuya vejez relampaguearon todas las primaveras de la juventud; guerrero a cuyas manos conlió la Providencia el depósito de la civilización latinoamericana en esa Lepanto terrestre del estero paraguayo, donde tu noble cara plácida se iluminó en un magnífico gesto de bravura bajo el incendio de las trincheras bárbaras, vencedor para quien la victoria no daba derechos, pero cuya victoria sobre los corazones y las conciencias le acuerda el supremo derecho a las consagraciones del corazón y la conciencia; sabio que llevaste tu pensativa curiosidad a todos los rincones de la ciencia; primero y último y único de nuestros historiadores que supo darnos la explicación económica de la Revolución de Mayo; Patriarca que pudiste un día alzar el índice sobre ciento cincuenta mil hombres y agitando en la diestra el chambergo histórico, salmodiar con voz alta y pura el Decálogo de la libertad y del derecho; serenísimo señor que guardaste durante treinta y cinco años un secreto capaz de desvanecer las últimas sombras de tu corona y hablaste al fin mansamente, hablaste al fin con unción sacerdotal, hablaste al fin con bíblica sobriedad; anciano en cuyos ojos brillaban como en un espejo todas nuestras glorias; pecho en cuya víscera repercutía como en una síntesis todo nuestro himno; cima moral la más alta de tu hora y de tu raza, — cima moral surgida de entre el chocar de las pasiones bravías, como se altiva en cumbres la planicie cuando la hiere la trepidación del terremoto; Padre, Maestro, Precursor, Apóstol, Evangelista, Patriarca y sobre todo y ante todo y más que todo bueno, bueno, bueno. . . Sube ahora, elévate, asciende, danos tu alma y tu numen, transfigúrate en luz, desvanécete en núcleo, magnifícate en astro, constélate en sol... Sé para nosotros los que quedamos, la lumbre propicia que nos guíe en las horas supremas de la tribulación y el desconcierto; inspíranos, Señor, que aquí, en el seno de esta tierra que te amó como pueblo alguno del mundo amó jamás a un hombre, tu recuerdo retoñará eternamente en las notas graves y pausadas del himno de la Patria; en el tremolar de todas las banderas de la República; en las más selectas vibraciones del corazón argentino; en la interrogativa perplejidad de los niños y en la escrutadora retromirada de los viejos; en el brillo de nuestras lágrimas y en las dianas de nuestro repechar seguro; en el alma candorosa de nuestros jóvenes conscriptos y en la de nuestros aguerridos veteranos; en la voz de mando del estratega de mañana y en la doliente evocación del inválido de hoy, que se dobla como un mástil roto «de aquella iglesia a la puerta . . .»; en cada gajo del laurel que se doble sobre una frente y en cada jineta que se enarque sobre un brazo; en las tribunas y en los estrados, en las aulas y en los cuarteles, en las victorias, en las derrotas, en las alegrías, en las amarguras y hasta en el zumbar de los vientos sobre esa pampa porteña, en cuyos llanos enormes recibió su cabeza de adolescente el beso de todas las auras puras y el bautismo de todas las brisas sanas!
Señores:
Ha entrado en la inmortalidad, que es la negación de la muerte, porque es la negación de la ausencia, opulento de títulos, — como de velos una novia al templo . . . No ha muerto; ha comenzado a reinar: Q. E. P, reine . . .
JUEGOS FLORALES
(EN CALIDAD DE MANTENDOR)
Ars longa, vila brevis.
(Primer aforismo de Hipócrates).
Majestad:
Señoras:
Señores:
Fué, como se sabe, en el mediodía de la Francia y hacia el siglo X donde tuvieron origen estos nobles juegos destinados, por cierto, a perdurar indefinidamente porque sobre ostentar bellísima historia — desde las armoniosas trovas del conde de Potier ( 1 ) hasta los recientes torneos de Tolosa y Barcelona, — constituyen solemnidad propia de las capillas del Arte, que es eterno porque es fuente de vida y porque su luz proviene de la sola divina llamarada que permanece inalterable entre los tráfagos de la vida y la continua transfiguración de los ideales, los sistemas, las tendencias, las costumbres, las teorías ,las doctrinas, los conceptos y los dogmas.
Todo, en efecto, podrá trocarse. Paradojas inofensivas podrán ser mañana los graves axiomas de hov; lugares comunes nuestros cercanos actuales y apenas si ruinosos vestigios las robustas esfinges de la fecha . . . El Arte, empero, seguirá reinando en todo el esplendor, de su cetro incontaminado, mientras allá, en el rincón más selecto de nuestras almas, no muera, como una paloma en su nido, esa palpitación indefinible que nos dignifica y nos blasona, permitiéndonos pensar sin jactancia que hemos sido realmente modelados en la arcilla superior. Sedienta de verdad, como de luz lo estaba el Ayax de Homero, podrá la humanidad del provenir iluminar nuevos panoramas, cantar nuevas canciones, izar nuevas banderas y orar nuevas plegarias; pero, sobre la plegaria, sobre la bandera ,sobre la canción y sobre el panorama, el Arte — uno e indivisible — seguirá desplegando la magnificencia de sus grandes alas . . . Retrogradaran el mundo a su edad primera; desaparecieran de súbito las obras todas del ingenio humano; abatiéranse las creaciones arquitecturales; quemáranse los libros, pulverizáranse los mármoles, borráranse los lienzos, despoblárase el planeta . . . El Arte, en tanto, seguirá reinando en la armonía de los mundos, en el poema de la luz y de la sombra, cantado sin intervalo por las noches y los días; en la inefable beatitud de los cielos azules y en la pompa tenebrosa de los cielos negros; en la enorme mancha roja con que el Sol anuncia su aparición en el espacio, como si se hubiera cubierto de sangre guerreando con la noche derrotada; en la música del viento, cuya magna garganta polífona, ora ruge en el desenfreno de los vendavales, ora entona su miserere lúgubre en el rodar de las rachas gemebundas, ora suspira y ríe en el madrigal de las selvas encantadas . . . Seguirá reinando en la castidad de las bellas mañanas y en el horror de las medias noches huracanadas; en la opulenta coloración de las auroras y en el claroscuro indeciso de los crepúsculos; en las misteriosas germinaciones de la tierra; en la peregrina eclosión del capullo, en el río, en el lago, en el bosque, en el pájaro, en el nido, en la flor, en el gorjeo, en el perfume, en el mar y en la ola, que llega enarcándose a quebrarse en la roca para desvanecer sobre la playa uno como abanico de gotas nacaradas, brillando con todas las tonalidades del iris a conjuros del sol que lasa enciende . . .
Fué, repito, en el mediodía de la Francia, en esa hermosa Provenza, tan parecida, españoles, a vuestra Andalucía, como un jardín se parece a otro jardín, y cuyos hijos hablaban un lenguaje lleno de adorables y musicales inflexiones. Ya en la Grecia de los grandes días, durante aquel insuperado plenilunio del humano pensamiento, los juegos públicos — trágicamente parafraseados muy luego por la Roma Cesárea — habían gozado de artística boga; pero, no propiamente el mejor derecho al amor de las musas disputábanse los contendores, sino el mayor empuje de la cultivada y grácil musculatura o la mayor habilidad para interpretar las armonías de la danza, ya se tratase de la rítmica y cadenciosa Erumelia, ya de la danza Lacedemónica o Ateniense, ya del Paen famoso, alguna vez bailado por Sófocles, «el más bello doncel de Atenas», o ya de aquel Anaphale simbólico, en el cual los gallardos mancebos remedaban graciosamente el entrevero de las batallas. Y a fe que pueblo alguno de la tierra amó la poesía como el pueblo griego ni se entregó como él a sus divinas sugestiones. Cuenta Taine ( 2 ) que cuando hubieron perdido la isla de Salamina y malogrado las diversas tentativas realizadas para recobrarla, decretaron la pena de muerte contra aquel que hablara de la reconquista; y que un día Solón, en traje de heraldo, con el sombrero de Hermes en la cabeza, solo y Poeta, se presentó en la asamblea y trepando sobre la piedra desde la cual hablaban los heraldos, con tal fe pronunció una tan honda elegía, que los jóvenes soldados corrieron a reconquistar la isla encantada, para salvarse — decían — del oprobio y la deshonra . . .
Pero es Provenza, como digo, la cuna de estos juegos. Edad Media . . . Imaginad un castillo o una torre feudal destacando sus líneas entre las sombras de la noche; una ventana que se abre — furtivamente si os place —, una mujer que asoma, un trovador que llega, un claro de luna que se desvanece, y habréis evocado el cuadro todo del medioevo en cuanto tuvo de artístico y peculiar . . . Era la edad en que los trovadores vagaban de castillo en castillo cantando sus cuitas y sus visiones; en que las viejas portadas se abrían para ellos hospitalariamente, y en que los graves señores tenían a honra amenizar sus veladas con la presencia de los errantes cultores del gay saber; edad en que sobre el oro de los escudos resplandecía un bello sol de arte varonil, en que los empenachados sombreros se inclinaban ante la belleza y ante el ingenio, y en que los caballeros, graduados en Arte y en Guerra, rimaban con la pluma y con la espada . . . Y allí, en Tolosa, a la sombra de unos viejos árboles, algunos de los cuales existen aún, reuniéronse un buen día los dispersos predilectos de la musa provenzal y fundaron la Sobregaya, que discernía una violeta de oro al autor de la mejor canción, un jazmín de plata al de mejor serventesio, y un gajo de acacia al de la mejor balada, al par que trazaba las fórmulas del ritual severo y pomposo con que las Justas debían celebrarse. Habría caído en desuso, con todo, esta bella costumbre, si una mujer no la hubiera salvado del olvido. (Una mujer: sépalo la reina de esta fiesta, cuya a la vez arrogante y lánguida hermosura acaba de deslizarse en medio de su corte como una perla entre las estrofas de un poema . . . ). Una mujer, repito. Enamorada Clemencia Isaura — siglos van corridos desde entonces — de un trovador muerto en edad temprana, expresó su duelo dedicando su peculio a la protección de las bellas letras, persuadida, y con razón, la tierna Tolosana, de que honrando la Poesía, honraba la memoria del joven y bien amado poeta muerto . . . La Historia de la Edad Media se ilumina a trechos con la crónica detallada de estas ceremonias, que ponen la nota mansa y pura del Arte entre el ruido de las armas y el estrépito de las corazas y el chocar de las tizonas. Frente al torneo de armas, a menudo sangriento y bárbaro, este otro del ingenio restablece un tanto el equilibrio.
Ved el primero. Una solemnidad cualquiera, una fiesta religiosa, las Pascuas de Pentecostés, el matrimonio de un príncipe, un nacimiento, un bautizo, una victoria o la celebración de una paz, eran motivos suficientes para organizar el torneo. Un heraldo, seguido licoso de dos doncellas, visitaba castillo por castillo invitan dolor de los nobles adalides a tomar parte en la jornada; y quien aceptara la invitación había de exhibirle primero sus blasones y colgar su escudo en el peristilo de su castillo o bajo el claustro de un monasterio, para dar lugar a la posibilidad de que alguien lo denunciara como indigno de intervenir en la noble faena.
En soberbios pabellones, alzados en el lugar del encuentro y cubiertos de flores, escudos y colgaduras, albergábase el precioso conjunto de nobles damas y caballeros, resplandecientes en la policromía de los trajes señoriles. Saludábanse primero los contendores, cubiertos de pie a cabeza por la armadura de oro y plata y cruzado el pecho por la banda que ostentaba los colores predilectos de la mujer amada. La expectativa llenaba el ambiente; y mientras los escuderos contenían la desbordada muchedumbre, alistaban las armas o embridaban los corceles, juglares y ministriles preparaban los cánticos con que habían de ungir al vencedor, para coronar con una nota de arte aquella fiesta del músculo y del coraje. Sonaba el clarín, y dos de los adversarios cargaban, el uno sobre el otro, jinetes en fogosos corceles españoles, bajo la visera, rectas las miradas y la lanza, jadeante el pecho de los nobles potros. Una nube de arena los envolvía; y cuando uno de los dos rodaba vencido, el otro, al alzar la cabeza vencedora entre las aclamaciones y los lauros y las rosas, buscaba con los suyos los ojos de la mujer amada, de cuyos labios había de recibir un beso en la frente, como suprema recompensa a su bizarría y su denuedo. Sonaban al punto los laúdes; entre las armonías del cántico elevábase el nombre del que en la lucha llegara vencedor; las doncellas lo despojaban de los arreos gloriosos, lejos de alli, otro hombre que no podía escanciar del vino generoso, porque ¡ay! era el vencido, refugiaba también su desconsuelo en los ojos de la mujer amada — de la mujer, compañera de la alegría y de la lágrima, premio de los que triunfan y consuelo de das que ruedan, ave buena que lo mismo despliega la tacna heroica de sus alas sobre el resplandor de los Ela come sobre la desolación de los que gimen . . . Y pues que la he nombrado, y pues que suya es esta fiesta, hoy como ayer y como siempre, séame dado saludarla fiat eterno del heroísmo y del genio, — inspiradora, en todos los momentos de la historia, así del poeta que consiguió labrar el peregrino verso victorioso, como del gladiador que cayó muerto, rubricando la arena con su sangre!
Séame dado saludarla en su augusta encarnación argentina; en vosotras, matronas de mi Patria, que realizáis el modelo de la virtud pura y sencilla, cantada por las églogas de antaño; en vosotras, que para evocar el recuerdo iluminador de la madre de los Gracos, no necesitáis volver la mirada hacia la historia de ajenas tierras, porque la nuestra os brinda el ejemplo en aquellas mujeres mendocinas, que asistían a la partida de San Martín adornadas con el brillo de «las ausentes joyas», vendidas, como Isabel la Católica vendiera las suyas, para sufragar los gastos de la atrevida expedición . . . , en vosotras, que en las horas solemnes por que acaba de atravesar la República, bajo la inminencia de un conflicto internacional felizmente conjurado, habéis sabido erguiros en la plenitud de vuestra estatura moral, animándonos a todos con la energía que brotaba de vuestra propia terneza, porque cuando en la hora de los últimos adioses — y dejadme decirlo aunque el sol de la paz derrame ahora su luz buena sobre todos los horizontes nacionales, — cuando en la hora de los últimos adioses, el soldado que va a partir adivina, sobre la pupila humedecida de la mujer que lo despide, no solamente el dolor de la madre que sufre, sino también el voto y la exhortación de la mujer argentina que confía, ese voto y esa exhortación le acompañan al través del sacrificio, al través del abrupto peñascal, al través de los áridos picachos, al través de las rudas emociones, en medio de las cuales aquel recuerdo no muere, porque está reviviendo a cada instante, a cada paso, a cada minuto, al lanzarse al delirio de los entreveros sangrientos, clavados los ojos en el pliegue majestuoso del patrio pabellón; al recibir el choque eléctrico de las músicas marciales; al vislumbrar entre el dolor de las nobles heridas abiertas, la blanca toca de la hermana de Caridad que llega como un eco desprendido de los cielos; al morir, envolviendo a toda la Patria en el último inmenso suspiro de la agonía, y acaso también al sentir sobre la piel el frío de la medalla de la Virgen, puesta sobre el pecho del soldado por la mano ingenua de la madre en la hora infinitamente triste, pero también infinitamente grande de la partida . . .
Hablaba del torneo de armas. Todo, en cambio, respiraba paz en las jornadas del gay saber. A menudo una real persona presidía el certamen; y entre la opulencia de los trajes y el fulgor de las corazas y el temblar de los penachos, más hermosa resplandecía la aureola de la Reina simbólica que la testa coronada del Rey Su Majestad. Entonces, como ahora, los Mantenedores habían de dirigirse al público y a los laureados; pero, más previsores antaño que hogaño, no confiaron nunca esta misión a persona de tan escasos merecimientos como la que ocupa vuestra atención, y sí a algún viejo maestro en Teología, quien, al igual de mi distinguido colega el señor Conde, regalaba a la concurrencia cosas hondas y cosas sabias . . . La Reina, el Tribunal, los Mantenedores, Escribanos y Vergueros ocupaban sus puestos; y aunque tengo mis motivos para sospechar que las mujeres de entonces no eran más bellas que las de ahora, debo agregar, a fuer de cronista fiel, que a veces la hermosura de las damas impresionó mejor que la de los versos . . . «E luego uno de los vergueros — dice el marqués de Villena — invitaba a los trovadores allí congregaaos a que expandiesen e publicasen las obras que tenían fechas; e luego levantábase cada uno e leía la obra que tenía fecha en voz inteligible, e traíanlas escritas en papeles damasquinos de diversos colores, con letras de oro o de plata e iluminaduras fermosas . . .».
Tal era en sus orígenes esta solemnidad, escrupulosamente reproducida en Francia, en Italia, algunas veces en Alemania y especialmente en España, cuyo recuerdo flota de seguro sobre las emociones de este auditorio, porque es la Madre y porque son hijos suyos los organizadores del torneo que me toca clausurar. España . . . No hace mucho, ante una asamblea de españoles y en una fiesta humilde y efusiva, hube de rendirle el homenaje de mi acento conmovido y sincero, — a ella, conquistadora de mundos, que dilató la órbita de sus dominios hasta sugerir al más grande de sus tribunos la visión del Sol engarzado como un diamante en su corona y el mar como una esmeralda en su sandalia . . .; a ella, la madre, que confiaba al capricho de los vientos el destino de la errante caravana, y el pecho de cuya reina se henchía de orgullo en la concepción de las atrevidas aventuras como el velamen de sus carabelas en el viaje sin término; a ella, señora del denuedo y del arrojo, heroica en el empuje y en la resignación y las vibraciones de cuya grande alma buena no tan sólo se irradian sobre los pueblos de la misma raza, sino que hienden las propias brumas sajonas y van narrando al oído de los hombres la historia de una grandeza que no puede olvidarse, en el lenguaje colosal de sus primeros partes de batalla y de victoria, en el mármol de sus estatuas, en la fulguración de sus lienzos inmortales, en la belleza inmutable de sus estrofas y en la evocación enorme de una crónica que está llenando al mundo con el recuerdo como un día lo llenara con el estrépito de las legiones vencedoras . . .
España, la madre, yo la saludo; y desde esta tribuna, alzada por sus hijos en aras del Arte y sobre campo amigo, interpreto caros sentimientos nacionales al enviarle el homenaje insospechado de los votos argentinos!
Y en este ambiente de confraternidad y de elevación, fortifiquemos, señores, en nuestros espíritus, la confianza plena en los destinos futuros de la raza. Si no bastara para asegurarlo la reacción indubitable de la España, la grandeza de la Italia y el esplendor de la Francia; si no bastara tampoco el venero inagotable de inteligencia, de virilidad y de honor que palpita en el fondo de su alma, creamos que aquí, en el seno de esta Hispano-América que durante años y años ha malgastado caudales riquísimos de energía en sangrientas agitaciones intestinas, dilapidando sus mejores fuerzas sin rumbo y sin medida, a la manera del potro joven que derrocha y divulga sus impulsos, el pabellón de la raza tremolará algún día sobre la cumbre más alta de la cordillera andina, saludando, desde el septentrión hasta el frígido Estrecho, por el coro armonioso de diez repúblicas libres, ricas, grandes, prósperas y fuertes!
Soy de los que creen que las nacionalidades impotentes para labrar su propio desenvolvimiento deben perecer; y si está escrito que desaparezcan, pase sobre sus escombros, en hora buena, la caravana triunfal de los sanos y los fuertes para que vaya operándose, por procesos espontáneos y grandiosos, la selección de la Humanidad del Porvenir; pero, creo también que esta raza latina, fuerte en la guerra, fecunda en la paz, mágnánima en la victoria y resignada como ninguna otra en el dolor, habrá de hacer brillar bajo el sol de los siglos venideros, el blasón inviolable de sus glorias!
........................................................................................................................................
Señores laureados:
Tócame congratularos en nombre del Arte y la Victoria. Lleváis, con los prestigios del triunfo bien logrado, la impresión inolvidable de esta jornada de luz y de belleza. Habéis gustado la inefable voluptuosidad del laurel; y al rendiros el tributo modesto de mi admiración por vuestra obra, hago votos porque el éxito robustezca en vuestros espíritus el culto del Arte, que es eterno porque es fuente de vida, porque perdura a base de latido selecto en el que lo crea, en el que lo interpreta, en el que lo comprende y en el que lo ama; y porque seguirá reinando sobre las criaturas de la tierra, mientras allá, en el rincón más puro de nuestras almas, no muera, como una paloma en su nido, aquella palpitación indefinible que nos dignifica y nos blasona . . .
LABARDEN
Señoras:
Señores:
Han querido las damas organizadoras de esta ceremonia — y lo han querido en forma tal que la negativa habría transpuesto los lindes del homenaje, ineludible — confiarme una misión tanto más penosa para mí cuanto que el tiempo transcurrido desde el momento de . . . la orden — es la palabra — hasta este momento, excluye, por su desoladora estrechez, la posibilidad de consagrar al caso una parte siquiera de la atención que habría debido dedicarle; pero no en vano un autor dramático — la cita es oportuna tratándose de una ceremonia vinculada íntimamente al arte teatral —, no en vano la mejor obra de Alejandro Dumas, padre — Alejandro Dumas, hijo — ha dicho alguna vez que la voluntad de la mujer y la voluntad de Dios se confunden en una misma y sola voluntad . . .
Heme aquí, pues, dispuesto a cumplir sobriamente mi mandato; explicar qué es, qué busca y qué se propone el Conservatorio Labardén, la nueva institución nacida bajo el augurio propicio de esta grande asamblea, en la cual suman todas las aristocracias y todas las gráciás, a punto de que la legítima zozobra de expedirse en su presencia, compensada está, y con creces, por el placer superior de poderla envolver con la mirada . . .
Señores:
Es el caso que entre el creador de la obra teatral y el público a quien va destinada, existe una indispensable persona interpósita: la persona del actor. Su misión es tanto más decisiva cuanto que difícilmente brillará el genio del que escribe al través de la inepcia que lo interpreta, verdad ésta mucho más fuerte que aquella otra según la cual un buen actor es capaz de hacer triunfar una mala comedia. Cuentan de Verdi, que después de escuchar en un gramophon la sinfonía del Don Carlo, hubo de expresar su visto bueno con una frase sugestiva: «Tú, al menos — dijo dirigiéndose al aparato no me traicionarás . . . ». No se ha inventado todavía el autómata parlante y movible que permita a los autores de comedias repetir lo propio; y he aquí que nunca se inventará. Hay, pues, que contar con el actor. Inútil fuera, por lo demás, pretender una exhumación modificada de la máscara griega . . . En el rostro, en el ademán, en el gesto, en el más leve movimiento del sujeto-intérprete, tiene que trasuntar, viva y destacada, la idea, el concepto la emoción, el estado moral que el autor ha evocado, reflejándose en el comediante con la fidelidad de la imagen sobre el espejo.
Bien; sólo es bueno un actor cuando interpreta personajes familiares a su temperamento, estudiados por él en la convivencia del trato diario, habituales a su observación instintiva o deliberada, personajes que han nacido y vivido dentro del propio ambiente en que él ha desenvuelto sus facultades. Imaginad a un comediante alemán abordando las espinelas de Tirso . . . Hay, pues, que hacer actores, ya que hemos resuelto hacer teatro. Eso se propone el Conservatorio Labardén. ¿Que de cien aspirantes, sólo saldrá uno? ¡Bienvenidos el Conservatorio y él! Nada, sobre el haz de la Tierra, es el resultado de una improvisación absoluta: hasta el rayo que irrumpe en seco, súbitamente, supone un proceso previo de elaboración, por más que el estampido haya roto de pronto la callada y aparente tranquilidad de la atmósfera. Comencemos, pues, acatando aquella ley suprema según la cual puede haber semilla que no dé fruto; pero no puede haber fruto sin semilla . . .
Y ya que he hablado de teatro nacional . . . ¿Existe? Habrá de permitírseme que alegue por la negativa. Mi fórmula es compendiosa: tendremos teatro nacional cuando tengamos teatro inmortal. ¿Hubo acaso «teatro español» antes que Tirso, Rojas, Calderón o Lope lo entregaran al respeto de los tiempos? ¿ Hubo teatro francés, inglés, alemán, antes de que sus progenitores respectivos los libraran a la vida permanente y gloriosa?
Es fuerza, en esta materia, que el hijo no muera nunca para que el padre pueda invocar su paternidad y para que la tierra en cuyo seno vino aquél al mundo, tenga derecho de adjetivarse con él . . . Confiemos, desde luego, en que el Teatro Argentino nacerá; porque es tal la suma de inteligencia ambiente que flota sobre nosotros, tal de vigorosa nuestra mentalidad, de fresca nuestra inspiración de fuerte nuestro numen, de pujantes nuestros impulsos, de robustos nuestros anhelos, de activas nuestras esperanzas y de certeros nuestros designios, que allí donde una corriente de la energía colectiva se desate, allí es fácil y lícito, señores, predecir una maduración y una victoria . . .
¿Y quién era Labardén? Esta pregunta, formulada por todos con ocasión de la ceremonia a que asistimos, permite afirmar que el nuevo Instituto, al bautizarse como lo hace, realiza una verdadera y piadosa obra de restauración histórica, exhumando del olvido un nombre sobre el cual no debieron amontonarse tan implacablemente los años . . . Pero la justicia, como el sol, llega siempre; y es seguro que el Poeta de quien vamos a ocuparnos, no soñó jamás, ni en sus más ardientes devaneos de inmortalidad, que casi siglos después de su muerte, en el seno de la Buenos Aires monumental, emporio y numen de la más poderosa nacionalidad sudamericana, ante una asamblea magnífica que acaba de escuchar de pie el himno de la Patria, al conjuro de cuyas notas parecía henchirse de orgullo, al lado de sus hermanos del mundo, el pabellón de la República, — labios argentinos habían de repetir su nombre, recordar su obra, evocar sus sueños, perfilar su figura, proclamar sus triunfos, refrescar sus lauros y señalar sus títulos a la consideración de la posteridad!
Homenaje excesivo, podría decirse, tratándose como se trata de hombres que estaban lejos de esas vanguardias mentales, ante cuya dominación inevitable se inclinan las generaciones ulteriores; pero, es lo común en la historia de las patronimias que el nombre de pila sea dado por el primero en el orden de los tiempos y no por el mejor en la escala de los merecimientos. Tanto más alto el tributo, por otra parte, cuanto más largo ha sido el lapso del silencio injusto, pues que para el lauro debido como para el vil metal prestado, corre siempre un interés que abulta el préstamo en la hora de la liquidación demorada . . .
Imaginad, señores, al Buenos Aires de 1710 a 1730. Un caserío incipiente, melancólico y chato, sobre la cual pesaba la aristocracia un tanto desteñida de las autoridades.
En el gobierno, un virrey. Al caer de las tardes apacibles se le veía, « gineteando » un calesón inverosímil, recorrer las calles del poblado en compañía de la virreina consorte, una dama de excelente cepa asturiana, de quien cuentan que al tardío llegar de cada velero, complacíase en obsequiar a sus amigos de la sociedad porteña con amontillado del bueno y turrón de Gijona . . . Un gran silencio, por lo demás. Ahí debajo, viboreando entre el damero de los solares, amorfa todavía, inasible en su informe germinación de semilla, la idea revolucionaria. Los dos paredones conventuales que sombreaban gravemente las calzadas vecinas, constituían la nota arquitectural más solemne del villorrio y parecían trasuntar yo no sé qué indefinible evocación de la metrópoli lejana. En la escuela San Carlos, el doctor García Torres, con toda la rigidez escolástica que es de sospechar en un magister de la época, dictaba, desde atrás de sus gafas, la cátedra de Filosofía. ¡Sabe Dios si el buen hombre sospechaba que muchas de sus escolares habían de llenar, muy luego, la América con su nombre; que aquél, pálido y de incorregible haraganería, iba a desposar con el bronce su pubertad; que ese otro, hijo del jabonero de Barracas, había de inmortalizar su apellido y que aquél, silencioso y astuto, años más tarde había de dejar absortas a las cumbres en fuerza de cruzar por ella pidiendo enemigos para repasarlas tinto en sangre y en victoria!
Había entre los escasos profesores del Instituto, un joven prestigioso por su amor a las cosas del espíritu. Era rubio y bajo. Acababa de regresar de Chuquisaca, trayendo, a lomo de mula, unas borlas doctorales con las que no sabía qué hacerse el muy poeta en el seno de la villa prosaica. Letrado, como su padre, soñaba, sin embargo, más a menudo con las musas que con las agudezas de la tarea abogadil. Era don Manuel José de Labardén, a quien no tengo inconveniente en atribuír, para honra de la Universidad de Chuquisaca, un poco de familiaridad con los clásicos y otro poco de latín. Nuestro hombre hizo versos. Recordemos, renunciando desde luego, a las impiedades del análisis minucioso, la oda « Al Paraná », un canto lleno de fervorosa admiración hacia el río amigo, cuyas ondas brillantes, serpeando entre el verdor luminoso de las márgenes, comenzaba ya a inspirar el estro de los cantores. Pero Labardén era, ante todo, dramaturgo: Siripo, tal el nombre de su tragedia famosa, mucho más respetable, ciertamente, como obra de arte, que las demás proproducidas por él. Y, pues que había escrito una tragedia, el hombre quería fundar un teatro. Su amor por esta idea, su afán de convertirla en realidad, su encomiable perseverancia y su habilidad, al par que la influencia de sus prestigios sociales, llevaron el convencimiento al espíritu del virrey Vértiz; he aquí que en la actual esquina de Chacabuco y Moreno — donde existe hoy un «mercado» y donde se levantaba entonces la llamada « ranchería de los jesuítas, — se inauguró una buena noche nuestro Corral de la Pacheca. No se trataba, en verdad, de un palacio. El techo, de paja . . . legítima; la platea, hiperbólicamente denominada « patio » y los palcos construídos como para justificar el término común con que los ingleses designan al palco y al pesebre: box . . . La inauguración se efectuó ¡Dios nos asista! con un drama de Calderón de la Barca interpretado por actores locales. Se diría que aquella noche la colonia iniciaba la lucha contra la metrópoli y rompía las hostilidades asesinándole un drama a la madre patria. Asimismo, las cosas se hicieron solemnemente. En el palco « de gala », — todo es relativo, — en el palco de gala, sobre cuyo antepecho se desplegaría seguramente la pompa del pabellón de Castilla, — el Virrey y la Virreina. — El, de casaca roja, pantalón corto, zapato hebillado, peluca blanca y el báculo ineludible: ella, de pannier, peinetón y una mantilla triangular que pendiendo del rodete y derramando sobre los hombros la gracia del encaje blanco, le permitía soslayar hacia el Virrey, de cuando en cuando y como al través de una cortina discreta, tal cual burlona sonrisa de inteligencia . . . Cerca de ellos los altos dignatarios asumían su mejor actitud. Los dos Alcaldes estallaban de gravedad; el del « primer voto », sobre todo, refieren que estuvo estatuario. En diversos sitios, todas las familias se habían apresurado a realzar con su presencia el fausto suceso: en el patio mucho pueblo, entre el pueblo mucho negro y en el tablado . . . el delito.
Así nació nuestro teatro, por obra y gracia de Labardén, respecto de cuya vida aparecen confusas y vagas las crónicas del coloniaje: cuentan que caballero en un zaino de paseo, las vecinas casamenteras recibían complacidas el saludo del poeta que pasaba al caer las tardes, y que los moradores de las afueras solían verle cruzar al galope de su caballo, pensativo y solo, camino de una quinta lejana, donde un viejo hidalgo que vivía encerrado en incurable misantropía, le contaba como el único amigo. Sus biógrafos no coinciden en cuanto a la fecha de su muerte: 1808, dicen unos; 1812, escriben otros. La inducción más feliz a veces que el rastreo por los obscuros cronicones, va a permitirnos descubrir la verdad . . . ¡Murió en 1808, porque a vivir hasta el año 12, las referencias del día glorioso lo señalarían en la plaza de Mayo, jinete en su zaino de siempre, envuelto en su capa habitual y alzando hacia los balcones del cabildo abierto la noble frente pensadora! . . .
Señores:
El teatro argentino vendrá. Sabe Dios si no está aquí, entre mi auditorio de este momento, el creador de mañana; sabe Dios si bajo la frente pálida de algunos de los hombres jóvenes que me escuchan, no está germinando la peregrina obra inicial; sabe Dios si como el doctor García Torres — gafas aparte, — estoy dirigiéndome a una asamblea en la cual hay más de una criatura excepcional, para quien está reservado el lauro supremo tras la victoria indiscutible y grande . . . Vendrá el teatro nuestro. Ahí está, inspiradora y rica, el alma nacional brindando temas propios, para que las primeras obras concreten y perpetúen las características del ambiente. Tengo para mí que cuando la República se sienta definitivamente feliz y plasmada en sus formas terminales, advertirá la necesidad de recoger y conservar esas tipificaciones inconfundibles de su pasado que le dan fisonomía peculiar, tal como el hombre, en el maduro equilibrio de los cuarenta años, cuando ha conseguido por fin orientar su vida a rumbos seguros, siente el deseo de recoger y guardar esos dijes de plata labrada que fueron de sus abuelos y que antes anduvieron por ahí, olvidados y dispersos, indiferentes a su mirada, acaso porque en el vértigo de las luchas diarias no tuvo tiempo para detenerse a admirarlos en su inapreciable valor evocativo. No correrán muchos años sin que manos de nieve, en el seno de los salones artesonados, tengan a honra rasguear las seis cuerdas de la guitarra ingenua, y sin que esos bailes rítmicos y cadenciosos de nuestras campañas, que nos llegan con todo el encanto de la flor silvestre, se ejecuten en la pompa de nuestros palacios; y cuando las parejas se muevan en esas lentas, corteses y caballerescas salutaciones del pericón clásico, se dirá que en ellas está retoñando el alma entera de los abuelos, cuya noble cultura física y espiritual parecía estar anunciándonos que al través de las barbaries sobrevivientes, la nacionalidad acabaría por modelarse en las severas y finas pautas iniciales . . .
Vengan, pues, y vengan pronto, actores argentinos que interpretando el pensamiento de autores argentinos también, cristalicen en el teatro las peculiaridades de nuestro modo colectivo, ya que es el Arte la sola ánfora donde perdura sin perderse el perfume de las cosas viejas . . .; vengan, para que el verbo de la Patria se difunda por la tierra, advirtiendo a los hombres que crece aquí una raza de selección, — raza cuyos hijos enhiestan a tal punto el penacho nacional, que, a veces, dijérase que el propio suelo se levantara hasta nivelarse con las cumbres del Ande inmediato . . .
Y cuando ese teatro haya nacido y procreado, habrá en su honor algún día un monumento; y en el pedestal, a martillo, este nombre entre otros nombres:
Manuel José de Labardén.
POR LOS NIÑOS POBRES
Señoras:
Señores:
Pocas veces resonó la palabra en momento más hermoso, ni en presencia de concurso más brillante, ni con motivo más plausible, ni empujada por emociones más puras. Noble ceremonia, en verdad, auspiciada por generosas matronas, que, ante el espectáculo cada día más lastimoso de la infancia desvalida, han sentido vibrar sus corazones en una suprema palpitación de mujeres y de madres; noble ceremonia, destinada a aliviar, siquiera sea un poco, el dolor de los niños pobres, — de los niños para quienes debieran vedarse las amarguras del mundo, flores animadas que perfuman la vida imponiendo en el hogar de los felices la tiranía de sus gracias y sus risas, y en el de los pobres ¡ay! la de sus hambres y sus lágrimas; de los niños, en cuyas carnes — tengamos el valor de decirlo, — en cuyas carnes el harapo es un sacrilegio y en cuyas almas, madres que me escucháis, en cuyas almas es el dolor un crimen de lesa humanidad . . .
De ellos habremos de hablar: entretanto, séame dado rendir desde esta tribuna, a las misericordiosas matronas que han tenido la feliz inspiración de levantarla periódicamente con un alto propósito de humanidad, el homenaje profundo de mi admiración y respeto.
Señores:
Cuenta una leyenda inglesa, conmovedora y sobria como todas ellas, que los empleados de una oficina de correos de Londres, tropezaron cierta vez con una carta que tenía esta curiosa dirección: « Para Dios, en el Cielo ». Abierto el sobre, ya que habría sido un tanto dilícil dar curso a la singular epístola, pudieron leer, garabateado por una mano a todas luces infantil, este tiernísimo poema de miseria y de candor:
« Señor Dios: es preciso que usted vea esto. Mi madre está enferma; mi padre no tiene trabajo; yo . . . yo soy muy chico.»
Luego un adorable diminutivo — Carlitos — rubricaba penosamente aquel formidable alegato, que ponía de golpe ante el Supremo Juez la injusticia inaudita de un dolor sin culpa y sin consuelo . . . La carta fué publicada; y, levantemos el corazón: la caridad llegó copiosamente a la bohardilla desolada, donde, en efecto, la madre no tenía salud, el padre no tenía jornal y los grandes ojos absortos de la criatura se habían clavado en su Dios, como esperando la respuesta . . . Nobles damas, altos dignatarios y hasta flemáticos banqueros se conmovieron ante el pequeño drama, y la felicidad brilló de pronto para los tres infelices. No añade el cuento, si el niño se creyó obligado a un acuse de recibo y si una nueva carta suya, dirigida al mismo celestial destinatario, cruzó de nuevo por los neumáticos de la City; pero bien pudo hacerlo sin mengua de la verdad; bien pudo hacerlo, porque la Caridad, señoras, la Caridad es Dios . . . No el gesto seco con que echamos el mendrugo sobre la mano descarnada que lo implora, sino la alta caridad del espíritu, la que nos hace mirar con interés hacia la desgracia, con benevolencia hacia el error, con tolerancia hacia el ajeno extravío . . .
En una calle de Jerusalén — Tolstoi lo narra — había una vez un perro muerto, y una multitud congregada en torno, comentaba acremente las fealdades de la pobre bestia inmóvil; de pronto un hombre alto y delgado, cuya cara resplandecía en una tenue fulguración de marfil viejo, acercándose al grupo y levantando su voz a un mismo tiempo serenísima y persuasiva, dijo: « pero, los dientes parecen perlas . . . »; y como alguien preguntara por su nombre al intruso, contestó humildemente: me llamo Jesús de Nazareth . . . La caridad es Dios, generosas señoras, y más que toda la pompa fugaz de las humanas satisfacciones, vale, bien pesada, una sola de esas plegarias fervorosas, levantadas en honra vuestra en el silencio del tugurio miserable, por labios que no engañan y a la luz escasa que acentúa y blanquea la doliente palidez del infortunio . . .
¡Y cómo no ha de brillar con sus mejores luces en estas comarcas de América, si hasta la tradición secular se inicia con un rasgo de caridad que ilumina todo el conjunto, como en el fondo de esos cuadros de Sorolla una pincelada de cielo matiza y decora todos los rincones de la tela magistral . . .! Hubo, en efecto, un mendigo que imploró una limosna, radiante la pupila de visiones, y hubo una santa matrona que supo tender a tiempo la dádiva opulenta y abnegada. Reina era la dama, navegante el mendigo: y de aquella peregrina conjunción de la caridad y el genio surgió como de una nupcia sideral este mundo nuevo, por cuyos llanos, montes, bosques, selvas, mares, ríos, lagos, pampas, cumbres, parece que debiera pasar, como un hálito bendito, el soplo de todos los vientos sanos de la tierra!
Señores:
Hora compleja la que tócanos vivir. No es menester una escrutación excesiva para comprender que, epílogo de tiempos que fueron y prólogo a la vez de tiempos que vienen, estos días presentes son días de equívoca transición. Hay una gran suma de angustias que amenaza madurar en clamoreo. Dijérase que las deformidades características del medioevo se hubieran actualizado bajo formas diversas. El oro, más insensible en su calidad de cosa que el propio señor feudal a quien reemplaza; el oro automatizado del todo, porque las nuevas formas de asociación lo impersonalizan en absoluto; el oro, fuerza ciega y dominadora que no tiene corazón, ni se apasiona, ni se conmueve, ni delinque, ni peca, tiene su siervo en el obrero. La lucha está planteada. Allí donde veáis al sol llameando sobre un pedazo de tierra en cuyo seno germina una semilla, augurad el brote; al’í donde veáis una opresión gravítando sobre un dolor en cuyo seno palpita una rebeldía, predecid el choque. La reacción está en marcha: y cuando una reacción se inicia con todas las armas y en todos los tonos, desde el sangriento de los extraviados hasta el juicioso y más efieaz de la propaganda razonadora; cuando esa reacción emerge de todos los campos, aun de los más distantes y contradictorios; cuando en ella coinciden hasta las más opuestas teorías, dentro del doctrinarismo político o religioso, es lícito sospechar que el viejo castillo acabará por rendirse a los sitiadores . . .
Acaso el fenómeno en conjunto obedece a una inflexible y dolorosa ley histórica, según la cual todas las bastillas deben retomarse periódicamente, porque el huracán que pone término a un despotismo deja siempre la larva de otro nuevo que resurgirá plasmado en exterioridades diversas, así quede la traidora simiente boyando en raudales de sangre humana . . .
Pero no deseara fatigar a mi selecto auditorio con suerte tal de disertaciones; permitidme decir solamente que la Caridad, no en el concepto baladí de limosna repartida, sino en su acepción superior de fuerza intermedia entre el capital que oprime y la miseria que clama; la caridad inteligente, sagaz y eficaz, intensificada como sentimiento y perfeccionada como ejecución, tiene un altísimo cometido en el doble conflicto económico y social.
Por lo que a nosotros respecta, urge extremarla, porque el momento étnico que atravesamos, esta oleada cosmopolita que nos invade, este proceso de homologación de sangres a que estamos asistiendo, determinan una desoladora corriente de indiferentismo que flota sobre las ideas, sobre los hombres, sobre las cosas.
Son muchos — volviendo a los niños — los que sufren en el seno de la ciudad monstruo; es muy larga la caravana pequeña y pálida; y sólo dejando a la conciencia que exhale uno de sus repentes inexorables, es posible aventurarse a proclamarlo: ¡un niño abandonado es un delito de todos nosotros! He aquí, señores, que el bosque acaba de estremecerse; acaba de estremecerse el bosque, porque un inmenso rugido, mitad imprecación, mitad lamento, va horadando la maraña como una clarinada salvaje que retumba en el silencio, repercute en los troncos, viborea entre los árboles, peina las gramíneas, abanica las hojas, amedrentá las aves, y se difunde por toda la grave majestad de la selva. Es una fiera la que ruge: es una fiera que va jadeante, desolada, hundiendo en los matorrales la investigadora pupila cárdena, estoicamente cubierta de sangre, porque ni a reparar se detiene que en las zarzas del camino van quedando jirones del propio cuero, que flamearán después como estandartes de dolor . . . Aquella fiera ruge, porque ha perdido al hijo y porque su instintividad inexpresable, adivina los peligros a que está expuesto el cachorro en la soledad del monte. ¡Cómo no conmoverse las fibras todas de la criatura humana, ante el espectáculo de un niño abandonado en la vida, sin padre, sin madre, sin pan, sin abrigo, sin arrullo, sin reparo, sin rumbo, sin apoyo, sin consejo, sin orientación, sin nada! Y para qué traer estadísticas . . . Todos hemos visto, en la media noche de invierno, en una de esas medias noches en que el viento corta las caras como un navajazo — mientras los lujosos equipajes volvían de la Opera al sonoro trote de sus toncos y entre un concierto de cascabeles y cadenas, — tirado en el umbral de una casa grande, solo, temblando de frío, casi desnudo, metida entre las rodillas la cabecita, un niño . . .