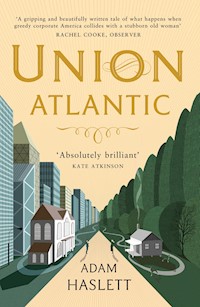Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: AdN Editorial Grupo Anaya
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: AdN Editorial Grupo Anaya
- Sprache: Spanisch
Una madre y un hijo, distanciados pero con el anhelo de reencontrarse, se enfrentan por fin al secreto que los ha mantenido separados durante décadas. A su cuarenta años, Peter, abogado de inmigración de Nueva York, lleva una vida marcada por el estrés y la soledad. Consagra sus días a la defensa incansable de sus clientes para regresar a un apartamento vacío donde mantiene encuentros esporádicos con un hombre que espera de él más de lo que Peter puede dar. Sin embargo, cuando el caso de un joven gay albanés atraviesa su coraza emocional, el suceso que lleva evitando durante veinte años regresa con toda la fuerza del pasado. Ann, su madre, dirige un centro de retiros para mujeres que fundó tras separarse del padre de Peter. Aunque la distancia con su hijo le causa dolor, opta por aferrarse al mundo que ha logrado erigir, desterrando de su mente la decisión que los separó. Pero a medida que el caso del joven albanés va sumergiendo a Peter en los recuerdos de su primer amor y de la trágica noche que marcó su vida para siempre, madre e hijo se verán obligados a enfrentarse al secreto que los ha mantenido alejados. Con una profundidad emocional insuperable, Madres e hijos revela todo lo que se pierde al apartar la mirada del pasado y todo lo que puede recuperarse cuando se reúne el valor para mirarlo de frente. En esta nueva y fascinante novela, Adam Haslett demuestra una vez más su maestría en el manejo de una rica variedad de dones literarios.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 482
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para Dan.
De igual modo, la ilusoria desazón, que de las rencillas espirituales es amiga, sin tregua me sacudió toda la vida, pero, hoy, al fin, cedió su opresión.
In MemoriamAlfred Tennyson
El coche de Jared se ha sumergido en la oscuridad, así que doy media vuelta y llevo la mirada a la rectoría. La única luz encendida es la de fuera, la de la puerta, como si mi madre y mi hermana se hubiesen acostado ya. Pero no puede ser, es muy temprano. Seguro que mi hermana está fuera, igual que yo, huyendo de esta casa, la casa de los muertos. Es verano, pleno mes de agosto, pero mi cuerpo se estremece.
Tengo que encontrar a mi madre. Contarle lo que ha pasado con Jared. Pero ¿dónde está? Dentro, todo es silencio, el vestíbulo y el salón están a oscuras. Me dirijo primero a la cocina y luego miro en su despacho, y allí es donde la veo, de pie, en mitad de la penumbra, de espaldas a mí, su silueta recortada contra la ventana, mirando hacia el camino de acceso. Ha estado observando. Ha visto a Jared traerme en coche, me ha oído abrir la puerta, entrar en esta habitación, seguro. Aun así, no se mueve. Mi madre, la mujer sacerdote. Mi madre, la viuda doliente. Pero ¿es eso cierto? ¿O está más bien aliviada de que mi padre haya fallecido?
El frescor nocturno se cuela por la ventana mosquitera e invade el espacio que nos separa. No enciende ninguna luz, no pregunta dónde he estado. Se queda ahí, inmóvil. ¿Se habrá enterado de lo de Jared? ¿Por eso no se da la vuelta? Como si el silencio pudiese evitar que lo que voy a decirle sea cierto. Como si el hecho de no oírlo pudiese borrarlo de algún modo.
I
La jueza Manetti pronuncia un nombre —Dovgal, Matvey— y un tipo blanco de veintitantos años con sudadera gris y cadena de oro se acerca al estrado. Le acompaña un abogado de oficio. Actualmente reside en Staten Island. El abogado admite que su cliente ha recibido una orden de comparecencia. Y que podrían expulsarlo. Rehúsa especificar el país de deportación. ¿Por qué iba a facilitarle el trabajo al Gobierno? La jueza Manetti designa Bielorrusia. El abogado solicita asilo; si no, cancelación de la orden de deportación; si no, acogerse a la Convención contra la Tortura. Callahan, el representante del Departamento de Seguridad Nacional, señala que Dovgal posee antecedentes por robo, por lo que se está aplicando un procedimiento rápido. Manetti hojea el calendario que tiene sobre la mesa, varias páginas arrugadas, precariamente impresas y grapadas por una esquina. Silencio en la sala mientras la jueza, a través de sus gafas de lectura, busca una fecha para la audiencia definitiva. Necesitará un intérprete. Un ruso cuyos servicios reserva para un miércoles a tres meses vista. Los abogados consultan sus móviles. 8 de junio de 2011. Fecha confirmada.
Esta sala no tiene ventanas. Ninguna tiene. Las luces fluorescentes están a ras del falso techo. Consta de un pequeño estrado para la jueza; en frente, las mesas de los abogados, la barra baja con la puerta abatible, la moqueta rosa oscuro. Los demandados y sus representantes legales se apiñan en bancos a ambos lados del pasillo, esperando su turno. A nadie se le permite usar el móvil. Todo lo que podemos hacer es observar y escuchar.
A mi lado, en el banco, Sandra Moya susurra algo al oído de su hijo de catorce años, Felipe.
—Pregúntale al señor Peter —dice.
A renglón seguido, Felipe me susurra a mí al oído:
—¿Cuánto falta? Mi madre no puede llegar tarde al trabajo.
Él y su hermana pequeña, Mia, tienen la nacionalidad estadounidense, pero Felipe me ha dicho que si deportan a su madre a Honduras, él se irá con ella. Sé que Sandra nunca lo permitiría. Los dejará aquí, en casa de algún pariente.
—Hasta que la jueza no diga nada, lo único que podemos hacer es esperar —le indico—. Ojalá que no mucho.
A continuación, Fatima Saleem, estudiante de secundaria de Long Island, pakistaní, ausente. El abogado que comparece en su lugar pide una prórroga a la espera de los procedimientos del tribunal de familia. Presenta pruebas de asistencia de la chica al instituto. Copia a la jueza, que la registra; copia a Callahan. Silencio mientras todos leen.
Si el instituto al que va está en Nassau, ¿por qué su primera comparecencia tuvo lugar en Suffolk?, quiere saber el departamento. El abogado de Saleem no tiene ni idea. Manetti da por válida la pregunta. ¿Cuál es el camino que ha seguido la solicitud? Informe al tribunal, por favor. La jueza le otorga treinta días para presentarla. Callahan no se opone al aplazamiento. El abogado se marcha.
Neto, Winston. Hombre negro de unos treinta años, vaqueros y camisa blanca; a su lado, una abogada de oficio. Solicitud de cancelación de expulsión a Angola. Esposa y dos hijos, los tres de nacionalidad estadounidense. La orden de deportación del susodicho se emitió hace cuatro meses.
Callahan se ha levantado hoy muy teatrero. Agita una carta que su jefe envió esta misma semana a todo el departamento: las dificultades ocasionadas por una deportación han de notificarse en el momento de la solicitud.
—Señoría —dice—, el demandado ha violado una orden definitiva. Estamos fuera del plazo. Solicitamos que exponga sus dificultades.
La abogada de oficio dice que no es obligatorio establecer la naturaleza de las dificultades en una audiencia preliminar.
—¿Qué quiere decir con eso? —pregunta Callahan—. ¿Necesita más tiempo para inventárselas? ¿No sabe cuáles son sus dificultades?
La abogada de oficio repite lo mismo: no es obligatorio. Manetti está de acuerdo. Callahan propone que la carta de su jefe conste en acta. Aceptada. Treinta días para presentar el motivo de dichas dificultades. La jueza vuelve a mirar el calendario. Un jueves de abril, dentro de seis semanas. Fecha confirmada.
La mujer mayor que tengo al otro lado, que lleva un hiyab en la cabeza, se inclina hacia delante y mira fijamente a Felipe, que capta el mensaje y detiene el temblor de las piernas. Ahora cruza los brazos con fuerza sobre el pecho. Él es quien se ocupa de las gestiones de su madre, el que está encima de ella para que acuda a nuestro despacho, al juzgado o a trabajar. Él es a quien pone al teléfono cuando llamo para solicitarle documentos, y quien, por lo general, me los hace llegar.
—Moya, Sandra —dice Manetti. Por fin.
Paso junto a nuestra disgustada vecina y conduzco a los Moya hasta el estrado. Callahan saluda con la cabeza según nos vamos acercando. Le da una palmada en el hombro a Felipe, como si fuesen amigachos. Como si Callahan tuviese aquí algún amigo.
—Buenos días, señoría. Peter Fischer en representación de la parte demandada.
—Buenos días, señor Fischer. Su clienta admitió haber recibido la notificación, que está sujeta a expulsión, se negó a designar ningún país, el tribunal eligió Honduras, todo está ya programado. ¿Se puede saber entonces qué estamos haciendo aquí esta mañana?
Hago un gesto a Sandra y Felipe para que se sienten, pero Sandra niega con la cabeza y, siguiendo su ejemplo, Felipe se queda también de pie.
—Señoría, mi clienta solicita un aplazamiento. Tengo aquí una declaración jurada en la que expone las dificultades que tuvo a la hora de reunir la documentación relativa a la solicitud de asilo, especialmente las declaraciones de varios testigos. Solicito que la declaración forme parte del expediente oficial.
—Documento aceptado —dice Manetti, y lo coge. Callahan no levanta la vista cuando dejo su copia encima de la mesa. Está encorvado sobre el expediente, es la primera vez que lo ve, sin duda. Todavía le queda media jornada por delante, pero ya está cansado de tantos procedimientos y retrasos. Cree que Manetti es demasiado blanda, como casi todos los jueces de Nueva York. Está harto, inquieto. A saber por dónde sale ahora.
—¿Tiene el departamento algo que decir? —pregunta la jueza.
—Bueno, señoría —dice Callahan, que sigue leyendo—, parece que la señora Moya lleva bastante tiempo en el país, lo suficiente como para haber dado a luz a un hijo. No parece que haya buscado asilo de forma voluntaria. No hay constancia de ninguna entrevista. Y —dice pasando otra página— ya le fue otorgado otro aplazamiento. Así que no, el departamento no apoya la solicitud y se opone. —Cierra el expediente y se reclina en la silla, con los deberes hechos, al menos, de momento.
—Como usted sabe, señoría —intervengo—, el tiempo que mi clienta ha estado en el país no afecta…
—En efecto, señor Fischer, no afecta. Pero sí el hecho de que ya esté en periodo de prórroga y de que su deportación está programada para dentro de tres semanas, motivo por el que me opongo. ¿Quiénes son esas personas con las que no ha podido hablar en ocho meses y con las que supuestamente sí va a hablar en caso de que aceptase su solicitud?
Por el rabillo del ojo, veo que Felipe echa la cabeza hacia atrás para mirar al techo en lugar de a Manetti. Al igual que Sandra, sabe que esa jueza será con toda probabilidad la persona que decida el destino de su madre.
—Entre esas personas —le informo— se encuentra una testigo presencial de los hechos en cuestión, una pariente con la que todavía estamos tratando de contactar y que, según nos han dicho, se ha mudado recientemente a Tegucigalpa.
—Cuánta concreción —apunta Callahan.
—Y este dato —digo obviando su comentario— nos permite confirmar que la prima de la señora Moya está viva y que, por tanto, tenemos la oportunidad de presentar su testimonio en el caso que nos ocupa.
Por algún motivo, Sandra decide sentarse en este momento. Apoya los codos sobre la mesa y junta las manos como si estuviese rezando, aunque en su rostro no hay atisbo alguno de veneración. Quiere que esto termine. No fue ella quien pidió la prórroga. Fui yo quien estimó que era necesaria. Según ella, las declaraciones podrían no llegar nunca. Pero tal vez solo necesitemos un par de meses más.
—Señoría —dice Callahan—, si el tribunal tuviera que esperar la declaración de todos los testigos por el simple hecho de estar vivos, todos nos moriríamos antes de que se celebrara ninguna audiencia.
—Muy bien, es suficiente —dice Manetti—. Señor Fischer, lo que expone no es suficiente para otro aplazamiento. Solicitud denegada. Nos vemos dentro de tres semanas.
Felipe me acribilla a preguntas mientras salimos de la sala y atravesamos el pasillo.
—¿Por qué ha pedido una prórroga? Ahora esa mujer odia a mi madre, solo ha conseguido empeorar las cosas.
—Teníamos que intentarlo. Pero su solicitud sigue teniendo solidez —digo dirigiéndome a Sandra—: Ha hecho todo lo que había que hacer, está todo en orden.
Felipe se queda callado en el concurrido ascensor, pero en cuanto salimos al vestíbulo, vuelve a la carga.
—La jueza nos odia —dice—. Se nota.
—No —digo mientras los acompaño hasta la salida—. Manetti no va a usarlo en contra de tu madre.
Para cuando salimos del edificio federal, es la hora del almuerzo, y la llovizna fría de principios de marzo ha hecho florecer multitud de paraguas en Duane Street.
Felipe quiere más de mí, alguna garantía más. Pero Sandra ya tiene la mirada en otro sitio, en Foley Square, donde los abogados, los administrativos y los miembros del jurado suben y bajan los escalones de los juzgados que se alzan sobre ellos. Podríamos habernos quedado en el vestíbulo y seguir charlando, pero voy con retraso a la reunión de personal.
—Recuerde: nos vemos aquí dentro de tres semanas contando a partir de mañana, a la una y media.
—Sí —dice Sandra—, lo sé.1 —Se da la vuelta y empieza a caminar hacia la boca del metro, y Felipe no tarda en seguirla.
1 En español en el texto original (N. del T.).
La cola del Pret a Manger llega hasta la puerta, así que pillo un café y un rollito de faláfel de un puesto de Chambers Street y me lo como en el metro —línea 1— mientras escucho los mensajes del buzón de voz: Jasmine, la mujer de Joseph Musa, dice que en el centro penitenciario no le dan las pastillas para la tensión. Y que cuándo voy a visitarla. Luego, la coordinadora del servicio pro bono de Cleary, Gottlieb, pregunta si puede pasarme una pareja rusa evangélica bautista porque en su programa no dan más abasto, y que siente mucho tener que pedírmelo. Y uno de mi hermana mayor, Liz, quejándose del coste de la atención sanitaria para sus perros de acogida —uno de los cuales, por lo visto, está recibiendo radioterapia— y de que su hijo de casi cuatro años, Charlie, sigue sin cagar en el váter. «Ya sé que no es tu problema», recalca antes de preguntarme por qué no la llamo nunca.
Me bajo en Houston Street, frente a otro edificio federal que alberga otro tribunal de inmigración, y corro hacia el despacho, voy directo a la sala de conferencias y me termino el café mientras me ponen al día de todos los casos.
Monica ha estado en el centro de detención de inmigrantes de Nueva Jersey. Debido a una medida de confinamiento impuesta la noche anterior, solo se ha entrevistado con la mitad de las personas que tenía previstas y no ha podido aceptar ningún caso nuevo. Como siempre, no se inmuta y sigue adelante sin quejarse. Tres compañeras de trabajo residentes en el Bronx, de nacionalidad laosiana, llevan treinta y ocho días en el centro de detención y deportación del condado de Bergen. El Departamento de Seguridad Nacional dice que aún están a la espera de consultar los registros y realizar las comprobaciones pertinentes. Lo cual solo puede ser o absurdo o cierto. El intérprete ha conseguido más teléfonos de contacto de la familia y ayudará con la documentación. Lucas Montes es un padre brasileño de cuatro hijos condenado por posesión de drogas en Elmont. Su abogado lo convenció para que se declarase culpable sin explicarle las implicaciones que esto tendría para su situación legal. Su hija abrió la puerta cuando llamaron los de inmigración. Esta misma mañana, Lucas le ha contado a Monica que estuvo involucrado en una pelea en Tampa hace unos ocho años y que la policía lo detuvo, pero no cree que quedase constancia del incidente y tampoco recuerda haber firmado nada. De modo que solo una condena, no dos: tal vez tenga suerte.
Nuestra directora, Phoebe, empieza a hablar, pero Monica la interrumpe:
—No te preocupes —dice—, llamaré a Tampa para asegurarme de que no existen más cargos.
Phoebe está resfriada y menos chispeante que de costumbre, pero no menos atenta. Y no menos arreglada: su pelo canoso recogido en un pasador plateado a juego con sus pulseras, sus delicadas arrugas decorando una tez blanca e hidratada. Trabajamos en el sótano de su casa, reconvertido en despacho hace décadas, mientras que el jardín acristalado sirve de sala de conferencias.
Winston, el basset hound al que siempre intenta animar, duerme a sus pies. Jack, su marido, se jubiló no hace mucho, y ahora se encarga de llevarle el té.
Monica revisa algunos expedientes más. La mayoría, de centroamericanos, solicitantes de asilo, el tipo de casos por los que Phoebe fundó este despacho en los años ochenta. Además de una orden de detención por hurto. Una ojeada rápida a una pequeña selección de los cincuenta y tantos clientes con los que, al igual que nosotros, hace malabares. Carl y yo no tenemos mucho que añadir. Monica sabe perfectamente lo que hace. Le regaló al alcaide la última novela de John Grisham por su cumpleaños. Así se asegura de que los guardias no le den la lata.
—Y la semana que viene estoy fuera —concluye hojeando las notas—, así que necesito que alguien se encargue de un caso nuevo, un joven albanés, una solicitud por motivos de orientación sexual.
Tras un silencio breve y evasivo, Phoebe dice alegremente:
—¿Peter? Tú no sueles encargarte de casos así, ¿te gustaría cubrirme?
—Él nunca coge casos así —añade Monica.
—Eso no es verdad —objeto.
—¿Cómo que no?
Medio segundo después, miro a Phoebe y acepto su petición asintiendo con la cabeza.
El siguiente es Carl, nuestro cofundador y trotamundos, lo bastante mayor para haber representado a disidentes checos, músicos rusos y activistas que huían de Pinochet, la vieja izquierda de la Guerra Fría; es hijo de comunistas judíos convertidos en intelectuales conservadores, cuyas políticas rechazaron en favor de los derechos civiles.
El lápiz que ha olvidado lo tiene enganchado a la oreja; el que ha encontrado está sobre su bloc de notas. Hoy lleva el traje gris de algodón, el menos estropeado de los tres que alterna. Actualmente se ocupa un poco de todo, pero las solicitudes de asilo político son las que más le interesan. Las que siempre tacha primero de la lista.
Giorgi Abasi, hijo del director de un periódico georgiano asesinado en su despacho; entrevista programada para diciembre; la familia se ha marchado de Tiflis y hace tiempo que no sabe nada de ellos, pero sigue pensando que le harán llegar un informe policial, por si sirviese de algo.
Daniil Timirov, el bloguero que cubrió las protestas en la planta rusa de extracción de níquel y que vive con su primo en Nueva Jersey, tendrá que demostrar que las amenazas de los secuaces del oligarca tenían algún tipo de nexo gubernamental, lo cual no debería ser complicado, salvo por el hecho de que se trata del juez LaRouche, así que lo más seguro es que lo sea. El oligarca se encuentra en Nueva York en este momento, por lo que Daniil no piensa salir de la casa de su primo.
Mourad Gamal está dando muchos problemas. O tiene muchos problemas. Es difícil decir si una cosa o la otra. De momento no responde a los mensajes. La solicitud se fundamenta en que dos de sus hermanos están en una cárcel de El Cairo por haber organizado una huelga. Pero solo hay una declaración jurada y es un tanto ambigua. Y el tipo tampoco fue a la preparación de la entrevista. El panorama es incierto.
Carl va tachando los nombres a medida que avanza.
Javad Madani es un caso nuevo, un empresario iraní que llegó a Estados Unidos a través de Italia con un pasaporte falso tras enterarse de que el régimen quería meterlo entre rejas. La prioridad es sacar a su familia de allí; la solicitud de asilo es relativamente fácil de tramitar porque, en fin, tratándose de Irán…
—Un hombre de negocios —comenta Phoebe—. ¿Alguna posibilidad de que pague los honorarios?
Phoebe es experta en subvenciones y recaudaciones de fondos, pero ya está cansada de eso. Preferiría echar el cierre antes que rechazar a alguien insolvente, pero si pueden pagar, pues mira, tampoco pasa nada.
—Le pasé la minuta —dice Carl, cuyo interés en este punto no podría ser más ínfimo. Phoebe es la que tiene amigos ricos. A instancias de esta, Carl se ve obligado a deleitarlos un par de veces al año con sus batallitas judiciales. Monica y yo lo llevamos mejor. Entendemos las dinámicas del mundillo, sabemos cómo tratar con los patrocinadores; Carl, en cambio, sigue viéndolo como un trámite innoble. Lleva viviendo en el mismo piso sin ascensor de la calle Veintiuno Oeste desde los años setenta. Cuanto más próspero es el barrio, más se afana él en ridiculizarlo—. No sé si paga o no paga —dice—. Mira la minuta.
Phoebe anota algo en un pósit y se gira hacia mí.
Antes me preparaba estas reuniones. Elaboraba una lista de casos sobre los que sería útil recibir opiniones. Ahora solo tengo retazos de esa lista en la cabeza. Les hablo de Sandra, de la denegación del aplazamiento, de la audiencia que tendremos dentro de tres semanas. De Girvesh y Feba Rijal, la pareja nepalesa que prometió enviarme los documentos. Si la solicitud no prospera, su hija podría obtener el estatus de inmigrante menor, pero de momento prefieren no pensar en eso, en tener que abandonarla. Joseph Musa, el camionero de Sierra Leona: el viernes tengo que ir a verlo, a él y a otros cuatro detenidos. Abraham John, el marfileño que pidió asilo por violencia electoral y que se vio envuelto en un accidente por conducir bajo los efectos del alcohol. Y mi cliente saharaui, Hassan El Moctor, que quiere saber si puede visitar a su madre enferma, que está en Rabat (él solicitó asilo huyendo del gobierno marroquí). Me detengo un momento, intento pensar más allá de esta semana, pero no puedo.
—Eso es lo que tengo —digo.
Phoebe sonríe, un poco decepcionada, pero me da el visto bueno. Quiere más. No más nombres, sino más enjundia. Pese a todo, de momento estoy perdonado.
Ella es la última y habla más tiempo. No necesita nuestra ayuda ni que le demos nuestra opinión. Lo que quiere es hablar en profundidad de un caso en concreto. No de los aspectos legales, sino sobre el cliente: quién es y por todo lo que ha pasado. Después de diez años trabajando para ella, sigo creyendo que llegará el día en que ya no querrá proceder de esa manera, que le resultará más fácil repasar por encima los expedientes, igual que hacemos el resto. Pero, hasta la fecha, ha mantenido esta costumbre semana tras semana.
La mayoría de sus clientes son menores de edad. Cada vez más con el paso de los años. Como si tuviese debilidad por los más indefensos de entre los indefensos. Y a pesar de que su carga de trabajo es tan pesada como la de cualquiera de nosotros, y de estar al frente de la organización, es capaz de tomarse su tiempo. De detenerse en las circunstancias de un niño en particular e imaginar el mejor camino que debería seguirse. El aspecto legal es solo una parte del proceso.
Esto saca de quicio a Carl. Se pone nervioso y empieza a garabatear como un crío, un niño mayor consumido por la impaciencia. A veces, cuando no lo soporta más, estalla: «Ya, ya, el sufrimiento, el sufrimiento, lo hemos entendido, pero ¿quién es el juez, qué puedes reclamar? Es un caso, Phoebe, un caso». Y como hacen los viejos matrimonios, zanjan la discusión rápida y eficazmente, y ella retoma el hilo como si nada hubiese pasado.
Hoy está hablando de una niña de ocho años llamada Ana Andino. De cómo hace dos años, en su pueblo, al norte de San Miguel, vio cómo mataban a su padre a tiros, justo delante de ella, en mitad de la calle. De cómo la pequeña no quería dejar a su abuela, ni a sus amigos, ni a su maestra, pero su madre le dijo que debían ir al norte, atravesar Guatemala y México. De cómo en el paso fronterizo, unos hombres retuvieron a su madre, pero a ella se la llevaron al desierto. Habla de su detención en McAllen, y luego en Nashville, y de su posterior traslado a Nueva York. De su ingreso en un centro de acogida del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Del apartamento en Washington Heights donde una mujer de setenta años cuida de ella y de otros cinco niños. De la furgoneta que los recoge por la mañana temprano y los lleva al centro de acogida de East Harlem, donde los pequeños se sientan en una habitación llena de adolescentes que intentan aprender inglés. Y, por último, de las conversaciones que Phoebe mantiene con Ana en la cocina del centro, de la comida favorita de la pequeña y de cómo esta se pasa todo el tiempo rezando en voz baja. De cómo le ruega a Dios que cuide de su madre en el desierto, de sus hermanos mayores, de su abuela, que necesita medicación para la diabetes.
Carl está fuera de sí.
Monica, que en su día fue clienta de Phoebe —vino de Nicaragua cuando era adolescente—, se abstrae en su mundo, como siempre que tiene que escuchar estas historias.
—Esta chica —prosigue Phoebe— tiene unos ojos enormes, casi son demasiado grandes para su cabeza. Me pierdo en ellos con solo oírla hablar. No me mires así, Carl. Nos pasa a todos, incluso a ti, aunque no quieras admitirlo. Algunos clientes te tocan la fibra sensible. Y si cuento esto es porque no hay que dejar que se acumule dentro. Si no, acabamos encerrándonos en nosotros mismos y no hacemos bien nuestro trabajo.
En la primera página de su bloc de notas, Carl ha dibujado la Tierra y un cohete gigante apuntándola directamente.
—Esa es una teoría —matiza este—, la otra es aprender a vivir con ello. Pero bueno, no soy terapeuta gestalt ni nada de eso, así que mejor me callo. Además, debo irme ya porque tengo una audiencia. —Dicho esto, se levanta y se va.
De vuelta en mi despacho, abro el portátil, hago clic en la carpeta de clientes y una tormenta de mensajes nuevos inunda la pantalla. Cuando empecé a trabajar aquí, respondía a los correos de los clientes el mismo día que los recibía. Pero de eso hace ya mucho. Ahora solo hago una cosa a la vez. Y esta tarde me toca ponerme al día con la solicitud de Rijal.
La documentación que tengo sobre las condiciones en Nepal pertenece a un caso antiguo y necesito actualizarla. Durante la guerra civil nepalesa, los maoístas secuestraron a un grupo de chicos, entre los que se encontraba Girvesh, que por aquel entonces tenía dieciocho años. Intentaron reclutarlo, pero también querían que fuese su entrenador de fútbol. Ninguna de las dos cosas le otorgaba el derecho a asilo. Pero cuando sus captores se enteraron de que pertenecía a la Unión de Estudiantes de Nepal, soltaron a todos los jóvenes menos a él, de modo que podría esgrimir motivos políticos. La guerra civil ha terminado, lo cual no juega a su favor, pero los maoístas siguen en el poder, cosa que sí le favorece.
Leo informes del Departamento de Estado, de varias ONG, artículos de periódicos, testimonios de especialistas extraídos de otros casos, cualquier cosa que pueda sacar de internet antes de tener que enviar un correo electrónico a dichos especialistas e intentar persuadirlos para que colaboren.
Monica es la única que sigue allí cuando, a eso de las ocho, decido tomarme un descanso. Le pregunto si quiere un menú barbacoa y me dice que sí, de modo que pido uno para cada uno y, cuando llegan, me como el mío de pie, en la puerta de su despacho.
—¿Cómo es que estás fuera la semana que viene? —le pregunto.
—Me voy de vacaciones.
—Muy graciosa —digo.
—No, lo digo en serio, por eso estoy fuera. Me voy a Vermont. He decidido que quiero aprender a esquiar.
—¿Vas a «esquiar»?
—¿Qué pasa? ¿Solo les puede gustar el esquí a los blancos?
—No, es que no me creo que te guste. ¿Es una oferta de Groupon o algo así?
—Vete a la mierda —espeta.
Durante un segundo, me imagino a Monica en un coche de alquiler, de camino a alguna estación de esquí, pasando por delante del centro de retiro de mi madre, pero entonces caigo en la cuenta de que seguramente no irá tan al norte.
Después de diez años trabajando con ella, lo que sé de su vida extraprofesional es que no hay mucho que contar. Vive en un apartamento de renta regulada en West Nineties con su madre, a la que trajo de Nicaragua después de que Phoebe la ayudase a ingresar en la universidad y estudiar Derecho. Su padre fue uno de los desaparecidos del régimen somocista durante la revolución. Una tarde de invierno, en el coche, cuando volvíamos de un centro de detención de inmigrantes, me contó sin venir a cuento que durante muchos años había odiado a su padre debido al alto precio que su familia tuvo que pagar por sus ideales, pero que al final lo entendió. Cuando terminó Derecho, su objetivo no era especializarse en extranjería. Se trataba de un trabajo temporal en la organización sin ánimo de lucro que la había ayudado a ella cuando llegó al país. Lo que de verdad quería era un puesto en un bufete corporativo y comprarse una casa en Jersey donde su madre pudiera tener un huertecito y cultivar hortalizas y tal. Pero eso fue hace veinte años, y aquí sigue.
—Tú nunca te tomas vacaciones —dice.
Y tiene razón. Nunca me voy de vacaciones.
—Así te encargas tú del albanés —continúa—. Bueno, porque Phoebe te ha obligado. Yo cojo a todos los nicaragüenses que entran por la puerta, y tú, que eres el gay del despacho, nunca coges ningún cliente gay, siempre dejas que Phoebe y yo nos encarguemos.
—No, acuérdate de Afsana Ravani. Llevé ese expediente hasta el final, incluido el recurso de apelación.
—¿La mujer baluchí? Era una solicitud política. Y casualmente era lesbiana. Ni siquiera tuviste que mencionarlo.
—¿Me vas a dar el expediente del tipo ese o no? —pregunto.
Se pone a buscar entre la montaña de archivos que hay en el suelo, junto a la mesa, lo encuentra y me lo entrega.
—Aquí tienes —dice—. Intenté cambiar la cita, pero no contestó.
Monica se queda hasta las nueve y yo me voy unos minutos después. En King Street, a través de las ventanas de la casa de Phoebe, veo a su marido, Jack, en el salón recubierto de paneles de madera, bajo una luz ámbar y confortable, mezclando una bebida en el aparador. Socio jubilado del departamento fiscal de la multinacional Davis Polk. Expresidente del Comité de Ética Profesional del Colegio de Abogados. El clásico asesor de confianza de las grandes empresas. Viste chaquetas de punto y colecciona relojes art déco. Cuando las recaudaciones de fondos que organiza Phoebe se quedan cortas, Jack siempre está ahí para respaldarla, el orgulloso mecenas de las buenas obras de su mujer. Tiene más fe en ella que en sus hijos itinerantes y sus desventuras románticas. Termina de remover la bebida, coloca dos vasos en una bandeja y los lleva al interior del salón, del que cuelga una lámpara de araña.
Tomo asiento en el metro y miro las noticias en el móvil —«Las fuerzas de Gadafi bombardean Misrata», «Obama da luz verde a una ley para evitar el cierre gubernamental», «Desmantelan red de distribución de heroína»— hasta que llegamos a la parada de High Street. En las escaleras que suben a Cadman Plaza, me planteo devolverle la llamada a mi hermana, pero al final le envío un mensaje a Cliff. Cuando llego al vestíbulo de mi edificio, este ya me ha respondido diciendo que claro, que se pasará al cabo de una hora, lo que me deja tiempo para investigar un poco más el expediente de Nepal.
Cliff llega con tres cervezas en una bolsa de lona y me tiende una. Blanco, treinta años, de Nebraska, diseñador de páginas web de no sé qué. Lleva tres meses así, viniendo a mi casa una o dos veces por semana.
Cierro el portátil por hoy y me siento con él en el sofá, en la otra punta.
—¿Cómo está el schnauzer trastornado? —pregunta.
La mujer del apartamento contiguo al mío, al final del pasillo, no está bien de la cabeza y maltrata a su perro. El pobre lloriquea y ladra a todas horas del día y de la noche. Pero ella es propietaria y yo inquilino, y los demás vecinos no sufren tanto el ruido como yo, y como le tienen miedo a la mujer, no quieren involucrarse.
—Supongo que bien —respondo—. No lo he oído esta noche.
Se quita los zapatos, levanta las piernas y me toca el muslo con los pies.
—Tienes cara de cansado —me dice.
—Gracias.
—No he dicho que tengas mala cara —puntualiza sonriendo—. Me gustas con camisa y corbata.
Ha encontrado una canción, una balada de Elliott Smith, y se pone el móvil en el pecho, con el pequeño altavoz apuntando hacia mí. Cierro los ojos y apoyo la mano en su espinilla. No es ningún joven casto e inocente —lleva ya tiempo en la ciudad—, pero cuando está conmigo se comporta un poco así, como si fuera un chico inexperto que se deja impresionar por un hombre como yo, que le saco diez años. A lo mejor tiene novio, no lo sé, aunque lo dudo. En cualquier caso, no es algo de lo que hayamos hablado.
—Podrías contarme cosas —dice—. Sobre tu trabajo y eso.
—Ya te he hablado de mi trabajo —repongo.
—No, en realidad, no. —Como no contesto, bebe otro trago de cerveza y sigue diciendo—: Pero no pasa nada, puedes seguir siendo el señor misterioso.
En el dormitorio, él prefiere tener la luz encendida, pero no se opone cuando yo la apago. Una vez, un fin de semana, se quedó a dormir. Pero hoy es martes, y cuando terminamos, no dice nada. Solo se viste y mira el móvil. En la puerta, cuando me despido de él, el perro de la vecina ya ha empezado a ladrar.
Ann cogió el vaso de agua de la mesilla de noche mientras Clare seguía dormida a su lado. Se incorporó y bebió un sorbo. La solidez del vaso transparente. El sabor mineral del agua en reposo. La primera gratitud del día.
Luego se quedó observando el alba a través del cristal. La niebla cubría los restos de nieve del jardín. Las ramas del viejo manzano seguían desnudas. Ningún pajarillo cantando a finales de invierno, solo la bendición del silencio matutino. Invitándola a fijarse en las oscuras vetas de humedad que atravesaban el tronco del árbol, en cómo este cobraba nitidez a medida que la luz se intensificaba. También sus ramas nudosas, perfectamente estáticas e indiferentes a las urgencias humanas. La segunda gratitud del día: ser consciente de esto y no solo de sí misma. ¿Cómo había podido dar gracias a Dios por conceder a los hombres el dominio sobre la tierra? ¿Cómo había podido hacer eso a lo que llamaba «rezar»? Por aquel entonces no sabía que la divinidad ya estaba ahí, solo había que estar receptiva, abrir los ojos y verla. El calor de la cama, el calor de su propio cuerpo, el calor de Clare a su lado, el frescor del aire en el cuello, en la cara y en los ojos. Y nadie tenía dominio sobre aquello. Y así llegó a la tercera gratitud: por la vida.
Llenó el termo de té, se puso las botas y enfiló hacia el estudio bajo aquella luz aún grisácea. Todo estaba tranquilo. Delante, el valle, cubierto de niebla. Atrás, en el jardín, las cortinas cubrían los ventanales de la casa de reuniones. Tampoco se veía ninguna luz en las ventanitas del antiguo granero donde dormían las participantes del retiro. Por todo aquello también se sentía agradecida. Por la comunidad intencional que Clare, su vieja amiga Roberta y ella habían fundado hacía ya más de dos décadas. Habían dejado atrás sus vidas para mudarse a este paraje de Vermont, no lejos de la frontera canadiense. Una granja, bosques y un granero en ruinas eran todo lo que había en la propiedad cuando la adquirieron. Las primeras huéspedes fueron sus propias amigas. Mujeres que creían en ellas tres y en su objetivo: erigir un lugar donde las mujeres pudiesen hablar sobre la dirección de sus vidas y sus almas. La iglesia de la hospitalidad, así lo llamaron. Aunque Ann era la única religiosa del grupo —había sido pastora—, el concepto tenía sentido de todas formas. Clare era profesora de Religión y Roberta, terapeuta. Se conocieron en Massachusetts, en la parroquia de San Esteban, donde Ann ejercía de ministra episcopal. Dos décadas de reuniones y círculos de mujeres. De hablar, de discutir a veces, sobre cómo gestionar el centro, sobre cómo dar acogida no solo a participantes blancas con medios para donar la modesta aportación que solicitaban por alojamiento y manutención. Y de alguna manera, con los ahorros que tenían, pidiendo ayuda a las mujeres con más medios, lo consiguieron: reformaron el granero y lo convirtieron en las dependencias para dormir, construyeron el centro de reuniones, añadieron un cobertizo para actividades de bricolaje y empezaron a recibir a mujeres de todo el país. Algunas mayores, como ellas, otras más jóvenes. Algunas iban de forma esporádica; otras, todos los años. Una comunidad —Viriditas, así la llamaron— forjada a partir de los lazos de la amistad.
Mientras subía por la ladera, el único sonido que rompía aquella quietud era el de sus botas pisando la nieve granulada. Tras llegar al prado, continuó por el sendero. A su alrededor, los rastrojos se amontonaban en el suelo. Aquí arriba no había niebla, solo la luz del amanecer haciendo brillar las gotitas que pendían de las puntas de la hierba muerta. Entre los pinares silvestres que bordeaban el bosque, la luz volvía a menguar para resplandecer de nuevo en el claro. El estudio consistía en una pequeña estructura hecha a base de guijarros con un tejado a dos aguas, una chimenea metálica en el centro y ventanas de guillotina a ambos lados de una puerta estrecha de color verde oscuro. Ella lo veía como un regalo de Clare, aunque no era solo eso. Durante mucho tiempo, estuvo meditando todas las mañanas y todas las tardes en la habitación de invitados, hasta que, siete u ocho años atrás, Clare decidió recaudar fondos y organizar, con la ayuda de las amigas del centro, la construcción de este pequeño edificio en mitad del bosque. Un lugar dotado de un silencio aún más profundo. Otras personas lo utilizaban, por supuesto —Clare y Roberta, puntualmente; las huéspedes, con bastante regularidad—, pero todas las mañanas, a esta hora, y todas las noches después de cenar, y una semana completa cada equis tiempo, pertenecía solo a Ann.
Con la estufa encendida, el frío de la estancia empezó a remitir. Se arrodilló y, sin quitarse la chaqueta, se puso la banqueta de meditación bajo los muslos; luego abrió la cajita de madera que había en la mesa que tenía al lado y sacó una ficha, la primera del montón, uno de los cientos de citas y notas que había escrito —y seguía escribiendo— a lo largo de los años. Recordatorios, en realidad, de reflexiones que su mente se empeñaba en olvidar. «Debemos ser salvados de la inmersión en el mar de mentiras y pasiones llamado “el mundo”. Y debemos ser salvados, sobre todo, de ese abismo de confusión y absurdo que es nuestro yo mundano. La persona debe ser rescatada del individuo».2 Thomas Merton. Una de las primeras, de cuando estudiaba Teología, la tinta descolorida y el papel cuarteado. ¡Cuánta seriedad! El absolutismo masculino. El desdén católico por el mundo pecaminoso de lo cotidiano. Y, pese a todo, no deja de ser verdad. Hay que salvar a las personas del individualismo. Rescatar la capacidad de experiencia del miedo a la vulnerabilidad. Merton, su primer guía en el largo camino al margen de la iglesia organizada.
Dejó que los músculos de la garganta se aflojasen, y al hacer esto, sintió la cabeza más ligera, como si alguien tirase de ella hacia arriba y hacia atrás, permitiendo que se asentara mejor sobre la columna. Las pequeñas molestias —el dolor en las caderas, la rigidez entre los omóplatos— nunca desaparecían, pero la necesidad de remediarlas había disminuido con el tiempo. Empezó a sentir la respiración en el vientre, el suave vaivén de las costillas ensanchándose y replegándose, la articulación clavicular cuando el aire ascendía al esternón. Y mientras reparaba en todo esto, una corriente de asociaciones desencadenada por la cita de Merton se abrió paso en su imaginación: los arcos de la entrada de la Episcopal Divinity School, sus paseos por el parque de Cambridge Common a pleno sol, aquel edificio de ladrillos de Garden Street donde compartía un apartamento —en el último piso, el cuarto— repleto de libros que tomaba prestados de la biblioteca y de plantas de interior, los buzones metálicos del vestíbulo, las cartas de admiración, de adoración incluso, de Richard, su novio por aquel entonces, el hombre con el que pronto se casaría, el padre de sus hijos.
Volvió a sentir el dolor en las caderas, luego el crepitar de las llamas en la estufa y se acordó de que no había pedido más leña; Clare la reñiría por este despiste. Y así sucesivamente, las observaciones ordinarias de la mente inquieta. Somos como proyectores cinematográficos, dijo uno de sus instructores de meditación, con un carrete sin fin, y la mente es la bombilla que ilumina los fotogramas. Así que coge palomitas y siéntate. La película no tiene argumento. Llegará un momento en que te aburrirá. Y es en ese momento cuando, tal vez, empiece todo.
El flujo de pensamientos empezó a ralentizarse. Seguían sucediéndose, pero no ocupaban más espacio que la luz del sol que se reflejaba sobre los listones del suelo o las motas de polvo en suspensión. Su mente se aposentó. Y pronto surgió un sentimiento, como solía ocurrir, al que cedió espacio. Esta mañana era la tristeza. Una especie de reblandecimiento cálido e indefinido del cuerpo, el cual dejó de ser una suma de molestias aisladas para convertirse en un todo. Acogió la sensación de buen grado. Y enseguida quiso aferrarse a ella, como quien se aferra al recuerdo de su sueño. Era un estado que parecía mucho más auténtico que sus pensamientos, más profundo y evocador. Una especie de adhesión al significado. No de nada en particular, solo el significado en sí. Una creencia seductora en tanto en cuanto la animaba a convencerse de que, después de todo, su vida tenía un guion, un periplo heroico que la había conducido hasta aquí. ¡Ay, los sentimientos! Mañana serían los celos, y se reprendería por ello, o la alegría, que desearía embotellar y guardar a buen recaudo. Pero, de momento, la tristeza le sentaba bien. Siguió respirando y, entonces, el sentimiento también se disolvió en el silencio.
Cuanto menos se aferraba su mente a los sentimientos y pensamientos errantes —el enfado de Clare con Jeanette (la encargada del mantenimiento del centro), las preguntas sobre el pasado familiar que su hija, Liz, no dejaba de formularle, por qué su hijo, Peter, llevaba tanto tiempo sin venir a verla—, menos cosas poseía su mente. Y sin posesiones, ¿qué quedaba por narrar? No obstante, la necesidad de relatar algo seguía existiendo. La urgencia en estado puro, desprovista de contenido. Contar una historia, cualquiera, aunque solo fuera sobre una sensación mínima. Pero ni siquiera este hábito podía perdurar sin sustento. Al igual que un ser vivo, acababa por morirse de hambre, dejando a cambio, aunque solo fuese un instante, una sensación de paz.
2 Merton, Thomas, Nuevas semillas de contemplación, traducción de María del Carmen Blanco Moreno y Ramón Alfonso Díez Aragón, Sal Terrae, Santander, 2003 (N. del T.).
El chico al que tengo que entrevistar, el que me pasó Monica, parece un niño. Un niño pequeño acompañado por su hermana mayor: ella, con pantalones de chándal azul marino y un plumífero amarillo; él, con un cortavientos gris claro cerrado hasta la barbilla. Sonríen al ver algo en el móvil de ella, están en la pequeña área de recepción de la casa, junto al jardín, sus cabezas casi se tocan. Él tiene la boca abierta, asombrado por lo que sea que la joven le esté mostrando, pero en cuanto me ve, se apaga la luz de su rostro. Ocurre en un instante. Su expresión se endurece, como si le hubiese pillado haciendo algo malo.
Vasel Marku, veintiún años, originario de Albania. Llegó hace dos años con un pasaporte falso; en ese momento podría haber obtenido el estatus de inmigrante menor, pero se le pasó el plazo y solicitó asilo sin ayuda de ningún abogado. Las únicas pruebas que aportó fueron una carta sucinta y un recorte de periódico acerca de una agresión homófoba en Tirana, nada de lo cual impresionó, como era de esperar, al funcionario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración que lo entrevistó. Le denegó el asilo y lo derivó a los tribunales. Tampoco recurrió a un abogado para su primera comparecencia ante un juez de inmigración y ya ha perdido siete de los nueve meses que tenía para preparar su audiencia definitiva. Tiene que presentar una solicitud dentro de ocho semanas, además de preparar una defensa que precisa muchísimo trabajo. Es demasiado, incluso para alguien tan sumamente eficaz como Monica.
Les hago una señal para que me sigan a la sala de conferencias. Son mi última cita del día, y la luz de mediados de marzo que entra por el techo de cristal ya empieza a declinar. La joven —resulta que no es su hermana— se presenta como Artea Dodaj. Dice que es de la misma ciudad, que no guarda ningún parentesco con él y que ha venido a traducir. Lo que sugiere que sabe cómo funciona el proceso de patrocinio familiar y quiere dejar claro que ella no puede ayudarlo en ese sentido. Debe de rondar los veintitantos.
—Vasel vive en mi piso —dice—. Trabaja en la tienda de mis tíos y también en la zona cero, vendiendo souvenirs del 11-S.
Vasel no dice nada. Se sienta con los brazos cruzados, impasible.
Les informo sobre el proceso, sobre el porcentaje de personas a las que podemos representar, les advierto de que hoy no tendré una respuesta para ellos, etcétera, y luego les explico la situación del caso, es decir, que en su solicitud faltan muchos detalles que deberían estar presentes antes de la audiencia. Entonces le pido que me cuente qué pasó, por qué se fue. Lleva tiempo en Estados Unidos, así que doy por hecho que entiende casi todo lo que le he dicho, aunque no hable inglés con fluidez; no obstante, espero a que Artea le traduzca.
En lugar de eso, la joven se inclina hacia delante, apoya las dos manos sobre la mesa y dice:
—Lo que tiene que entender es que, de donde venimos, la familia es lo más importante. Nada importa más, nada. Los hijos se hacen mayores y siguen viviendo con sus padres. No tienen elección, no pueden permitirse otra cosa, con treinta años, con cuarenta. Sin familia, no tienes nada, no tienes adónde ir. Es lo que le pasa a Vasel. No puede volver con su familia. ¿Quiere saber por qué? Por un rumor. En su instituto dicen que besó a otro chico. Es mentira. Pero la verdad no importa, como cuando dicen que una chica no es virgen. Nadie la creerá, el daño está hecho. ¿Entiende? Y en el norte, de donde venimos, la gente puede matarte por eso. La policía dice que no es asunto suyo. Ahora dicen que sí porque quieren entrar en la UE, pero es mentira. En el norte, en los pueblos, hacen lo que quieren, nadie se mete, nunca. Hace mil años que nadie dice nada. No importa lo que dice la UE. En resumen: hay un rumor, y estos hombres siguen a Vasel en una furgoneta, quieren hacerle daño. Pero aparece una mujer mayor y no lo pueden matar delante de ella, así que lo dejan allí. Esa es la única razón por la que está vivo. Si vuelve, lo intentarán de nuevo. No importa dónde vaya, lo encontrarán.
Suena mi móvil. Es Jasmine Musa, la mujer de Joseph, probablemente me esté llamando otra vez por el tema de su medicación. Envío la llamada al buzón de voz.
Educadamente le hago saber a Artea que necesito la versión de Vasel, no la suya. Ella arquea una ceja y se sienta en la silla. Se suponía que con su versión bastaba. Estoy a punto de convertirme en otro burócrata inútil, alguien que no se entera de nada.
De mala gana, le dice unas cuantas frases en su lengua materna, luego se echa hacia atrás y espera. Vasel no me ha quitado los ojos de encima desde que nos sentamos, observando mi reacción a la historia que se cuenta sobre él. Habla en albanés —palabras breves, monótonas, pronunciadas sin descruzar los brazos— sin la pasión de Artea. Mientras ella traduce lo que ha dicho, él escruta mi cara con más atención si cabe.
—Empezó en el instituto —dice la joven con retintín, como diciendo «¿Ve? Lo que le había dicho»—. A los más pequeños les gusta gastar bromas, quieren impresionar a sus hermanos mayores, así que se burlaron de Vasel y de un amigo suyo. Y ya está, no hace falta más. La gente habla. Usted no sabe cómo son las cosas allí —añade, aparentemente incapaz de no deslizar un comentario de su propia cosecha—. Los niños se aburren, no saben qué hacer en todo el puto día, y los padres igual. Los padres hablan y hablan de lo que hace todo el mundo. Aquí la gente cotillea, pero no es lo mismo. Allí es como la religión, como los deportes, todos los días. Una chica va dos minutos por la calle andando con un chico y ya está. ¿Tienen permiso? ¿Se casarán? Y así todo el rato. Y lo de Vasel con ese chico es como la Super Bowl. Como la Pascua. La gente se vuelve loca. Pero no le dicen nada a la familia de Vasel, y a su padre menos. Eso es importante, debe entenderlo. Eso sería una deshonra para la familia y no se lo dirán a su padre a menos que estén totalmente seguros, porque si no tienen razón y dicen eso de su hijo, el padre tendrá que proteger su honor, no tendrá otra elección. Pero todos los demás se enteran y lo van contando por ahí.
Cuando Artea termina, Vasel vuelve a hablar, esta vez se extiende más, si bien mantiene el mismo tono inexpresivo.
—Lo que está diciendo —continúa Artea— es que en el instituto, después de pasar esto, empezaron a tratarlo como a una mierda. Le quitaban los libros, le pegaban. Los profesores no decían nada, también se reían. Ya me callo, en serio, pero debe saber que lo que está diciendo es verdad. Así son los profesores. Si quiero una buena nota, tengo que pagar. No estoy mintiendo. Si tienes dinero, te dan una buena nota. ¿Entiende? De eso estamos hablando. Chicos y chicas, ¿queréis tener éxito? Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Piénselo. La gente dice que odio mi país. Yo no lo odio. Es solo que no miento sobre él. En fin. A veces Vasel se escapa y no va al instituto, se da una vuelta por ahí. Por las carreteras de las colinas. Es muy bonita, la tierra de donde venimos, eso también es verdad. Se pasa varias semanas así. Pero entonces los niños más pequeños lo ven, saben que es allí donde va. Y después, esos hombres de la furgoneta lo siguen. Lo llevan al bosque, al arroyo. Y le dan una paliza. Le dicen que debe rezar a Dios, que van a matarlo, que va a morir. Hay un camino a lo largo del arroyo (yo sé cuál es), y entonces aparece una mujer, los ve y les dice a esos hombres: «¿Qué estáis haciendo?», y los hombres dicen que no es asunto suyo, pero ella se queda allí, no se mueve. Entonces empujan a Vasel al arroyo y le dicen que es su día de suerte.
Mientras la escucho contar la historia —un niño al que empujan a un arroyo, al que maltratan—, la oigo y, al mismo tiempo, no la oigo. Mis ojos zanganean hacia la otra punta de la sala de conferencias hasta posarse en las plantas de interior situadas sobre los archivadores de abajo. Sus hojas han empezado a marchitarse. Me pregunto si es por falta de riego o si forma parte de su ciclo vital. Y si se debiese a esto último, ¿por qué no me había dado cuenta antes, los inviernos anteriores?
—Estos hombres —digo—, los que te atacaron. ¿Quiénes eran? ¿Los conocías?
Antes de que Artea termine de trasladarle mi pregunta, la expresión de Vasel muda, un atisbo de interés atraviesa su flema. Siente curiosidad por lo que le he preguntado, o tal vez por el simple hecho de haberle preguntado algo. Pero entonces la chispa se apaga y su mirada de indiferencia regresa con el rigor de un actor que sabe interpretar tanto con la mirada como con las palabras. Por un momento, tengo la inquietante sensación de que estamos en un escenario, como cuando iba a clases de teatro en el instituto: los dos somos compañeros de escena; él finge un papel, pero yo no, y me siento expuesto, casi avergonzado. Y entonces, de pronto, la sensación se desvanece y él vuelve a ser un inmigrante que recela de mi pregunta. Lo cual es cierto. Su solicitud, el resumen de Artea, su propio relato de los hechos… Todo encaja demasiado bien, como suele ocurrir con las historias ensayadas.
Cuando responde a mi pregunta sobre los hombres, apenas pronuncia unas pocas palabras.
—Eran del pueblo —traduce Artea.
—¿Sabías quiénes eran? —pregunto.
—No —dice ella sin plantearle la pregunta—. No los conocía.
—¿Podrías decirnos qué edad tenían? ¿Cómo iban vestidos?
Ella se lo pregunta y él lo piensa un momento, luego dice algo breve. Artea se ríe.
—Más o menos de su edad —dice—. Cuarenta y tantos. Y vestían mal, como todo el mundo.
—De acuerdo —digo siguiéndole el juego para ver si me lleva a alguna parte—. ¿Y la mujer mayor? ¿La conocías? ¿También iba mal vestida?
Cuando Artea le formula las preguntas, es evidente que a Vasel no le hacen ninguna gracia. He debido de decir algo inapropiado, no he pillado la broma.
—No conoce ni a los hombres ni a ella —dice Artea después de preguntarle.
—¿Podrías ponerte en contacto con esta mujer si fuera necesario? ¿Se prestaría a declarar acerca de lo que vio?
Lo discuten brevemente.
—No —dice Artea al fin—. No sabe dónde vive.
—Una declaración de ese tipo sería de gran ayuda —insisto.
—No sabe cómo encontrarla.
—¿Denunció la agresión a alguien? ¿A la policía?
—¿Está loco? —dice Artea—. Solo se reirían de él. Y eso es lo mejor que le podría pasar.
Le vuelvo a decir que necesito que Vasel responda.
Le suelta mi pregunta con desdén y Vasel niega con la cabeza.
—¿Y tu familia? ¿Se lo has contado a alguien de tu familia?
—¿Es que no escucha? —replica Artea—. ¿No ha oído nada de lo que he dicho? Sería una humillación para su familia. ¿Usted haría algo así?
Que esté un poco grogui al final del día no tiene nada de raro, pero lo que me invade ante la pregunta de Artea es algo más que somnolencia. Es una fatiga que llega de golpe, fuerte como una poción mágica.
—Vale —digo obligándome a prestar atención—. Así que no denunciaste lo que pasó. Te lo quedaste para ti. Pero te dieron una paliza. ¿Cómo explicaste eso? ¿Qué les dijiste a tus padres?
Artea traduce sin disimular su desprecio hacia mí.
Vasel no responde de inmediato. Reflexiona sobre la pregunta, pero ya no me mira, su atención está en la puerta de salida.
Al no tener los ojos clavados en mí, puedo observarlo por primera vez. Rostro estrecho, hoyuelo en la barbilla. Cejas casi planas. Pelo negro azabache, corto por los lados y algo más largo por arriba. Un poco de fijador para que el flequillo se mantenga en su sitio. Un chico europeo, así le habríamos llamado en el instituto.
Su respuesta, cuando llega, consiste en una única frase, casi un susurro dirigido a Artea.
—Les dijo a sus padres que fueron sus hermanos mayores en el instituto. Que ellos le dieron la paliza.
No consigo reprimir el siguiente bostezo, pero al menos me tapo la boca. De repente estoy exhausto. Probablemente por eso estoy haciendo mal la entrevista, empezando por la agresión en vez de por el contexto, un error de principiante. A juzgar por sus miradas, ambos están deseando salir de aquí.
—Vale —digo, e intento cambiar de tema—. El viaje a Estados Unidos. El pasaporte, ¿cómo lo conseguiste?
Hablan sobre este punto más de lo necesario.
—Lo compró en Tirana —dice Artea.
—Diez mil dólares, ¿no? —le pregunto sin molestarme ya en dirigirme a él.
—Lo ayudé yo —aclara Artea, más desafiante que convincente—. Pero ¿qué más da? Los cotilleos, ese es el problema, ¿vale? Yo debería saberlo. Esa es una historia más larga, no se la contaré, es irrelevante para esto. Pero créame, debería saberlo. Son mentiras y chismes. Y matan a la gente por eso. Ese es el motivo de que hayamos venido aquí, se supone que usted va a ayudarlo.
Ya es bastante tarde cuando llego a casa y salgo a correr. Bajo hacia el parque que están construyendo en el litoral de Brooklyn. Los muelles son como plazas oscuras que se adentran en el río Este. Solo está iluminado el que alberga los campos de fútbol, donde los jóvenes trotan en manada por el césped brillante. Al fondo de Atlantic Avenue, las puertas de la empresa proveedora de cerveza están cerradas. Columbia Street parece tranquila. El vagabundo que siempre lleva diez o más capas de ropa —haga frío o calor— está sentado en su rinconcito, al final de Kane Street, leyendo un periódico bajo la luz de una farola. A estas horas no llega el hedor del matadero de aves, las rejillas de ventilación están cerradas. A la vuelta de la esquina, una furgoneta que remolca un carrito de comida está aparcando en un garaje lleno de carritos similares. En el puerto de mercancías no se oye ni un ruido; las enormes grúas, delimitadas por focos de seguridad, se perfilan contra la bruma nocturna. Más allá, las luces de las farolas guían a los camiones hasta las entradas de los almacenes. A lo lejos se encuentra la terminal de cruceros, con su aparcamiento inmenso y vacío. Las aguas se deslizan a sus anchas por el canal. Al otro lado, la isla Governors es todo árboles velados de oscuridad.