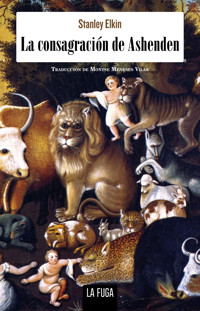Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: La Fuga Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Escalones
- Sprache: Spanisch
Magic Kingdom es el reino mágico de Disney World en Orlando. Un sueño para la mayor parte de los niños del planeta, un lugar encantado donde encontrarse con los personajes de dibujos animados más famosos del mundo y a donde Eddy Bale -destrozado por la pérdida de su hijo Liam a causa de una rara enfermedad- decide llevar a siete niños ingleses con patologías incurables. A través de un estilo único por su elegancia y precisión, y de su especial dominio de la ironía y el humor, Stanley Elkin invita al lector a un viaje al mismo tiempo cómico y trágico con una novela que es a la vez una reflexión y un himno a la vida en todas sus formas y peculiaridades
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 554
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stanley Elkin
Magic Kingdom
Traducción de Montse Meneses Vilar
Escalones,
12.
Título original: The Magic Kindom
© Stanley Elkin, 1985
Edición digital:
© de la traducción: Montse Meneses Vilar, 2021
© de la presente edición: La Fuga Ediciones, 2022
© de la imagen de cubierta: Ana Rey, 2021
Corrección: Olga Jornet
Revisión: Iago Arximiro Gondar Cabanelas
Diseño gráfico: Tactilestudio comunicación creativa
Maquetación digital: Iago Arximiro Gondar Cabanelas
ISBN: 978-84-121595-8-5
Todos los derechos reservados:
La fuga ediciones, S.L.
Passatge Pere Calders 9
08015 Barcelona
www.lafugaediciones.es
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación sin el permiso expreso de los titulares del copyright.
Stanley Elkin
(1930- 1995)
Nacido en Nueva York, se crió en Chicago y se graduó en la Universidad de Illinois. En 1960 se incorporó a la Universidad de Washington en St. Louis, donde permaneció como profesor de inglés hasta su muerte, en 1995, a causa de complicaciones debidas a la esclerosis múltiple, enfermedad que combatió durante más de treinta años. A lo largo de su carrera como escritor, Elkin publicó dos colecciones de cuentos, el guión de una película (que nunca se llegó a producir) y diez novelas, dos de las cuales, George Mills en 1982 y Mrs. Ted Bliss en 1995, ganaron el National Books Circle Award. Apreciado por la crítica y por muchos escritores de su época, en vida no llegó nunca a tener el éxito esperado, solo después de su muerte se volvieron a reeditar sus obras que a día de hoy son consideradas entre los clásicos de la literatura posmoderna americana del siglo XX.
primera parte
1
Eddy Bale llevó su idea a la Empire Children’s Fund, a Children’s Relief, al Youth Emergency Committee. Acudió a CARE, a Oxfam y a la Sunshine Foundation y, como a esas alturas ya era famoso, una persona de luto famosa, consiguió entrar en las salas de reuniones de los Rothschild y de British Petroleum, pasando por ICI y Anglo-Dutch, Mark’s & Spencer y Barclay’s, hasta Trusthouse Forte, Guinness y British Rail. Escribió a centros para enfermos terminales; escribió a médicos de Harley Street y llamó a quirófanos y hospitales. Habló con peces gordos de Sanidad y se apresuró a escribir cartas a los periódicos nacionales. Se entrevistó con Lord Lew Grade, el magnate mediático, y preparó propuestas para Granada Television y la BBC. Como se trataba de una propuesta dramática, se puso en contacto con los directores del National Theatre y la Royal Shakespeare Company. Encargó un cartel para poner en los taxis.
Lo que le convenció de tener una idea razonable, dijo, fue el hecho de que ningún pediatra visitaba a ninguno de esos niños. Ni a uno. (Charles Mudd-Gaddis, de ocho años, iba a un gerontólogo). Se los habían pasado a los especialistas. Ellos los diagnosticaban y otros especialistas los trataban, si es que podía llamarse tratamiento a la serie de medicamentos experimentales, las dosis de medicina nuclear y los ataques de rayos láser. No los torturaban para que tuvieran salud, decía, sino, en el mejor de los casos, para unos breves periodos de remisión. Morían sufriendo, les arrancaban el habla de la garganta, si es que aún les quedaba algún vestigio, o casi se transformaba en un argot propiamente de gánster, primitivo, bárbaro como los chillidos y los alaridos de una presa aullante.
Les recordaba que hablaba por experiencia propia, y, entonces sus oyentes apartaban o bajaban la mirada, ya que a aquellas alturas no podía haber ningún adulto en todo el reino que no hubiera oído hablar del suplicio del hijo de Eddy Bale: once operaciones en tres años, los viajes a la desesperada a Johannesburgo y a Pekín; incluso a Lourdes, y eso que los Bale no eran católicos; y aunque no fueran crédulos por naturaleza, hasta iban a ver a los gitanos, a cualquiera, en definitiva, que les prometiera acabar con la maldición. Estaba la mujer de Leek Street que leía el papel higiénico con el que se limpiaba Liam y la bruja de Land’s End que le había dado de comer ojos de perros rabiosos y testículos de grandes aves marinas envueltos en piel de sapo cual tétricos entremeses. Eddy y Ginny hicieron todo lo posible por sujetarlo hasta que le metieron aquello en la boca. Cuando lo regurgitó y empezaba a vomitarlo por la nariz, la bruja le tapó las fosas nasales. Ginny protestó porque lo estaba ahogando y ella dijo: «No, tiene que mezclarse con el vómito. Es lo que le da el condimento».
—¿Saben cuáles fueron prácticamente sus últimas palabras? —preguntó Eddy Bale a los hombres ilustres que lo recibían—. «¿Puedo morirme ya? ¿Puedo morirme ya, por favor?».
—Señor Bale, se lo ruego —le aconsejó un lord en voz baja—, no es necesario…
Pero Bale estaba desquiciado.
—¡Huchas! —imploró—. Permítanme poner huchas en pubs y en quioscos. Permítanme que las ponga en estancos y en verdulerías.
Había muchísimos puntos de vista. Eddy escribió contenidas cartas formales a las principales estrellas de rock en las que les sugería que compusieran una balada sobre los niños. Escribió a Elton John, que le contestó, y, junto a la carta, le envió una evocadora y hermosa canción que había escrito, y le dijo a Bale que podía quedársela siempre y cuando no llegara a relacionarse nunca con el nombre del compositor. Bale la mostró sin éxito a los mánagers de media decena de los artistas más importantes de Gran Bretaña. Todos reconocieron su genialidad, pero se negaron a permitir que las personas a quienes representaban tuvieran nada que ver con ella. Eddy incluso recibió llamadas telefónicas de dos miembros de los Beatles en las que se excusaban y una larga conferencia internacional de Yoko Ono. En una ocasión, cerca de un estudio de grabación de Hammersmith, llegó a oír a alguien silbando por la calle la triste melodía pegadiza, pero cuando paró al hombre para preguntarle qué tema era y dónde lo había oído, el tipo, un punk particularmente macarra que reconoció de haberlo visto en fotografías, se avergonzó y se fue pitando como si estuviera asustado.
Se trataba de una cuestión de buen gusto. Nadie se lo iba a decir; nadie quería herir a un hombre que había sufrido tanto, que había hecho sufrir tanto a la nación. Dos o tres de los directivos más importantes del país llegaron a coincidir en que como idea para una promoción era fantástica, que probablemente podría generar un valor de cientos de miles de libras para sus empresas, pero cuando les insistía, declinaban explicar su reticencia a participar en la campaña. (Porque para entonces incluso lo había abandonado Ginny, se había ido justo después de enterrar a Liam).
Aunque no hacía falta que se lo dijera nadie. Puede que Eddy Bale estuviera loco, pero no era ningún tonto. Durante los cuatro años que duró la enfermedad de su hijo había sucumbido —y sobrevivido— a multitud de sofisticados ataques al buen gusto y las buenas maneras. Había convivido con equipos de cámaras, había ido a la radio, había llorado hasta no poder más ante los fotógrafos de los tabloides, había participado en centenares de estratagemas y trucos publicitarios, se había convertido en el mendigo más visible y reconocible del Reino Unido. Había ido puerta por puerta, literalmente pidiendo limosna, para recaudar las casi cien mil libras que mantuvieron con vida a Liam. Vendió exclusivas a la prensa, cada una más humillante que la anterior; sacaba a la luz historias de una reserva, de un almacén, una colección de indignidades, dando al público de Liam la medida exacta de detalles íntimos, sin escatimar, con el honor de un virtuoso, un artesano de lo inconfesable: LOS BALE REVELAN DETALLES DE LA LIBIDO EN AUMENTO DE LIAM; CÓMO LE DIERON LA NOTICIA: LOS PADRES LE DICEN A SU HIJO QUE NO HAY ESPERANZA. (Al final, estaban dispuestos a aceptarlo todo, pasando por alto su sufrimiento y el de su esposa y la considerable heroicidad de la resistencia férrea del niño, sin tener en cuenta la lucha de Liam, cualquier valor que pudiera quedarle aún para inspirar a los demás, en definitiva, desafiando el interés humano —en cuanto quedó claro que no viviría— para concentrarse en lo macabro, en lo exótico, en todas las ironías inherentes y extravagantes de una muerte prematura). Y él se sintió humillado. (Y Liam, víctima terminal de la fama, que estaba tan interesado en los aspectos más crueles de su propia historia como el público, sentía una especie de alivio frío con esa documentación, de algún modo agradecía que otros pudieran sentirse atraídos, empujados al cliché, lloraba mientras su padre le leía las noticias de sus últimos meses —ya que ahora no tenía fuerzas ni para para sujetar el periódico—, sollozaba y expresaba su pésame —«He sufrido tanto que mi muerte será una bendición»— y ofrecía sus comentarios casi como si se hubiera sobrevivido a sí mismo). Y le dijo a Ginny lo que en cualquier momento ella podría haberle dicho a él (pues ambos estaban metidos en eso, colaboraban como secuestradores, raptores, ideólogos como terroristas), con las mismas pesas y medidas en sus corazones, azotados por la misma esperanza, temiéndose lo peor con idénticos recelos: «Somos bestias, amor mío. Como hormigas que aparecen en un pícnic. Nos odian. Desprecian a Liam. Desearían que desapareciéramos y nos tragáramos nuestro dolor como hombres. “Vuestro padre perdió a su padre; que este perdió también al suyo”,1 etcétera, etcétera».
Y, vaya, si en eso la gente estaba del lado de Claudio, pues él también. Y Ginny. Y, por su parte, también Liam. Por más que tuviera ganas de que los demás supieran por lo que había pasado, había aborrecido sus rutinas en la televisión, en la prensa. «Es penoso, papá. Puro chismorreo y pamplinas. ¿Y sabes qué es lo que más aborrezco? La parte médica. Las fotos de mis injertos óseos, de mis plaquetas deformadas, esas ampliaciones atroces de mis retinas destrozadas».
De modo que como no llegaba a ningún lado con las empresas públicas, ni con los hombres más importantes del país, ni con el propio pueblo (aunque Eddy se lamentaba porque la cantidad de dinero que pedía en esta ocasión era irrisoria en comparación con la vez anterior, veinte mil libras frente a cien mil), decidió elevar el caso y pedir audiencia a la reina.
Basándose en una carta donde la reina le daba el pésame —«A mi esposo y a mí nos duele leer la noticia de la muerte de su hijo Liam en el Times. Hemos seguido el rumbo del trágico calvario de su chico y su valiente lucha. En este momento aciago, nuestros corazones están con usted»—, escribió a la secretaria privada de Su Alteza Real, y le prometieron una audiencia en cuanto su ocupada agenda lo permitiera.
Y por eso, un bonito día de primavera, Eddy Bale se encuentra en el Palacio de Buckingham.
Viste un traje negro, el que se compró para el funeral de Liam. Lleva el crespón en el brazo, tan ceñido como si le estuviera tomando la presión arterial. Y cuál es su sorpresa al enterarse de que no está en una de las salas públicas, no, sino en una especie de sala de juegos palaciega de los aposentos privados de la reina. Para llegar hasta aquí ha subido la Gran Escalinata y ha pasado por largos y elegantes pasillos tras una joven alta y esbelta que luce unos vaqueros hechos a medida y una especie de camisa country con el escudo de armas bordado a la espalda con una elaborada filigrana. Los tacones de sus caras botas del oeste parece que hacen ruido cuando pisa sobre la moqueta. «Normalmente, Bess recibe a los súbditos en la biblioteca, señor Bale, pero hemos encontrado un hueco para atenderlo aquí».
La joven, que no se ha molestado en presentarse, lo deja sentado en una silla muy alta y lujosa junto a una mesa para jugar a las cartas sobre la que hay una partida de Scrabble empezada. Eddy quiere interesarse por el protocolo, pero ella se ha ido antes de que tan siquiera pudiese formular una pregunta. Bale alcanza a leer algunas de las palabras que los jugadores formaron y abandonaron —«campesino», «siervo», «primogenitura»—, cuando un niño de tal vez siete u ocho años, un paje o un miembro joven de la familia real, aparece a su lado y él aparta la mirada rápidamente, como si lo hubiera pillado leyendo secretos de Estado.
—¿Cómo se llama?
—Eddy Bale.
—Entonces, ¿no es usted noble?
—Me temo que no —le contesta al niño.
—No pasa nada. Ah, Bale. Así es como se llamaba el niño que murió, Liam.
—Soy su padre.
—¡Válgame! Era un muchacho muy valiente, ¿verdad? Con todas esas operaciones, todas esas intervenciones y procedimientos heroicos. Se nos metió en el bolsillo a todos los nobles, nos robó el corazón. Más de un ojo aristocrático derramó lágrimas cuando falleció Liam. ¿De verdad dijo: «Estoy orgulloso de haber sido inglés»?
—Jamás falsificamos ninguna entrevista —responde Eddy incómodo, no recuerda la cita. Le sorprende un poco la camiseta del niño: lleva escrito BUCKINGHAM PALACE en letras góticas con relieve sobre lo que sería el bolsillo. Es menos estrafalario que la filigrana del león rampante hecho con perlas diminutas y pan de oro de la blusa de la mujer joven que lo ha conducido hasta aquí, pero de algún modo se habría sorprendido menos si el niño hubiera aparecido con un bombín o con un paraguas, tan mono como un niño vestido de marinero. Tal vez, cuando están entre ellos, la familia real —al fin y al cabo, él está en sus aposentos privados— goza de vez en cuando de un poco de informalidad espontánea. Tal vez esa sea la idea que tienen del patriotismo.
Bale no sabe quién es el niño. Tanto podría ser un duque como un barón, podría gestionar los ingresos de grandes fincas en Surrey o recaudar alquileres de pisos en el centro de Leeds. Parece un muchacho bastante majo y Bale, que por más que se haya entrevistado con los hombres más poderosos del reino, nunca ha tenido audiencia con la nobleza, le resume su propuesta.
Él lo escucha y concede: «¡Qué pasada!».
—Gracias.
—Maldita sea, ojalá tuviera yo dinero, pero me queda una eternidad para recibir mi herencia. Sus problemas terminarían entonces.
—Sois muy generoso, Excelencia.
—Qué va, señor Bale. Todos nosotros admirábamos al joven Liam.
—Gracias.
—Veinte mil —dice después de considerarlo, acariciándose el mentón, pensando en maneras de hacerlo.
—¿Sí?
—Podríamos organizar un concurso hípico.
—Un concurso hípico.
—O vender limonada.
—La limonada es una idea —opina Bale.
—¡Ya lo sé! Podríamos ir a la caza del tesoro escondido, rescatar del fondo del mar la Armada Invencible. Ahí debe de haber miles de doblones desparramados.
—Bueno…
La reina de Inglaterra entra en la sala familiar con su bolso. Bale se levanta e improvisa unas reverencias. Completa el saludo ofreciéndole una silla para que se siente al otro lado del tablero de Scrabble. Isabel II le hace un gesto para que tome asiento y Bale regresa a su sitio. Ella está callada, Eddy carraspea y está a punto de ponerse a hablar, cuando se percata de que no cuenta con su total atención. Parece que esté estudiando con disimulo la serie de letras que tiene delante.
Juegan por dinero, piensa Eddy; se juegan viajes, perros y caballos. Se juegan cocineros y mayordomos, invitaciones y el uso de castillos. Se juegan chismorreos y regimientos. Él está muy lejos de su causa y no piensa en los niños —en cualquier caso, no ha venido a salvarlos; ahora sus viejas creencias se han suavizado, moderado, casi atemperado—, sino en sí mismo.
Es lo más calmado que ha estado desde hace meses. Eddy Bale y la reina de todas las Inglaterras están de un extraño humor conspirativo, ella porque es la reina, libre de responsabilidades, intachable, la ciudadana más privada del reino mientras que él es su mendigo más público, y lo es porque se ha ofrecido voluntario para ser objeto de desprecio y está en presencia de alguien que ha apartado del todo el desprecio, que lo ha depurado de su organismo, no tanto porque sea una emoción que esté por encima de su carácter —que él no conoce— sino que está más allá de su biología, que no podría haber vivido tanto tiempo con tanto poder y tantos privilegios sin haber prescindido de él, no sabe qué es el desprecio desde el nacimiento, con toda una vida de mimos y cuidados, con el aprecio y la adoración del público. Puede que hasta la sorpresa sea para ella un vestigio, tan inútil como el apéndice, y Eddy se da cuenta de que no puede haberla ofendido con sus reverencias y saludos improvisados, con sus rápidos aspavientos. Una mujer que lo ha visto todo —aunque ahora el imperio haya menguado—, una reina amoldada a la tolerancia y a las ceremonias, que se ha sentado en cualquier sitio que le han dicho y ha observado todos los extraños bailes de bienvenida, todas las marchas invertidas, los nobles arabescos, las ostentosas humillaciones que se establecen y las mortificaciones propias de las ceremonias, que ha oído música rara y ha visto rostros maquillados con pintura de guerra —todas las máscaras con hojas de árboles, el colorete hecho a partir de corteza de árbol y los cosméticos elaborados con productos de la tierra— y para quien el mundo y todos sus comportamientos son meramente una especie de antropología y de lealtad feroz, una clase de nacionalismo étnico. Ella nunca lo despreciaría —ya que si él no conoce el carácter de ella, ella no se imagina cómo es el de él —y por unos instantes Bess y Eddy comparten ese momento en común. Es como si —el niño se ha ido— estuvieran casados, en la cama, uno al lado del otro, leyendo…
Lo que lleva a Eddy a experimentar una especie de regresión —es decir, lo devuelve a ser él mismo— y por primera vez desde que murió Liam y Ginny lo abandonó, por primera vez desde que tuvo esa idea sobre los niños o desde que pronunciara su nuevo discurso a sus famosos pero profanos mecenas, de repente está tranquilo, no descansado pero tampoco obsesionado. Los rechazos que tan pacientemente ha escuchado—y ha comprendido, incluso ha aceptado en su corazón— por parte de hombres que a su vez lo han escuchado tan pacientemente, lo han dejado exhausto; como el mero hecho de concertar todas esas citas tan inoportunas para las agendas de los demás: vivir cumpliendo plazos, con sus oportunidades reducidas —pese a la paciencia de la gente—, condensadas en intervalos de diez, veinte y treinta minutos en los que no para de mirar el reloj, pero no porque como podría pensarse tiene una serie de minutos asignados para exponer su argumento antes de que lo despachen de buenas maneras, sino porque tiene que coger autobuses, metros y llegar a otras citas.
Y a veces hubiera deseado que no fueran tan cordiales, los delegados y los directores, hubiera deseado que fueran tan profesionales como él, que pudieran prescindir de los tés y las copas de jerez, de todos los chascarrillos del decoro, de todos los gajes fáciles del refinamiento obligatorio. Cada vez que lo invitaban a comer, se disculpaba y no iba. Aun siendo fumador, rechazaba cigarrillos cuando se los ofrecían y, a su vez, incluso cuando Liam vivía, reprimía los «Que Dios le bendiga» que le salían automáticos como a un mendigo, hasta cuando, como entonces solía pasar a menudo, se salía con la suya. (Porque Liam era simpático, incluso guapo, y vivió —y murió, por Dios— bajo la espantosa maldición de las pocas probabilidades que tenía de ganar, como las de un jugador de azar, como las de atracar un banco, una entre un millón.) Porque yo estoy como un cencerro, pensaba. Más grande que el dolor, son las ganas que tengo de seguir adelante. Ginny lo había visto claramente y, aunque había sido tan incansable como él mientras Liam vivía, no quería formar parte de esta nueva empresa. Dos horas después de que volvieran del cementerio, la esperaba un taxi para llevársela. (El trayecto, como la comida con la que se habían alimentado durante la enfermedad de su hijo —Eddy había pedido una excedencia en el trabajo para poder estar con el chico—, como la ropa y el alquiler, las facturas telefónicas, los billetes de avión, los hoteles y servicios, como el coste del propio funeral, se habían pagado con los fondos ofrecidos para curar a Liam, para mantenerlo con vida. Unos abogados habían puesto las vidas de los padres en fideicomiso, y uno de los peculiares resultados de la tragedia que soportaban era que habían pasado a vivir, pongamos, como hijos de ricos que no han alcanzado aún la mayoría de edad y que tienen las finanzas controladas, o como estrellas de cine con una asignación, aceptando donaciones y discutiendo con los administradores de sus cuentas, siendo dependientes, implorando un tratamiento especial —aunque siempre se limitaron a ser los gestores honestos de Liam: compraban barandillas para la cama de su cuarto, un mando a distancia para su tele, almohadas, lentes de color para sus gafas hechas con un material idéntico al cristal de las ventanas de las catedrales— y ambos habían desarrollado una especie de ingenio propio de los chicos ricos, los típicos sobrinos y sobrinas de tíos privilegiados; tenían glamour de estudiante, el resplandor exuberante de una juventud que vive por encima de sus posibilidades, la sensación de que no podían evitar dar la imagen —aunque nunca fue así— de ser personas con deudas de juego, de que no pagaban a sus sastres y modistas, ni la cuenta en el pub, ni a su personal doméstico; una pareja de rácanos, entregados a las actividades de fin de semana, a darse placeres bucólicos, impregnados de un espíritu nostálgico, casi juguetón, de volver atrás, y por eso una versión «moderna», aún más moderna, pues ese tipo de persona ya no existía cuando ellos habían nacido).
Por supuesto, era una ilusión. La Agencia Tributaria era perfectamente consciente de su existencia. Esto no era un chanchullo. No se pretendía hacer ningún chanchullo, no se habría permitido. Sin embargo, como su vida había entrado en liquidación, era como si estuvieran eximidos de responsabilidades; lo que hicieron por su hijo —hasta aquellas terribles «exclusivas»— se veía como una especie de sinecura, como el chollo de un puesto de portero, o el del hombre que hace el cambio de guardia en el exterior del palacio donde está. Y Ginny se había fugado con lo último que quedaba para el taxi, sin reprocharle nada, ni su pérdida en común, más bien le había ofrecido una imagen empequeñecida, al irse debilitada, tanto que el taxista no solo tuvo que ayudarla con las dos o tres maletas, sino también con el paraguas, y, ella parecía, bueno, descubierta, destrozada, hecha polvo, destituida, deshonrada, arruinada, expulsada, como si realmente hubiera sido el tipo de persona que había —habían— parecido. «¿Adónde irás?», había preguntado él, aun estando de pésimo humor, con unas palabras inexplicablemente cariñosas debido a la situación melodramática en la que se encontraban. Ya que era un momento en su vida en que tenía todo el derecho del mundo a usar las frases rimbombantes del melodrama, un momento en que se construían conversaciones enteras en torno a ellas, para exhortar a los contribuyentes, para criticar a la ciencia médica, para consolar a Liam o dejar a Dios a la altura del betún. Por momentos enfadado, furioso o delicadamente exhausto como un actor, y, a altas horas de la noche, con Ginny, cuando volvían del hospital o mientras Liam aún dormía en la habitación de al lado, cuando se le venía encima toda la pesada sinfonía de crisis y encrucijadas. En la época en la que había diseñado su plan. Y cuando Ginny le había dicho que parecía una centralita. «¿Una centralita?». «Atiendes las necesidades igual que las llamadas, Eddy».
La carta que ella había dejado no la había leído. Ni siquiera la había abierto. Su esposa. Habían perdido a un hijo juntos, un matrimonio, habían ido a programas de entrevistas, habían visitado a nigromantes. Siempre habían sido muy discretos, pero la misma noche en que perdieron a Liam, al volver a su piso (los periodistas habían ido a la London Clinic, enviados para esperar en el vestíbulo hasta que aparecieran los Bale, y a Ginny, que ya tendría que haber estado curada de espantos, le sorprendió su presencia, incluso se alarmó: «¿Qué están haciendo aquí, Eddy?». «Yo los he convocado». «¿Tú?». «Te lo ruego, cariño, no te enfades conmigo. Las historias bien tienen un principio, un desarrollo y un fin». «Eddy, mira que eres necio, hijo de perra.» «Gracias por venir, caballeros —había dicho Eddy—, tengo que comunicarles una muy mala noticia. Nuestro Liam se ha ido». Aunque cuando lo presionaron, él no les dio las últimas palabras del chico, en realidad les dijo muy poco, estaba satisfecho de dejar que el médico del niño tomara la palabra ya que Ginny estaba en shock y no habría podido hablar, por lo que el especialista recitó los hechos del caso de Liam y expuso a la prensa los detalles de su oscura patología; después Eddy dio un paso adelante, le hizo un gesto con la cabeza al doctor como si fuera un simple presentador en una cena de entrega de premios, como si la seca declamación que había hecho de la muerte de su hijo solo hubiera sido una especie de introducción, le dio las gracias —casi se veían los micrófonos—, le dedicó una sonrisa fría pero casi cariñosa, tomó el relevo, hizo su declaración —casi se veía el texto—, y dio las gracias a todos, a los médicos y enfermeras, al estupendo personal, a la prensa que había acudido tan amablemente en esa noche de lluvia, que había estado tan dispuesta a ayudar a lo largo de todo ese tiempo, que había trasladado el mensaje de la extraña y terrible enfermedad de su hijo al magnífico pueblo británico, cuya respuesta a la grave situación de un desafortunado chico de doce años que estaba sentenciado y la consideración que habían tenido para con los pobres padres que estaban sentenciados por el pobre chico sentenciado había sido la manifestación del espíritu generoso de un pueblo generoso, y pegaba a Ginny contra él, prácticamente la clavaba en el suelo, aplicaba las fuerzas y vectores invisibles de un lenguaje corporal secreto, igual que se guía a un caballo con una presión de las rodillas apenas percibible, y pronunció las palabras «En nombre de mi esposa y mío, en nombre de nuestro hijo, Liam…», habían caído el uno sobre el otro como encima de un mueble, de unas sillas, de unas camas, no desvistiéndose y quitándose la ropa, sino más bien arrancándose el cinturón, los tirantes, las cremalleras, la corbata, tirándose de las mangas, de los elásticos, desenvolviéndose como regalos, como paquetes, agarrándose como niños y, ahora desnudos, como si hubieran destapado unos juguetes insólitos, que hay que montar, o un revoltijo de joyas, por ejemplo, alcanzando piezas al azar, partes, tocando particularidadeas, levantando y girando extremidades, oliendo dedos, manipulando pliegues, inspeccionando, examinando, ahora con ojos bizcos, ahora abandonándose a mirar boquiabiertos, no vigilando ni controlando, nada de miradas discretas o a hurtadillas, ni curioseando ni cotilleando, sino dedicándose miradas comprometidas, agresivas, un aquí te pillo, aquí te mato recíproco, con Ginny que le abría a la fuerza las nalgas, con la cara tan pegada como la de un detective y, de repente cambiaban de postura como luchadores, y él le miraba el coño con el ojo miope de un hombre que ha perdido sus gafas. Al final ni siquiera ha sido follar, sino un transporte, un cortejo mental, sus mismas voluntades consumadas, una seducción de la voluntad que termina en oscilaciones descomunales y fluctuantes espasmos y sacudidas de orgasmo, ya viene, ya viene, viene, autónomo pero también recíproco, como el ir y venir de una mecedora o el balancín de un niño, ambos sienten los seísmos internos y privados del yo, con una percusión como la de un redoble de tambores de glándulas —ni siquiera ha sido follar—, una convulsión del espíritu, abrumados, precipitados, sacudidos como boxeadores por las pulsaciones del amor involuntarias como un rapto, como el movimiento absurdo y coreico de un pez debatiéndose entre la vida y la muerte acabado de pescar, el zarandeo de todos los ganglios del cuerpo, de las gelatinas y los púdines, y las últimas palpitaciones que se van debilitando, temblores, y la casi delicada réplica de la ondulación de nervios, una especie de canguelo, los éxtasis de los pasmos irregulares, agradables, tambaleantes, convulsos, sucesivos. «¡Vaya!», dice el hombre desconsolado. «Dios», dice en un gemido la mujer cuya criatura será enterrada pasado mañana y que abandonará a su marido dos horas más tarde. Entonces, acongojados, ambos alzan la vista y recuperan su ropa. (Las han pasado canutas: los programas de entrevistas, los nigromantes, el matrimonio, el crío. Las han pasado canutas: el acto de pedir limosna tan generosamente recompensado; su vida a merced de los presidentes de consejos de administración, de grandes hombres de negocios y ejecutivos, de comerciantes importantes; su rara desenvoltura, su extraña y sucia fama). Y ambos se percatan, igual que se han percatado del mutuo y desapegado frenesí de momentos antes, de que la muerte de Liam no llega sin sus compensaciones, de que están sin su presencia intrusiva, de que, de maneras que horas antes no habían podido prever, han sido liberados. (Las han pasado canutas. Habla por los dos). «Bueno —dice Eddy—, qué manera tan encomiable de copular, ¿no te parece?». (Habla por los dos y recurre a su vieja jerga, al estilo afectado que no recordaba que habían dejado de utilizar desde que supieron el diagnóstico de Liam). «¡Pardiez! —continúa—. Me atrevería a decir que nunca nos habíamos lucido tanto». «Desde luego que no», contesta su esposa inesperadamente, pero sin energía. «Yo lo que sé es que no lo he visto venir —le dice Eddy—. Ha sido echar chispas con tan solo mirarnos, los dos en pelota picada. Ni siquiera la he metido». «Por favor, Eddy, ha sido una chaladura —dice Ginny—. Has perdido los papeles». «Eddy, déjalo —insiste con desgana—. Eres un alma en pena». «Y tú das saltos de alegría». «¿Te apetece un meneíto?». «Ya puedes esperar sentado». «Venga, vamos». «Eddy, mira que eres bobo». «Qué pestilente, ¿no?». «¿Lo mío?». «¿Lo tuyo? No, qué va, lo tuyo es de primera. Tu coño es oro puro, mi querida Ginny. ¿Quieres echar un polvo?». «Ni hablar», grita ella. «Pues muy bien, preciosa», responde el marido. «Nos hemos puesto cachondos, ¿no?», añade ella más sumisa, y Eddy la rodea con el brazo. «Si hay que hacerlo —dice él—, primero tengo que cambiarle el agua al canario. Estoy que exploto». Ginny rompe a llorar. «Nos comportamos así porque ha muerto, Eddy». «No era precisamente algo espontáneo, preciosa», dice él en voz baja. «Porque él no puede oírnos. Si suena el teléfono, no será del hospital». Y ahora es ella quien habla por los dos, ha vuelto a la lengua corriente, dejando a un lado su manera de hablar afectada, igual que antes han prescindido de la necesidad real de echar un buen polvo. «¿Por qué estaban ahí? ¿Por qué los has convocado? A los periodistas. Esto no era de su incumbencia». (Él se da cuenta de que les falta el estrés, la presión absoluta de su vida en el abismo. Todo giraba alrededor del estrés, era lo que lo mantenía todo bajo control, lo que mantenía las buenas maneras. Es entonces cuando Eddy sabe que Ginny lo abandonará. Como Eddy, ella no puede aceptar el regalo del duelo, las grandes ayudas y beneficios del luto, las ventajas de la tragedia. Ay, piensa él, lo que podríamos haber hecho el uno con el otro. El estallido de esta noche es solo una muestra, ¡la punta del iceberg de su nueva intimidad!). «Liam nunca fue una criatura mediática. Nunca fue el héroe de esas vicisitudes, de ese suplicio. Lo éramos nosotros. Liam tan solo era el niño que murió, solo la víctima», le dice él.
Y ahora es la reina de Inglaterra quien no cuenta con su atención. Da golpecitos con una ficha de Scrabble contra el tablero.
«Oh —exclama Bale—. Perdonad, Majestad». Y empieza a contarle sus planes (no sin preguntarse si el estar en un palacio no será lo que de algún modo le ha provocado ese lapso —a los dos—, el trance, el mágico estupor de su paralización: ¿Ha pasado un siglo? ¿Sigue siendo Isabel la reina? ¿Ha recibido ya su herencia el chico? ¿Ha disfrutado de su posición y se la ha cedido a otro niño que ya no es un niño y que a su vez ha traspasado su título agotado pero intacto al sucesor en las metódicas y ordenadas secuencias maratonianas de la vida y la muerte? ¿Ya se ha convertido el crío en un antepasado y han colgado su retrato vestido de uniforme en un vestíbulo?).
«Cuando me di cuenta —explica interrumpiendo sus ideas, invalidando sus improbables e inoportunos paréntesis— de que podía decirse que habíamos llegado a los límites de las opciones médicas que tenía mi hijo, comencé a cuestionar si lo habían atendido como se merecía. Mi esposa, Ginny, y yo habíamos emprendido la búsqueda de la cura de una enfermedad que nos habían dicho desde el principio que era incurable. Después de consultar a los médicos, después de obtener segundas opiniones, después de las pruebas, las operaciones y los experimentos, comencé a ver que en realidad Liam no estaba mejor que cuando se habían confirmado las primeras dificultades en aquellas entrevistas iniciales con los médicos en aquel primer consultorio del sistema sanitario. De hecho, estaba peor. Ya que ahora ya habían introducido los procedimientos invasivos. Le dieron una paliza, Su Alteza Real. Con las mejores intenciones, pero dejaron a mi hijo hecho polvo. Las toxinas le causaron la caída del cabello y le provocaron quemaduras de tercer grado en el hígado. Hicieron que sus huesos fueran tan maleables como la plastilina y le salieran ulceritas en el intestino. Convirtieron su sangre en agua sucia. Le causaron un daño terrible, Majestad. Y no es que no nos hubieran advertido sobre los efectos secundarios. De cada dos palabras que salían de sus bocas una era sobre los efectos secundarios: diarrea, náuseas, depresión y somnolencia —y es ahora que parece hacerse una idea de dónde venía su ensimismamiento—, debilidad, fatiga. Y todo con el permiso de sus padres. Todo, todo ello aprobado desde el comienzo, soberana, se añadió el sacrificio a su enfermedad como si fuera el suplemento de cubierto en un restaurante, se incorporó el riesgo a su cuenta como si se tratara del IVA. Estábamos obcecados con el riesgo, embelesados, hechizados, quiero decir. La desesperación alienta el valor. Enmascara las consecuencias y viste de lujo al hombre del saco. Ay, creo que nos volvimos locos. Tanto por la ciencia como por la astrología. Estábamos desatados como jugadores que doblan sus apuestas. Vos sois quien manda aquí, señora. Decidme, ¿existe una ley de rendimientos decrecientes? ¿Se puede tener esperanza con cabeza? ¿No nos habría ido todo mejor si hubiéramos cogido un crucero rumbo a unas islas soleadas? ¿Si hubiéramos elegido el camino de los viejos cabrones testarudos, los que se atiborran de placer en sus sudarios como si fueran momias egipcias, con copas de coñac y puros, con un pellizco a las enfermeras que no solo les hace subir la tensión sino que sin duda la dispara? A ver, lo único que mi hijo no perdió nunca fue su belleza. La conservaba en su lecho de muerte. Ya visteis sus fotografías, seguisteis el caso. ¿Se fue como un moribundo? ¿Era ese el aspecto que tenía? Las adolescentes querían que les firmara autógrafos. Decían que era cautivador como una estrella de rock. ¿No nos habría ido mejor si le hubiéramos dado un curso acelerado de libertinaje? ¿Sin importar lo que requiriese? ¿Los platos más raros y las salsas más suculentas? ¿Ardor, juguetes y todos los últimos pitillos y deseos secretos de su imaginación?
»Bueno, ya me entendéis. Dónde nos equivocamos. Nunca lo compensamos por su muerte. Debería haber vivido como un príncipe de la corona, Majestad. Deberíamos haberlo enviado a cazar con un abrigo rojo. Deberíamos haberlo llevado a la ópera y que se hubiera sentado en el palco. Deberíamos haber secuestrado la pastelería y haberlo soltado en el parque de atracciones. Deberíamos haberlo mandado de pícnic con cestas llenas de helado. Deberíamos haber hecho que se quedara sin dientes a base de bollos y tartas y que se hubiera quedado ciego de tanto ver la tele. Deberíamos haberlo enviado a la cama más tarde de la hora habitual. Deberíamos haber hecho que quemara su vida. Deberíamos haberlo hecho aburrir hasta la muerte.
«Oh, vaya», dice la reina, agarrando su bolso. Bale sabe que la mujer —recuerda su paciencia con los fenómenos meteorológicos gracias a fotografías, a reportajes en las noticias, su tranquilidad en la jungla y en la selva tropical, su serenidad en medio de una tormenta de nieve, su comodidad en cualquier clima— lo ha visto todo, pero se pregunta cuánto habrá oído. Percibe su alarma y se alarma él mismo. Esa no es la manera que tiene de presentarse a los donantes. Con los economistas se muestra reservado, refinado como sus salas de reuniones, serio como un banco. Solo a su monarca le ha dicho estas cosas. Ni, hasta ahora, se ha parado a pensar demasiado en su reputación, en todo lo que le han concedido; una audiencia privada con la reina, el hecho de estar en esta extraña sala exclusiva. No la ha visto nunca en fotografías y no logra recordar cómo ha llegado, solo tiene un ligero recuerdo de haber subido una escalera, recorrido un pasillo, parecido, se imagina, a los de primera clase de los barcos lujosos, la extraña sensación de haber sido arrastrado hasta aquí. Sí, piensa, a la estela de la hermosa joven, conducido como un tronco, como escombros, chupado y absorbido en un remolino, naufragado, varado. La mera visión del bolso de la reina le parece no solo lo más informal, sino también lo más íntimo que ha visto en su vida. Piensa que la ha visto hacer trampa y luego se pregunta: Madre mía, ¿ha sido eso lo que ha provocado mi reacción? Estoy loco de remate, de verdad. Tengo suerte de que no llame a la policía. Algo que, ahora cae en la cuenta, no ha sido exactamente así. Han aparecido unos criados. Permanecen de pie junto a la pared con su uniforme, con su pecho rococó hinchado como el de los pájaros. Bale está seguro de que les han hecho una señal, los han avisado. O tal vez haya micrófonos en la sala.
Eddy envía sus propias señales y mueve ligeramente un hombro hacia adelante, avanzando el brazo con el crespón, cuidándolo igual que haría un cojo con su pierna coja. Llega a tocar la tela negra. Es una manía personal, reflexiva pero cargada de un significado que espera que llegue al otro lado del tablero del juego abandonado. No intenta llevar la atención a su pérdida —se le forman lágrimas en los ojos, se le hace un nudo en la garganta, pero sucede porque, igual que Ginny, cuyo taxi pagó con lo último que quedaba del dinero para curar a Liam, su crespón se compró con (¿qué?) lo último que quedaba del dinero del finado— sino a su vulnerabilidad, su amable inocuidad de loco. Sujeta el crespón negro como si fuera una bandera blanca. E Isabel II lo comprende. Sonríe. Incluso parece que los criados hayan revelado sus intenciones. De manera imperceptible, es como si se hubieran relajado, han sacado aire del pecho, han respirado con normalidad como hacen las otras personas.
—¿Y entonces? —lo invita ella a continuar.
—Se espera que este año en Gran Bretaña mueran más de doscientos niños a causa de enfermedades raras e incurables.
—Santo Dios —exclama la reina.
—Entended que no se puede hacer nada más por ellos —continúa Bale, ahora recuperado, con el mismo decoro que si estuviera dirigiéndose a un importante hombre de negocios, a un magnate de un periódico—. A la mayoría, seguir con el tratamiento le supondría más incomodidad de la que ya tiene, y solo aceleraría la llegada del juicio final. En varios casos se han interrumpido las terapias o lo harán en breve. Se hace por petición de los padres o, en algunos casos, a petición de los propios pacientes. Sus médicos les ofrecen una especie de cuidados mínimos: régimen alimentario controlado, series de inyecciones de vitaminas ultrapotentes, patrones de sueño cuidadosamente supervisados, e incluso, cuando el malestar es muy grande, sedantes si los piden.
—Les pauvres!
Bale hace una pausa. Ha ocurrido algo peculiar. Ha descubierto, en el momento crucial, que es incapaz de llegar al quid de la cuestión, que el mendigo principal del reino, un hombre que ha pasado la gorra entre los principales empresarios de la industria de la nación y los magnates de prensa y ha dado a conocer su caso no solo a través de esas exclusivas impúdicas que ha vendido sino que, en los primeros días de la enfermedad de su hijo, se subió a las tribunas improvisadas de Hyde Park Corner y había aceptado que Ginny le pasara a Liam en brazos, que le entregara el niño al final de su discurso como si el muchacho fuera la prueba irrefutable en un proceso legal, y que en una ocasión llegó a pasearse entre las multitudes en Londres junto a los músicos callejeros en la zona de los teatros, con la triste historia de Liam impresa cuidadosamente en unas pancartas que llevaba colgadas al cuello —este hombre de repente e inexplicablemente se ha quedado mudo ante una mujer de quien, a juzgar por sus chasquidos de lengua aprobatorios y sus arrullos reales, ya cuenta con su simpatía y que está dispuesta a favorecer a los niños que ahora son su causa. Quizá él se sienta un intruso, inhibido por la riqueza que ella representa y por la importancia que podría suponer su apoyo. Quizá se lo ha pensado mejor—, indeciso en el último momento como un niño que debe decidir qué bombón escoger en una caja. Quizá sea eso, que se encuentra atrapado entre las prioridades variantes de la necesidad, las problemáticas exigencias que les plantean a los hombres buenos. O que lo que siente son los recelos del gato escaldado de los cuentos y que lo que está buscando es el leguaje preciso, quiere realizar su solicitud en argot jurídico, para sellarla con las medidas métricas de un compromiso incuestionable. Pero Bale lo sabe. Se ha quedado paralizado por la peculiar emoción de la yuxtaposición, la extraña idea que siempre ha tenido de falta de armonía, de incongruencia, de todos los emocionantes misterios en desacuerdo y las asimetrías de una geometría alterada. Una vez, antes de que Liam enfermara, él y Ginny habían dejado al niño con una tía para irse de vacaciones con unos amigos a la Costa Azul. En Niza, de pura casualidad, habían encontrado una playa nudista. «Allá donde fueres…», había dicho la esposa de su amigo y se había quitado la parte superior del bikini. Hacía años que conocía a la mujer y, aunque siempre había sido atractiva, no recordaba haberse sentido atraído por ella. Después, de vuelta en Londres, no podía mirarla sin recordar cómo se había mostrado ante él en aquella playa de Niza. Y en esa ocasión no se sintió particularmente excitado. Lo que posteriormente no era capaz de olvidar era que había visto el pecho de la mujer de su amigo. No la había tocado nunca y, sin embargo, no lograba quitarse el incidente de la cabeza, y, una parte de él creyó y aún cree, que de algún modo le había puesto los cuernos al marido. Lo que sintió, en realidad, era una especie de orgullo. En otra ocasión, antes incluso de conocer a Ginny, había vivido durante un tiempo con una chica que se llamaba Ruth. Juntos llevaban una vida plácida y respetuosa, se sentían completamente a gusto el uno con el otro, se llevaban tan bien como gemelos. En una sola circunstancia, cuando llegó al piso un paquete que esperaban, llegaron a tener algo parecido a una discusión. Ruth había ido a abrir la puerta para recibir el paquete. «Mira, Eddy —dijo al volver al salón—, creo que es la lámpara para la mesilla de noche de Heal». Bale cogió el paquete envuelto con cuidado y empezó a tirar de la cuerda con la que estaba atado. Estaba fuerte y le costaba. «Mejor voy a por un cuchillo», comentó y se levantó del sofá para ir a la cocina. «Ah, no hace falta, cariño, ya lo abro yo». Él se dio la vuelta para mirar. La cuerda robusta se partió entre sus manos como si de una galleta se tratara. «Cómo lo has hecho», preguntó Bale. «Mira, es la lámpara, sí, pero los muy bobos se han equivocado de color. Esta es verde». «¿Cómo lo has hecho?», repitió él. «¿El qué?». «Romper la cuerda de esa manera». «Pues no sé, supongo que haciendo fuerza». Él cogió la cuerda del suelo y se la enrolló en las manos. No era capaz de romperla. «Es que tú la retuerces», dijo Ruth. Tira y ya está. ¿Lo ves?». Parecía que la cuerda se hubiera estirado como una goma. La rompió sin que le costara ningún esfuerzo. No habían discutido nunca, no se habían peleado nunca. Sin pensar en lo que estaba haciendo, Eddy alargó la mano e intentó darle un bofetón. Instintivamente ella lo cogió y lo detuvo. Es más fuerte que yo, pensó Bale. Ni siquiera es una maldita competición. Después fue Ruth quien se sintió avergonzada. «Prepararé té», dijo. Al volver con las tazas, él no quería tomárselo y, aunque ninguno de los dos en ningún momento hizo alusión al incidente, Eddy nunca más volvió a sentirse cómodo con ella. Era la disparidad, la falta de armonía, la aprensión nerviosa que le provocaba la extraordinaria fuerza física de ella, que le parecía amenazadora e irresistible a la vez y con la que extrañamente se había obsesionado, lo que lo empujó a mudarse. Se avergonzaba de sí mismo, repelido por esta nueva atracción que sentía por ella.
(Ahora se le ha comido la lengua el gato porque la reina le ha despertado de nuevo la idea de disparidad, lo han dejado estupefacto y aturdido los preparativos del mundo a lo el Gordo y el Flaco, las provisiones y los arreglos sin ningún tipo de discriminación que tanto desea y teme, los rumbos surrealistas de su corazón.)
—Lo que quiero —comienza con cautela—, lo que es necesario…
—¿Puedo ir con ellos, Majestad?
Se trata del muchacho. Está sentado al lado de Eddy, un poco más atrás, con una pierna cruzada cómodamente sobre la otra, balanceándola con libertad, con tanta serenidad y tan a gusto como el ayudante de un mago que reaparece después de un truco.
—¿Con el señor Bale y los niños enfermos? ¿Los niños y niñas moribundos? ¿Puedo, Majestad? ¿Puedo? ¿Puedo ir a Disney World? ¿A las vacaciones de ensueño? Ay, ojalá. Espero que sí. En este palacio no hay nada que hacer.
—¿Disney World? ¿Vacaciones de ensueño? ¿De qué está hablando Clarence, señor Bale? —pregunta la reina.
—Bien, esa es mi idea, Su Majestad. A la que quería llegar. Veréis, son enfermos terminales. Uno de los pequeños se encuentra en las últimas fases de la progeria. Se trata de una especie de vejez prematura. Charles Mudd-Gaddis. Solo tiene ocho años pero ya lleva bifocales y sufre un estreñimiento terrible. Está débil, por supuesto, pero cuenta con todas sus facultades. Está muy atento. De verdad. Es más listo que el hambre. Ojalá todos estuviéramos igual de bien a su edad.
La reina Isabel lo observa.
—Lo que quiero decir… —Bale se interrumpe sin poder hacer nada al ver a la reina, que ha abierto el bolso y ha empezado a hurgar en él como si buscara su polvera, un pañuelo o las llaves del coche.
—Por favor, continúe, señor Bale —dice Su Majestad.
—Bueno, está esa niña de once años de Liverpool a quien ya le han hecho una histerectomía. Los sofocos deberían haberles puesto sobre aviso, pero ni siquiera así lo habrían cogido a tiempo.
La reina ha encontrado lo que estaba buscando. «¿Y?», dice cuando Bale hace una pausa.
—Me sé los nombres de casi todos los niños con enfermedades terminales de Inglaterra, Majestad, y que cumplirían con los requisitos para optar a las vacaciones de ensueño, que se beneficiarían de ellas, quiero decir. Bastaría con veinte mil.
Ella saca de su bolso un talonario y una pluma de oro. Los cheques llevan su imagen impresa y parecen más bien billetes de libras. Bale se fija en que ya están firmados; solo hace falta poner la cantidad y el nombre del beneficiario.
—Es evidente que quedan muchos preparativos por ultimar —dice Eddy nervioso—. O sea, he de decidir si me quito el crespón delante de los niños. Hay un sinfín de cosas que resolver.
Ella escribe el nombre de Eddy en el cheque.
—Se estará preguntando usted por qué no me separo nunca de mi bolso. Muy bien, señor Bale, se lo contaré ya que ha compartido tantos detalles con nosotros —explica con picardía, sin apenas mirarlo—. No le quitamos el ojo de encima por los carteristas. —Y arranca el cheque del talonario y se lo entrega. Es por valor de cincuenta libras. —No lo cobre —le ordena—. Vaya enseñándolo por ahí. Con eso debería lloverle el dinero. Cuando tenga la cantidad que cree que necesita, devuelva el cheque. No hace falta que lo traiga personalmente. Envíelo por correo.
—¿No me lo puedo quedar para siempre, Su Majestad?
—Nada es para siempre, señor Bale.
—¿Lo quiere recuperar? ¿Las cincuenta libras? ¿Las quiere recuperar?
—¿Qué se cree, que ha venido a ver a las Hermanitas de la Caridad? —preguntó la reina de Inglaterra.
2
Seleccionó a los miembros del personal con mucho esmero, como si estuviera escogiendo a partisanos, como si se tratara de un grupo que fuera a llevar a cabo un atraco. Y hasta cuando estaba reclutándolos, le gustaba pensar en ellos de esa manera, como si hubiera algo levemente ilícito sobre aquel conjunto de personas que él no acababa de ver como especialistas con años de experiencia, para él eran más bien una especie de banda, una pandilla, una tropa de aventureros, una brigada temeraria de tarambanas, de personas envalentonadas, impetuosas, turbias. La cuadrilla de Bale: sus soldados de fortuna, los bandoleros de su corazón. Aunque era una artimaña que se había montado para engañarse a él mismo: veía en el carácter de esa gente, y ya no tanto en su sinceridad, algo parecido a la Legión Extranjera, algo que se le había quedado en la cabeza de la época en la que iba al cine. Prácticamente llegó a decirles, en cuanto aceptaron unirse a su empresa —él se lo tomaba como una «empresa», también, una «operación», una «iniciativa», palabras en clave que le resultaban más satisfactorias que la etiqueta de «vacaciones de ensueño» que había adoptado la prensa— que durante todo aquel tiempo no podrían probar ni una gota de alcohol, que si llegaba a oler en su aliento algo más fuerte que el té, los echaría a la calle sin contemplaciones, y les debería haber advertido de que no podría haber líos de faldas, esto último iría dirigido a un enfermero que había atendido a Liam en la London Clinic y de quien tenía casi la total certeza de que era maricón. Y nada a escondidas, les habría aclarado: ningún timo privado, nada de meter la mano en la hucha, nada de sisar. Una mancha en el honor y a la calle, habría querido decir. Una vez volvieran a Inglaterra, quería decir, casi no pudo contenerse, podían hacer lo que les diera la gana. Él no era ningún santo, nadie lo había elegido papa. Podían irse de juerga, pillar una enfermedad venérea, a él le importaba un bledo. Podían ponerse a dar palizas a ancianas o a zurrar a tullidos. (Esto iba por Nedra Carp, una mujer que durante una breve temporada había sido la niñera del príncipe Andrés. No había pensado en llevar a una niñera, solo a un enfermero pediátrico privado y a un médico que había trabajado en urgencias, un pediatra, a quien había conocido cuando Liam había sido paciente del Queen Mary, en Roehampton, pero se le ocurrió cuando vio a la mujer en la tele. Pensó que a los niños les gustaría tener a la niñera personal del héroe de las Malvinas). Sí, claro, quería decirles, podían decir chorradas o hacer el bobo. Como si querían hacerse vegetarianos, le tenía sin cuidado, pero una mancha, una sola mancha, y los haría trizas, rodarían cabezas. No volverían a trabajar nunca más con niños enfermos terminales, no mientras Eddy Bale viviera. ¡Y eran personas conflictivas, acosadores y asesinos de los bajos fondos, psicópatas, sociópatas, enemigos del pueblo, enemigos de Dios! La película que se había montado Bale: eran conductores a la fuga y expertos en explosivos, eran centinelas y cachas, todos dispuestos a realizar proezas sobrehumanas. (Estuvo a punto de decirles esas burradas, casi salieron de su boca esas chorradas, sentía una extraña vileza en la punta de la lengua y lo único que pudo hacer fue disimularlo en el último momento gracias a los sobrios derroteros que tomó la conversación que mantenía con ellos. Porque estoy loco. ¿Estoy loco?)
En realidad se trataba de un grupo de personas encomiables, tan encomiables como el dinero que había conseguido después de que la reina le hubiera dado el capital inicial.
Colin Bible, el enfermero de la London Clinic, es un hombre apuesto, bastante alto y correcto que, con su ropa de hospital impecablemente blanca y sus zapatos que parecen pantuflas, tiene un aire extrañamente marinero, ya no tanto alegre como un poco lánguido, como esos personajes de las películas con atuendo estival en yates privados. Tiene ese tipo de pelo rubio, fino y despeinado, que parece que siempre esté mecido por el viento, piensa Eddy, incluso en espacios cerrados. Y hay algo de irritación que se percibe en su expresión, alterada y de repente suavizada, como su pelo, como si tuviera que atender a unos huéspedes que se presentan por sorpresa. Colin había sido el favorito de su hijo, con quien se mostraba siempre jovial, exageradamente amanerado, su afeminamiento era tan marcado que parecía un chiste, y estaba diseñado —Bale y su esposa estaban convencidos— para que el niño tuviera la impresión de que solo le hablaba así a él. Fue Bible quien insistió, incluso en la última semana de vida de Liam, que el chico necesitaba hacer ejercicio, y cuando los médicos se iban —los técnicos de Radiología que habían ido a hacerle placas de los huesos, los de Hematología le habían extraído sangre, los de Medicina Nuclear le habían inyectado sustancias que después rastrearían en máquinas grandes y complicadas—, se colaba en el cuarto del muchacho, miraba alrededor con aire cómico para ver si quedaba alguien (lanzaba miradas rápidas para que pareciera que incluso Ginny y Bale se habían ido, ellos que siempre estaban allí, que en aquella última semana solo iban a casa para cambiarse de ropa, y ni siquiera juntos, el que iba le llevaba la ropa al que se quedaba y, durante los últimos días no fueron ni para eso, ya no comían en la pequeña cafetería de la clínica, ni siquiera compraban nada en las máquinas expendedoras sino que pedían la comida en el propio hospital y pagaban unos precios desorbitados —«El negocio no lo hacen ni con las operaciones ni las pruebas», dijo Ginny una vez en broma, «sino con las puñeteras comidas y cenas»— y escogían los platos del día siguiente del mismo menú que el dietista de la clínica ofrecía a su hijo moribundo) y gritaba, primero a modo conspiratorio, luego más alto: «Nos vamos de paseo, Liam. ¡Nos vamos de paseo, de paseo!».
(—Colin dice que no debo incapacitarme yo mismo —les explica Liam sin aliento, desde la cama, cuando vuelve.)
(—Te has esforzado demasiado, cariño —dice Ginny—. Tienes que guardar fuerzas.)
(—¿Para qué?)
(—Ya son las tres —dice el padre—. ¿Dónde has estado estos últimos veinticinco minutos?)
(—Colin me ha llevado hasta la ventana. Hemos estado mirando Devonshire Place.)
(—Ah. ¿Y qué habéis visto?)
(—Los coches. Hemos contado dos Humber. Había Bentley y Jaguar. Colin dice que son coches de médicos. Como es natural había Morris-Minor, algún Ford Cortina y algún Anglia. Hemos visto un montón de Vauxhall y de Daimler. Y Colin asegura que ha visto un Hillman-Minx con la capota bajada. Ese me lo he perdido.)
(Él sabía que se iba a morir. Era como si hablara de los pájaros que había visto en la naturaleza. Sabía que se iba a morir. Lo habría sabido aunque no hubiera tenido la prueba de su cuerpo en decadencia. Los médicos habían sido cautos cuando él les había preguntado si alguna vez podría irse del hospital. Sabía que se iba a morir. Tenía el testimonio patético de la vigilia de sus padres: su aliento agrio, cercano, Bale no se afeitaba y a su madre se le veía el maquillaje agrietado en la cara. Así que sabía que se iba a morir. Colin Bible se lo había dicho. «Solo hay coches ahí abajo, chaval. Solo coches, no son canguros. Si los duques me dieran permiso, te llevaría a Kew Gardens o al zoo de Regent’s Park. Podríamos pasarnos por el Madame Tussaud a echar un vistazo. La mayoría de los que están allí también están muertos y enterrados, Liam». Liam se estremeció. «¿Qué? Entonces, ¿los has visto? A los Ozymandias, las momias. Seguro que ahora están un poco desmejorados, pero te diré una cosa. Vivieron su vida, y la vivieron a lo grande, tanto villanos como héroes y cortesanos. Todos ellos hijos de su madre e hijas de su padre. Todos, los personajes antiguos y los modernos. Ni uno de ellos tenía ganas de morirse y excepto los locos, quizá, ni uno de ellos estaba dispuesto a morir. No porque no supieran lo que les esperaba sino porque solo un loco no valoraría lo que deja. Así que eso es lo que tienes en común con los magnates y los presidentes, Liam. Todos quieren vivir. A todos nos gusta el sol y la lluvia. Solo los dementes creen que la vida es dura. ¿Dura? Si es más suave que un pijama de seda».)
(—Mi vida es dura.)
(—Ah, entonces no te importará morir.)
(—Sí, sí que me importa.)
(—Pues ya está.)
(—Tengo doce años —dijo Liam.)
(—Sí, y no has estado enfermo siempre. Seguro que habrás jugado a fútbol en algún momento. Habrás metido un gol de cabeza. —Liam sonríe—. Y me juego lo que quieras a que sabes nadar, a que has ido a la piscina, puede que hasta hayas ido al mar. Puede que hasta hayas ido a Brighton. )
(—Y a Blackpool.)
(—¡A Brighton y a Blackpool! Y me dices que la vida es dura. Bueno, vale. Yo te creo, pero habrá miles de personas que no.)
(—Una vez, jugando a críquet, lanzaba yo y derribé los palos tres veces seguidas —recuerda Liam.)
(—Eras lanzador, ¿eh?)
(—No era un campo reglamentario. Fue algo que improvisé con mis amigos en el parque.)
(—Has hecho de todo —dice Colin Bible.)
(—Qué va —dice en voz baja, mirando al enfermero. El muchacho está cansado, quiere que lo acompañe a su habitación. En estas ocasiones Colin no suele coger la silla de ruedas. Lo lleva en brazos cuando el niño está demasiado débil para caminar y lo apoya sobre la amplia repisa de las ventanas del hospital. —Qué va, no hice nunca esas cosas.)
(—¿Qué cosas, Liam?)
(—Las que hicieron los personajes antiguos y modernos.)
(—Esa era mi sorpresa —dice Colin.)
(—Me moriré antes de poder hacer cosas normales. Nunca tendré mi propio estudio.)
(—Eso no es gran cosa —dice Colin Bible—. ¿Un estudio? No es oro todo lo que reluce. Están llenos de moho y humedad, y las láminas de linóleo que hay en el suelo no encajan. Y eso que hay normativas municipales que lo prohíben.)
(—Siempre quise vivir en un estudio. Mi plan era alquilar uno y gastarme los ahorros en una chimenea eléctrica. ¿Qué sorpresa?)
(—Bueno, ya sabes, Liam, tú eres un personaje.)
(—¿Cómo? ¿Yo?)
(—Un personaje moderno, pero personaje al fin y al cabo —le dice Colin—. Puede que seas el niño más famoso de Inglaterra.)
(—¿Qué? ¿Por qué me voy a morir quieres decir?)
(—Han publicado una foto tuya en News of the Day. Has salido en la tele. Han escrito artículos sobre ti en todos los periódicos, incluso en el Times. Todo el mundo te conoce. Has sido un símbolo. Hay famosos que rezan por ti. Las chicas te escriben cartas para que les envíes un autógrafo. Saben que escuchas el programa de Terry Wogan. Llaman para dedicarte canciones. Un domingo estaba en casa con un amigo escuchando «Melodies for You» y oímos tu nombre. «Anda, si yo lo conozco», dije. «¿A Liam Bale?», me preguntó mi amigo. «Sí, es uno de mis pacientes».)
(—No he hecho nunca nada valiente. Aguantar el dolor no cuenta. Cuando me duele algo, lloro. Me pongo a lloriquear y me quejo. Tú mismo me has oído, Colin.)
(—Liam, tú has visitado el Madame Tussaud —le recordó Colin—. Allí no están solo el general Montgomery, el almirante Nelson y Jesús en la cruz. Has visto que hay criminales famosos, que hay estrellas de cine. Pues claro que tú eres un personaje.)
(—¿El Madame Tussaud?)
(—Bueno, es de lo que estamos hablando, ¿no? Esa es mi sorpresa. No te lo puedo garantizar del todo, pero tengo un amigo que es uno de los escultores más importantes del museo. De hecho, es el director artístico y es él quien suele decidir qué personajes van a exhibir. Cuando se enteró de que te conocía se ilusionó. Ya había hecho unos esbozos maravillosos a partir de fotos tuyas de los periódicos. «Espera», le dije. «No sé si Liam querrá que lo conviertas en una de tus estatuas de cera. No a todo el mundo le gustaría algo así, Colin, ya lo sabes». Él también se llama Colin. Pues bien, dijo que respetaría tu voluntad, naturalmente. Aunque no tiene por qué hacerlo. Él es el director artístico y tú eres un personaje público. Y aunque no lo fueras, una vez muerto, pasas a ser de dominio público de todas maneras —me parece que es lo que establece la ley—, así que podría hacer lo que le diera la gana, pero prometió respetar tu voluntad. Le dije que lo consultaría contigo, Liam. Personalmente, creo que sería muy bonito, pero es tu decisión.)