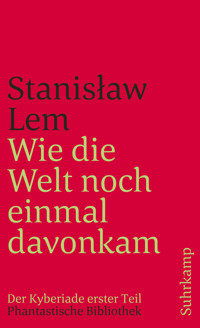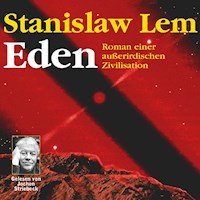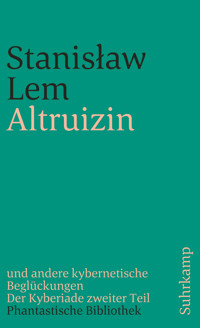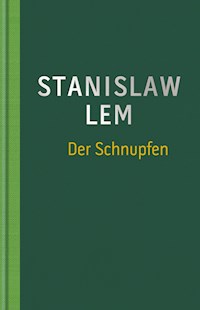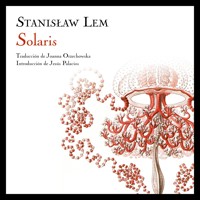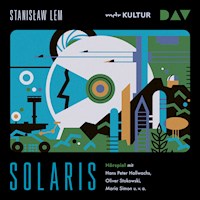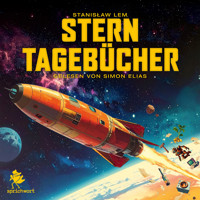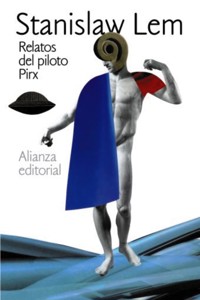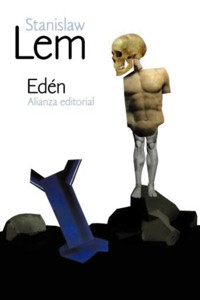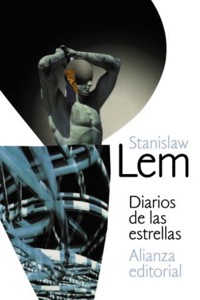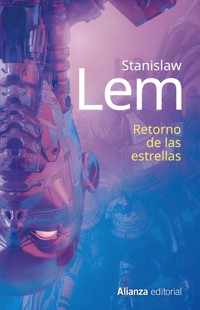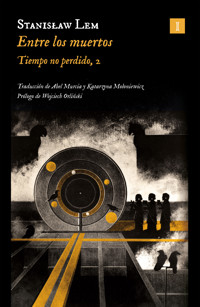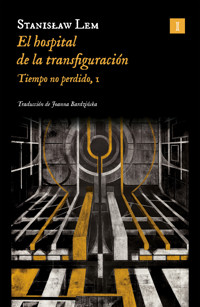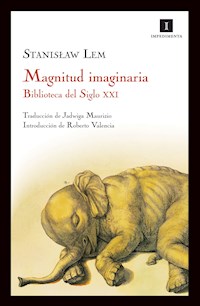
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Magnitud imaginaria, piedra de toque de la famosa "Biblioteca del Siglo XXI" y heredera de la aclamada "Vacío perfecto", es otro ejemplo delirante del genio de Stanisław Lem. Artistas que realizan pornografía mediante el uso de rayos X, científicos que cultivan bacterias que se comunican en código Morse y son capaces de predecir el futuro, vendedores de enciclopedias "de cuarenta y cuatro magnetomos" en las cuales está escrita la historia que aún no ha acontecido, inteligencias artificiales que crean obras de autores tan intocables como Dostoievski y que ni ellos mismos se habrían atrevido a concebir. Deliciosas sátiras en las que, una vez más, Lem pone en tela de juicio las respuestas a las grandes preguntas de la Humanidad. Con "Magnitud imaginaria", Impedimenta recupera un nuevo título de la "Biblioteca del Siglo XXI", que abrió con "Vacío perfecto" y que se completará próximamente con "Golem XIV".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 139
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Magnitud Imaginaria
Stanisław Lem
Traducción de Jadwiga Maurizio
Introducción de Roberto Valencia
Introducción
Prólogo a un libro de prólogos
por Roberto Valencia
Bastante gente cree que no hace falta ser especialmente inteligente para iniciar la carrera de escritor. El lenguaje literario, en cualquiera de sus modalidades y tonos, posee un ritmo propio, capaz de generar por sí solo un continente de significados, que cualquier solitario vocacional puede imitar para enhebrar las peripecias de una trama. Además, todo el mundo guarda en su interior recuerdos, impresiones, conflictos, contradicciones, represiones, todo eso de lo que se nutre la literatura. Sin embargo, cuando una mente preclara, cuando una de esas extrañas potencias cerebrales con aptitudes para el lenguaje despliega los usos de su pensamiento a través de la ficción literaria, tiemblan los cimientos del arte. ¿Cuántas veces habré leído que la de Lem es —fue— una de las mayores inteligencias del planeta? Resulta ya casi tópico referirse a su materia gris a la hora de definir al maestro polaco. Y, sin embargo, siendo esto cierto, da la impresión de que cuando en un contexto literario se habla de inteligencia, parece que se está tratando de transformar la pulsión creativa en un algoritmo matemático. Es como si la habilidad discursiva, la potencia analítica, el rigor lógico, la capacidad de abstracción, todas esas potencialidades humanas, fueran inservibles para la escritura, más conectada con la sensibilidad, con la capacidad de observación, con la inteligencia emocional y, ahora sí, con el hábil manejo de las palabras.
Pero resulta que no. Resulta que la auténtica literatura jamás produce emoción sin inteligencia. Y casi nunca sensibilidad sin ética. Lem lo demostró en cada una de sus páginas. Quizás, si su cerebro se hubiera criado en Washington y no en Cracovia, nuestro hombre hubiera ejercido su carrera en el campo de la termodinámica, o de la filosofía de la ciencia, escribiendo artículos de investigación en revistas científicas. O quizás, libre de la censura polaca, hubiera volcado sus esfuerzos en escribir prosa realista, donde dio sus primeros y notables pasos (ver El hospital de la transfiguración). Quizás. Pero yo tengo la impresión de que, ni en ese supuesto de completa libertad de acción, su carácter juguetón y sarcástico, su preferencia por la especulación ficcional, se hubiera mantenido silente, ni siquiera entonces Lem habría renunciado a servirse del lenguaje literario —una modalidad del lenguaje simbólico— para su sempiterna investigación de ese extraño fenómeno llamado hombre.
La obra de Lem, digámoslo ya, guarda poca relación con lo que el sentir popular entiende por ciencia-ficción. Cierto, sus novelas explotan el imaginario típico —naves espaciales, desplazamientos intergalácticos, asentamientos de marcianos, nebulosas de gas, etc.—, pero la diferencia fundamental con la literatura de consumo es que la suya no persigue efectos espectaculares. Su objetivo consiste en analizar, una a una, cuestiones fundamentales de la Filosofía, de la Metafísica, de la Sociología o de la Literatura. Claro, acostumbrados como estamos a que la ciencia-ficción se restrinja al despliegue bélico/espacial de sagas decimonónicas, suena raro que un modo bastante adecuado de indagar el sentido de la existencia consista en poner en circulación a extraterrestres ceñudos. Pero la ciencia-ficción, en su variante más exigente, lleva años excavando en las profundidades del conocimiento, tratando de agrandar centímetro a centímetro el pozo de sabiduría del ser humano. El mejor exponente es, sin duda, Lem, el hombre que tras la muralla del Telón de Acero no sólo se atrevió a cuestionar las convenciones del género sino que también produjo unas pocas —muchas, en realidad— narraciones de altísima gradación intelectual.
Su literatura resuelve un malentendido esencial que se plantea en ciertos foros a la hora de establecer jerarquías (o más bien, cuando se conspira para enviar a la tercera división de las letras el género fantástico y la ciencia-ficción). Y es el que surge de cuestionar la utilidad de tanto bicho morboso, de tanto gladiador intergaláctico, de tantas membranas que ocultan una segunda realidad más monstruosa que la del mundo percibido por los sentidos. Los militantes del realismo se preguntan sin tregua si todos estos elementos no son definitorios de una conciencia infantil, en vez de un espacio serio como la (ejem) alta literatura. Pues bien, basta con revisar cualquier texto de Lem para obtener una respuesta negativa. Para señalar que la literatura fantástica es el campo más propicio para discutir, desde episodios impregnados de belleza o desde narraciones que no rehuyen el juego, los procedimientos por los que se obtiene el conocimiento científico y los criterios que lo justifican.
El problema es que la disipación de este prejuicio hace bascular la inquietud hasta el extremo opuesto. Si resulta posible investir a la ciencia-ficción de potencialidades reales para el escudriñamiento cuasicientífico, cuasifilosófico, entonces es razonable prever que su lectura se convierta en una sesuda carga, en algo similar a estudiar oposiciones a profesor de mecánica cuántica. Pues miren, tampoco. Al lector hay que avisarle de que, por muchas dificultades que plantee Lem, su obra no constriñe la mente sino que la libera. Exige un esfuerzo de lectura —obvio— pero, a cambio, devuelve una refrescante sensación de libertad. Ya Borges demostró que resulta posible —y además constituye una operación muy divertida— construir historias donde el motor narrativo se arma rescatando argumentos de la metafísica y de la teología. Es más, su literatura consigue ejercer una feliz emancipación sobre la conciencia de los lectores. Las posibilidades de imaginar teorías posibles para la justificación de la vida humana, para algún tipo de sentido trascendente o para un olimpo de entidades superiores, no se restringen únicamente a las teologías oficiales —las religiones establecidas, tan arbitrarias en su composición como las herejes— ni a los principales paradigmas de pensamiento. Esos relatos en los que el genial argentino —ascendiente indiscutible de Lem— dota de textura literaria a herejías y gnosticismos olvidados por la Historia, nos devuelven la ilusión por inventar paradigmas nuevos, a la medida o no de nuestras angustias, según sean nuestras ganas de divertirnos, y provocan el retorno al individuo de un atributo capitalizado por la política y el clero durante veinticinco siglos: la fe. Digamos que por primera vez, con Borges, se produce el triunfo absoluto de la imaginación ilustrada.
Pues bien, con Lem sucede lo mismo, con la salvedad de que sus libros operan en un contexto metafísico imbricado tanto con la astrofísica como con el pensamiento occidental. Un contexto en el que incluso las ciencias computacionales son susceptibles de adquirir consistencia poética. Lem imaginó mundos nuevos, habitados por civilizaciones extraterrestres que reciben la visita del hombre, y proyectó futuros posibles para nuestro atribulado planeta (no necesariamente apocalípticos, por cierto). Además, dio cauce a la vieja aspiración de explorar el cosmos, narrando travesías a través de la materia oscura en las que se observan sorprendentes modalidades de vida inteligente. Por otra parte, su obra también atacó frentes intelectuales más convencionales, sólo que a través de formatos heterodoxos. Su ciclo de cuatro volúmenes «Biblioteca del siglo xxi», en el que este libro se inserta, recoge prólogos y reseñas de libros inexistentes, textos que en un sentido bastante amplio podríamos calificar de apócrifos y que constituyen una excusa para la diversión intelectual, la crítica literaria, la exégesis histórica o el debate filosófico.
Con estos artefactos Lem trató de ensanchar la realidad del hombre, tan aprisionada por restricciones mentales y limitaciones físicas. El hecho diferencial es que le imprimió a ese ejercicio una amplitud inaudita. Cuando en el tercer relato-prólogo de este libro, la Introducción a la Historia de la literatura bítica, se aventura la posibilidad de que las computadoras sean capaces de producir por sí mismas obras literarias, o incluso ideen sistemas filosóficos, el maestro polaco parece haberse dicho: de acuerdo, examinemos la vía de que un circuito integrado de silicio piense, pero hagámoslo a fondo. Así, a lo largo de 160 páginas, se desarrolla la historiografía de esta actividad tan peculiar, narrándose su periplo, desde los orígenes balbuceantes de la literatura no humana hasta su cristalización definitiva en una disciplina desligada de la tutela del hombre. La recapitulación ensaya un origen plausible para el libre albedrío de las máquinas, proponiendo un genial paralelismo con la vieja teoría de William James de que la actividad cerebral del hombre nunca para. La correspondencia surge de deducir que si las máquinas realmente poseen una inteligencia artificial, sus procesos de deliberación interna siempre se encontrarán activos. Serán los silabeos electrónicos generados durante las pausas de funcionamiento de las máquinas que se comunican y operan mediante lenguajes humanos aprendidos, los que alumbrarán los primeros esbozos literarios, las primeras líneas de expresión «personal», que al principio se contentarán con manosear la semántica de las palabras pero que terminarán germinando idiomas propios, ajenos a la comprensión y a los intereses del ser humano.
Como se observa, la principal preocupación de esta literatura es dotarle a la operación de imaginar del máximo rigor, del máximo recorrido. Y es que imaginar se revela contrario a la divagación. Imaginar, para Lem, supone edificar. Levantar complejas infraestructuras de pensamiento que deben ser descritas a conciencia. Esto implica que si se desea trasladar, por ejemplo, a un planeta remoto una sonda espacial humana cuyo contacto con los extraterrestres active una reflexión sobre la alteridad, no bastará con echar mano de un satélite desértico similar a la Tierra y habitado por, pongamos, marcianos con tres ojos. No. Igual que hizo Borges en su relato «Tlön, Uqbar, Orbius Tertius», habrán de especificarse las leyes físicas, biológicas, sociales y culturales en vigor de ese territorio (y que serán distintas a las nuestras, por cierto). Sólo en ese contexto claramente delimitado se podrán urdir los conflictos y las peripecias, sólo allí se escenificarán dramas característicos de la tradición literaria. Ésta parece ser la poética de Lem, un procedimiento que genera una literatura fascinante y, no se me ocurre otra palabra, abarcadora. Sus lectores suelen asistir atónitos al nivel de complejidad y exactitud de sus mundos inventados. Se trata de mundos en absoluto esquemáticos, jamás aleatorios. Situaciones y contextos detallados hasta la obsesión, que confieren carta de naturaleza a ese efecto de realidad que toda ficción, realista o no, persigue. En estos contextos pormenorizados se alcanza la impresionante dimensión discursiva del proyecto del genio polaco, planteándose una dialéctica real de los usos y costumbres del ser humano con otras pautas de vida, con otro modelos de convivencia, con otras posibilidades de existir.
De este modo, los conceptos que se atacan con mayor furia son los de antropomorfismo y antropocentrismo. Y esta batalla se plantea tanto en el afuera como en el adentro del ser humano. Desde Copérnico, el afuera del hombre —el cosmos, con sus millones de galaxias ignotas— hace siglos que se desprendió de su morfología geocéntrica, caracterizada por un sistema de planetas con centro en la Tierra. De ahí que, con arreglo a un saber establecido, ese «afuera» haya de representarse como un espacio inmenso donde, a priori, todas las posibilidades están abiertas. Sólo se trata de abandonar la idea de que la creación se ha fabricado de acuerdo con un patrón humano, para que quede invocado un extenso campo de interrogaciones intelectivas. Ése es precisamente el patrón que sigue Lem. En su novela Solaris, uno de los protagonistas es el propio planeta que da título al libro. A lo largo del libro se manejan varias hipótesis para explicar su extraño comportamiento. La más razonable es que dicho planeta sea un dios bebé. Pues bien, Lem narra el contacto del hombre con este dios, pero no lo hace a través de la comunicación oral entre ambos —como hubiera dictado una concepción antropomórfica de la ficción— sino por medio de otro tipo de acciones más complejas (por ejemplo, haciendo que el plantea devuelva a la vida a familiares fallecidos de los personajes). Exactamente el mismo criterio es el que le sirve para adentrarse en el interior del ser humano. En sus libros, las inabarcables posibilidades de introspección tampoco se encuentran pautadas por la imitación paranoica de las formas más rígidas, uniformes y deterministas del pensamiento, sino que se exploran ideando nuevos modelos de expresión.
Este combate contra el antropomorfismo y el antropocentrismo conforma uno de los vectores, quizás el principal, de este libro que el lector tiene entre sus manos.Magnitud imaginariaes la segunda entrega de la «Biblioteca del sigloxxi», obra que, como ya se ha señalado, está compuesta de prólogos y reseñas de libros inexistentes. En sí misma se trata de una idea genial, que bebe de Borges y de Rabelais, la de imaginar libros imposibles de encontrar en las estanterías, y que a cualquier amante de las letras le gustaría conocer. Ahora bien, en manos de Lem el proyecto se transforma en un compendio de sabiduría crítica, pergeñado para el disfrute y tocado de un gamberrismo intelectual bastante saludable. El polaco integró varias operaciones en el mismo impulso: concibió ese montón de libros que merece la pena analizar, y a continuación, sin pausa, sobre una referencia puramente virtual de los mismos, redactó su impugnación, apología o comentario. Claro, los libros inventados permiten esta maniobra gracias a su genialidad (no podía ser de otra manera: imaginemos el mismo ejercicio realizado sobre obras arquetípicas). En realidad, estos libros parecerían puros disparates si no fuera porque el riguroso tratamiento que su autor les otorga los convierte en artefactos propicios para la reflexión; son estrambóticos y superan de largo lo que el formato libro admite en su seno; resultan inabarcables, abigarrados, majestuosos en su concepción, y por si fuera poco dan pie a revertir varias veces todo análisis sobre su función y sentido que se nos pueda ocurrir.
Magnitud imaginaria se abre, claro, con un prólogo previo, que reivindica el arte de la presentación. Pero enseguida empieza el juego: en una de sus líneas afirma que los relatos-prólogos introducen la Nada. Sobra decir que esto es erróneo: o bien debe interpretarse como una picardía o se trata de un raro alarde de falsa humildad por parte de Lem. De hecho, lo que los prólogos de Magnitud imaginaria consiguen es adecuar la facultad crítica de sus usuarios a la ausencia de unos libros que nunca han sido editados, pero que no por ello dejan de generar un continente de emociones de enorme calado ni de existir como construcciones plenamente fundamentadas. Además, desde un plano funcional, los prólogos de obras imaginarias justifican la necesidad de acción que siempre caracteriza el intelecto, sacian la sed de especular sobre materias y conceptos, y aplacan la urgencia de nuestras mentes ultrarrápidas, que siempre prefieren cavilar sobre abstracciones antes que someterse a la exasperante lentitud de la mano que las transcribe a texto.
El primero, el prólogo a la Necrobias, abre un hipotético libro de fotografía pornográfica. Con una salvedad: se trata de una lascivia que se abstiene de mostrar el aspecto de un solo gramo de piel, al estar tomadas las 139 reproducciones que lo conforman con una cámara de rayos X. Estaríamos, pues, ante un arte de la fotografía —de la radiografía, más bien— que retrata halos de carne y huesos flexionados en plena acción, y donde se ha eliminado todo ese material sensible que precipita la excitación: la epidermis, el volumen de la carne, los orificios, los flujos, el vello corporal, así como las muecas retorcidas de los rostros. Una especie de reducción al absurdo, de minimalismo sicalíptico que, en primer lugar, se burla de los fetiches corporales que la mirada bárbara exige contemplar una y otra vez para satisfacer su ardor. Y en segundo y más importante, establece un maridaje magistral entre dos siameses, la muerte y el sexo, en la interpretación de esos mecanos de tibias y sacros que son las posturas amatorias realizada por el prologuista, un tal Stanisław Estel.
El segundo de los relatos-prólogo presenta La erúntica, el testimonio de Reginald Gulliver, un investigador aficionado que consiguió enseñarle la lengua inglesa a una colonia de bacterias. Dedicar una vida a amaestrar bacterias suena, de entrada, a delirio de científico que ha perdido la noción de la realidad. De hecho, en su altisonante tono reverbera un eco cómico. Pero, una vez más, la exhaustividad en el desarrollo del planteamiento dota al texto de un gran empaque así como de cierta ambigüedad. Será una boutade o no, pero los espectaculares avances del tal Gulliver —apréciese el guiño metaliterario al Johnatan Swift de Liliput— parece parodiar el hecho de que en el terreno de la investigación hay ocasiones en que las locuras más excéntricas consiguen resultados que invierten los principales esquemas científicos y abren nuevas vías. Con todo, el valor de este relato-prólogo radica en no despejar completamente la dicotomía, quedándose el juicio a los logros de Gulliver a medio camino del patetismo —en cuyo caso tendríamos la crítica al antropocentrismo antes aludida— y de la excelencia. Humor y seriedad imbricados hasta la extenuación.