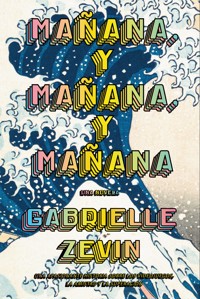
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: AdN Alianza de Novelas
- Sprache: Spanisch
PREMIO GOODREADS 2022 MEJOR NOVELA DEL AÑO PARA LA REVISTA TIME Una apasionante historia sobre los videojuegos, la amistad y la superación Un gélido día de diciembre de su primer año en Harvard, Sam Masur sale de un vagón de metro y ve, entre las hordas de gente que esperan en el andén, a Sadie Green. La llama a gritos. Por un momento, ella hace como que no lo ha oído, pero entonces se vuelve y empieza la partida: una colaboración legendaria que los lanzará al estrellato. Piden dinero prestado, favores y, antes incluso de graduarse, firman su primera superproducción: Ichigo, un juego en el que uno puede escapar de los confines del cuerpo y las traiciones del corazón, en el que la muerte no significa más que una oportunidad para recomenzar y volver a jugar. Esta novela narra la historia de los mundos perfectos que construyen Sam y Sadie, el mundo imperfecto en el que viven y de todo lo que viene después del éxito: el dinero, la fama, la traición, la tragedia. La trama se extiende a lo largo de más de treinta años, va de Cambridge (Massachusetts) a Venice Beach (California), pasando por tierras intermedias y otros mundos. Mañana, y mañana, y mañana es una novela deslumbrante y compleja que ahonda en la naturaleza multifacética de la identidad: en los videojuegos como forma de expresión artística; en la tecnología y la experiencia humana; en la discapacidad; el fracaso; las posibilidades de redención; los mundos virtuales, y, sobre todo, en nuestra necesidad de conectar: de amar y ser amados. Sí, es una historia de amor, pero única en su especie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 688
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
De nuevo, para H. C., en el trabajo y en el juego
Que el Amor es lo único que hayes lo único que sabemos del Amor;y basta, la carga ha de serproporcional a la muesca.
EMILY DICKINSON
I. Enfermedades
1
Antes de que Dédalus se reinventara como Dédalus, fue Samson Dédalus, y antes de ser Samson Dédalus, fue Samson Masur; un cambio progresivo que lo transformó; pasó de ser un chico simpático de aspecto judío a ser un Constructor de Mundos Profesional; y, durante la mayor parte de su juventud, fue Sam, S. A. M. en el paseo de la fama de la máquina recreativa de Donkey Kong de su abuelo, pero antes que nada, Sam.
Una tarde de finales de diciembre, cuando se estaba agotando el siglo XX, Sam salió de un vagón de metro y se encontró colapsada la arteria que conducía a las escaleras mecánicas a causa de una masa inerte de gente embobada delante de un anuncio de la estación. Sam llegaba tarde. Tenía una reunión con su tutor académico que llevaba posponiendo más de un mes, pero sobre la que todo el mundo le decía, con toda convicción, que tenía que celebrarse antes de las vacaciones de invierno. Sam no era de multitudes, ni de estar en ellas ni de interesarse por la estupidez que tendían a disfrutar en masa, fuera cual fuera. Pero aquel gentío era inevitable: tendría que abrirse paso a la fuerza si quería que la masa lo escupiera al mundo supraterrenal.
Llevaba un gigantesco abrigo de aviador de lana azul marino que había heredado de su compañero de habitación, Marx, que se lo había comprado el primer año de carrera en la tienda de excedentes de la Armada que había en la ciudad. Marx lo había dejado descomponiéndose en la bolsa de plástico casi un semestre entero hasta que Sam le preguntó si se lo prestaba. Había sido un invierno de lo más desapacible y fue una de aquellas fuertes tormentas marinas de abril (¡abril! ¡Qué locura los inviernos de Massachusetts!) lo que finalmente hizo que se tragase su orgullo y le pidiese a Marx el abrigo olvidado. Sam hizo como que le gustaba el estilo de la prenda y su compañero dijo que si quería se la podía quedar, que es lo que Sam sabía que le diría. Como casi toda la ropa que salía de la tienda de excedentes de la Armada, el abrigo emanaba olor a moho, polvo y sudor de chicos muertos; Sam intentó no especular por qué habría acabado allí aquel abrigo, que era mucho más calentito que el cortavientos que se había traído de California en su primer año de carrera. También pensó que, como le venía muy grande, servía para ocultar su tamaño. Lo único que conseguían el abrigo y su escala ridícula era que pareciera más pequeño y más niño.
Es decir, Sam Masur, a los veintiún años, no tenía la constitución idónea para abrirse paso a empujones entre la gente, por eso, siempre que podía, serpenteaba entre la multitud, sintiéndose un poco como el desgraciado anfibio del videojuego Frogger. Se veía mascullando múltiples «perdón» que no decía de verdad. Algo magnífico sobre la manera en que tenía codificado el cerebro, pensaba Sam, era que podía decir «perdón» mientras quería decir «cabrón». A menos que fueran poco fiables o se presentaran de manera clara como lunáticos o canallas, los personajes de novelas, películas y videojuegos estaban pensados para interpretarse por su valor nominal —la totalidad de lo que hacían o lo que decían—. Pero la gente —la gente normal, decente y por lo general honrada— era incapaz de transitar un día sin esa pizca de programación indispensable que permitía decir una cosa queriendo decir otra o incluso sintiendo otra.
—¿No puedes dar la vuelta? —le gritó a Sam un hombre con un sombrero de macramé negro y verde.
—Perdón —dijo Sam.
—Joder, casi lo tenía —masculló una mujer que llevaba a una criatura en un portabebés cuando Sam pasó por delante de ella.
—Perdón —dijo Sam.
De vez en cuando, alguien se iba a toda prisa y dejaba un vacío entre la multitud. Esos vacíos deberían haber sido oportunidades para que Sam escapara, pero, no se sabe muy bien cómo, volvían a llenarse de inmediato con nuevos humanos ávidos de diversión.
Ya estaba a punto de llegar a las escaleras del metro cuando se volvió a ver qué estaba mirando la multitud. Se imagino contándole a Marx el mogollón de gente que había en la estación y a su compañero diciéndole: «¿No te picó la curiosidad saber qué miraban? Hay un mundo de gente y de cosas por descubrir si consigues dejar de ser un misántropo por un segundo». A Sam no le gustaba que Marx lo considerara un misántropo aunque lo fuera, así que se dio la vuelta. Entonces divisó a su vieja amiga Sadie Green.
Tampoco es que no la hubiera visto en todos esos años. Ambos eran habituales de las ferias de ciencias, olimpiadas académicas y otros muchos concursos (oratoria, robótica, escritura creativa, programación). Porque aunque fueras a una escuela pública mediocre del Eastside (Sam) o a una privada elitista del Westside (Sadie), el círculo de niños listos de Los Ángeles era el mismo. En aquellos actos, se intercambiaban miradas de un extremo a otro en salas llenas de empollones; a veces, ella hasta le sonreía, como si quisiera corroborar la tregua, y luego la engullía la vorágine despiadada de niños atractivos y listos que siempre la rodeaban. Chicos y chicas como Sam, pero más ricos, más blancos, con mejores gafas y mejor dentadura. Él no quería ser otro empollón feo que revoloteara alrededor de Sadie Green. A veces, la convertía en villana e imaginaba de qué maneras ella lo había despreciado: aquella vez que se dio media vuelta al verlo; aquella otra en la que apartó la mirada. Pero Sadie no había hecho nada de eso, aunque casi habría sido mejor que se hubiese comportado de esa forma.
Sam se había enterado de que ella había entrado en el MIT y se había preguntado si se cruzaría con ella; a él lo habían admitido en Harvard. Durante dos años y medio, no había hecho nada para forzar un encuentro. Ella tampoco.
Pero ahí estaba: Sadie Green, en carne y hueso. Al verla, casi le entraron ganas de echarse a llorar. Era como la respuesta al problema matemático que no había conseguido resolver durante años y que ahora, con los ojos descansados, veía que tenía una solución de lo más obvia. «Ahí está Sadie», pensó. «Sí.»
Estaba a punto de llamarla, pero no lo hizo. Se sintió abrumado por la cantidad de tiempo que había pasado desde la última vez que habían estado solos. ¿Cómo era posible que una persona siguiera siendo tan joven, igual que él se sabía joven, con datos objetivos, y que a la vez hubiera pasado tanto tiempo? ¿Por qué de repente era tan fácil olvidar lo mal que le había caído? El tiempo, pensó Sam, era un misterio; pero reflexionando un segundo más, se lo pensó mejor. El tiempo era explicable en términos matemáticos; el corazón —la parte del cerebro que representa el corazón— sí que era un verdadero misterio.
Sadie dejó de fijarse en lo que fuera que se estuviera fijando la muchedumbre y ahora caminaba hacia el tren de la línea roja que estaba entrando en la estación.
—¡SADIE! —gritó Sam.
Además del metro que estaba entrando, la estación rugía con los habituales sonidos humanos. Una adolescente tocaba Penguin Café Orchestra con el chelo a cambio de una propina. Un hombre con una tabla sujetapapeles preguntaba con educación a la gente si le podían conceder un momento para hablarles de los refugiados musulmanes de Srebrenica. Junto a Sadie había un puesto que vendía batidos de fruta por seis dólares. La túrmix empezó a zumbar y a propagar el aroma cítrico y de fresas por el rancio aire subterráneo justo cuando Sam la llamó por primera vez.
—¡Sadie Green! —repitió.
Pero ella seguía sin oírlo. Él aceleró el paso todo lo que pudo. Cuando caminaba deprisa, aunque no tuviera mucha lógica, sentía como si estuviera participando en una de esas carreras por parejas en las que vas con una de las piernas atada al otro.
—¡Sadie! ¡SADIE! —Se sintió idiota—. ¡SADIE MIRANDA GREEN! ¡TE HAS MUERTO DE DISENTERÍA!
Por fin, ella se volvió. Escaneó poco a poco la multitud y, cuando divisó a Sam, se le extendió una sonrisa en la cara como en uno de esos vídeos de metraje acelerado que él había visto en la clase de Física del instituto en los que se mostraba cómo florecía una rosa. Era precioso, pensó Sam, y quizá, se temió, un poco de pega. Ella se acercó, aún sonriendo —un hoyuelo en la mejilla derecha, un diastema casi imperceptible entre las dos paletas de arriba—, y él pensó que la muchedumbre parecía apartarse para ella como nunca lo había hecho para él.
—Sam Masur, la que murió de disentería fue mi hermana —dijo Sadie—. Yo estiré la pata de agotamiento por una mordedura de serpiente.
—¡Y por no querer disparar al bisonte! —dijo Sam.
—¡Es que vaya desperdicio! —replicó ella—. Toda esa carne se acaba pudriendo.
Sadie se abalanzó sobre él para abrazarlo.
—¡Sam Masur! No perdía la esperanza de encontrarme contigo.
—Estoy en el listín —dijo él.
—Bueno, no perdía la esperanza de que fuera algo espontáneo —contestó ella—. Y así ha sido.
—¿Qué te trae por Harvard Square?
—El Ojo Mágico, por supuestísimo —dijo con un tono jocoso. Hizo un gesto para señalar el anuncio. Por primera vez, Sam se fijó en el cartel de metro y medio por un metro que había transformado a la gente que iba a trabajar en transporte público en una horda zombi.
MIRA EL MUNDO DE UNA MANERA COMPLETAMENTE NUEVA. ESTAS NAVIDADES, EL REGALO QUE TODO EL MUNDO QUIERE ES EL OJO MÁGICO
El diseño del cartel era un estampado psicodélico con tonos navideños, esmeralda, rubí y dorado. Si te quedabas un rato mirándolo, el cerebro se autoengañaba y veía una imagen 3D oculta. Se llamaba autoestereograma y era fácil crearlos con habilidades de programación algo avanzadas. «¿Esto?», pensó Sam. «Vaya cosas entretienen a la gente.» Gruñó.
—¿No te gusta? —le preguntó ella.
—Eso te lo puedes encontrar en cualquier sala común de las residencias del campus.
—Pero este no, Sam, este es único en…
—Todas las estaciones de metro de Boston.
—¿Quizá en Estados Unidos? —Sadie se rio—. Bueno, Sam, ¿no quieres ver el mundo con ojos mágicos?
—Siempre lo veo con ojos mágicos —le contestó—. Llevo dentro tanta magia infantil que podría explotar.
Sadie señaló a un niño que tendría unos seis años.
—¡Mira lo feliz que está! ¡Lo ha visto! ¡Bien!
—¿Tú lo has visto?
—Aún no —admitió Sadie—. Y ahora sí que tengo que coger el próximo metro o llegaré tarde a clase.
—Claro, aunque te quedan cinco minutos, a ver si te da tiempo a ver el mundo con ojos mágicos.
—Quizá la próxima vez.
—Anda, Sadie, siempre habrá otra clase. ¿Cuántas veces puedes mirar algo y saber que todo el mundo alrededor está viendo lo mismo o al menos su cerebro y ojos están respondiendo al mismo fenómeno? ¿Cuántas pruebas más tienes de que estamos en el mismo mundo?
Sadie sonrió con remordimientos y le dio un golpecito a Sam en el hombro.
—Eso es lo más propio de Sam que podrías haber dicho.
—Es que soy Sam.
Sadie suspiro al oír el traqueteo de su metro alejándose de la estación.
—Si cateo Temas Avanzados de Gráficos Digitales, la culpa es tuya. —Se recolocó para volver a mirar el cartel—. Hazlo conmigo, Sam.
—Sí, señora —obedeció él. Niveló los hombros y clavó la vista al frente. Llevaba años sin estar tan cerca de Sadie.
Las instrucciones del cartel decían que había que relajar la mirada y concentrarse en un solo punto hasta que emergiera la imagen secreta. Si no funcionaba, recomendaban acercarse y luego alejarse despacio, pero en la estación no había sitio para tanto movimiento. En todo caso, a Sam le daba igual la imagen secreta. Se imaginaba que sería un árbol de Navidad, un ángel o una estrella, aunque probablemente no una estrella de David, algo navideño, manido, atractivo para un público generalista, algo pensado para vender más productos de Ojo Mágico. A Sam nunca le habían funcionado los autoestereogramas. Sospechaba que tenía algo que ver con sus gafas. Las gafas, que le corregían una miopía notable, no dejaban que los ojos se relajaran lo bastante para que el cerebro percibiera la ilusión, así que después de un tiempo considerable (quince segundos), dejó de intentar ver la imagen secreta y se dedicó a estudiar a Sadie.
Llevaba el pelo más corto y más a la moda, supuso, pero tenía las mismas ondas caoba de siempre. Las discretas pecas de la nariz eran las mismas, seguía teniendo la piel aceitunada, aunque estaba mucho más pálida que cuando eran unos críos y vivían en California; tenía los labios cortados. Los ojos seguían siendo marrones con motas doradas. Anna, la madre de Sam, tenía los ojos parecidos y en su día le explicó que ese tipo de coloración se llamaba heterocromía. En aquel momento, él pensó que aquello sonaba a enfermedad, algo que podría hacer que su madre muriese. Bajo los ojos de Sadie había medias lunas apenas perceptibles, pero lo cierto es que las tenía desde siempre, incluso de niña. Aun así, le pareció que tenía un aspecto cansado. La miró y pensó: «Esto sí que es un viaje en el tiempo». Es mirar a una persona y verla en el presente y en el pasado a la vez. Ese tipo de trayecto solo funcionaba con las personas a las que uno ha conocido un tiempo considerable.
—¡Lo he visto! —exclamó Sadie. Le brillaban los ojos y tenía una expresión que a él le recordó a cuando tenía once años.
Sam volvió a mirar el cartel.
—¿Lo has visto? —le preguntó ella.
—Sí —dijo él—. Lo he visto.
Sadie lo miró.
—¿Qué has visto?
—Eso —contestó Sam—. Maravilloso, alucinante. De lo más navideño.
—¿Lo has visto de verdad? —preguntó Sadie. Estaba torciendo el morro. Esos ojos heterocrómicos lo miraban alegres.
—Sí, pero no quiero fastidiárselo a nadie que no lo haya visto. —Hizo un gesto hacia la horda.
—Vale, Sam —dijo Sadie—. Muy considerado.
Él sabía que ella sabía que no lo había visto. Le sonrió y ella le devolvió la sonrisa.
—¿No te parece extraño? —dijo ella—. Me da la sensación de que nunca he dejado de verte. Me siento como si bajáramos a esta estación a mirar ese cartel todos los días.
—Lo asimilamos.
—Sí, lo asimilamos. Y retiro lo que he dicho antes. Esto es lo más Sam que podrías haber dicho.
—Sam-soy. Estás… —Mientras hablaba, la túrmix volvió a zumbar.
—¿Qué?
—Estás en la plaza que no es —repitió él.
—¿A qué te refieres?
—Estás en Harvard Square, pero tendrías que estar en otra plaza, en la Central Square o la Kendall; he oído que conseguiste entrar en el MIT.
—Mi novio vive por aquí —dijo ella de un modo que indicaba que no tenía ganas de contarle nada más sobre el tema—, me pregunto por qué a las plazas las llaman plazas si no suele haber plazas de aparcamiento, ¿verdad? —Entraba otro metro—. Es el mío. Otra vez.
—Así funcionan los metros —dijo Sam.
—Cierto. Un metro, y un metro, y un metro.
—En ese caso, lo que es de recibo es que nos tomemos un café —dijo Sam—. O lo que te apetezca si el café te parece demasiado tópico. Un té chai. Un matcha. Kombucha. Champán. Hay un mundo con infinitas posibilidades de bebidas justo encima de nuestra cabeza, ¿lo sabías? Lo único que tenemos que hacer es subir por las escaleras mecánicas y será nuestro.
—Me encantaría, de verdad, pero tengo que llegar a clase, he hecho la mitad de las lecturas, solo me salvaré por la puntualidad y la asistencia.
—Lo dudo —dijo Sam. Sadie era una de las personas más brillantes que conocía.
Ella le dio otro abrazo rápido.
—Me alegro de verte.
Echó a andar hacia el tren y Sam intentó pensar en una manera de detenerla. Si fuera un juego, podría darle al botón de pausa. Podría reiniciar y decir algo diferente; esta vez, las frases correctas. Podría buscar en su inventario el artículo que conseguiría que ella no se marchara.
Ni siquiera se habían dado el teléfono, pensó con desesperación. Su cabeza rebuscaba entre las maneras en las que se podía localizar a una persona en 1995. En los viejos tiempos, cuando Sam era un niño, la gente podía desaparecer de la faz de la tierra para siempre, pero ahora no era tan fácil como antes. Cada vez más, lo único que hacía falta era desear que una persona dejase de ser una conjetura digital para ser carne rebelde. Así, se consoló pensando que, aunque la silueta de su vieja amiga se hacía cada vez más pequeña en la estación, el mundo iba en la misma dirección; que, con la globalización, la superautopista de la información y cosas por el estilo, sería fácil encontrar a Sadie Green. Podía adivinar su dirección de correo electrónico —todas las del MIT seguían el mismo patrón—. Podía buscar en el directorio del MIT que había en internet. Podía llamar al departamento de Ciencias de la Computación —daba por sentado que era eso lo que estudiaba—. Podía llamar a sus padres, Steven Green y Sharyn Friedman-Green, a California.
Aun así, se conocía bien y sabía que era el tipo de persona que nunca llamaba a nadie, a menos que tuviera la absoluta certeza de que el gesto fuera bien recibido. Su cerebro, por lo general, pensaba en negativo. Se inventaría que ella se había mostrado fría, que seguro que ni siquiera tenía clase aquel día, que solo quería librarse de él. Su cerebro insistiría en que si ella hubiera querido verlo, le habría facilitado la manera de contactar. Sam concluiría que, para Sadie, él representaba un período doloroso de su vida y, por tanto, como era natural, no quería verle la cara. O quizá, como había sospechado a menudo, no significaba nada para ella; él había sido la buena acción de una niña rica. Se quedaría un rato pensando en la mención al novio de Harvard Square. Buscaría su número de teléfono, su dirección de correo electrónico, su dirección física y nunca haría nada con esos datos. Así, con pesadumbre fenomenológica, se dio cuenta de que aquella bien podía ser la última vez que viera a Sadie Green; intentó memorizar los detalles de su aspecto al alejarse en una estación de metro un desapacible día de diciembre. Sombrero beis de cachemira, mitones y bufanda. Una tres cuartos color camel que sin duda no era de la tienda de excedentes de la Armada. Vaqueros azules acampanados, bastante gastados, con deshilachados irregulares en los bajos. Deportivas negras con una franja blanca. Cartera de cuero color coñac tan ancha como ella, llena de cosas, de la que asomaba la manga de un suéter color crudo. El pelo, reluciente, algo húmedo, a la altura de los omóplatos. No había nada de la Sadie genuina en esa imagen, decidió Sam. Era indistinguible de cualquiera de las universitarias listas y de bien que había en el metro.
Cuando ella estaba a punto de desaparecer, se volvió y corrió hacia él:
—¡Sam! ¿Sigues dándole a los videojuegos?
—Sí —respondió él con un entusiasmo exagerado—. Pues claro. No paro.
—Toma. —Le dio un disquete—. Ahí va mi juego. Seguro que estás superocupado, pero échate unas partidas si tienes tiempo. Me encantaría saber qué te parece.
Sadie se fue corriendo al vagón y Sam la siguió.
—¡Sadie! ¡Espera! ¿Cómo contacto contigo?
—Mi correo está en el disquete, en el Léeme.
Las puertas del vagón se cerraron y devolvieron a Sadie a su lugar. Sam echó un vistazo al disquete: el título del videojuego era Solución. Sadie lo había escrito a mano. Reconocería su letra en cualquier lugar del mundo.
Cuando Sam volvió a su piso aquella noche, no instaló Solución de inmediato, aunque lo dejó cerca de la disquetera de su ordenador. Eso sí, le pareció que no jugar al juego de Sadie era una gran motivación: se puso manos a la obra con la propuesta de trabajo de final de curso, con la que ya llevaba un mes de retraso y que, en ese punto, ya habría esperado a hacer después de las vacaciones. Su tema, después de muchas cavilaciones, era «Aproximaciones alternativas a la paradoja Banach-Tarski en ausencia del axioma de elección» y, si ya estaba bastante aburrido redactando la propuesta, miedo le daba la montaña que se le haría escribir el trabajo en sí. Había empezado a sospechar que, si bien tenía evidentes aptitudes matemáticas, no le inspiraban demasiado. Su tutor del departamento de Matemáticas, Anders Larsson, que acabaría ganando una medalla Fields, otorgada por descubrimientos excelentes en el campo, le había dicho eso mismo en la tutoría de aquella tarde. Sus palabras de despedida fueron: «Sam, tienes un don increíble, pero ser bueno en algo no es lo mismo que sentir amor por algo».
Comió algo del italiano con Marx —su compañero había pedido de más para que Sam pudiera alimentarse con las sobras mientras él estaba fuera de la ciudad—. Marx volvió a extenderle la invitación de ir a esquiar con él a Telluride durante las vacaciones: «Deberías venirte, de verdad, y si te preocupa lo de esquiar, en realidad casi todo el mundo se pasa el día en la cabaña». Por lo general, Sam no tenía dinero para volver a casa en vacaciones, así que esas invitaciones eran recibidas y rechazadas a intervalos regulares. Después de la cena, Sam empezó sus lecturas para la asignatura de Razonamiento Moral (la clase estaba estudiando la filosofía del primer Wittgenstein, la época anterior a que decidiera que se había equivocado en todo) y Marx se había organizado para escaparse durante las vacaciones de invierno; cuando terminó de hacer la maleta, le escribió una postal por las fiestas y la dejó en el escritorio, con un cheque regalo de cincuenta dólares para la cervecería. Entonces, se fijó en el disquete.
—¿Qué es Solución? —preguntó Marx. Cogió el disquete y se lo enseñó a Sam.
—Es el videojuego de una vieja amistad —respondió Sam.
—Ah, ¿de quién? —Llevaban viviendo juntos por lo menos tres años y Marx casi nunca había oído a Sam hablar de ninguna amistad.
—De California.
—¿Vas a jugar?
—Sí, en algún momento, seguro que es una mierda. Le voy a echar un ojo como un favor, nada más. —Sam sintió que traicionaba a Sadie al decir algo así, pero lo más probable era que el juego fuera una mierda.
—¿De qué va? —preguntó Marx.
—Ni idea.
—En todo caso, el título es molón. —Marx se sentó delante del ordenador de Sam—. Tengo unos minutillos, ¿lo arrancamos?
—¿Por qué no? —dijo él. Había pensado jugar solo, pero Marx y él jugaban juntos de vez en cuando. Preferían los títulos de artes marciales: el Mortal Kombat, el Tekken,el Street Fighter. También tenían una campaña de Dragones y Mazmorras con la que seguían de vez en cuando. La campaña, en la que Sam era el maestro de las mazmorras, llevaba en marcha más de dos años. Jugar a ese juego en pareja es una experiencia peculiar e íntima y la partida se mantenía en secreto ante el resto del mundo.
Marx metió el disquete en la máquina y Sam lo instaló en el disco duro.
Unas horas más tarde, se habían pasado Solución.
—¿Qué cojones ha sido eso? —dijo Marx—. Llego megatarde a casa de Ajda, me va a despellejar. —Ajda era el último ligue de Marx, una jugadora de squash turca de metro y medio y modelo ocasional, perfil habitual de los amoríos de Marx—. La verdad, yo pensaba que jugaríamos cinco minutos.
Marx se puso el abrigo, de color camel, como la tres cuartos de Sadie.
—Tu amigo está muy mal de lo suyo. Y quizá sea un genio. ¿De qué me habías dicho que lo conocías?
2
El día que Sadie conoció a Sam, la habían echado de la habitación de hospital de su hermana mayor, Alice. Alice estaba de mal humor como podría estarlo cualquier adolescente de trece años, pero también como cualquier persona que pudiera estar muriéndose de cáncer. Su madre, Sharyn, decía que había que darle mucha cancha, el doble frente tormentoso de pubertad y enfermedad era demasiado para un cuerpo. «Darle mucha cancha» significaba que Sadie tenía que irse a la sala de espera hasta que Alice ya no estuviera enfadada con ella.
Sadie no estaba del todo segura de qué había hecho para provocar a su hermana esta vez. Le había enseñado una foto de la revista Teen en la que aparecía una chica con boina roja y le había dicho algo del tipo: «Te quedaría bien algo así». Casi ni se acordaba de lo que le había dicho, pero de un modo u otro, Alice no se lo había tomado bien y le gritó, de manera absurda: «¡Nadie se pone una boina como esa en Los Ángeles! ¡Por eso no tienes amigos, Sadie Green!». Alice se había ido al baño y se había puesto a llorar, sonaba como si se estuviera ahogando, tenía la nariz congestionada y la garganta cubierta de aftas. Sharyn, que había estado durmiendo en el sillón que había junto a la cama, le dijo a su hija mayor que se calmara, que se iba a poner enferma. «Ya estoy enferma», dijo Alice. En ese momento, Sadie también rompió a llorar; sabía que no tenía amigos, pero, aun así, era cruel que su hermana se lo dijera. Su madre le dijo que se fuera a la sala de espera.
—No es justo —replicó Sadie—. No he hecho nada. Se le está yendo mucho.
—Sé que no es justo —dijo Sharyn.
Exiliada, Sadie intentó hacerse una idea de lo que había pasado; de verdad pensaba que Alice estaría guapa con la boina roja. Pero, tras reflexionarlo, determinó que, al hacer mención del gorrito, su hermana tuvo que haber pensado que Sadie estaba diciendo algo sobre su pelo, ya ralo por la quimioterapia. Si eso era lo que pensaba Alice, Sadie se sentía mal por haber sacado el tema de la maldita boina. Llamó a la puerta de la habitación del hospital para disculparse. A través del panel de cristal de su ventana, le leyó los labios a su madre: «Vuelve más tarde, Alice está durmiendo».
A eso de la hora de comer, a Sadie le entró hambre y, por tanto, fue sintiendo menos pena por Alice y más por sí misma. Era irritante que su hermana se portara como una capulla y que a la que castigaran fuera a ella. Como le habían dicho muchas veces, Alice estaba enferma, pero no se estaba muriendo. Su tipo de leucemia tenía una tasa de recuperación particularmente alta. Por ahora, había respondido bien al tratamiento y hasta era probable que pudiera empezar el instituto a tiempo, en otoño. Esta vez, Alice solo tendría que estar ingresada dos noches y, según su madre, solo se debía a una «gran cautela». A Sadie le gustaba la frase «gran cautela». Le recordaba a una bandada de cuervos, de gaviotas, a una manada de lobos. Se imaginaba que «cautela» era una especie de criatura; quizá un cruce entre un San Bernardo y un elefante. Un animal grande, inteligente y amistoso en quien confiar para que defendiese a las hermanas Green de amenazas tanto existenciales como de otra clase.
Un enfermero, al fijarse en la niña de once años que estaba en la sala de espera sin ser atendida y obviamente sana, le ofreció un flan de vainilla. Reconoció a Sadie como una de tantas «hermanas de» de las que nadie se ocupaba y le dijo que igual le gustaba ir a la sala de juegos. Había una consola Nintendo que casi nadie usaba las tardes de entre semana, le prometió. Las hermanas tenían una Nintendo, pero Sadie no tenía nada que hacer durante las siguientes cinco horas hasta que Sharyn pudiera llevarla de vuelta a casa. Era verano y ya había acabado de leer por segunda vez La cabina mágica, el único libro que se había traído aquel día. Si Alice no se hubiera picado, el día habría estado lleno de sus actividades habituales: ver sus concursos matinales favoritos: ¡Dale al botón! o El precio justo; leer la revista Seventeen y hacerse los cuestionarios de personalidad; jugar a Pioneros de Oregón o cualquier otro juego educativo que estuviese preinstalado en el portátil de casi diez kilos que le habían dado a su hermana para que se pusiera al día con los deberes; y la infinidad de maneras distendidas que las chicas siempre habían encontrado para pasar tiempo juntas. Puede que Sadie no tuviera muchas amigas, pero nunca había sentido que las necesitase. Alice era su persona favorita en el mundo. No había una persona más lista, más atrevida, más guapa, más deportista, más divertida, más inserte-el-adjetivo-deseado. Para ella, Alice era el no va más. Aunque decían que su hermana se recuperaría, a menudo imaginaba un mundo sin Alice. Un mundo sin bromas compartidas, sin música compartida, sin suéteres compartidos, sin brownies precocinados, sin rozar la piel de su hermana como si nada bajo las sábanas, en la oscuridad y, sobre todo, sin Alice, la custodia de los secretos y vergüenzas más íntimas del inocente corazón de Sadie. No había nadie a quien quisiera más que a su hermana. Ni sus padres ni su abuela. Un mundo sin ella sería un erial, como una fotografía granulada de Neil Armstrong en la Luna; este pensamiento la tenía en vela hasta tarde. Sería un alivio escaparse un rato al mundo de la Nintendo.
Pero la sala de juegos no estaba vacía. Había un chico jugando al Super Mario Bros. Sadie pensó que era uno de los niños enfermos, no un hermano o visitante como ella: llevaba pijama, y eso que era de día; había un par de muletas en el suelo, junto a su silla, y tenía el pie izquierdo rodeado de un artilugio que parecía una jaula de aspecto medieval. Estimó que el chico tendría su edad, once, quizá un poco más. Tenía el pelo negro, rizado y enmarañado, la nariz chata, gafas y la cabeza redonda, como sacada de unos dibujos animados. Sadie estaba aprendiendo a dibujar y le habían enseñado a descomponer las cosas en formas básicas. Si hubiera dibujado a ese chico, habría necesitado muchos círculos.
Se sentó de rodillas a su lado y lo observó jugar un rato. Se le daba bien; al final del nivel, consiguió que Mario aterrizara sobre la bandera, algo que ella nunca había logrado. Aunque a Sadie le hubiera gustado jugar, también era placentero ver a alguien tan habilidoso jugando; era como disfrutar de un espectáculo de baile. Él no se volvió para mirarla en ningún momento. De hecho, no pareció darse cuenta de que estaba allí. Ganó la primera batalla contra un gran jefe y aparecieron en pantalla las palabras «PERO NUESTRA PRINCESA ESTÁ EN OTRO CASTILLO». Pausó el juego y, sin mirarla, dijo:
—¿Quieres jugar lo que queda de vida?
Ella negó con la cabeza.
—No. Lo estás haciendo genial. Me puedo esperar hasta que te mueras.
El chico asintió. Siguió jugando y Sadie continuó mirando.
—Antes… No debería haber dicho eso —intervino ella—. Quiero decir, por si te estás muriendo de verdad. Esto no deja de ser un hospital infantil.
El chico, que llevaba a Mario, entró en una zona nublada llena de monedas.
—Esto no deja de ser el mundo, todo el mundo se muere —dijo él.
—Cierto —dijo ella.
—Pero no me estoy muriendo.
—Menos mal.
—¿Tú te estás muriendo?
—No —respondió Sadie—. Ahora mismo, no.
—¿Y entonces, qué te pasa?
—Mi hermana, es ella la que está mala.
—¿Qué le pasa?
—Disentería —contestó Sadie. No le apetecía pronunciar la palabra cáncer, destructora de una conversación natural.
El chico la miró como si fuera a hacerle otra pregunta, pero, en vez de eso, le pasó el mando.
—Toma —le dijo—. Total, se me han dormido los pulgares.
Sadie se las ingenió bastante bien para pasarse el nivel, cogió un par de potenciadores de Mario y ganó una vida extra.
—No se te da tan mal —dijo el chico.
—En casa tenemos una Nintendo, pero solo me dejan jugar una hora a la semana —añadió ella—, pero ya nadie me hace caso desde que mi hermana Al se puso enferma…
—Disentería —dijo Sam.
—Sí, este verano se suponía que me iba al campamento espacial de Florida, pero mis padres decidieron que mejor me quedara en casa para hacerle compañía a Al. —Sadie machacó a un Goomba, una de las criaturas que parecen setas, abundantes en Super Mario—. Me sabe mal por los Goombas.
—No son más que secuaces —dijo Sam.
—Pero es como si hubieran acabado involucrados en algo que no tiene nada que ver con ellos.
—Esa es la vida de un secuaz. Baja por esa tubería —le indicó Sam—, hay un montón de monedas ahí abajo.
—¡Lo sé! Voy a ello —dijo Sadie—. Al parece que está picada conmigo casi todo el tiempo, así que no sé por qué no he podido ir al campamento espacial. Hubiera sido la primera vez que me iba de campamento de verdad, no solo a pasar el día, la primera vez que iba a volar en avión sola. Total, solo iban a ser dos semanas. —Sadie se estaba acercando al final del nivel—. ¿Cuál es el secreto para aterrizar sobre la bandera?
—Mantén apretado el botón de correr todo lo que puedas, luego agáchate y salta justo antes de estar a punto de caer.
Sadie/Mario aterrizó en lo alto del mástil.
—Ey, ha funcionado. Por cierto, me llamo Sadie.
—Sam.
—Te toca. —Le devolvió el mando—. ¿A ti qué te pasa? —preguntó Sadie.
—Tuve un accidente de coche —dijo Sam—, tengo el pie roto por veintisiete partes.
—Vaya tela —dijo Sadie—. ¿Exageras o va en serio?
—Va en serio. Soy muy preciso con los números.
—Yo igual.
—Pero a veces el número crece un poco porque tienen que romper otras partes para resetearlo. Igual me lo tienen que amputar. No me puedo poner de pie. Ya me han operado tres veces y esto sigue sin ser un pie. Es una bolsa de carne con astillas de hueso.
—Mmm, qué rico —dijo Sadie—. Lo siento, vaya ascazo lo que he dicho. Tu descripción me ha hecho pensar en una bolsa de patatas fritas. Desde que mi hermana enfermó, nos saltamos muchas comidas y tengo hambre todo el rato. Hoy solo me he comido un flan.
—Eres rara, Sadie —dijo Sam, con interés en la voz.
—Lo sé. Sam, espero de verdad que no te tengan que amputar el pie. Por cierto, mi hermana tiene cáncer.
—Creía que tenía disentería.
—Bueno, el tratamiento para el cáncer le da disentería. Lo de la disentería es una especie de broma que tenemos. Conoces el juego de ordenador que se llama Pioneros de Oregón, ¿no?
—Posiblemente —Sam evitó admitir su ignorancia de manera abierta.
—Seguro que lo tienen en el aula de informática de tu instituto. Puede que sea mi videojuego favorito, aunque es un poco aburrido. Es sobre la gente del siglo XIX, intentan ir de la Costa Este a la Costa Oeste en una tartana con un par de bueyes; y el objetivo del juego es asegurarte de que nadie del grupo muera. Tienes que darles bastante comida, no ir demasiado rápido, comprar las provisiones adecuadas, cosas así, pero a veces, alguien, incluso tú, se acaba muriendo por una mordedura de serpiente de cascabel o de hambre o…
—De disentería.
—¡Exacto, sí! Y con eso Al y yo siempre nos reímos.
—¿Qué es la disentería? —preguntó Sam.
—Diarrea —susurró Sadie—. Al principio, nosotras tampoco lo sabíamos.
Sam se echó a reír y dejó de reírse de manera igualmente repentina.
—Sigo partiéndome la caja, pero es que me duele cuando me río.
—Prometo no volver a decir nada divertido nunca más —dijo Sadie con una voz extraña, carente de emoción.
—¡Para! Con esa voz me haces reír más. ¿Qué pretendes?
—Parecer un robot.
—Un robot suena así. —Sam hizo su versión de un robot, cosa que hizo que volvieran a partirse de risa.
—¡Se supone que no te puedes reír! —dijo Sadie.
—Se supone que eres tú la que no me tienes que hacer reír. ¿La gente de verdad se muere de disentería?
—En los viejos tiempos, supongo que sí.
—¿Y crees que lo ponían en la lápida?
—No creo que en las lápidas pongan la causa de la muerte.
—En la Mansión Encantada de Disneylandia, sí. Ahora casi me dan ganas de morirme de disentería. ¿Quieres que cambiemos de juego y pongamos el Duck Hunt?
Sadie asintió con la cabeza.
—Tendrás que conectar las armas. Están ahí. —Sadie las cogió y las conectó a la consola. Dejó que Sam disparase primero.
—Se te da genial —dijo ella—, ¿tienes una Nintendo en casa?
—No —respondió Sam—, pero mi abuelo tiene una recreativa de Donkey Kong en su restaurante. Me deja jugar todo lo que quiero sin pagar y la gracia con los juegos es que, si consigues ser bueno en uno, se te da bien cualquiera. Al menos, eso creo. Todo es cuestión de coordinación ojo-mano y de fijarse en los patrones.
—Estoy de acuerdo. Y… ¿perdona? ¿Tu abuelo tiene una máquina de Donkey Kong? ¡Qué pasada! Me encantan esas recreativas antiguas. ¿Qué tipo de restaurante es?
—Una pizzería.
—¿Perdona? ¡Me encanta la pizza! Es mi comida favorita del planeta.
—Y la mía —añadió Sam.
—¿Puedes comer gratis toda la pizza que quieras?
—Básicamente, sí —respondió Sam mientras aniquilaba con destreza a dos patos.
—Es mi sueño. Estás viviendo mi sueño. Sam, tienes que dejar que te acompañe. ¿Cómo se llama el restaurante? Igual ya he estado.
—Pizza Dong & Bong Estilo Nueva York. Dong y Bong son mis abuelos. No es gracioso ni en coreano. Es como llamarse Jack y Jill. El restaurante está en Wilshire, en K-town.
—¿Qué es K-town? —preguntó Sadie.
—Señorita, ¿es usted de Los Ángeles? K-town es Koreatown. ¿Cómo es que no lo sabías? Todo el mundo conoce K-town.
—Sé lo que es Koreatown, pero no sabía que la gente lo llamara K-town.
—En fin, ¿dónde vives?
—En Los Llanos.
—¿Qué son Los Llanos?
—La parte llana de Beverly Hills —respondió ella—. Está bastante cerca de K-town. ¿Ves? ¡Tú tampoco sabías dónde estaban Los Llanos! En Los Ángeles, la gente solo conoce la parte de la ciudad en la que vive.
—Supongo que tienes razón.
Estuvieron charlando amistosamente el resto de la tarde mientras seguían disparando a varias generaciones de patos virtuales.
—¿Qué nos han hecho los patos? —preguntó Sadie en cierto momento.
—Puede que les estemos disparando por comida digital. Nuestros yoes digitales quizá morirían sin esos patos virtuales.
—Aun así, me sabe mal por ellos.
—Te sabe mal por los Goombas. Te sabe mal por todo el mundo.
—Pues sí —dijo Sadie—. También me sabe mal por los bisontes de Pioneros de Oregón.
—¿Por?
La madre de Sadie asomó la cabeza por la sala de juegos: Alice quería decirle algo a su hermana, frase clave para decir que la había perdonado.
—Te lo cuento la próxima vez —le dijo a Sam, aunque no sabía si habría una próxima vez.
—Nos vemos —dijo él.
—¿Quién es tu amiguito? —le preguntó Sharyn cuando ya se iban.
—Pues un chico —dijo Sadie, volviéndose a mirar a Sam, que ya estaba otra vez enfrascado en el videojuego—. Ha sido majo.
De camino a la habitación de Alice, Sadie le dio las gracias al enfermero que le había dicho que usara la sala de juegos. El chico sonrió a la madre de Sadie; los buenos modales, a decir verdad, no eran habituales entre las criaturas de la época.
—¿Estaba vacía como te dije?
—No, había un chico. Sam… —Aún no sabía su apellido.
—¿Has conocido a Sam? —preguntó el enfermero, con un interés repentino. Sadie se preguntó si se había saltado alguna norma secreta del hospital ocupando la sala de juegos mientras un niño enfermo había querido usarla. Desde que le detectaron el cáncer a su hermana había muchas normas.
—Sí —intentó explicar ella—. Hemos charlado y jugado a la Nintendo. No parecía importarle que estuviera allí.
—¿Sam, el del pelo rizado y gafas? ¿Ese Sam?
Sadie asintió con la cabeza.
—Tengo que hablar con tu madre —dijo el chico.
—Vete con Alice —le indicó Sharyn.
Sadie se fue a la habitación de su hermana sintiéndose mal.
—Creo que la he liado —anunció.
—¿Ahora qué has hecho? —le preguntó su hermana. Sadie le explicó su teórico delito—. Si te habían dicho que usaras la sala —razonó Alice—, no puedes haber hecho nada malo.
Sadie se sentó en la cama y Alice empezó a trenzarle el pelo.
—Me apuesto algo a que el enfermero quería hablar de otra cosa con mamá —siguió su hermana—. Igual era algo mío. ¿Qué enfermero era?
Sadie negó con la cabeza.
—No lo sé.
—No pasa nada, canija, si al final la has liado, lloras y dices que tu hermana tiene cáncer.
—Siento lo de la boina —dijo Sadie.
—¿Qué boina? Ah, ya, culpa mía. No sé qué me pasa.
—Leucemia, probablemente.
—Disentería —la corrigió Alice.
Ya de camino a casa, su madre aún no le había dicho nada de la sala de juegos, por lo que Sadie estaba bastante segura de que el incidente había quedado olvidado. Estaban escuchando una historia en la radio pública sobre la centenaria Estatua de la Libertad y Sadie pensaba en lo terrible que sería si la estatua fuera una mujer de verdad. Lo raro que sería tener gente dentro. Daría la sensación de que esas personas son invasoras, como una enfermedad, como piojos o cáncer. Esa idea la perturbó y se sintió aliviada cuando su madre apagó la radio.
—¿Te acuerdas del chico con el que estabas hablando hoy?
«Allá que vamos», pensó Sadie.
—Sí —respondió bajito. Se dio cuenta de que estaban atravesando K-town e intentó encontrar Pizza Dong & Bong Estilo Nueva York—. ¿He hecho algo malo?
—No, ¿por qué lo dices?
Porque, en los últimos tiempos, siempre se estaba metiendo en líos. Era imposible tener once años, una hermana enferma y que la gente considerara que tu conducta era irreprochable. Siempre decía lo que no tocaba, hablaba demasiado alto o pedía demasiado (tiempo, amor, comida), aunque no reclamase nada más de lo que antes le daban sin problemas.
—Por nada.
—El enfermero me ha contado que sufrió un accidente de coche horrible —continuó su madre—. No le ha dicho más de un par de palabras a nadie en los dos meses que han pasado desde el suceso. Ha tenido unos dolores atroces y es probable que tenga que estar entrando y saliendo del hospital una larga temporada. Es tremendo que te haya hablado.
—¿Sí? A mí Sam me ha parecido bastante normal.
—Lo han intentado todo para que se abra. Terapia, amistades, familia. ¿De qué habéis hablado?
—No sé. Tampoco hemos hablado mucho —dijo, intentando recordar la conversación—. De videojuegos, creo.
—Bueno, esto ya es cosa tuya, pero el enfermero me ha preguntado si podrías volver mañana y hablar de nuevo con él. —Antes de que tuviera tiempo de responder, su madre añadió—: Sé que tienes que hacer servicios comunitarios para tu bat mitzvá del año que viene, estoy segura de que lo más probable es que esto te cuente.
Permitirte jugar junto a otra persona no es un riesgo menor. Implica permitirte ser una persona abierta, exponerte, que te hagan daño. Es el equivalente humano al perro que se pone panza arriba —«Sé que no me harás daño, aunque sé que puedes»—. Es el perro atrapándote la mano con la boca sin llegar a morder. Para jugar hace falta confianza y amor. Muchos años después, unas controvertidas declaraciones de Sam en una entrevista con la web de videojuegos Kotaku rezaban: «No hay acto más íntimo que jugar, ni siquiera el sexo». Internet respondió: nadie que haya disfrutado del sexo diría algo así, Sam no debe de estar muy bien de lo suyo.
Sadie fue al hospital al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente, y luego los días en los que Sam estaba lo bastante bien para jugar, pero lo bastante enfermo como para estar en el hospital. Acabaron siendo grandes compañeros de juegos. A veces competían, pero lo que más les gustaba era compartir la partida con un único personaje, se pasaban el teclado o el mando por turnos mientras hablaban de qué manera podían facilitar el viaje virtual del personaje a través de un mundo lúdico lleno de inevitables peligros. Entretanto, se contaban historias de su relativamente corta vida. Llegados a un punto, Sadie lo sabía todo sobre Sam y Sam, todo sobre Sadie. Al menos, eso pensaban. Ella le enseñó lo que había aprendido de programación en el instituto (lenguaje BASIC y un poco de Pascal) y él le enseñó a dibujar (plumeado, perspectiva, claroscuro). Aunque solo tenía doce años, era un excelente dibujante.
Desde el accidente, Sam había empezado a hacer complejos laberintos escherianos. La psicóloga lo incentivaba, ya que creía que el niño necesitaba una manera de procesar el dolor que llevaba dentro, tanto emocional como físico. Los interpretaba como que Sam estaba dibujando un camino para salir de su situación. Pero la mujer se equivocaba. Aquellos laberintos siempre eran para Sadie. Se los deslizaba en el bolsillo antes de que se fuera. «Te he hecho esto», le decía. «No es gran cosa, pero tráemelo la próxima vez para que vea si lo has resuelto.»
Más tarde, Sam diría que aquellos laberintos fueron sus primeros intentos de escribir videojuegos: «Un laberinto es un videojuego destilado en su forma más pura». Puede que fuera así, pero aquello era revisionista y para darse aires. Los laberintos eran para Sadie. Diseñar un videojuego es imaginarse a la persona que acabará jugándolo.
Al final de cada visita, Sadie, con disimulo, presentaba una hoja de registro de horas para que alguien de enfermería se la firmase. La mayoría de las amistades no se pueden cuantificar, pero aquel papel le proporcionó un registro del número exacto de horas que había pasado siendo amiga de Sam.
Habían pasado varios meses de aquella amistad cuando la abuela de Sadie, Freda, sacó por primera vez el tema de si su nieta estaba haciendo servicios a la comunidad o no. Freda Green solía llevarla en coche al hospital para que viera a Sam. La señora llevaba un descapotable rojo, de fabricación estadounidense, con la capota quitada si el tiempo lo permitía (cosa habitual en Los Ángeles) y el pelo recogido con un pañuelo de seda. Casi no levantaba ni metro y medio, solo era un par de dedos más alta que la Sadie de once años, pero siempre iba vestida de manera impecable, con ropa hecha a medida que compraba en París una vez al año: blusas blancas almidonadas, pantalones de suave lana gris, jerséis de bouclé o de cachemira. Nunca salía sin su arma hexagonal: un bolso de cuero, un labial escarlata, un delicado reloj de pulsera de oro, un perfume de gardenia, unas perlas. Sadie pensaba que era la mujer con más estilo del mundo. Además de su abuela, Freda era una tiburona del sector inmobiliario de Los Ángeles, con la reputación de ser aterradora e indefectiblemente escrupulosa en negociaciones comerciales.
—Mine Sadie —le dijo la abuela mientras conducía hacia el este—. Sabes que me encanta llevarte al hospital.
—Gracias, Bubbe, te lo agradezco.
—Pero, basándome en lo que me has dicho, ese chico puede que sea más que un amigo.
La hoja de servicios comunitarios, que se había mojado, asomaba de su libro de Matemáticas. Sadie la remetió.
—Mamá me ha dicho que no pasa nada —replicó la niña a la defensiva—. Todo el personal médico dice que está bien. La semana pasada, su abuelo me dio un abrazo y un trozo de pizza de champiñones. Yo no veo el problema en ninguna parte.
—Sí, pero el chico no sabe nada del acuerdo, ¿me equivoco?
—No. No ha surgido nunca el tema.
—¿Y no crees que quizá haya un motivo por el cual no lo has sacado?
—Cuando estoy con Sam, estoy ocupada —dijo ella con torpeza.
—Cielo, al final puede que acabe saliendo a la luz y que le haga daño si piensa que te lo tomas como si fuera un acto de caridad y no como una amistad verdadera.
—¿Y no puede ser ambas cosas?
—La amistad es la amistad, la caridad es la caridad. Sabes perfectamente que de niña yo estaba en Alemania y has oído las historias, así que no te las volveré a contar, pero te puedo asegurar que la gente que te ofrece caridad nunca es tu amiga. No se puede recibir caridad de una amistad.
—No lo había visto así.
Freda le acarició la mano a su nieta.
—Mine Sadie. La vida está llena de encrucijadas morales ineludibles. Debemos hacer lo posible para evitar las que son fáciles de solventar.
Sadie sabía que su abuela tenía razón. Aun así, seguía presentando la hoja con el registro de horas para que se la firmasen. Le gustaba el ritual y le gustaban las alabanzas que recibía del personal de enfermería y a veces también de los doctores y las doctoras, pero también de sus padres y de la gente de su templo. Había también algo placentero en llevar el registro. Para ella, era un juego y no pensaba que tuviera mucho que ver con Sam. Per se, no lo estaba engañando; no le ocultaba lo de los servicios comunitarios, pero cuanto más tiempo pasaba, sentía que cada vez era más difícil decírselo. Sabía que la presencia de la hoja de registro de horas hacía que pareciera que ella tenía un motivo ulterior, aunque para ella, la verdad era obvia: a Sadie Green le gustaban los elogios y Sam Masur era el mejor amigo que había tenido.
El proyecto de servicio a la comunidad de Sadie duró catorce meses. Como era de prever, acabó el día en que Sam descubrió su existencia. Su amistad sumó 609 horas más las cuatro del primer día, que no entraban en el cómputo. Un bat mitzvá en el templo Beth El solo requería veinte horas de servicios a la comunidad y las buenas mujeres de la organización Hadassah le concedieron un premio por su excepcional expediente de buenas obras.
3
El seminario de Videojuegos Avanzados se reunía una vez a la semana, los jueves por la tarde, de dos a cuatro. Solo había diez plazas, que se repartían entre el estudiantado según su candidatura. El seminario lo dirigía Dov Mizrah, de veintiocho años; ese era el nombre que aparecía en la guía docente, pero en los círculos de videojuegos lo conocían por su nombre de pila. Se decía que Dov era como los dos Johns (Carmack, Romero), los niños prodigio estadounidenses que habían programado y diseñado Commander Keen y Doom, fusionados en uno. Era famoso por su melena oscura y rizada, por llevar pantalones de cuero ajustados a las convenciones de videojuegos y, sí, por un juego llamado Mar Muerto, una aventura zombi bajo el agua, originalmente para PC, para la que había inventado un motor de gráficos revolucionario, Ulises, que creaba luces y sombras fotorrealistas en el agua. Sadie, y otros quinientos mil frikis más, había jugado a Mar Muerto el verano anterior. Dov era el primer profesor que tenía cuyo trabajo había disfrutado antes de ir a sus clases, no porque había ido a sus clases. El mundillo de los videojuegos, ella incluida como jugadora, esperaba con ansia la secuela y cuando Sadie vio su nombre en la lista de cursos, se preguntó por qué alguien como él había decidido interrumpir una brillante carrera como diseñador de videojuegos para impartir clases.
—Mirad —dijo Dov el primer día de seminario—, yo no estoy aquí para enseñaros a programar. Esto se llama Seminario Avanzado de Videojuegos, estamos en el MIT, ya sabéis programar, y si no… —Señaló la puerta.
El formato de las sesiones se parecía al de una clase de escritura creativa. Cada semana, dos estudiantes presentaban un videojuego, uno simple o una parte de uno más grande, lo que fuera factible programar dadas las limitaciones temporales. El resto de la clase los jugaba y luego los criticaba. Se les pedía que crearan dos videojuegos a lo largo del semestre.
Hannah Levin, la única chica en el seminario aparte de Sadie (aunque esa proporción de chicos-chicas era la habitual en una clase en el MIT) preguntó si a Dov le daba igual en qué lenguaje de programación trabajasen.
—¿A mí qué más me da? Todos son iguales. Ya me pueden chupar la polla. Y lo digo de manera literal. Tienes que conseguir que el lenguaje de programación que estás utilizando te chupe la polla. Tiene que estar a tu servicio. —Dov miró a Hannah—. No tienes polla, así que el coño, lo que sea. Elige el lenguaje de programación que haga que te corras.
Hannah soltó una risilla nerviosa y evitó el contacto visual con el profesor.
—Entonces, ¿Java vale? —preguntó en voz baja—. Sé que hay gente que, no sé, no respeta Java…
—¿Que no respeta Java? Mira, en serio, que le den a quien haya dicho eso. Me da tres cuartos de lo mismo. Tú coge el lenguaje de programación que haga que yo me corra —añadió Dov.
—Sí, pero si hay alguno que prefieras…
—A ver, colega, ¿cómo te llamas?
—Hannah Levin.
—Escucha, Hannah Levin, te me vas relajando. A mí no me interesa decirte cómo hacer tu videojuego. A mí como si te da por utilizar tres lenguajes de programación. Yo lo hago así. Escribo un poco y, si me bloqueo, a veces tiro de otro lenguaje un rato. Para eso sirven los compiladores. ¿Hay más preguntas?
A Sadie el profesor le pareció vulgar, repelente y un poco sexi.
—La idea es que nos vuele la cabeza —siguió Dov—. No quiero versiones de mis juegos ni de otros a los que haya jugado. No quiero ver imágenes bonitas sin una reflexión detrás. No quiero ver código que vaya como un tiro al servicio de mundos que no son interesantes. Odio odio odio odio odio aburrirme. Asombradme. Perturbadme. Ofendedme. Es imposible ofenderme.
Después de clase, Sadie se acercó a Hannah.
—Ey, Hannah, soy Sadie. Vaya tela, qué duro, ¿no?
—Todo en orden —dijo Hannah.
—¿Has jugado a Mar Muerto?
—¿Qué es Mar Muerto?
—Es su videojuego. Es, bueno, la razón por la que me he matriculado en esta clase. La trama principal es que hay una niña que es la única superviviente de…
—Supongo que tendré que echarle un ojo —la interrumpió Hannah.
—Deberías. ¿A qué juegos le sueles pegar?
Hannah frunció el ceño.
—Ya, sí, tengo que salir pitando. ¡Encantada!
Sadie no sabía por qué se molestaba en intentarlo. Te piensas que igual las mujeres quieren unirse cuando son pocas en un espacio, pero no. Es como si ser mujer fuera una enfermedad que no quisieras pillar. Mientras no te juntaras con las demás, podías darle a entender a la mayoría, a los hombres: «Yo no soy como ellas». Sadie era por naturaleza solitaria, pero incluso a ella le pareció que ir al MIT con un cuerpo femenino era una experiencia aislante. El año que la admitieron, las mujeres suponían algo menos de un tercio de su clase, pero, sin saber muy bien por qué, parecía que fueran incluso menos. A veces sentía que podía pasar semanas sin ver a una chica. Puede que fuera que los hombres, o al menos la mayoría, dieran por sentado que si eras mujer, eras estúpida. O si no estúpida, menos lista que ellos. Funcionaban dando por sentado que era más fácil entrar en el MIT si eras tía y, en términos estadísticos, lo era —las mujeres tenían una tasa de admisión un diez por ciento superior a la de los hombres—. Pero podía haber muchas razones que lo explicaran. Una era la autoexclusión: las mujeres que mandaban una solicitud de admisión al MIT puede que se aplicasen una vara de medir más alta que ellos. La conclusión no debería ser que las mujeres que entraban estaban menos dotadas o eran menos merecedoras de su plaza, y, sin embargo, parecía que así eran las cosas.
Sadie tuvo la buena o la mala suerte de ser la séptima estudiante en presentar un videojuego aquel semestre. Había tenido dificultades para ver qué programar. Había querido hacer toda una declaración de intenciones sobre el tipo de diseñadora que iba a ser. No quería presentar algo que pareciera tópico o demasiado encajado en un género; tampoco demasiado simple, tanto en términos gráficos como lúdicos, pero después de ver las escabechinas que hacía Dov con el resto de la clase, sabía que daba bastante igual lo que presentara. Dov lo odiaba todo. Odiaba las variaciones de Dragones y Mazmorras, los RPG por turnos. Odiaba los de plataformas, salvo el Super Mario, aunque despreciaba las consolas. Odiaba los deportes. Odiaba los animalitos monos. Odiaba los juegos basados en obras anteriores. Odiaba que hubiera tantos juegos basados en la idea de que uno era cazador o presa. Pero, por encima de todas las cosas, detestaba los shooters, es decir, odiaba la mayoría de los videojuegos que hacían los profesionales o los estudiantes y una parte significativa de los juegos que triunfaban.
—Chavalada —dijo Dov—, sabíais que estuve en el Ejército, ¿no? A vosotros los estadounidenses las armas os parecen románticas de cojones, pero eso es porque no sabéis lo que es estar en la guerra y bajo asedio constante. Es de lo más patético.
Florian, un chico delgaducho que estaba haciendo un posgrado de Ingeniería y cuyo videojuego era el que estaba en ese momento en la picota, dijo:
—Dov, si yo ni soy estadounidense. —Su juego tampoco era un shooter: era un juego de tiro con arco inspirado en sus años compitiendo como joven arquero en Polonia.
—Ya, pero te has mamado los valores del género.
—Pero si en Mar Muerto hay tiros.
Dov insistió en que no había tiros en su videojuego.
—Pero ¿qué estás diciendo? —soltó Florian—, si la chica le arrea a uno con un tronco.
—Eso no son tiros —respondió Dov—. Eso es violencia. Una niñita que le zurra a un depredador violento con un tronco es combate mano a mano y es auténtico. Un hombre representado por una mano disparando a una serie de secuaces desconocidos es falso. Lo que odio no es la violencia, sino los juegos vagos en los que parece que lo único que puedes hacer en la vida es pegarle tiros a algo. Es vago, Florian. El problema con tu juego no es que sea un shooter, sino que es un coñazo. Te voy a hacer una pregunta: ¿lo has jugado?
—Claro que sí.
—¿Te ha parecido divertido?
—No creo que el tiro con arco sea divertido —dijo Florian.
—Bueno, a la mierda con eso, ¿a quién le importa si es divertido? ¿Te pareció que era como hacer tiro con arco?
Florian se encogió de hombros.
—Porque a mí no.
—No sé a qué te refieres.
—Te lo explico: la mecánica de disparo tiene lag. No sé adónde apuntan las mirillas. Tampoco simula para nada el efecto de tensar un arco, que estoy seguro de que conoces. No hay tensión y el dispositivo de aviso entorpece la visión en vez de ayudar. No es más que un juego con algunas imágenes de un arco y una diana. Podría ser un juego de cualquier cosa, hecho por cualquier persona. Además, no has creado ningún tipo de historia. El problema de tu juego no es que sea un shooter, sino que es un shooter malo, sin personalidad.




























