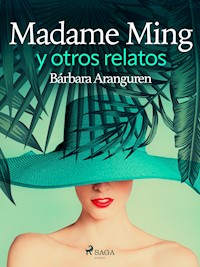Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Potente colección de relatos que abordan las segundas oportunidades, los golpes de timón y los frenos que nos ayudan a cambiar de vida. Personas que escapan hacia adentro para huir de su propia esquizofrenia, amores entre ancianas y cuidadores, pasiones árticas y deconstrucciones de artistas, todo ello forma un mosaico que dibuja un mapa de la vida que nos sirve para encontrarnos a nosotros mismos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 196
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bárbara Aranguren
Maneras de escapar
Saga
Maneras de escapar
Copyright © 2018, 2022 Bárbara Aranguren and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728392744
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
MANERAS DE ESCAPAR
A mi padre
Daba la impresión de recordar algo que no había sucedido nunca.
León Tolstoi, “Infancia. Adolescencia. Juventud”
La prueba de la bondad de un libro (para el escritor) consiste en ver si ofrece un espacio en el que, de forma perfectamente natural, uno pueda decir lo que quiere decir.
Virginia Woolf, “Diario de verano”, agosto 1930
¿Dónde estoy? ¿En qué provincia alejada? ¿En qué siglo? ¿En una vieja ciudad de montaña? ¿En La Curtea-de-Arges?
¿Quizá en una vieja ciudad inglesa? Con seguridad, me encuentro en una ciudad irreal, una ciudad que es una isla rodeada, pero al abrigo, por el océano de la historia.
No nos movemos. Esperamos la fiesta. No desaparecemos.
Quizá voy a escaparme.Eugène Ionesco , “Diario”
MANERAS DE ESCAPAR HACIA DENTRO
UNA VENDEDORA
Entré en una tienda elegante a comprar un regalo para mi madre. Dudaba ente un pañuelo de seda y una cartera de piel color verde limón. Se me acercó una mujer alta y sofisticada. En principio creí que se trataba de la dueña, aunque en las tiendas de hoy ya no se suele ver a los propietarios, pero lo pensé sobre todo por la calidad de su servicio, el interés con que me explicaba que aquella piel era de baby pitón y se ablandaba con el uso.
Mencionó incluso unos tintes especiales, ecológicos según ella. Sobre el pañuelo de seda dijo que por ser tan fino, aun midiendo un metro cuadrado, se podía arrugar hasta hacerlo caber dentro de un puño. Plegó uno de ellos y lo escondió en su mano mientras yo la miraba hacer como si al abrirla fuera a salir un conejo. Era una de esas vendedoras que hipnotizan más por su personalidad que por lo que te quieren vender.
De pronto estábamos hablando del otoño, era otoño. Dije algo sobre la melancolía, no recuerdo mis palabras, pero sé que ese era el tema al que derivó nuestra charla. Entonces ella me miró a los ojos y me preguntó si tenía algún trauma. Poseía una voz suave y una mirada profunda que me arrastraron a una conversación personal. Todos tenemos algún trauma, dije, algo que nos dejó marcados. Exactamente, exactamente, opinó la vendedora de objetos elegantes: son los traumas con “t” pequeña, dijo. Luego están los traumas con “T” grande, Traumas, como violaciones o como los que padecen los soldados que se han visto obligados a matar a otras personas.
Mientras yo callaba ponderando hacia donde nos llevaría nuestra conversación, me tomó del brazo con delicadeza y me condujo suavemente, sin dejar de hablar, hacia una zona más privada de la tienda, lejos de los oídos de otros clientes que deambulaban por allí.
Mire, dijo, el cerebro humano se formó en dos etapas de la evolución de la especie, la parte más primitiva es el cerebro reptiliano, el que actúa de manera automática, gracias al cual nos salvamos de los peligros. Por ejemplo, cuando esquivamos un coche que nos va a atropellar con un movimiento automático. Funciona a manera de alarma y sin él no podríamos sobrevivir ni como especie ni como individuos. Está situado aquí, dijo llevándose una mano a la nuca. Mucho más tarde nuestra especie desarrolló otra parte, el neocórtex, que está aquí, dijo —ahora se tocó la frente—, mediante el cual procesamos la información y este proceso se hace durante el sueño, en la etapa llamada REM, de Rapid Eye Movement, justo antes de despertar.
En ese momento guardó silencio para sopesar si sus palabras me interesaban o si, por el contrario, empezaban a asustarme tantos detalles sobre el interior de nuestros cráneos. Averiguó de inmediato mi fascinación por su discurso y se animó a seguir.
Hay una doctora americana, la doctora Zaphiro, que descubrió cómo se forman los traumas: son como un susto, algo que nos impresiona sin que lo esperemos, y queda grabado en nuestro cerebro reptiliano, ¿sabe?, sin que el neocórtex tenga la oportunidad de procesarlo y nosotros, en consecuencia, de asimilarlo. Esta doctora investigaba sobre Traumas con T grande, violaciones, veteranos de guerra, y descubrió que estos shocks pueden desactivarse mediante unas técnicas que producen las mismas conexiones neuronales que se realizan en la etapa REM del sueño. ¿Me sigue?
Perfectamente, le dije.
Lo maravilloso es que la doctora Saphiro se dio cuenta de la enorme capacidad sanadora de su método para los traumas de t pequeña, ¿comprende?, para gente como nosotras, gente que de vez en cuando se melancoliza o se deprime, y en un congreso mostró un vídeo en el que se veía a una mujer claramente afectada por un shock traumático, con t pequeña. El día que le diagnosticaron un cáncer, en el mismo despacho del doctor que se lo estaba comunicando, su marido se levantó de la silla y abandonó la habitación. La mujer quedó horrorizada y a partir de ese momento no podía estar tranquila cada vez que el marido la dejaba para hacer cualquier cosa.
Resulta que el buen señor había tenido una mujer anterior que había padecido un doloroso y largo cáncer, del cual murió, y al escuchar la noticia su reacción inmediata fue la de huir, pero volvió enseguida. La cuestión es que la mujer, habiéndosele quedado grabado en el cerebro reptiliano que su esposo la había abandonado al enterarse de su enfermedad, desarrolló toda una sintomatología cada vez que él se levantaba a hacer algo. La doctora Saphiro había rodado estos síntomas, con el marido levantándose, la mujer poniéndose frenética por el abandono. Después le realizó su técnica de desactivación del cerebro reptiliano mediante el Movimiento Rápido de Ojos y a los pocos minutos se veía cómo la mujer había procesado perfectamente con su neocórtex la situación emocional comprensible de su marido, y ahora entendía la reacción que tuvo en la consulta del médico. En unos instantes quedó completamente curada.
La doctora Saphiro, con el Movimiento Rápido de Ojos, le desactivó el shock, y por supuesto también rodó en vídeo todo esto, para el congreso. A partir de ese momento utilizó este método en las terapias con los pacientes de su consulta, todo gente normal con traumas con t pequeña, como usted y yo, por ejemplo, y pronto comprobó que no hacía falta que los pacientes pasaran horas hablando de lo que recordaban u olvidaban sobre esa edad temprana en la que se suelen incrustar tantos asuntos en nuestros cerebros reptilianos, bastaba con que le indicaran qué sucesos les habían dejado una resonancia negativa, triste, ese tipo de experiencias que vuelven y vuelven, con la misma carga de pena año tras año.
Se lo digo porque yo, sin ir más lejos, sufrí un trauma, con t pequeña desde luego, y no en la infancia precisamente, pero muy doloroso: perdí un bebé, fui a dar a luz y cuando el doctor se dispuso a escuchar su latido, dentro de mi vientre, y vi su cara de vacío, de no saber cómo reaccionar, comprendí de inmediato lo que sucedía. ¿No oye nada?, ¿no oye nada?, le pregunté. Él corrió a llamar a una colega. En unos minutos estaba ya anestesiada para una cesárea de urgencia. Quería morirme. Fíjese si fue espantoso que durante más de dos años no pude sacar del coche la bolsa que había preparado para llevar al hospital con su ropita.
En fin, ahora le puedo contar todo esto, pero durante mucho tiempo no podía hablar del tema sin romper a llorar. Sucedió un veinte de noviembre y desde entonces, año tras año, al acercarse esa fecha me invadía una tristeza profunda y pasaba dos o tres días deprimida, más que eso, con un dolor que se volvía a renovar y para el que no había olvido. Hasta que me enteré de la técnica de la doctora Saphiro, se llama EMDR. Busqué en Internet y encontré a la presidenta de la Asociación de EMDR España. Me aseguró que podía desactivar esa pena tan intensa y recurrente para la que el tiempo no parecía ser un remedio. Fui a varias sesiones, pocas, unas cinco, y a partir de entonces ya no ha vuelto, no de la misma manera. Pude, finalmente, hacer el duelo y soltar lo que pasó, me despedí de mi pérdida, aunque hice un homenaje a mi bebé, ¿sabe? Como había sucedido en noviembre y a mí me empezaban los síntomas en cuanto veía que las hojas de los árboles se ponían amarillas, hasta que se caían formando una alfombra dorada, puse unas cortinas en mi casa de cuadros amarillos y blancos, con unos bordes de terciopelo negro, que para mí simbolizaba la muerte, el luto, como las esquelas. También tapicé el sofá con un lino color pasto agostado, amarillo, de la tierra, y así vivo, con el dolor desactivado y rodeada, sin embargo, de la luz de noviembre, para no olvidar a mi hijito, pero lo recuerdo con el neocórtex, ¿comprende?, ya sin dolor.
¿Qué le parece lo que le cuento?, me preguntó. Muy interesante, le dije. ¿Tiene usted algún trauma con t pequeña?, me dijo. La verdad es que sí, contesté. No tiene por qué compartirlo conmigo, dijo ella, y era sincera, pues veía en su expresión que si yo creía que necesitaba contarlo estaba dispuesta a escuchar, pero no por curiosidad. Oh, no me importa que lo sepa, le dije. Dígame, la escucho, me respondió. Verá, el caso es que una tarde yo estaba sentada en las rodillas de mi abuelo, tenía seis años, él era un hombre muy guapo, calvo, con ojos azules y gafas. Llevaba siempre una camisa de seda blanca, con sus iniciales, solía hablar de cosas muy divertidas. Ese día él me contaba la historia de Caperucita Roja, y justo cuando llegó al final del cuento se murió, así, sin más, se murió. Esto me ha afectado mucho, desde muy joven, en mi relación con los hombres. Cogí una fobia espantosa al color rojo, en fin, nunca lo superé.
Claro, dijo ella con evidente satisfacción, se le quedó grabado en el cerebro reptiliano. Seguramente, dije yo.
Después, con diligencia, me anotó en una tarjeta el teléfono de la presidenta de la Asociación EMDR España, Teresa García, y nos despedimos. No compré ningún regalo a mi madre.
Llamé ese mismo día y acudí durante unos cuantos miércoles a la consulta de Teresa García para desactivar el shock grabado en mi cerebro reptiliano. Fue impresionante: todo lo que me dijo la dependienta era verdad. Teresa comenzaba las sesiones preguntándome, del uno al diez, la intensidad con que resonaba un recuerdo determinado, después practicaba una variación de la técnica del Rapid Eye Movement, que, como supe por ella, también facilitaba la estimulación bilateral de los hemisferios cerebrales. Se llamaba tapping y consistía en darme golpecitos suaves en los nudillos de las manos mientras yo recordaba el suceso en cuestión. Así estimulaba las conexiones neuronales necesarias para que mi neocórtex procesara lo que había quedado suspendido como una sombra de pesadumbre en mi parte más atávica. En unos pocos meses estaba liberada. Las siglas EMDR corresponden en inglés a Eye Movement Desensitazion and Reprocessing, nombrado así por su descubridora, la Dra Saphiro, como me informó mi nueva terapeuta.
Decidí ir a la tienda elegante para agradecer a la vendedora su gesto de encaminarme hacia el EMDR. Entré y la busqué con la mirada. Esperé un rato, segura de que andaría trasteando por algún almacén interior. Pero no salía y nadie parecía estar esperando que lo hiciera. Un joven atildado, con una extraña barba recortada como si se tratara de una obra de arte viva, se me acercó para preguntarme qué deseaba y de qué manera podía ayudarme. Vengo a saludar a una vendedora que me atendió hace unos meses, le dije, una mujer alta, con gafas. Ah, María Antonia. ¿Una mujer muy locuaz?, me preguntó para precisar. Exacto, dije. Más bien una persona con incontinencia verbal, dijo el joven remilgado. Yo no diría eso, contesté, en todo caso alguien que tenía cosas interesantes que contar, aclaré. Depende de cómo se mire, dijo él. O de cómo se escuche, le respondí.
Estaba claro que no nos entendíamos. Empecé a odiar su barba de arabescos.
¿Tienen algún vestido rojo?, le pregunté.
Tenemos una capa de noche, muy Dior, dijo él contento de poder cambiar el rumbo de la conversación y orientarla hacia una posible venta. Tóquela, es de alpaca, una joya. Vienen de una casa italiana muy buena. Precisamente fue Maria Antonia la que abrió el paquete con este pedido. Estaba aquí mismo, en este mostrador, parece que la estoy viendo: quitó el papel de seda y cuando apareció la capa roja se puso lívida, casi se desmaya. Desde entonces está de baja.
Compré la capa. Me sentí obligada a hacerlo, como si fuera una compensación por saber íntimamente, que era yo la que le había vendido algo a la mujer que no estaba, algo escurridizo, frío y remoto como un reptil privado que ahora había cambiado de escondrijo.
CUIDADOR
Ahora ella tiene setenta y siete años y él ochenta y dos, pero hubo un momento en el que ambos eran tan jóvenes como para no poder escapar de la pasión: sus vidas se enredaron hasta el punto de hacerles romper con sus respectivas familias, aunque nunca llegaron a vivir juntos. Ella abandonó a su marido y sus cinco hijos y él a su mujer y a cuatro retoños. Después, con el mucho tiempo, la pasión se desgastó y dejó paso a la distancia necesaria para mantener una cordial amistad, una relación estable y apartada, como las de parentesco en segundo grado.
Eran los años sesenta y no existía el divorcio, pero la burguesía pudiente, de la cual formaban parte, ya empezaba a viajar fuera de España y a ver que el mundo era más relajado de lo que aquí pintaba. Pertenecían a esa generación de los años cincuenta en la que se casaban muy jóvenes para poder divertirse, salir por la noche, ir a fiestas. Hicieron todo esto mientras tenían hijos, uno detrás de otro, y es muy posible que, como tantos de sus amigos, recién cumplidos los treinta se aburrieran a muerte en sus matrimonios y lo que les había llamado la atención de su cónyuge con dieciocho o veinte años, una década después les irritara de manera insoportable. Por estas razones, o por otras de índole similar, lo cierto es que entre todos estos matrimonios de gente bien, que jugaban juntos al golf de día y al bridge de noche, se dieron muchos casos de líos extramaritales dentro de su mismo grupo, como sucedió en este caso.
Maruchi Galán, una belleza de la época, hasta el momento de enamorarse de Ricardo la Fuente se había mostrado siempre como una católica ferviente y era la primera en llamar puta o zorra a cualquiera que engañara a su marido. Cuando una de sus mejores amigas, sorprendida por la noticia, le dijo: “Pero Maruchi, ¿cómo puedes dejar a cinco hijos?”, ella contestó: “Estoy envuelta en llamas, no tiene remedio”. Tan poderoso argumento justificó su acción, como si la vida le hubiera obligado a pasar la prueba de lo que hasta ese momento le había resultado inaceptable. También es cierto que muchas de las mujeres que desdeñan con altivez los placeres de la carne, esconden en su interior tal carga de pasión que, de abrírseles la espita, como sucedió para Maruchi con la llegada a su círculo de Ricardo de la Fuente, no hay en este mundo ni creencias ni entornos capaces de detenerlas.
Vivieron su amor en contra de todos, y qué duda cabe que ese antagonismo radical contribuyó a avivar el fuego que Maruchi tan explícitamente describió a su amiga, y a que las ascuas del mismo tardaran en apagarse.
Después, como cada uno conservó su propio piso para recibir en él a sus respectivos hijos, y una vez que estos crecieron y que no quedaba ya nadie en este mundo a quien le importara el escándalo que tantos años atrás habían protagonizado, ni Maruchi ni Ricardo estaban dispuestos a abandonar la comodidad de su media soltería y no quisieron hacer el movimiento de renuncia necesario para convivir con el otro. Sin pasión, sin familia compartida ni intereses económicos conjuntos, las razones para sus encuentros eran casi inexistentes. Estaban los hábitos adquiridos, pero, entrados ya en cierta edad, estos eran cada vez más imprecisos y la pereza se instalaba en sus cuerpos al mismo ritmo que crece el egoísmo cuando nos hacemos viejos.
Una noche, después de haber cenado en un buen restaurante sin intercambiar casi palabras entre ellos, cuando Ricardo aparcó su Mercedes ante el portal de Maruchi y le dijo cansinamente: “Te llamo mañana para ver dónde almorzamos”, ella se volvió, con una sonrisa llena de cariño, y le contestó: “Pues mira, no, no me llames más Ricardo, creo que ya me has llamado mucho en esta vida, ahora vamos a descansar un poco que estamos mayores”. Lo besó en la mejilla, lo miró fijamente por unos instantes, quizá para grabar en su cabeza las facciones de él por si acaso se le olvidaban, y dejó el coche cerrando la puerta con un movimiento suave, casi con dulzura, como si no quisiera que fuera una despedida trágica sino un suceder, una llegada a una estación, un punto de separación inevitable y sencillo, como una merienda que se acaba.
El cuidador de Ricardo de la Fuente vestía con uniforme blanco, a la manera de los camilleros de grandes hospitales, con zuecos también blancos típicos de personal sanitario. Era obligado que los miércoles, cuando llevaba a Ricardo a almorzar a la casa de la que en otro tiempo fue el amor de su vida, también se sentara a la mesa junto a él, para ayudarle prácticamente en todo y, mediante sus atenciones, simular que aquella era una comida normal entre un señor y una señora. Estaba siempre atento a que no se manchara la barbilla con la comida, le colocaba la servilleta a manera de babero, como a los niños, le llevaba el cubierto hasta la boca y le susurraba las palabras exactas para que masticara o tragara.
Frente a ellos, Maruchi hacía como si no se diera cuenta del estado deplorable en que su antiguo amor se encontraba. Le dolía ver cómo aquel perfil que adoró se descolgaba ahora sin respeto, acentuados los huesos de la nariz y los pómulos en dirección contraria a la piel arrugada que caía en capas superpuestas. Ella aún conservaba, si no su antigua belleza, una presencia elegante y seductora y una actitud determinada a no abandonar ni un solo gesto que contribuyera a sostenerla.
—¡Qué bien lo pasamos en San Sebastián, Ricardo! ¿Te acuerdas? —preguntaba ella entre bocado y bocado.
—Sí, se acuerda, ¿no es verdad, Don Ricardo? —respondía el cuidador respetuosamente.
—Sí, sí, sí, sí —balbucía el anciano, el cual, como muchas otras personas en su misma condición, milagrosamente conseguía mantener cierta apariencia digna, aunque de una extrema fragilidad.
Pero cada vez era más difícil para Maruchi introducir temas de conversación con Ricardo y uno de esos miércoles, sin darse cuenta, se encontró hablando directamente al cuidador.
—¿Cuánto tiempo lleva en España, Leonardo?
Desde el principio sabía que se llamaba Leonardo, pero era la primera vez que pronunciaba su nombre.
—Son ya doce los años que llevo aquí señora Maruchi —respondió el cuidador.
—¿De dónde es usted? —le preguntó ella, más por cortesía que por verdadero interés.
—Soy nacido en La Habana, señora, pero ahora soy español —contestó el joven con orgullo.
—¿Cómo va a ser español si dice que ha nacido en La Habana? —dijo entonces Maruchi casi indignada.
—Hice los papeles, señora Maruchi, tengo pasaporte español —respondió el cuidador.
—Eso no significa que sea usted español —sentenció ella.
El mundo cambiaba muy rápido para Maruchi. Aún se sentía joven, no entendía cómo Ricardo podía encontrarse en ese estado de decadencia y que fuera la misma persona por la que ella lo había dejado todo. Tampoco entendía qué hacía hablando con un cubano que decía ser español.
—Mi abuelo vivió en Cuba, qué gracia, lo había olvidado —dijo entonces Maruchi—. En La Habana, precisamente. De hecho está enterrado en La Habana, creo. En esa época Cuba era de España, ¿sabes Leonardo? Se vivía muy bien allí.
—Sí se vivía bien, según dicen, pero no es un buen sitio para estar enterrado —dijo entonces el cuidador.
Esto despertó el interés de Maruchi, que hasta ese momento se aburría tanto que incluso había llegado a pensar que quizá fuera mejor suspender definitivamente esas comidas insoportables con Ricardo.
—Qué frase tan extraña, no sabía que hubiera buenos o malos sitios para que lo entierren a uno. Pensaba que lo peor era morir, pero una vez muerto, ¿qué puede importar dónde te entierren?
Antes había más respeto. Ella misma, que casi no trató con su abuelo, lo tuvo presente durante toda la infancia. Los muertos entonces convivían con las familias desde las fotos en blanco y negro enmarcadas en plata que presidian las habitaciones importantes. Se les otorgaba un sitio en el hogar, en el día a día. Había que estar atento para que el servicio no se olvidara de quitarles el polvo con el plumero.
—Se nota, señora Maruchi, que usted no conoce bien las costumbres de La Habana —señaló Leonardo.
—¿Qué costumbres? —preguntó ella.
—Bueno, allí se dice, cuando uno entra en el cementerio: Dios mío haz que salga como entré.
—¿Cómo?
—Los cubanos tenemos la costumbre de caminar por los cementerios cuando se hace de noche. Aquello se llena de gente que espera la oscuridad. Se esconden entre las tumbas, por los matorrales, hasta que no se ve más nada, y entonces comienza la fiesta.
—¿Qué fiesta?
Maruchi había encontrado, sin proponérselo, un nuevo motivo para querer vivir. Estaba aburrida de todo, de su vida, de su ciudad, de sus hijos y nietos, de Ricardo, y ahora se daba cuenta de que el motivo era que no sentía curiosidad por nada. Solo la curiosidad nos mantiene vivos, se dijo a sí misma, pues era de carácter reflexivo. Detuvo la mirada en el cuidador. Era un hombre alto y bien formado, de unos treinta y pocos años. Había en su rostro algo que lo hacía entrañable, como si se lo conociera desde siempre. Tiene cara de buena persona, fue lo que pensó.
—La fiesta de encontrar huesos: allí todo el que va es porque necesita huesos para hacer un trabajito.
—¿Qué trabajito? ¿Pero qué dice, insensato? —casi chilló Maruchi, aunque más que escandalizada estaba divertida.
—¿Usted oyó hablar de los babalaos, señora Maruchi?
—Pues no, Leonardo, ¿tengo yo pinta de saber de qué me habla?
—Bueno, los babalaos son la gente que trabaja con los muertos, con los espíritus. Los vivos van a visitar a los babalaos para pedirles una ayudita, cosas de amor o de dinero, y los babalaos les dicen que regresen con una serie de cosas para hacer el trabajito: gallinas, huesos de muertos, palomas. Cosas así son las que más piden que les lleven, y entonces la gente no tiene más remedio que ir al cementerio y hurgar entre las tumbas buscando huesos de varón o de hembra según lo que les haya indicado el babalao.