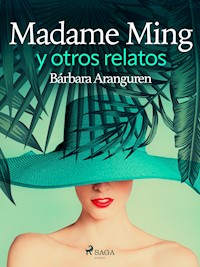Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Un escritor joven tuvo éxito con su primera novela, inesperadamente. Ahora le encargan la segunda. Para concentrarse y escribirla, y por consejo de su agente literaria, decide pasar el invierno en una casa cerca de la playa. Quiere inspirarse en su reciente separación, pero otro tema va a disputarle el centro de su nuevo libro: se fascina con una misteriosa pareja holandesa y empieza a espiarla. "El tiempo robado" nos lleva por un camino de confusiones entre literatura y vida, con toques de humor y personajes desajustados en su realidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bárbara Aranguren
El tiempo robado
Saga
El tiempo robado
Copyright © 2004, 2022 Bárbara Aranguren and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728374122
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
A mi bijo Nander
Hay veces que uno se topa con la muerte, a pesar de no haberla presentido, y no sólo no se extraña sino que la acepta con la misma naturalidad con que se acepta la vida, sin aspavientos. Pero puede suceder que la muerte no aparezca de improviso, de manera natural, como decía, sino que nos vaya envolviendo en una previa danza lenta orlada de inocencia.
Al principio no conseguía desenmarañar entre sí las palabras que utilizaban mis vecinos de atardecer, aunque de cuando en cuando me parecía reconocer algún vocablo suelto de ese idioma anglosajón que mi adorada Victoria parecía haber adoptado para siempre —según ella misma me había confesado—, después de no llevar ni siquiera un año viviendo en Inglaterra. Pero de algo me ha servido la desmesurada tendencia de Victoria a utilizar el inglés como única lengua en la que expresa la verdad de su ser. Esta circunstancia, en una relación tan íntima como era la nuestra, me forzó a aprender dicha lengua, incluso, podría decir, a tomarle cierto apego por permitirme sacar respuestas de Victoria a mis intentos incesantes de abordar su esquiva conciencia. Llegó a jurarme que ahora pensaba en inglés y, lo que es más grave, soñaba en inglés. Esto fue la última vez que estuvimos juntos, cuando fui hasta Londres un mes de julio para verla.
En los dos años compartidos con Victoria —y que yo, triste de mí, no sabía que sólo iban a ser dos años, que nuestra felicidad tenía un límite marcado, preciso y definitivo, y tan corto—, he tenido tiempo más que suficiente para dominar el inglés con cierto desparpajo. Ahora hasta soy capaz de leer en inglés, lo cual no es ninguna tontería para un aficionado a la literatura. O, digamos mejor, para un profesional de ella, pues aunque me cueste trabajo creerlo, aquí estoy, sentado en esta terraza y con todos los gastos pagados por mi agente editorial a costa de mi próxima novela.
Lo cierto es que los primeros días que oí ese murmullo procedente de alguna de las mesas del bar del piso inferior, dudaba de si hablaban en inglés o era quizá holandés lo que escuchaba, como resultó ser.
Había visto a la mujer rubia un par de veces al cruzarnos por la playa, cuando ellos volvían del Hotel y la atravesaban para llegar hasta su casa, al otro lado de la bahía, enfrentada al Hotel y separada de él por las lenguas incesantes de las olas del mar en las orillas. La tonalidad rubia de su pelo no abunda en nuestro país, donde se estila la mecha rutilante. El suyo es un rubio ceniciento, de brillos verdosos, como el bronce dorado por la pátina del tiempo o de la oscuridad. A la luz del día era una simple melena que le caía sobre los hombros, siendo su mayor encanto el de su lisez, pero en las noches, por efecto del reflejo de las bombillas de la entrada del Hotel o del resplandor de la luna, ese pelo cobraba vida propia y aquí y allá lanzaba destellos semiocultos que rápidamente desaparecían con el misterio de lo fugaz. En cualquier caso, era el pelo de una mujer extranjera. Todo en ella delataba su condición de tal.
Él, por su parte, tampoco parecía de aquí, aunque sólo fuera por la estatura. Tendría unos cincuenta años, pero muy bien repartidos a lo largo de una estampa delgada y elegante. Utilizaba unas prendas cómodas de algodón, de colores grises, y siempre calzaba zapatillas deportivas blancas. Podría dar la imagen de una legendaria estrella de rock de los setenta en su retiro californiano; más aún con ese pelo y esa barba, también grises, dejados crecer en libertad, o en semi-libertad, porque se notaba cierto cuidado en el recorte. Quizá fuera ella, la mujer rubia, la que después de atravesar la arena de la bahía se entretuviera en recortarle los bigotes y en igualar los pelos de su mentón. No está mal, recorrer una playa con una mujer del brazo que al llegar a casa se sienta en tus rodillas y te retoca y te acicala. Seguro que tienen chimenea. ¿Cómo no me he fijado en si por las noches sale humo de su techo? Los imagino recostados en un sofá frente al fuego, él con el whisky en la mano y ella acurrucada junto a él para darle calor —o para recibirlo de él—, y susurrándole palabras al oído. Más palabras aún, con todas las que le dice aquí, bajo mi terraza, cada tarde.
No debo olvidar fijarme esta noche si sale humo de su tejado para saber si tienen o no chimenea. Noviembre parece un mes apropiado para encenderla.
La última vez que tuve a Victoria entre mis brazos fue hace dos años. ¿Por qué pienso ahora en Victoria? Quizá porque he estado observando a la mujer rubia esta misma mañana y algo en ella me la ha recordado. Paseaba sola por la orilla, descalza, dejando que el mar le mojara las piernas hasta por debajo de las rodillas; podía ver el brillo nacarado de su piel blanca salpicada por este mes amable de invierno en Almería. Llevaba una especie de camisola amplia de un azul desdibujado que le hacía integrarse en el horizonte marino y luminoso, la arena y el sol como su pelo trigueño, el azul del cielo y del mar en su blusón, y el blanco destellante de la espuma de las olas como un efecto añadido a la imagen sobrecogedora de la soledad de esa mujer frente al mar en una mañana cualquiera.
¿Qué tiene que ver esta visión con Victoria? ¿En qué se asemejan una playa desolada de invierno y una ciudad tan frenética como Londres? Dos escenarios diferentes para dos mujeres completamente opuestas. Pero algo, quizá el blusón, o, mejor dicho, la etérea carnalidad que escondía esa tela azul envolviéndola a merced de la brisa, en fin, cualquier cosa en aquella imagen, me ha traído a la cabeza la última noche que pasé con mi imposible Victoria; Victoria, con aquél camisón color hueso —rôbe de nuit, como ella decía, pues, desde que hablaba, pensaba, e incluso soñaba en inglés, de cuando en cuando soltaba palabras en otros idiomas, consiguiendo el efecto de hacer creer a quien la escuchara que el inglés no era para ella una lengua secundaria, sino la única, afirmada en ella de tal manera que hasta tenía su propio lugar para otros idiomas—.
En fin, me he perdido. Estaba en la rôbe de nuit de mi adorada Victoria. Estoy seguro de que se la había comprado en el mismísimo París. Victoria utilizaba con una frecuencia sorprendente el tren subterráneo que atraviesa el Canal de la Mancha desde Londres hasta París, como si se tratara de una línea de metro. Esa noche abrió un paquete ante mí, sobre la colcha de flores de su cama, y de entre papel de seda fucsia y lazos de organza acuamarina saco una prenda escurridiza y leve, que podía apretarse hasta caber en un puño, por lo fino de sus hilos. En unos segundos, Victoria lo tenía ya puesto, transparente y elástico, como una malla vaporosa que se le pegaba al cuerpo, un velo nocturno o una telaraña bajo la cual se sugerían sus formas y sus sombras.
Aquella última noche, Victoria se me entregó como nunca antes lo había hecho. Ahora sé que su tensa pasión no era más que una despedida sobreactuada o quizá se estaba despidiendo de mí para siempre con verdadero tormento del alma, apartándome de su vida dolorosamente, a su pesar. Pero nunca se sabe lo que los otros sienten, sólo se interpreta. Yo, tonto de mí, interpreté su efusión como un reencuentro, el reconocimiento ineludible de que me amaba. Han pasado ya dos años desde entonces, y ahora, con la perspectiva de la distancia, creo sinceramente que esa noche me amó con una energía que surgía de su sentimiento de culpa. Me lo dio todo porque nunca más iba a volver a hacerlo. No era amor, era compasión y puede que también algo de remordimiento.
Mi situación es la ideal para cualquier escritor: todo el tiempo del mundo por delante —seis meses en realidad, pero, ¿qué hay más allá de un solo mes?—, y con todo pagado, a lo que hay que añadir la beneficiosa presión de tener que entregar, al final de dicho plazo, el manuscrito de una novela. ¿Qué más se puede desear? He tenido mucha suerte en este mundillo literario en el que me he visto inmerso desde que gané el premio Escritor Revelación del año. Pensar que mientras todo eran atenciones y entrevistas a mi persona, yo andaba huraño y con el corazón hosco y afligido, como siempre suspirando por Victoria. El único motivo por lo que me hizo verdadera ilusión el premio fue para poder impresionarla. Ella siempre había mantenido una actitud de displicencia ante mis textos. De cuando en cuando le leía algún relato que consideraba terminado, y por tanto digno de ser exhibido, y Victoria me escuchaba tumbada en el sofá, mirando cómo las espirales del humo de su cigarrillo ascendían hacia el techo. Al terminar yo la lectura, invariablemente me hacía la misma pregunta:
— Pero, ¿para qué escribes todo eso?
Esta es una pregunta terrible para alguien que escribe, que aún no se considera escritor y al que nadie conoce como tal. Te hace dudar del sentido de juntar palabras para narrar una historia inventada.
Nunca encontraba una respuesta que me satisfaciera, ni a mí ni a ella. ¿Por qué escribo? Supongo que, en aquel momento, para conseguir enamorarla, a Victoria, y ahora mismo porque alguien ha creído que soy escritor y me ha dado un dinero y un tiempo al cabo del cual habré de regresar a la ciudad con un texto debajo del brazo que aparecerá el próximo otoño con forma de libro. Creo que también escribo movido por la necesidad de llenar mi tiempo cada día y justificar así mi desidia por un futuro laboral activo. Es decir, escribo por vago, para no tener que levantarme cada mañana de cada día, ir a una oficina y cobrar a fin de mes un sueldo que se evapora entre letras e hipotecas.
Pero la clase alta desconfía de los escritores; por lo general son gente sin dinero, prácticamente casi siempre sin obra siquiera que ofertar o con una obra añeja y olvidada ya por los pocos que en su día la leyeron o supieron de su existencia. ¡Ah!, si yo hubiera nacido en Inglaterra..., seguro que todo habría salido de otra manera con Victoria. Estaría llevándola a cocktails de continuo, a sofisticadas reuniones en las que todos los asistentes serían inteligentes y cultos, grandes conversadores y bebedores empedernidos, de lengua chispeante y fino paladar. A Victoria le encanta ese tipo de gente, siempre que se trate de ingleses.
Nunca disfrutó aquí de lo que yo podía ofrecerle socialmente a partir de mi encumbramiento como escritor desde que gané el premio, no digamos ya antes, en las ocasiones en que le sugería con entusiasmo, por ejemplo, acudir a lecturas organizadas por mi apreciado amigo Rodrigo Rojo. Panda de casposos, nos llegó a llamar ante mi sorpresa. Si existe alguien en verdad refinado de espíritu en este país, ese es Rodrigo Rojo. Aún conservo una nota suya, escrita por error o apresuramiento en una de mis libretas, y que demuestra su brillante genialidad, su original mirada de las cosas, es decir, su talento literario. Dice textualmente: «Bravo Murillo: Ankara: esos carteles en los que se lee “Se compra oro”, algo tan antiguo, tan seguro, tan alarmista, tan definitivo, 5 de Marzo de 1996». Claro está que, a los ojos de Victoria, el gran Rodrigo tenía un defecto insuperable: jamás había estado en Inglaterra y en ninguno de los escasos momentos que compartieron, dio la impresión de sentirse motivado para viajar hasta allí y borrar, así, de un solo golpe, esa oscura mancha de su ya plena biografía.
Ahora, eso sí, Victoria ni se dignó a leer los poemas del gran Rodrigo. Es difícil de entender. ¿Por qué iba yo a pensar que Victoria habría de interesarse algún día por cosas importantes? Tiene cara de leer poesía. Cuando la conocí solía imaginarla sentada en una de las sillas de hierro verdoso que habitan, a su aire, los caminos de arena de los Jardines de Luxemburgo, en París, con un libro de poesía abierto entre sus manos, quizá Verlaine, quizá Paul Elouard; o puede que L’écûme des jours, de Vian, ¿por qué no considerarlo poesía?
Me atrevo a sugerir, con la seguridad que da el haberlo vivido en carne propia, que a nadie se le ocurra enamorarse de una persona desconocida. Digo esto porque quizá le pueda servir a alguno en el tortuoso sendero del amor.
Cuando decidí venir aquí, a aislarme de todo lo que me rodeaba, siguiendo los consejos, demasiado apabullantes, quizá más que consejos órdenes, de mi agente literaria, con el fin de lograr una concentración sin escapatoria en el desarrollo de una nueva novela, tuve miedo de que el propio hecho de alejarme de mi realidad, de la realidad real, la única que conocía, inhibiera mis neuronas y la desconexión con el mundo bloqueara mi capacidad de asociación, capacidad en la que está basada mi obra, la única, mi novela «Amor-Espejo», de cuyo éxito fulgurante el primer asombrado fui yo mismo. La escribí de un tirón sin ni siquiera pensar previamente en su estructura, sin profundizar en el curso de su desarrollo, sin intentar en modo alguno que aquellas palabras juntas fueran a constituir un corpus literario. Lo que sí sabía, mientras la tinta llenaba papeles y papeles, es que estaba filtrando, mediante un palabrerío tan espontáneo como caprichoso, la tenaz inquina que me asfixiaba por dentro. Sólo necesitaba sentarme en una mesa, coger un papel, agarrar cualquier pluma o bolígrafo, y pasar dos o tres horas vertiendo uno tras otro los pensamientos que me obsesionaban; pero estos pensamientos estaban todos relacionados con Victoria, con su incapacidad para amar, o para amarme, y con mi tenacidad en no aceptar su rechazo. Es decir, mi primera y única novela fue escrita a partir de mi realidad, de mi día a día, mi acción, y de mi noche tras noche, mi sufrimiento.
Jamás había previsto convertirme en un escritor. Tenía el convencimiento de que terminaría en algún departamento de la Facultad de Historia, de que seguiría el camino trazado por mis maestros universitarios y opositaría, después de terminar mi tesis, para una plaza en un anónimo y respetado rincón bajo la sombra de una cátedra.
Pero la desesperación amorosa de una persona débil puede arrastrarle a la noche, a la conversación disparatada e inútil que alimentan los licores, a las palabras huecas cuya única función es hacer que las horas pasen sin herirnos, a camuflar el insoportable sentimiento de que estamos solos, a solapar el agudo dolor de la nostalgia.
Así, de tanto beber y hablar, terminé por formar parte de un grupo de noctámbulos impenitentes, entre los que siempre hay algún literato o poeta aficionados a la ginebra y a la madrugada, gentes especiales que son capaces de recitar de memoria párrafos enteros, propios o de autores admirados, sin titubear ni confundir una sola palabra, mientras sus cuerpos, por el contrario, caminan tambaleándose de tanto alcohol cuando se retiran a dormir mientras la ciudad despierta.
Fue de esta manera como conocí a Alicia, mi agente literaria. Una de esas noches, esquinado en una mesa de uno de los bares en los que, de manera aparentemente casual, nos dejábamos caer noche tras noche los que, a fuerza de esta rutina, nos habíamos convertido en una especie de hermandad de solitarios parlantes y derrotados, inspirado por una sinrazón rabiante provocada por una conversación telefónica que había mantenido con Victoria, la cual acababa de marcharse a Londres y de abandonarme en mitad de la vida, como quien tira una piedra que encuentra en un bolsillo después de mirarla con curiosidad y no conseguir recordar en qué lugar la recogió y la hizo suya, ni por qué razones consideró importante guardarla, me puse a escribir en una servilleta de papel un tropel de recriminaciones e insultos a mi tirana adorada y después agarré otra servilleta y después de esa otra y otra más y no había conversación alguna o carcajadas del grupo que me rescataran de la ferocidad de mi grafismo impulsivo, convulsivo diría yo.
Alicia, una mujer cuyo diminuto tamaño quizá haya contribuido a su perspicacia innata, pues es como un ratón silencioso que sólo piensa en comerse el mejor trozo del queso, y gracias a su paciencia infinita siempre lo consigue, se fijó en mí y fue recogiendo las servilletas llenas de odio y rencor que yo escribía, entre copa y copa, y arrojaba después con desaliento al suelo.
Días más tarde me llamó por teléfono. Había transcrito toda mi amargura a su ordenador y me llamaba para invitarme a comer y darme una sorpresa. Quedamos en un restaurante japonés, cosa que odié, pues Victoria es una gran devoradora de comida japonesa, de pescado crudo, como los gatos, y aquel ambiente no era el mejor para olvidarla. Pero me intrigó el hecho de que Alicia quisiera verme a plana luz del día, que concertara conmigo una cita, un encuentro premeditado entre los dos, con una causa real, un motivo.
Solíamos vernos cada noche, entre muchos otros y lo cierto es que nos llevábamos bien: después de tantas borracheras descubrí que tenía sentido del humor y que, por más que bebiera, nunca decía tonterías.
Sin embargo, aquella cita me intrigaba. Descarté desde un principio la idea de que Alicia albergara alguna inclinación sexual o afectiva hacia mi persona, pues, de haber sido ese el motivo, lo lógico es que hubiera planificado su acercamiento durante la noche, sacando ventaja de la dejadez noctámbula, utilizando la facilidad con que puede fabricarse una mentira entre dos personas que se saben derrotadas y en la misma deriva.
Así que acudí a la cita con ella como si me hubiera llamado un desconocido que hubiera encontrado mi cartera y, en lugar de devolvérmela sin más, quisiera sacarme algo a cambio. Así fue. Alicia había encontrado mi talento literario tirado por los suelos, lo había recompuesto, papelito a papelito, lo había pasado a su ordenador, palabra por palabra, y me lo mostraba entonces como una joya preciosa que era mía pero que ahora le pertenecía. Tenía razón. Fue ella quién se inventó que yo era un gran escritor. Me leyó —entre bocado y bocado de atún crudo, que con solo mirarlo yo asociaba al corazón crudo de Victoria—, diez folios francamente espectaculares por la franqueza de su voz y la resonancia que el auténtico sufrimiento confiere a las palabras.
Ni siquiera me acordaba de haber escrito todo aquello. Mientras lo escribía no tenía intención de volverlo a leer nunca, sólo estaba interesado en arrojar el dolor fuera de mí, como el que escupe con fuerza y se desprende de una flema para siempre, de una mucosidad odiosa que despide al suelo sabiendo que jamás volverá a su tráquea. No quería escribir mientras lo hacía, tan solo quería concentrarme en odiar a Victoria. No tenía otra opción. Tras nuestra última conversación no quedó ninguna alternativa. Olvidarla, lo cual me era imposible, u odiarla. Ella había anulado cualquier otra posibilidad, tal como esperarla, adorarla en silencio o someterme a la humillación propia de un esclavo a su amo, mediante un vínculo irrompible. Victoria no pudo haber sido más clara: para mí no existes, en realidad nunca has existido en mi vida, has sido el reflejo falso de una sombra en un espejo, confundí tu sombra con la de otra persona, pero no era a ti a quien amaba. Ahora lo he comprendido: no has sido nada para mí, solo un hilo falso por el que crucé de un lugar de mi destino a la verdadera orilla de mi vida. Adiós para siempre, y lo siento. Esas fueron sus palabras.