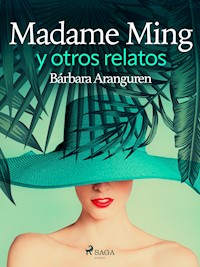Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Interesante novela estructurada en tres relatos largos que se corresponden con tres períodos de la vida de la protagonista. Lucía Laborda es una mujer que va descubriendo el mundo poco a poco, desde su despertar a los sentidos y la realidad que la rodea hasta enfrentarse a las vicisitudes de su desarrollo y a los obstáculos que a toda mujer le salen al paso. Con un sabor a novela de aventuras que en realidad esconde una profunda reflexión sobre ser mujer hoy en día, Bárbara Aranguren nos entrega una joya en forma de novela difícilmente olvidable.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 204
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bárbara Aranguren
Detalles con importancia
Saga
Detalles con importancia
Copyright © 2015, 2023 Bárbara Aranguren and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728375006
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
I– DIABLO
Cuando era pequeña vivía muy tranquila sin sospechar que pronto lucharía por salvarme contra el mismísimo Diablo.
En la entrada del colegio había una estatua pintada de la Virgen María que nos miraba sin preocupación alguna pese a que una serpiente, en silencio, trepaba por uno de sus tobillos. En algún momento supe que no era un bicho asqueroso con veneno en la lengua, sino algo más temible: Satanás. Esta revelación turbó para siempre mis noches de infancia católica.
La Virgen sonreía mientras pisaba su cabeza sin inmutarse, aunque conocía la verdad de aquel asunto y sabía que se trataba del Demonio. Comprendí que la belleza y la serenidad de su rostro no eran humanas, que no era como yo, como nosotras. En realidad ella nunca había estado en peligro porque era del mundo de Dios. Por eso vestía ese manto de un color azul celestial que no había en la tierra mientras nosotras íbamos de verde oscuro, como las hojas de la hiedra del jardín, que escondían recovecos por donde se podía colar la serpiente.
Nada más llegar recorríamos las altas y frías naves de piedra de la Iglesia, para asistir a misa. Formábamos una rigurosa fila de dos en dos y avanzábamos con pequeños pasos, todas juntas, como un animal torpe y temeroso. Éramos niñas de apenas seis o siete años. Intentábamos hacer las cosas bien para obtener una sonrisa de aquellas monjas, altivas y antipáticas, que casi no hablaban nuestro idioma porque eran irlandesas.
Una vez aprendido el Catecismo, las monjas se dispusieron a prepararnos para la Primera Comunión. Fue en este tiempo cuando el Diablo llegó a ser una obsesión para mí. Hasta entonces, lo religioso constituía, por así decirlo, un mundo de inagotables maravillas.
Me encantaba el mes de mayo porque todo era diferente. Íbamos de blanco, hasta el velo, y ya no había que ir a misa por esos corredores helados, a las ocho de la mañana, bajo los velos negros que nos contagiaban tristeza. Ahora llevábamos flores en los brazos y atravesábamos la puerta del colegio hacia la luz del sol que calentaba ya un poco o prometía hacerlo. Bajábamos, mareadas por el intenso olor a lirios y nardos, hasta una roca situada al fondo del jardín, donde había otra pequeña estatua de la Virgen. Depositábamos los ramos de ofrendas y, después, entonábamos más canciones y nos sentíamos ya niñas santas y puras, niñas del Cielo. Las monjas, en esos días, sonreían y nos miraban con una dulzura que, aunque me pareciera simulada, atribuía a nuestro derecho a ser tratadas con amor porque la Virgen las vigilaba.
La Navidad también era especial porque representábamos un Belén vivo. Yo era un sencillo pastor pero estaba en el escenario y podía ver a mis compañeras vestidas de ángeles, con túnicas de raso blanco y alas hechas con auténticas plumas. Las monjas elegían, para hacer de ángeles, a todas las niñas rubias y, a pesar de la mortificación que me suponía no ser uno de ellos por un rato, ni poder entrar en la habitación especial donde se vestían, hacían bien con su elección porque el efecto logrado al juntar a todas las niñas de cabezas doradas era que las demás, al menos yo, quedáramos admiradas ante el resplandor del conjunto. Las envolvía un rumor de alas que se acoplaban como en un nido de seres perfectos y luminosos, situado justo detrás del Misterio viviente, en el que la niña más rubia de todas reinaba como la Virgen María, con un manto plagado de estrellitas de plata cosidas por las manos de las propias monjas.
El día de la función de Navidad venían los padres a vernos. Tenía muchas ganas de que los míos vieran como era el Cielo, lleno de ángeles, porque no es lo mismo imaginarlo que verlo, pero no pudieron venir y cuando, más tarde, otro día, les explicaba cuanto brillaban todos los ángeles juntos alrededor de la Virgen, lloré al darme cuenta de que no era capaz, con mis palabras, de hacerles ver la luz del Cielo.
Mamá era muy guapa, pero no era rubia y no se parecía nada a la Virgen María. Era la más joven de todas las madres de las niñas del colegio y siempre estaba riéndose. Llevaba unos peinados muy complicados y los ojos pintados con una raya oscura. También llevaba minifaldas. Algunas veces, cuando venía a mi cuarto para darme un beso antes de salir a cenar con mi padre, le pedía que cerrara los ojos, sin arrugarlos, para poder ver bien esas líneas negras. Me maravillaba que fueran idénticas y que se las hubiera hecho ella. Mi madre hacía prodigios, cosas muy difíciles, como peinarse de esa manera, con moños y pelucas, y maquillarse los ojos. Pero eso no eran milagros que sirvieran para las cosas del Cielo. Lo hacía para sí misma y no para salvar almas. Mamá olía muy bien, y muchas noches, cuando ya se habían ido, me escapaba hasta su baño, donde había estado justo antes arreglándose, y me quedaba allí un rato con la luz apagada, para inspirar despacio su olor que se había quedado.
Ignoraba aún los peligros que me rodeaban, así como la existencia del Demonio y del Infierno, pero no tardé en averiguar la cantidad de cosas espantosas que podían sucedernos. Antes de hacer la Primera Comunión nos dieron algunas clases especiales. De entre todas esas reuniones dos fueron en verdad horribles. Para una de ellas nos visitó un sacerdote muy viejo que acababa de llegar de África. Yo sabía de las misiones que si hacía bolas juntando las cintas de celofán color café que cerraban los paquetes de cigarrillos de mis padres o que recogía del suelo por la calle, para mandárselas a los misioneros, los negritos pasarían menos hambre. También se hacían bolas con el papel de plata que envolvía los chocolates. Había que estirarlo al máximo y aplanarlo muy bien con la uña para que quedara una lámina finísima con la que cubríamos, con pericia de orfebres caseras, nuestras esferas de plata para los niños pobres de lugares lejanos.
Nos reunieron a todas las candidatas en una sala muy grande de aquel convento en la que nunca antes habíamos estado. Las monjas parecían especialmente sigilosas y serias esa mañana. Nos hacían sentar sin dirigirnos la palabra. Cuando estábamos ya en las sillas nos empujaban por los hombros hacia abajo. Recorrían los pasillos que se habían formado de una punta a otra, como si hubieran perdido algo y, afanosas y en silencio, se empeñaran en encontrarlo. Su actividad incesante me hacía sentir culpable porque no podía ayudarlas. Ni siquiera nos dejaban preguntar qué buscaban. Todo era especial y raro. Sabíamos que esperábamos a alguien muy importante. Delante nuestro había un aparato complicado, subido en un pupitre sobre unos libros para que estuviera más alto. Unos metros más lejos, colocaron una pantalla sujeta en un insólito trípode. Pertenecía a aquel sacerdote que iba a hablarnos. De pronto las monjas se fueron todas a la vez, como insectos que se juntan, hacia una puerta que parecía comunicar con el mundo donde ellas vivían y al que sólo ellas entraban, jamás las niñas.
Volvieron a aparecer, esta vez apiñadas en torno a un hombre muy mayor vestido con una sotana blanca. La vestimenta me impresionó por sus pliegues tensos que se rozaban cuando caminaba, como si susurrara cosas al pasar, con miles de botones de nácar desde el cuello hasta los pies. Estaba gastada, amarillenta, y esa vejez le daba majestuosidad, como si fuera una vieja sabia. Sobre la cabeza llevaba un pintoresco sombrero blanco, bastante sucio, por si el sol africano le llegaba hasta dentro del convento.
Unas monjas y otras se desperdigaron por los pasillos laterales y, las más importantes, incluida Mother Superiour, a la que nunca había tenido tan cerca, acompañaron al misionero hasta el lugar donde estaba la máquina sobre el pupitre y los libros. Entonces sucedió la revelación más cruel que jamás había escuchado: una monja tomó la palabra y nos dijo que aquel hombre tan bueno había vivido casi toda su vida en África, para ayudar a los negros. Había creado escuelas y misiones en las que convirtió a muchos de ellos a la religión y, por lo tanto, había salvado sus almas. Imaginé a aquel anciano rodeado de negritos medio escondidos entre sus acartonadas faldas, dándoles nuestras bolas hechas de papel de plata y de tiras de cajetillas de tabaco con una mano, mientras los bendecía a todos con la otra. Tanta bondad me emocionaba, así como la seriedad con que nos hablaba la monja, como si fuéramos mayores y respetables y, por primera vez, nos contaran algo de auténtica relevancia.
Luego, la monja se puso nerviosa. Nos dijo que no todo el mundo en África quería a ese señor. Algunos, no los niños, los mayores, sus padres o sus vecinos, eran salvajes y no entendían lo que el hombre de la sotana blanca les decía sobre Jesucristo. Un buen día se lo llevaron lejos de la misión, lo metieron en la selva y le hicieron cosas horribles porque eran personas que no se iban a salvar jamás ya que no habían sido bautizadas y no querían hacer caso de lo que el viejecito les decía. Para que no hablara más de las cosas de Dios, le cortaron la lengua.
Lo más espantoso de aquel día fue que el misionero, mientras la monja hablaba, sacó de pronto la lengua de su boca y nos la enseñó. Vimos cómo salía un trozo morado de carne que se quedaba corto, pues apenas llegaba hasta los dientes, mientras él giraba a un lado y a otro, y se ponía de perfil para que todas pudiéramos ver qué poca lengua le había quedado. Las monjas nos miraban con fiereza, no se nos fuera a ocurrir a alguna hablar en alto o emitir sonidos de espanto o asco. Sin necesidad de palabras, comprendimos que debíamos imitar esa actitud de respeto y valentía ante los hechos atroces que podían suceder a los que predicaban por África.
Ahora veía a los africanos tirando con fuerza a aquel hombre las bolas de plata y de tiras de tabaco que habíamos hecho, como nosotras nos tirábamos en invierno bolas de nieve en el jardín, pero con más rabia. Así que el señor de blanco estaba mudo, pensé unos instantes, pero me equivoqué porque no sabía que, a veces, los mudos pueden hablar, aunque no se les entienda. El misionero, después de enseñar bien el corte limpio de su lengua, manipuló el aparato sobre el pupitre y comenzó a emitir unos sonidos que eran coherentes, frases enteras con sus tiempos y sus silencios, con exclamaciones y hasta con risas, de las cuales no comprendíamos una sola palabra.
Sobre la pantalla del trípode surgieron estampas de niños negros, de misiones y de árboles muy raros. Aunque esas imágenes fueron sin duda de mucho interés para mí, que nunca había visto proyecciones de filminas, ninguna de ellas quedó en mi recuerdo, pues sólo podía atender en mi cabeza a la visión de aquella lengua amoratada y firme que había visto y que ahora imaginaba moviéndose con mucho espacio en la boca del misionero, como un animal sin cabeza, con la intención de hacer palabras sin conseguirlo.
Muy adentro, diferente a todo lo que hasta ese momento me había dolido, estaba la revelación de que los negros de África no estaban salvados por Jesucristo y cortaban las lenguas de la gente ya que, al no haber sido bautizados, el Diablo les obligaba a hacer lo que él quería.
Esa noche me desperté vomitando. Fui hasta el salón para avisar a mis padres que jugaban a las cartas con sus amigos en unas mesitas que de día no estaban. Las otras señoras se parecían a mi madre, con las rayas negras en los ojos y sus extraños peinados. Todas olían diferente. Tan intensos olores me marearon y vomité otra vez, ahora en la alfombra del salón. Mamá se enfadó mucho, me agarró de la manga del camisón y me llevó al cuarto a tirones. Me metió en la cama y no me dejó contarle que tenía miedo porque había visto una lengua cortada por culpa del Demonio.
Días después, también como actividad preparatoria a la Primera Comunión, las monjas volvieron a llevarnos a aquella sala. Allí seguía el aparato sobre el pupitre con los libros y el trípode con la pantalla. Temí que el misionero quisiera contarnos otra vez sus aventuras en África. En realidad, me daba más miedo él que los negros salvajes o que el Diablo que les hacía ser tan malos. Pero esta vez todo era más informal. No vino Mother Superiour y pronto supe que no esperábamos visitante alguno. Una monja nos explicó lo que eran los pecados. Habló primero de los pecados mortales. Éstos eran los peores y más grandes, pues, una vez hechos, aunque pudieras confesarte, con toda seguridad tu alma acabaría quemándose para siempre en el Infierno. Muchos de ellos no los entendía, pero el que más me impresionó fue el pecado de matar. Nos dijo la monja que jamás deberíamos matar a nadie, no podíamos matar nunca a nadie, nos dijo.
Esta prohibición me reveló que, aunque nosotras no lo hiciéramos, podía haber otras personas, niñas o gentes malvadas, que sí cometieran pecados mortales como matar. Un día, era posible, me di cuenta, que alguien decidiera que no le importaba quedarse para siempre en el Infierno, y arder en compañía del Diablo, y que le apetecía matar a alguna de nosotras, a una monja o a mí, por ejemplo. A partir de ese momento cambió para siempre mi manera de andar por la calle y de sentirme segura en casa.
Procuraba no llamar la atención, vivir con disimulo. A veces estaba jugando con otros niños, haciendo ruido, o chillando mientras corríamos, y de golpe me venía a la cabeza la posibilidad de que anduviera suelto un pecador mortal y que yo, por boba y por no estar callada, llamaba su atención. A él le venían, de golpe, las ganas de matar que le mandaba el Diablo para que pecase y caía sobre mí con un cuchillo, me mataba y yo me quedaba en el suelo de arena ya quieta para siempre, como los muñecos de cartón que clavábamos en el corcho, rodeada de un charco de sangre. Ya sería tarde para salvar a nadie, ni a mí de estar muerta ni a quien me hubiera matado de irse al Infierno para siempre. Todo por culpa de hacer caso al Diablo.
Después la monja nos habló de otro tipo de pecados más pequeños, menos graves, que no eran mortales. Para estos sí que había perdón de Dios si te confesabas y le contabas al cura lo que habías hecho antes de morirte. Nos dijo que los niños podíamos estar cometiendo este tipo de pecados todos los días sin darnos cuenta. Accionó el proyector de filminas, sobre el pupitre y los libros, y vimos a un niño, dibujado como en los tebeos, que escondía chocolate con una mano detrás de la espalda y enseñaba la palma de la otra a su madre, quien le preguntaba si había robado el chocolate. La monja nos explicaba que el niño estaba mintiendo porque sí lo había hecho. Señalaba con un puntero la tableta que escondía en la otra mano.
Cambió de filmina y ahora veíamos al niño sentado en el suelo con las manos y la cara manchadas de marrón porque se estaba comiendo toda la tableta. Este niño es un mentiroso, dijo la monja. A mí me parecía muy listo porque consiguió comerse todo el chocolate él solo. Volvió la monja a cambiar de filmina. Ahora aparecía Jesucristo clavado en la cruz. Se veían gotas de sangre caer desde sus manos y sus pies atravesados por clavos. El niño, todo sucio y pringado, subía por una escalera larga de madera hasta arriba del todo de la cruz, que era mucho más alta que él. Tenía en una mano un martillo y en la otra una espina que le clavaba a Jesucristo en la cabeza. Cada vez que un niño dice una mentira le está clavando una espina a Jesucristo, nos reveló la monja para nuestro pasmo.
No recuerdo nada más sobre aquella lección de los pecados grandes y pequeños, pero esa noche tuve una pesadilla: mamá me acusaba de haber robado chocolate. Yo juraba que no había sido y que, además, en casa nunca había chocolate en la despensa. Me sentía culpable y no entendía cómo podía tener la culpa si no me había comido aquella tableta que nunca existió. Pero en el sueño estaba muy claro que sí fui yo y, en la vida, al despertarme, también.
Fue entonces cuando descubrí, con espanto, que detrás de todos los posibles pecados, grandes o pequeños, se escondía el Diablo. Su existencia, hasta entonces ignorada, se reveló como una sombra de amenaza continua sobre cada uno de los actos o acontecimientos que a partir de tomar la Primera Comunión y convertirme en una en niña mayor, hiciera o incluso pensara. Satanás poseía unas habilidades muy poderosas contra las cuales no tenía ninguna posibilidad de triunfar en el caso de que él decidiera fijarse en mí y hacerme pecar.
Según las monjas, si nos colábamos en la fila, cuchicheábamos en misa o si nos reíamos de la mano de pájaro de Mother Stanilous, una monja vieja a la que le faltaban tres dedos y a veces nos cuidaba en alguna clase, deberíamos darnos cuenta de inmediato de que tales risas, tropezones y susurros, eran la manera en que él nos hacía pecar y, aunque nosotras estuviéramos contentas o pensáramos que todo era divertido, en realidad le clavábamos espinas a Jesucristo sin parar, una detrás de otra, y el que se divertía de verdad era el Demonio que hacía con nosotras lo que quería y no nos dejaba ser niñas buenas.
Aprendí también, en aquellos días, que existían unos mundos horrorosos. Eran invisibles pero estaban acechantes, con sus negras puertas abiertas de par en par, esperando sólo a que muriéramos para caer en alguno de ellos. El Infierno, por supuesto, era el peor de todos, pero no me daba en verdad miedo ya que no me sentía capaz de cometer pecados de los grandes y caer en sus llamas. No conocía a nadie a quien quisiera matar, así que me parecía muy improbable llegar a hacerlo. Pero estaba también el Purgatorio. Ahí sí que podía terminar por descuidos tontos, mientras estaba entretenida con cualquier cosa y cometía pecados pequeños sin saberlo. Poco a poco, como rueda despacio una piedra cuesta abajo, al final me encontraría en él sin darme cuenta.
Por ejemplo, si sentía envidia de que otra niña tuviera un caramelo o una cinta rosa en el pelo y en ese instante preciso me moría de repente, sin tiempo de confesarme, con toda seguridad iría al Purgatorio. Allí pasaría mucho tiempo, tanto que no podía ni imaginar el final. Sabía que la eternidad era para siempre jamás, sin retorno y sin fin, algo tan enorme como el infinito o el horizonte o como el mismo Dios. Eran eternos el tiempo del Cielo y el del Infierno, pero el del Purgatorio no se sabía cuánto duraba. Si hacía preguntas no comprendía las respuestas y las monjas nos venían a decir que allí se sufría muchísimo, en la espera a que un día te trasladaran al fin al Cielo.
El sufrimiento del Purgatorio lo imaginaba como si me quedara encerrada para siempre en el montacargas gris y sucio de nuestra casa, entre piso y piso, durante años, sin que nadie se diera cuenta, sin comida y sin poder comunicarme. Allí no se hacía nada, ni se hablaba ni se comía ni se podía uno entretener jugando mientras pasaba el tiempo, ni había día ni noche. Sólo se esperaba, siempre se esperaba, y se pasaba fatal mientras se esperaba. No entendía lo que hacía sufrir tanto allí. No había llamas que te quemaran, como en el Infierno, ni te encontrabas con el Diablo. Empecé a sospechar que se sufría de puro aburrimiento, de tanto esperar lo que nunca llegaba.
Una de esas noches papá me dejó pasar un rato sentada en sus rodillas, antes de irme a dormir, y me preguntó por lo que me enseñaban en el colegio. Le conté cómo ahora aprendía sobre cometer pecados sin darme cuenta. Le advertí del peligro de decir mentiras o de llevar una vida oculta, ya que eso era lo que deseaba el Diablo que hiciéramos y podía resultar que, por su culpa, acabáramos para siempre, o por millones de años, en el Purgatorio, sin hablar ni comer y sin hacer nada.
No sé por qué a mi padre no le gustó lo que me enseñaban las monjas y me mandó a la cama sin darme un beso. Después, mientras mamá se arreglaba todavía en su baño, le escuché hablar con alguien por teléfono y, aunque no recuerdo lo que decía, lo hacía en voz baja, como para que mamá no lo pudiera oír. Estaba enfadado con la persona con la que hablaba. Papá prometía algo pero percibí que no decía la verdad. Fingí estar dormida cuando mamá vino a despedirse porque estaba segura de que mi padre había mentido y eso era un pecado. Se me ocurrió sugerir a mamá que en vez de ir a cenar se fueran a confesar, por si acaso se moría papá de repente esa noche y se quedaba atrapado en el Purgatorio. Pero no dije nada: había aprendido que a los mayores no les gusta hablar de pecados.
Aunque la posibilidad de caer en el Purgatorio pronto logró inquietarme en extremo, hubo otro lugar que ocupó mis pensamientos más taciturnos. Se llamaba el Limbo y era aún más difícil de comprender. Primero de todo porque era parecido al Purgatorio, pero en él no había pecadores sino inocentes. Allí iban a parar las almas de todos los niños que morían sin haber sido bautizados, además de las de los miles de negritos de África y millones de chinos que tampoco conocían la religión y vivían muy lejos, en la ignorancia de que al morir caerían atrapados para siempre en aquel universo donde tampoco había ni día ni noche, ni se hablaba ni se comía.
Lo peor de el Limbo era que el que entraba allí no salía nunca. No era una espera para llegar al Cielo, como sucedía con el Purgatorio, por muy lenta que ésta fuera. Era una condena a perpetuidad y me parecía atroz que los bebés que habían muerto antes de ser bautizados se quedaran allí para siempre, como pececillos atrapados, que flotan en la nada. Por una parte sentía alivio y felicidad, porque estaba bautizada. El peligro de vivir eternamente rodeada de bebes muertos antes de tiempo y de almas de niños negros y chinos que no habían conocido las misiones ya no era una amenaza para mí. Pero, por otra, me obsesionaban aquellos inocentes condenados, todas aquellas familias lejanas, con sus parientes y sus poblados enteros, que nunca saldrían de aquel sitio de infinito silencio porque, aunque se rezara por ellos millones de oraciones durante siglos, sus almas no tenían escapatoria.
Una monja nos dijo que cualquier persona cristiana podía bautizar a alguien en caso de que no hubiera sacerdote en un momento de peligro de muerte. Sólo era necesario decir: yo te bautizo en el nombre de Dios, y hacerle una señal de la cruz en la frente con los dedos mojados de agua. Aquella solución, tan sencilla y práctica, hizo de mí, durante una temporada, una niña misionera que iba por los parques en busca de bebés dormidos en sus cunas, para bautizarlos en secreto por si acaso sus padres no lo habían hecho y se morían de golpe, se caían de los brazos de sus madres o se atragantaban con la papilla y se ahogaban. Como no tenía agua, mojaba mis dedos en saliva y les decía, muy bajito, que yo los bautizaba en el nombre de Dios, mientras los persignaba en sus frentes diminutas. Después, corría a buscar otro bebé con urgencia para salvarlo del Limbo. Podía pasar así tardes enteras.