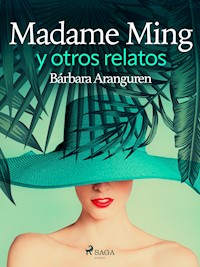
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una giganta nacida en China que en realidad no es china llega a París con enigmáticas intenciones; una concertista frustrada traza un plan para hacerse con un legendario piano y, de rebote, consigue también un marido; el rodaje de una película criminal termina mezclándose con un cruento crimen... estos relatos folletinescos, tan divertidos como enrevesados, han convertido a su autora, Bárbara Aranguren, en una auténtica escritora de culto.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bárbara Aranguren
Madame Ming y otros relatos
Saga
Madame Ming y otros relatos
Copyright © 2015, 2022 Bárbara Aranguren and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728374429
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
MADAME MING
Para B. Freire
I
Siguiendo las pautas de su fiel Consejero, Madame Ming eligió la oscuridad de la noche para hacer su entrada en París. Dado que Madame Ming era una giganta de tres metros y quince centímetros de altura, reconocemos que el Consejero obró con el acierto merecedor de su cargo al proponer dicha hora para semejante acto, pues acomodar a una giganta, y por consiguiente a todo su gigantesco equipaje, no es acción baladí. Imaginen ustedes que los zapatos de Madame Ming quedaban encajados a lo ancho en aquellos baúles de alcanfor que trajo desde La China, y eran bastante anchos.
Todo se hizo con discreción y paciencia, siendo esta última una reconocida característica del pueblo chino. Madame Ming esperó en su vagón hasta que el último de los mozos de estación se perdió de vista empujando uno de los carros en que fueron transportados todos sus baúles hasta los carruajes tirados por caballos que los llevarían al Hotel Soi Même La Verité.
A solas el Consejero y el Jefe de Estación, pues ni siquiera se había avisado a miembro alguno de la Legación China de su llegada a París, se estimó oportuno que Madame Ming bajara del tren. Su porte, qué decir tiene, impresionó sobremanera, aún habiendo sido advertido, al Jefe de Estación. Pero él mismo, si se le hubiera preguntado, no habría sabido responder si lo que le impresionó fue la estatura de Madame Ming, es decir, su gigantismo, o algo aún más poderoso, más atractivo, algo así como su chinismo superlativo, su enorme chinidad, su inigualable chinez, en fin, algo relativo a ser grande, sí, pero a ser grande y venir de La China.
Porque para ser precisos, y para que esta historia tenga un interés real, hay que decir que a pesar de su chinismo, de su chinidad o de su chinez, y a pesar de venir de La China y vestir como una china, Madame Ming, y eso era evidente cuando uno observaba de cerca sus rasgos, no era una mujer china.
Esas paradojas tiene la vida: la más grande de las chinas, en verdad no era china. Pero todo tiene una explicación, si se tiene paciencia para esperarla.
Hubo, hace muchos años, otro gigante chino, este varón, llamado el Gran Chang. El Gran Chang era el hijo mayor, y también el menor, porque era el único, de un noble de Pekín y por lo tanto su vástago amado. Su notable padre lo educó con el mismo rigor y la misma dedicación con que hubiera educado a otro hijo de un tamaño más normal, de haberlo tenido. Fue instruido en su propia casa, como era lo natural en la época, por los más eruditos profesores de Pekín. Tanto es así que el propio Chang, el Gran Chang, se convirtió en un excelente calígrafo a su vez. Pero eran los tiempos en que La China se abría al mundo y Chang, en su esmerada educación, había aprendido varios idiomas como el inglés, el francés y el alemán, que practicaba con deleite con sus profesores extranjeros. Fue por invitación de uno de ellos, Mister Pickwick, que un buen día el Gran Chang decidió emprender un largo viaje por Occidente. En su periplo recorrió los Estados Unidos y el Viejo Continente, pasando largas temporadas en Nueva York, Londres, París y Viena.
En esos tiempos, un fenómeno de la naturaleza como era el Gran Chang, atraía a numerosos sabios que querían verlo de cerca, medirlo, preguntarle por su dieta, dar crédito a lo que habían oído, publicar estudios clínicos etc.
En Viena, precisamente, el Gran Chang dejaba que los sabios estudiaran si por el hecho de que su cabeza tuviera tres veces el tamaño de la de sus congéneres ello implicaba la triplicidad de su contenido, material o intangible. Entiéndase: ¿tenía el triple de memoria? ¿su cerebro era tres veces mayor? ¿se multiplicaba su inteligencia por tres? Al ser el Gran Chang un hombre de excepcional talento intelectual, los sabios dudaban a la hora de discernir si tan grande capacidad mental era intrínseca al ser o al tamaño del ser.
Pero esto a Chang no le preocupaba. Viajaba en compañía de su esposa, una mujer china, normal de tamaño y muy silenciosa, y de un enano, también chino. Era extraño verlos a los tres juntos. Si estaba Chang a solas con su esposa, él parecía un hombre normal en compañía de una mujer diminuta, como encogida. Por eso se hacía acompañar del enano Huo, porque la sola presencia de Huo junto al Gran Chang bastaba para mostrar la evidencia de que aquel enano, con rasgos enanoides propios, aunque chinos, no era la única persona con un tamaño anormal en la habitación. Si bien los muebles resultaban grandes para el enano, al compararlos respecto al Gran Chang aparecían como objetos de miniatura y era entonces cuando el observador, perplejo y alarmado, caía en la cuenta de que aquel hombre oriental de rasgos finos y bien proporcionados, era un hombre descomunal. Entonces Chang sonreía de una manera muy china, sonreía para adentro, sin que apenas se le notara en la comisura de los labios. Únicamente quien lo conocía de verdad notaba el eco de esa sonrisa interior en un levísimo parpadeo acompañado por un casi silenciado carraspeo, como si al tragar saliva calladamente, mientras sonreía para sí, se estuviera diciendo: Sí, amigo, soy diferente, y quizá esa sonrisa interior indicara algo de su carácter, algo de su timidez, pues aunque se mostrara ante unos y otros para bien del progreso científico, y por tanto de la Humanidad, el Gran Chang sentía pudor cada vez que otro ser humano reparaba en él, precisamente en él, y agrandaba su visión del mundo para incluirlo.
Eso nos pasa a todos, sólo que no a todos nos pasa con la frecuencia que le sucede a un gigante. Hay que ser justos y añadir la verdad de que, gigantes o no, no todos somos pudorosos. Pero el Gran Chang sí que lo era.
El Gran Chang, pues, se dejaba estudiar, mientras sonreía para sí, a la manera oriental, y así pasaba el tiempo que permaneció en Viena.
Había alquilado un elegante palacete en una de las zonas residenciales y dejaba pasar los días sin sentir urgencia alguna por volver a La China. Fue consciente de esa falta de nostalgia de La China precisamente cuando esa circunstancia cambió y se convirtió en la opuesta: una imperiosa necesidad de volver a La China se apoderó de él, como si esa gran nación fuera el único lugar posible a donde ir. Esto sucedió el día en que aquella niña giganta fue abandonada ante la puerta del palacete del Gran Chang. Todo esto ocurría hace mucho tiempo. El gran Chang murió hace ya años. Su esposa lo había hecho mucho tiempo antes y el pequeño enano Huo hace ya una década.
Nadie queda, pues, para recordar cómo sucedieron exactamente los hechos. La pobre Madame Ming sólo sabe de su origen lo que su padre adoptivo, el Gran Chang, le contó: que la encontraron una mañana soleada atada por una de sus muñecas a un pañuelo y éste a otro y éste a otro a su vez, de tal manera que se podría decir que estaba atada a una cuerda hecha de pañuelos, que a su vez había sido atada al tirador de la puerta principal. Por lo tanto, alguien había cruzado sigilosamente el jardín con aquella niña giganta que tendría unos tres años y la había atado a aquella puerta. El primero en oír los sollozos de la niña fue Huo, que cruzaba el amplio recibidor para dirigirse a la cocina a tomar su frugal desayuno. Con un impulso protector que es muy frecuente que se dé, paradójicamente, entre la gente de su tamaño, Huo abrió la puerta y allí estaba aquella enorme niña, ya por entonces más alta que el propio Huo, llorando mientras miraba con horror su mano atada a aquella ristra de pañuelos.
Días después, Huo, la niña, el Gran Chang, su mujer y todas las personas que los habían acompañado a Europa, subían al Orient Express con dirección a La China para no regresar jamás.
II
Se puede decir que aquel país fue el ideal para criar a una niña tan grande. Quizá en otra parte, en algún pequeño pueblo de la Europa Central, de donde sin duda venía, la anormalidad de su tamaño habría sido vista por sus semejantes con espanto, habría producido reacciones desconsideradas, de manifiesto rechazo a su persona. Pero en La China, varias razones contribuían a que esto no fuera así, siendo entre las más importantes el que los habitantes del barrio de Pekín en el que tenía su casa el Gran Chang ya se habían acostumbrado a albergar a un gigante entre ellos y, por lo tanto, la presencia de aquella niña, que ya era gigante al llegar, pero que fue desarrollando su gigantismo a medida que pasaban los años e iba creciendo como todos los niños, sólo que ella mucho más, no les perturbó en lo más mínimo, ni hizo que sus ideas del mundo tuvieran que cambiar para poder concebir que el gigantismo existe. Ellos ya lo sabían y eso, aunque parezca un hecho insignificante, no lo es. Otra de las razones, quizá más difícil de demostrar, pero sin duda operante para considerar Pekín como el lugar idóneo para criar a la hija adoptiva del Gran Chang, es el tamaño de las cosas en La China. ¿No parece razonable que las gentes que han visto construirse durante generaciones que atravesaron los siglos una gran muralla que rodea todo el lado occidental de ese gran país estén más preparadas para todo lo desproporcionado, lo demasiado grande? ¿No subyace en esta idea del pueblo chino de construir la Gran Muralla la misma intención de esconderse de los demás, de ocultar algo enorme, el propio pueblo chino, a los ojos de extraños, de protegerlo?
Debe ser colegido, en razón de estos supuestos, que el Gran Chang hizo lo que cualquier hombre de bien, con la misma condición y origen que a él lo definían, hubiera debido hacer: procurar a su hija adoptiva un entorno meticulosamente diseñado para el fin de no despertar en ella ni temor ni rechazo a su propia condición, sino, todo lo más, cierta sorpresa, inevitablemente progresiva, al darse cuenta del tamaño mucho mayor de sus partes en comparación a todas las personas que a su alrededor discurrían.
La naturalidad con su propio cuerpo, eso era lo que el Gran Chang había obtenido en su educación, gracias al amor de su padre, y eso era lo que pretendía que su hija adquiriera.
Es de suponer que semejante objetivo no hubiera sido fácil de lograr en el caso de que un humano corriente, en cuanto a estatura, hubiera sido el encargado de la difícil misión de imbuir naturalidad en los movimientos o en la manera de estar de una niña aquejada de la enfermedad de los gigantes, pero hay que tener en cuenta que el Gran Chang contaba para ello con la enorme ventaja de estar él mismo, personalmente, encargado de dicha misión. El mundo estaba concebido para personas de otro tamaño, es cierto, pero aquella niña no tenía como referente a esas gentes de otro tamaño, a los normales, para los que estaba hecho el mundo y sus medidas, sino a su propio padre. De tal manera que cuando aquella niña veía a su padre y a todas las cosas, de inmediato pensaba que las proporciones eran correctas: su venerado padre lucía enorme entre minucias, cosas y cositas, arbolitos y matojos, montañas y montañitas, que lo rodeaban. Si ante su vista aparecían otras personas, eran ellas las que, a ojos de la niña, quizá estaban desproporcionadas con respecto al tamaño de su padre. Pero tampoco esa diferencia la intrigaba lo suficiente como para hacer preguntas: como las ciencias de la mente han demostrado, toda niña ve a su padre superior a sus semejantes y, por lo tanto, nada había de extraño para la pequeña Ming en el hecho de que su padre fuera más grande que el resto de los mortales. Ayudaba a tomar por normal dicha desproporción no sólo el hecho de que Ming fuera una niña, sino también que el Gran Chang fuera un hombre tan notable en tantos aspectos de su naturaleza, no sólo en el físico. Era también el más inteligente de cuantos le rodeaban, el de conversación más amena e ingeniosa, el más paciente y justo, el más elegante en el vestir, el que más libros había leído y, en fin, a los ojos de la pequeña Ming, el más grande de los hombres.
Por todas estas razones, es también deducible que Ming tampoco se extrañara de su propia diferencia de tamaño con respecto a otras compañeras de juego a las que veía crecer, de año en año, sin que jamás alcanzaran su estatura. Al fin y al cabo era natural que a ella le ocurriera lo mismo que a su padre, puesto que era su hija, y es preciso señalar que le hubiera causado mayor inquietud reconocerse de tamaño pequeño, el normal, y tener que aceptar que nunca llegaría a ser tan grande como el Gran Chang. Aunque son especulaciones, pues no podemos saber nada de cómo hubieran sido las cosas de haber sido éstas de otro modo, por la unión e identificación que desde un principio Ming sintió con su padre, cabe deducir que no habría podido soportar sentirse diferente a él. Desde su visión infantil el mundo estaba hecho para ella y el gran Chang. Eran los demás, en todo caso, los que no estaban bien hechos, los raros, los incompletos. Era a ellos a los que evitaba mirar a los ojos, avergonzada de que pudieran por un momento advertir la compasión o la pena en su mirada al contemplar su tamaño menor, su inferior condición de humanos ante el altísimo esplendor de su padre y el suyo propio.
Hay frases que han sido concebidas con un sentido que desconocemos, sobre todo porque las hemos escuchado escindidas de otras frases que pudieran explicar su sentido completo e ignoramos también en qué circunstancias fueron construidas, algo así mismo fundamental a la hora de comprender el significado completo de su uso. Es el caso de la muy interesante oración que paso a transcribir: El pasado es un país extranjero. El autor de dicho pensamiento expresado de manera tan literaria debió tener una idea muy precisa de lo que quería decir y que a nosotros se nos escapa cuando enunció las palabras que lo componen. Pero ese sentido inicial aún se puede vislumbrar, a pesar de desconocer en medio de qué situación fueron dichas o escritas, probablemente escritas porque si no no hubiesen llegado hasta nosotros, tales palabras y sugiere que el pasado de cada individuo, al irse alejando de la realidad del presente e ir, por tanto, perdiendo definición, perdiendo datos y detalles que eran fundamentales para completar la visión de lo que era, de lo que había cuando no era aún pasado, al ir desmenuzando el paso del tiempo la totalidad de lo que existió y al ir nuestra memoria perdiendo piezas, aleatoriamente, de dicha totalidad, se convierte, decimos, ese pasado de cada cual, en un lugar que no podemos llegar a conocer verdaderamente, como nos ocurre con los países extranjeros, por los que caminamos con todos los sentidos alertados para intentar que obtenga resultados nuestro esfuerzo por captar elementos de la realidad que nos ayuden a comprender las escenas transitorias de las que somos testigos casuales.
Pero bien sabemos que es en vano y que tan sólo inventamos un sentido coherente a aquello que vemos, que, sobre todo, miramos. Como si miráramos unas fotografías de seres que no conocemos y tuviéramos que inventar quiénes son, qué relaciones tienen entre sí, por qué decidieron detenerse unos segundos delante de la cámara. Así nos ocurre en los países extranjeros.
Es cierto pues, como dijo ese autor, que no sabemos quién fue ni por qué lo dijo, pero cuyas palabras han llegado hasta nosotros, que el pasado es un país extranjero, cuyo vocabulario vamos perdiendo. A veces, al recordar una situación determinada quizá reconocemos quién era el sujeto pero hemos olvidado, puede que por motivos poderosos, cuál era el verbo que lo definía en ese momento exacto de nuestras vidas.
Eso es, básicamente, lo que sucede con las infancias, nuestro primer pasado. Así fue como ocurrió también con la infancia de Madame Ming, que se fue alejando calladamente, sin levantar sospechas, hasta que un día, creyendo ella que había estado siempre ahí, acompañándola, siendo una parte de sí misma, se decidió a invocarla expresamente, para poder contemplarla y sentirse acompañada de todo lo que en su infancia había habido: su padre, sus juegos, su tranquila vida en la casa familiar de Pekín, con su precioso jardín tapiado, y descubrió que ya no tenía esa infancia, que sólo quedaban recuerdos aislados, incluso estereotipados, jirones de todo aquel tiempo que jamás, mientras lo estuvo viviendo, hubiera concebido que estuviera hecho de otro material que no fuera lo eterno.
Y, como todos, lloró Madame Ming por su infancia perdida.
III
Quien no haya viajado hasta La China y no conozca la ciudad de Pekín, ignorará que, por ser una ciudad formada con infinitas casas hechas de adobe y extendida en todas las direcciones de manera horizontal, se asemeja a un interminable laberinto depositado sobre el barro y con la Ciudad Prohibida en el centro.
No es el lugar ideal para padecer de melancolía, pues es, en sí, una ciudad melancólica. Pero, por otra parte, ¿existe algún lugar que sea el ideal para padecer de melancolía?
Así sentía Madame Ming, inmóvil ante el jardín de su casa, una mañana cualquiera, tiempo después de haber muerto ya el Gran Chang. La luz era mortecina, invernal, blanca, como una niebla que lo ocupara todo pero que no fuera densa, sino transparente, absoluta, y, detrás, un resplandor muy intenso debido al sol, pero que podía ser el anuncio de otro mundo muy distinto, un mundo ardiente, más allá del frío y los espectros de las sombras. Por las tardes, los árboles pelados se recortaban en el blanco, ya sin resplandor. Algún día había observado una bola de fuego suspendida, el sol debilitado, ya poniéndose. El cielo del blanco al dorado. Era diciembre.
Hasta ese día Madame Ming había sido capaz de mantener la melancolía apartada de su semblante cuando se encontraba en presencia de otros. Estas otras personas eran, por lo general, los criados que atendían las diversas necesidades de la casa, alguna amiga y antigua compañera de juegos que venía a pasar la tarde y jugar a las cartas con ella y, sobre todo, el Consejero Malapart.
Monsieur Malapart llevaba a su lado desde que ella cumplió quince años. Lo había traído el Gran Chang a cenar precisamente el día en que, en aquella casa, se celebraba que Madame Ming cumplía quince años. Fue instalado en lo que hasta entonces se conocía como habitación de invitados y desde entonces Monsieur Malapart vivió entre ellos, como uno más de la familia. Sus funciones nunca fueron especificadas. En todo parecía realmente un invitado pues recibía todas las comodidades y servicios posibles en la casa sin que tuviera otra obligación aparente que la de dar conversación durante las comidas y las cenas y acompañar a todas partes al Gran Chang y a su cada vez más grande hija, la joven Ming.
La monotonía cotidiana fue revistiendo la presencia entre ellos del Consejero Malapart hasta tal punto que cuando el Gran Chang murió a Madame Ming no se le ocurrió pensar que quizá había llegado la hora de que Monsieur Malapart renunciara al lugar, por otra parte indefinido, a no ser por el muy impreciso título de Consejero con el que se le nombraba, que ocupaba en su casa y en su vida. Se había convertido en una presencia incontestable y a ello había contribuido no sólo el hecho de que hubiera sido el propio Chang el que lo hubiera arrancado del mundo y de su muy probable otra vida anterior para hacerle formar parte de las suyas, sino también la particularidad de que era Monsieur Malapart una persona con unas virtudes tan difíciles de aunar en una sola naturaleza que la posibilidad de contar con él para la vida en general parecía si no una suerte, al menos un privilegio.
De entre estas virtudes, baste señalar unas pocas para dar a entender mejor la sensación de privilegio referida. Era el Consejero alguien interesado en conocer en profundidad el alma de las personas, más que conocer la palabra justa sería entender, y para ello utilizaba los más diversos métodos que encontraba a su alcance, desde escuchar con dedicado interés todo lo que se le contaba hasta leer cuanto de lo publicado sobre cualquier disciplina relativa a lo humano cayera entre sus manos. O bien preguntándose sin descanso el por qué de las cosas. Entiéndase, de las cosas relativas a las personas.
Esta característica tan marcada de su carácter, había desarrollado su espíritu de una forma singular: sus conocimientos sobre sus congéneres eran tan grandes como grande era su humildad; acaso la razón de conocer a fondo la materia de los hombres había eliminado, sin dejar ni rastro, toda posible soberbia o cualquier indicio de engreimiento. Conocía a los hombres y se sabía uno más entre ellos, con sus miserias y sus limitaciones y eso, precisamente ese conocimiento, era lo que lo hacía grande: era el más sencillo de los hombres.
Sabedor del sufrimiento que la ira y la envidia generan en los espíritus, Malapart, sin profesar religión alguna, había adquirido la serenidad de los sabios y de haber habido entre aquellas paredes una mirada observadora no le habría pasado inadvertida, por su frecuencia, la cantidad de tardes en que el Consejero Malapart, sentado en una butaca de cuero y vestido siempre a la occidental, sonreía casi imperceptiblemente, como si disfrutara de una gran paz, probablemente debido a su aceptación absoluta de las cosas.
Con la perspectiva que se obtiene al analizar los sucesos una vez que ya han sucedido, no podemos sino resaltar el enorme acierto del Gran Chang al situar en la vida de su hija Ming una presencia de tal talla humana como era el Consejero Malapart. De alguna manera, probablemente porque a él le había pasado durante su juventud, el Gran Chang supo que un día el mundo apacible de su hija, en el que todo parecía ocupar el lugar que debía o, para ser más exactos, tener la dimensión que le correspondía, iba a desmoronarse y que en ese instante en el que la felicidad de lo conocido iba a desaparecer, emergería una amenaza para la felicidad de Ming y esa amenaza no era otra que la de verse, de pronto, tal cual era realmente: una mujer desproporcionada, gigantesca, que nunca encontraría a nadie de su medida y que nada, en ninguna dirección hacia la que mirase, tendría jamás un tamaño referido a ella. Un día, y Chang lo supo muy pronto, Ming se iba a dar cuenta de que el mundo era pequeño, estaba lleno de cosas pequeñas y poblado de seres pequeños, pero lo dramático era que no se trataba de un mundo erróneo: todo tenía la proporción justa, la dimensión otorgada el día de la creación del mundo. Todo, menos ella.
¿No debemos aplaudir, sabiendo todo esto, el inteligente y previsor gesto del Gran Chang al asegurarse de que cuando él faltara y la joven Ming descubriera la verdad de las cosas allí estuviera la figura bondadosa y sabia del Consejero Malapart? Sí, debemos aplaudir la visión a largo plazo del gran Chang: Ming acabaría por hallar que todo lo que la rodeaba era minúsculo pero correcto, que no podía escapar de un mundo al que no pertenecía, un mundo encogido, pero contaba con la fortuna de caer en la cuenta de tan terrible situación estando en compañía de alguien grande, pequeño de tamaño, pero indiscutiblemente grande de espíritu: el Consejero Malapart.
Y esa es la lección que el Gran Chang dio a su hija después de muerto: mira con el corazón y verás que los tamaños no se corresponden con lo que tus ojos ven.
Insistimos en que esta estrategia demuestra la grandeza de aquel hombre.
IV
Es lógico que aparezca la curiosidad por conocer en qué circunstancias precisas Madame Ming fue presa de la melancolía al darse cuenta de que estaba sola en un mundo de gente diminuta.
Fue en aquel diciembre de cielo blanco y frío exagerado. Una hermana de la que había sido mujer del Gran Chang, Li Hong, vino de visita desde Shanghai. Li Hong había muerto joven, de tuberculosis, unos pocos años después de que regresaran a toda prisa de su viaje a Occidente con la pequeña Ming en brazos, pequeña relativamente, no olvidemos que siempre fue más grande que lo que le correspondía por edad. Li Juan, esta hermana de Li Hong que se había establecido en Shanghai por haberse casado con un rico comerciante de jade de dicha ciudad, apreciaba de veras a su cuñado que, a pesar de ser gigante, tan feliz había hecho a su hermana Li Hong. Para una mujer china de la época, que un marido decidiera viajar por Occidente resultaba un hecho extraordinario y tremendamente atractivo. Pero que decidiera llevar con él a su esposa era un hecho aún más insólito. Generalmente las esposas en La China apenas salían de la casa. Comprenderemos entonces, sabiendo cómo eran las cosas, el entusiasmo con que Li Juan visitaba a su hermana Li Hong para aprender de boca de ella todo lo que podía recordar de las ciudades que había visitado junto al Gran Chang y al pequeño enano Huo. Le producía enorme curiosidad saber cómo eran los hoteles, los restaurantes, las universidades que habían visitado.
Fallecida su hermana, Li Juan continuó visitando una vez cada dos años a su cuñado Chang y una vez muerto este no rompió su costumbre de instalarse en Pekín por unas semanas cada dos inviernos y seguir de cerca los pasos de su sobrina Ming.
Sucede con insólita frecuencia que personas que nos profesan un cariño auténtico y desposeído de intereses egoístas, sean, paradójicamente, las que nos provoquen un sufrimiento mayor. Li Juan era una mujer bondadosa y simple, hasta tal punto que nunca se extrañó del tamaño ni de su cuñado ni de su sobrina adoptiva. Los aceptó como eran, pues eran sus parientes, la familia de su querida hermana. Digamos que Li Juan tomaba la dimensión de su sobrina Ming como un don recibido de la Naturaleza en su nacimiento, como otras personas reciben el don de cantar o el de la extrema flexibilidad física, tan admirada por el pueblo chino en los espectáculos circenses. Así era de limpio el corazón de Li Juan.
Pero tuvo el infortunio de ser ella la que pronunciara las palabras que provocaron que la joven Ming perdiera la hasta entonces natural compostura y rompiera a llorar presa ya de una melancolía creciente e ingobernable. Las palabras que su tía pronunció en apariencia nada tenían que ver con Ming o con la vida de Ming, ni siquiera hablaba de la ciudad de Pekín. Li Juan estaba hablando de su ciudad, Shanghai. Transcribamos cuales fueron sus exactas palabras para poder después analizar el efecto que ellas tuvieron sobre el espíritu desprotegido de Madame Ming.
Dijo Li Juan:
—En Shanghai, todos bebemos el agua del río Huangpu.
Después se quedó unos segundos pensativa, como ausente, quizá rememorando el color de las aguas del río Huangpu, o puede que los grandes meandros que surcaban la ciudad. En cualquier caso, fue en ese silencio producido por sus cavilaciones tras pronunciar tan inocente frase, en el que irrumpió salvajemente el llanto de la joven Ming.
Su tía, Li Juan, asustada, dejó su asiento y se acercó rápida y angustiada a comprobar qué le había sucedido, como si el llanto sólo pudiera venir de una herida física que, sin que los demás se hubieran dado cuenta, Ming se hubiera producido.
El Consejero Malapart, sin embargo, apenas se movió en su butaca de cuero. Llevaba años esperando la aparición de esas lágrimas y las recibió con la tranquilidad del que está preparado a enfrentarse a lo inevitable, es decir, con un espíritu valiente.
Sabemos que no basta con dar a conocer las palabras que desataron la pena de Ming, pues en sí mismas no parecen guardar ningún secreto que pudiera ejercer una influencia tan repentina y triste sobre su ánimo, hasta entonces de apariencia sosegada.
¿Por qué al decir su tía Li Juan que en Shanghai todos bebían del agua del río Huangpu, Ming rompió a llorar con desconsuelo? ¿Acaso no era feliz viviendo en la tranquila y elegante ciudad de Pekín, con su Ópera y su colonia de extranjeros y las viejas familias importantes desde tiempos anteriores a que se decidiera trasladar la capital a Nankin? ¿Sería posible que alguien como Ming, aplicada en sus estudios y con un espíritu fácil de enardecer en la contemplación de lo artístico pudiera preferir vivir en Shanghai y por lo tanto beber el agua del río Huangpu? ¿No sabía Ming, como el resto de los habitantes de Pekín, que la ciudad de Shanghai vivía con un ritmo trepidante impuesto por el ajetreo internacional de su puerto y las innumerables oficinas comerciales de tantos países que operaban desde allí con el resto de La China y con el resto del mundo?
Pero no fueron ni la ciudad de Shanghai ni el escuchar el nombre del río Huangpu los causantes de su súbita tristeza. No. Fue, y al Consejero Malapart no se le escapó dónde estaba la llaga, una palabra aparentemente anodina, con la que Li Juan había iniciado su frase: todos, ese todos que era plural y que incluía a muchísimas personas, a millones, a todos y cada uno de los habitantes de una de las ciudades más pobladas del planeta, a todos los ciudadanos de Shanghai. Porque sí, la frase que pronunció la tía Li Juan era absolutamente cierta: en Shanghai, todos bebían el agua del río Huangpu. Y ese todos era excluyente de todos los que no vivían en Shanghai y por lo tanto no compartían el mismo agua como lo hacían los que sí vivían allí. Y fue así como ese todos fue recibido como una bofetada por el espíritu de Ming que ya se encontraba, no hay por qué ocultarlo, a punto de desmembrase debido al miedo oculto de saber la verdad sobre sí misma. Mejor sería decir aceptarla.
Sintió Ming una pena intensa al no poder participar de aquello que todos en Shanghai, todos, incluida su tía Li Juan, hacían, como era el beber el agua del río Huangpu, y entonces fue consciente, como si su mente presenciara una catarata de revelaciones, de muchos otros aspectos de la vida en los que quedaba excluida. No sólo no bebía el agua del río Huangpu, como su tía, sino que además su tía no era tía suya de verdad, pues ella no era hija de su hermana Li Hong, ni siquiera era hija de su propio padre, el Gran Chang, y, para colmo, tampoco era china, como muy bien comprobaba cada mañana al mirarse en el espejo antes de esconder sus rasgos occidentales bajo una espesa máscara de maquillaje a la china.
Pero por encima de todas estas revelaciones evidentes, la más grave, como todo el mundo coincidirá en señalar, es que ella era giganta. Nunca habría un todos relativo al tamaño que la incluyera. Eso sí era algo definitivo. El mundo se dividía en todos los demás, los que medían lo que debían o los que medían de la manera correspondiente a la manera de medir del resto de la gente, y ella.
¿No deberíamos admirar la sutileza de la comprensión del Consejero Malapart al reconocer en aquel instante en que Madame Ming rompió a llorar por primera vez la profunda naturaleza del abismo que se abría en su conciencia?
Aunque habrá algunos que dirán que no se trata de sutileza alguna pues en la vida de una giganta parece evidente que se produzca una gran crisis y lo absurdo sería esperar lo contrario y por lo tanto Malapart no hizo más que constatar un hecho, por lo demás predecible.
A esos espíritus descreídos opondremos que, aun siendo cierto su argumento, lo importante no es especular sobre las posibles crisis de los gigantes, sino tener la paciencia y el amor desinteresado para estar ahí cuando se producen.
Bien es verdad que no hay muchos gigantes, pero no lo es menos que no abundan por la tierra personas tan bondadosas como el Consejero Malapart.
V
Cuando Madame Ming rompió en sollozos, Malapart indicó al resto de las personas que estaban en el saloncito con ellos que salieran sin prestar importancia a la insólita conducta que acababan de presenciar.
El saloncito era una habitación soleada cuyas puertas daban a un patio interior ajardinado y con un estanque en su centro, ahora semicubierto por restos de nieve que había caído la noche anterior. En la parte opuesta a las cristaleras que se abrían al patio, se erguía con importancia una chimenea de mármol que estaba en esos momentos encendida, no olvidemos que diciembre es un mes muy frío en Pekín.
Madame Ming estaba sentada en una silla recta de madera de olmo. Había otra igual a su lado y si alguien ha pensado que esa silla ahora vacía no era otra que la que ocupara el Gran Chang en vida, habrá pensado bien. El Consejero Malapart se acercó a Madame Ming y se atrevió a palmotearle con suavidad la espalda mientras repetía con voz muy queda: Mi pobre niña, mi pobre niña.
Madame Ming continuaba llorando. Había llegado a una frontera interior. Digamos que había recorrido un trecho de su vida en el que el camino a seguir había sido abierto y señalado por su padre, el Gran Chang, de tal manera que ella no había tenido más que seguirlo, confiada ciegamente como sólo confía uno con el corazón de la infancia y como uno desea, el resto de su vida, volver a confiar, sin llegar a conseguirlo.
Pero ahora se encontraba, sin haber sido prevenida, en el final abrupto del camino, como si hubiera atravesado un túnel oscuro, inesperado, y, al salir de él, ya no viese más aquel camino conocido, como tampoco veía ya a su padre, con su sonrisa ecuánime y su fe en la vida. Ahora se encontraba perdida y sola.
Es práctica de los más justos imaginarse en la piel de otros para intentar con este método adquirir una cierta objetividad, o su contrario, una mayor relatividad, a la hora de evaluar sus actos. Mas es una práctica difícil y esa debe ser la razón de que la ejerciten tan pocos. Apreciamos que ha de hacerse un esfuerzo por considerar la situación de Madame Ming, en el momento de su crisis, desde dentro de ella misma, pues si bien es verdad que es ley de vida que todo individuo, al margen de su sexo, raza o religión, al llegar al final de la primera juventud sufra una crisis en la que ineludiblemente se encuentre perdido y solo, no es menos cierto que es más fácil reponerse de semejante vértigo teniendo una estatura corriente que estando desfasado por arriba y por abajo, como les sucede a los gigantes.
De tal manera, intentando averiguar cómo veía Madame Ming el mundo y la vida, su ser, en aquel día de diciembre, desde su altura, nos resulta muy probable intuir que los sentimientos de desorientación y de soledad fueran en ella más grandes que en otras personas, ya que si tomamos como verdad la aseveración de que todo en ella es más grande, ¿no lo son entonces de igual manera los sentimientos de desorientación y de soledad cuando los alberga?
Sabemos, sin embargo, que Madame Ming no estaba realmente sola, aunque ella, en esos momentos, sintiera lo contrario. A su lado, como hemos visto, estaba el buen Consejero Malapart preparado para ejercer por fin la función en la vida de Madame Ming por la que había sido elegido por el Gran Chang: aconsejar.
En tiempos anteriores, cuando el Gran Chang vivía, el Consejero Malapart no tuvo necesidad de aconsejar puesto que los dos hombres coincidían prácticamente en cualquier asunto que hubiera que tratar y ese es el motivo principal por el que el Gran Chang procuró la estancia entre ellos del Consejero Malapart. De haber tenido que hacerlo, Malapart, más amigo de la confrontación realista que de la ocultación piadosa, hubiera aconsejado al Gran Chang que nunca escondiera ante su hija adoptiva los avatares de su origen. Pero cuando llegó a la casa de Chang, éste hacía ya muchos años, desde que Ming era una niña pequeña, que le hablaba de ese asunto con toda la naturalidad del mundo, como si fuera un hecho corriente el que uno se convierta en padre porque alguien ha abandonado a una criatura ante su puerta.
Es cierto cuanto decimos: para el entendimiento de los niños basta el que sus progenitores justifiquen como normales los hechos más sorprendentes para que ellos los crean normalísimos durante mucho, mucho tiempo, a veces hasta que, ya de adultos, un día se cuestionan con objetividad el extraño comportamiento de sus mayores con respecto a tal o cual asunto y es entonces cuando caen en la cuenta de que aquello que, guiados por la intención parental, tomaron por normal y aceptable se trata de una excepción con connotaciones extrañas, desde luego algo muy ajeno a lo que se sobreentiende como normal.
De esta manera, según el Gran Chang parecía dar por hecho, los recién nacidos tenían tres maneras posibles para llegar a este mundo y, en él, al seno de una familia: podían nacer del vientre de una mujer, podían ser traídos volando por una cigüeña desde París y podían aparecer en una cestita delante de la puerta de su familia. Maclame Ming aceptó estas singulares explicaciones con su mentalidad de niña e incluso se sintió afortunada de que su aparición hubiera sido en el modelo cesta depositada ante la puerta familiar, probablemente porque imaginaba menos peligroso para un bebé estar calentito en un cesto que volar colgando del pico de una cigüeña desde París. La primera de las maneras posibles de los recién nacidos de llegar a este mundo, naciendo del vientre de una mujer, resultaba, paradójicamente, la más inverosímil a los ojos de Ming. A veces la naturaleza resulta incomprensible a fuerza de permanecer oculta detrás de lo que llamamos civilización.





























