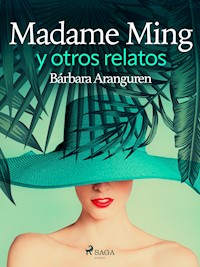Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Lucía llega a La Habana para presentar un cortometraje en un festival de cine. A medida que se encuentra con lugareños dispares y estrambóticos y con no menos extraños participantes del certamen, Lucía irá descubriendo un nuevo yo distinto, una Lucía en La Habana que no es la misma que subió al avión. Una novela de hondo calado, a veces hilarante y otras descorazonadora, como la vida misma.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bárbara Aranguren
Un amante en La Habana
Novela
Saga
Un amante en La Habana
Copyright © 1995, 2022 Bárbara Aranguren and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728374702
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
I
Llegó a La Habana en el avión de los viernes, rodeada de otras muchas personas, casi todas ellas turistas, cuyo exagerado bullir le proporcionó la posibilidad de desmarcarse en un segundo plano delimitado por su silencio. Sin embargo, sus compañeros de vuelo actuaban con una alegría forzada, como poseídos por una euforia anticipada, resueltos desde el momento de pisar tierra a obtener la satisfacción que las agencias de viaje les habían asegurado para la Semana Santa.
Lucía no había dormido durante el viaje. Estaba a punto de conseguirlo, a las cinco horas de haber salido de Madrid, cuando el avión, una sólida maquina rusa de diseño anticuado, se zarandeó en sucesivas sacudidas que evidenciaron una rigidez metálica e inadecuada para sortear la fuerza de las peligrosas corrientes de los vientos superiores. Sobrevolaban Canadá y, por la hora, supuso que estarían ya a punto de aterrizar en Gander. A su derecha, sentadas en la fila central, había un grupo de mujeres a las que, tras oírlas hablar durante horas, había catalogado como maestras gallegas, licenciadas que rondaban la barrera de los cuarenta años y con aire de querer exprimir hasta la última gota de energía que su destino de soltería amenazaba con desperdiciar. No parecían sentir miedo alguno y Lucía se avergonzó del suyo propio. Al mirarlas, pensó que iban a morir todas, en seguida, juntas y desperdiciadas, ilusionadas por unas vacaciones que no llegarían a vivir. Se sorprendió a sí misma rezando en un susurro sobrecogido y mecánico, como si las palabras que repetía pudieran protegerla, aunque no creyese en Dios.
Como estaba planeado, hicieron escala en Gander y, sin saber por qué, se encontró de pronto hablando con las maestras, que comían helado con la alegría del que vive de propina. Eran pasajeros en tránsito, pero, además, eran los únicos pasajeros. Salvo un pequeño grupo de soviéticos que partió nada más llegar ellos, allí no había un alma. De entre las maestras, se fijó en una rubia a quien otra llamó María Antonia. Nada en ella reflejaba un posible desasosiego por el peligroso aterrizaje, como si no estuviera dispuesta a permitir que algo arruinase sus anheladas vacaciones. Demostraba una gran determinación de pasarlo bien en Cuba y era evidente que iba a conseguirlo por encima de todo. Lucía sintió admiración ante semejante ímpetu. Pensó en si dentro de unos pocos años, cuando ella tuviera cuarenta, tendría tantas ganas de vivir como aquella María Antonia. Se preguntó si las tenía ahora, con treinta y dos, y no pudo esclarecer si iba a Cuba con ilusión o resignada ante el hecho de que tenía que ir porque había sido invitada a participar en el Festival de Cortometrajes.
Aún padecía las secuelas de una faringitis y hablaba muy poco. Las escasas frases que se veía obligada a pronunciar salían de su garganta como si las ladrara un perro. Al principio, las maestras la miraron con una incómoda extrañeza, sin decidirse a catalogar el origen de esos sonidos como un problema de malformación genética o como el resultado de una traqueotomía cuyo profundo agujero no veían en su cuello. Pero después, al saber que tan sólo era una vulgar faringitis, se relajaron y, como si hubieran recibido la consigna de ahorrarle cualquier esfuerzo a su garganta, rompieron a hablar todas a la vez, atropellándose unas a las otras para no dejar un sólo hueco en la conversación que ella se sintiera obligada a rellenar para menoscabo de su voz. La cordialidad de aquellas mujeres, aunque agresiva, le resultaba protectora.
El resto del viaje, de Gander a La Habana, transcurrió con normalidad. Las maestras bebían ron y charlaban con otras personas, hasta entonces desconocidas, que integraban su grupo. María Antonia contaba un chiste detras de otro y era la primera en graduar su propia risa según considerara cuál era más gracioso. A Lucía, ninguno de los chistes le hizo gracia. Sin embargo, era feliz envuelta entre las risotadas de otros que parecían felices.
Ya en La Habana, nada más pasar la aduana se encontró frente al delegado del festival que la estaba esperando. Sólo podía saber de ella que era la directora del cortometraje El Pretendiente, seleccionado para competir en el Festival de Cortometrajes Ciudad de La Habana, pero se le plantó delante sin dudar por un segundo que se tratara de otra persona. El delegado se llamaba Aldo. Era un mulato altísimo y de ojos almendrados, una de esas personas ante cuya belleza es mejor cerrar los ojos apenas mirarlas, para evitar que algo nos estalle por dentro. Aldo hablaba con una suavidad igual de elegante que sus gestos de felino. Introdujo la maleta de Lucía en el maletero del coche y segundos después estaban ya camino de la ciudad.
Le contó que los otros participantes habían llegado ya y que ese día habían almorzado todos juntos para conocerse. Sólo había faltado ella. También dijo que los demás estaban instalados en el Hotel Capri, pero que ya no quedaban habitaciones libres y por lo tanto ella tenía que vivir en el Habana Libre.
–El Habana Libre es mejor –contestó Aldo a su mirada interrogante.
Realmente aquel hombre era un descubrimiento. Le gustó diferenciarse del resto de los participantes.
–Pero tienes que levantarte más temprano y acercarte al Capri cada día, las citas son allí.
–¿Está lejos del Habana Libre? –preguntó Lucía.
–No, nada más que unas cuadras –respondió Aldo.
Le pareció perfecto.
La ciudad surgía con lentitud, o quizá era el efecto de la escasa iluminación. El aire que entraba por la ventanilla era dulce, a pesar de la cercanía del mar, y resbalaba como un bálsamo por su piel, mientras sus pulmones se llenaban como de un algodón gaseoso.
–¿Primera vez que vienes a Cuba? –le preguntó Aldo.
–Sí –respondió ella.
Aldo calló con prudencia, pero en el brillo de sus ojos y en una escurridiza semisonrisa que cruzó su boca, Lucía reconoció el reflejo inconfundible del orgullo.
Una telefonista del hotel se encargó de despertarla a las siete y media, como había solicitado. Tenía que estar a las nueve en punto en el Lobby del Hotel Capri.
Al abrir las cortinas se maravilló ante la grandiosidad de la Bahía de La Habana, cuyas aguas azules resplandecían bajo la implacable luminosidad de la mañana. Se sintió afortunada por ser ella la que contemplaba la belleza del panorama y se alegró de no seguir presa de la indiferencia.
Solicitó una conferencia con Madrid, deseosa de compartir con los suyos esa alegría, pero tenía que esperar. Abrió los grifos de la ducha y dejó correr el agua mientras deshacía la maleta y colocaba la ropa en el armario. Entre los libros y papeles había metido también una fotografía de su abuela, con marco incluido, y ahora se preguntaba por qué lo había hecho.
Sonó el teléfono y escuchó la voz de Carlos al otro lado del Océano.
–¡Carlos! ¡Carlos! –gritó. Aunque se oyese bien, siempre gritaba cuando se trataba de larga distancia.
–¿Quién es? –preguntó Carlos.
–Soy yo. Estoy bien –los gritos no le hacían bien a su garganta, aunque su voz forzada había traspasado el umbral de la afonía y surgía ahora envuelta en un silbido oculto.
–Mi amor, ¿eres tú?
–Sí, soy yo.
–¿Dónde estás?
–¿Dónde voy a estar?, en La Habana.
–¿Llegaste bien?
–Sí –mintió ella. Prefería no contarle que había visto la muerte en Gander–. ¿Qué tal los niños?
–Bien –dijo Carlos–. Ahora iré a buscarlos al colegio. Te echan de menos. Se quedaron dormidos aquí, conmigo. No querían ir a su cuarto.
Lucía sonrió. La felicidad era algo doméstico.
–Carlos, voy a colgar. Esto es carísimo.
–Adiós, mi vida. Que ganes, eres la mejor.
Colgó el auricular y de pronto la habitación quedó desnuda, mientras un vacío crecía por las esquinas y se apoderaba de cada objeto para convertirlo en absurdo. Estaba sola. Allí no había nadie más. Sentía que todo estaba muy lejos o ella muy lejos de todo. Se levantó despacio, atraída por el ruido del agua cayendo en la bañera. Antes de cerrar la puerta del baño vio la fotografía de su abuela. Le sonreía desde los años cuarenta. Parecía que le dijera: Vamos, vive, dentro de poco estarás tan muerta como yo.
II
En el lobby del Hotel Capri los turistas se apelotonaban, temerosos de perderse algo o, simplemente, de perderse. Al fondo, sentado en un sofá y rodeado de mujeres, resplandecía el bello Aldo dentro de una camisa de algodón azul turquesa.
Lucía se acercó. Aldo le presentó al resto del grupo. De entre ellas destacaba una directora brasileña, Daniela Rimus, de exuberante melena rubia que caracoleaba por su espalda desde las raíces, como el pelo de los negros pero largo y dorado. Daniela era pecosa, grande y rosada, una de esas mujeres tan mujeres que hacen cuestionarse a las demás si pertenecen a la misma especie o si se trata de un animal diferente.
Al otro lado de Aldo estaban sentadas, mediando una intérprete cubana, dos norteamericanas: Lee Spike y Robin Church. Lee, una mujer pequeñita, con gafas, flequillo y unos dientes de roedora apretados con firmeza contra su labio inferior, había dirigido uno de los cortometrajes y Robin se lo había producido. Robin era alta, con el pelo muy corto y rizado, expresión inteligente y gestos rápidos. Cuando la intérprete empezaba a traducir del castellano al inglés, Robin ya se había enterado de todo y se lo explicaba en inglés a Lee al oído. Escuchaba a la intérprete por pura cortesía.
Frente a ellas, Carla Rondisi, italiana y oscura. Era una mujer de sonrisa lenta y voz ronca. Todo en ella, hasta los extraños trapos negros con los que se cubría, sugería una vida interior supuestamente muy interesante, pero Lucía se percató de que Carla tardaba demasiado en elegir las palabras que necesitaba, mientras movía las manos inquietas cada vez que iba a decir algo, como si fuera presa de una cierta claustrofobia mental. Lucía se decidió en seguida por Robin y Lee y se sentó junto a ellas. Aldo repartió entonces a cada una el programa con las actividades que se desarrollarían a lo largo de toda la semana. Conferencias, proyecciones, comidas. El tiempo libre aparecía como lagunas de espacios en blanco entre unos actos y otros.
Lee no parecía muy interesada en lo que Aldo les explicaba, a diferencia de Daniela Rimus, quien se lo comía con los ojos y exclamaba a cada instante alabanzas en su idioma.
De momento, había que trasladarse al edificio del Instituto Cubano de Radiotelevisión, donde el vicepresidente del mismo haría un discurso de bienvenida a los participantes. Siguieron a Aldo hasta una pequeña camioneta oficial que los esperaba en la puerta del Hotel Capri. A Lucía le parecío que un grupo de turistas los miraban con envidia.
Al fondo de la sala de conferencias se alzaba una tarima con varias sillas y una mesa alargada en la que sólo había vasos llenos de agua esperando a los ocupantes. Sobre la mesa, suspendida del techo por hilos invisibles, planeaba una pancarta en la que se leía lo siguiente:
BIENVENIDOS AL II FESTIVAL DE CORTOMETRAJES DE CIUDAD DE LA HABANA. AÑO XXX DE LA REVOLUCIÓN
La espesa oscuridad de las cortinas impedía que un sol luminoso y ardiente, como de polvo de estrellas, invadiera la sala. Bajo la mortecina luz de unas barras de flúor, reinaba un ambiente propio de las cinco de la tarde en una academia de idiomas de alguna ciudad europea y lluviosa, blanca y triste. El vicepresidente del Instituto Cubano de Radiotelevisión, compañero Oswaldo Rovira, fue claro y escueto en su discurso, como si tuviera prisa o desconfíara de algo. Vestía, como la alta burocracia de los cuadros del Partido, una sobria guayabera azul clara y un pantalón estrecho color carmelita. Por su edad y su cargo, Lucía dedujo que se trataba de un hombre que había hecho la Revolución. Algo en su actitud tensa escondía cierto desdén hacia la vida de salones y de eventos.
La intérprete, sentada esta vez entre Robin y Lee, se empeñaba en traducirle a Lee cada palabra que el compañero Rovira pronunciaba. Lee la miraba de vez en cuando, asombrada de que realmente creyera que podía interesarle.
Lucía observó a Daniela y vio cómo ésta cuchicheaba de cuando en cuando suaves palabritas brasileñas en el oído de Aldo, mientras sus rizos de princesa gitana resbalaban en cascada sobre el azul turquesa de su camisa. La más atenta era Robin, que, como buena productora, tomaba notas y asentía a Rovira con una mirada de máxima concentración, quizá con el propósito de cubrir con su interés la desfachatada manera que tenía Lee Spike de estar ausente.
Terminado el acto, disponían de tiempo libre –espacio en blanco– hasta la noche. A las diez de la noche debían reunirse en el Cine Yara, frente al Habana Libre, donde iba a proyectarse el Mediometraje La cruel Martina, con el que se abriría oficialmente el festival.
Aldo, tras explicar todo esto, se acercó a Lucía. Estaba disminuido, quizá por el efecto de los acosos incesantes de Daniela, y parecía querer disculparse por abandonarlas a todas en su primer espacio en blanco.
–Tengo que irme. Soy cámara en una segunda unidad –se justificó.
–¿Qué estáis rodando? –preguntó Lucía.
–Una serie. Coproducción: Cuba, España, Italia, México..., larguísimo. Pero se filma casi todo aquí.
–¿Quién es el director? –preguntó Lucía.
–Un español, Juan Silva.
Se despidió de Aldo. No conocía a Juan Silva, pero había visto una película suya. Además del argumento, recordaba una extraña secuencia de amor en un tren: cuerpos desnudos que se intentaban abrazar en un traqueteo interminable, y campos de amanecida que corrían en dirección contraria por las ventanillas del vagón y por las pupilas del espectador.
Propuso a las norteamericanas visitar el cementerio Colón. Lee Spike despertó de su aturdimiento y vibró ante la perspectiva de una visita al jardín de los muertos.
Alguien les ofreció jugo de guayaba y lo aceptaron.
Robin, Lee y Lucía tomaron un taxi para ir al cementerio. El taxista les explicó que cerca del cementerio Colón había otro cementerio, el Chino. También lo visitarían, dijó Lee con entusiasmo. Después, se quedó mirando fijamente a Lucía como si se hubiera encontrado, en el momento menos esperado, a una aliada.
–¿Por qué se te ha ocurrido venir al cementerio? –preguntó Lee Spike.
–Me gusta visitar los cementerios cuando viajo –contestó Lucía.
Habían dado el esquinazo a la intérprete y ahora hablaban en inglés. Lucía pensaba que los verdaderos habitantes de las ciudades, los que vivieron en sus arquitecturas seculares, estaban enterrados. En los cementerios podía conocer sus nombres completos, el tiempo que habían vivido, si se llevaban bien con sus parientes o estaban excluidos del panteón familiar, si sus hijos habían muerto antes que ellos, cuántas veces se habían casado y hasta las pretensiones sociales que habían tenido y que los acompañaban hasta después de morir, reflejándose en sus tumbas.
Lucía y Lee paseaban divertidas leyendo las inscripciones de las lápidas, mientras sacaban conclusiones. Robin iba tras ellas y hacía fotografías como si estuviera en un museo, discreta y silenciosa, pragmática. Lucía supo que Lee vivía con un pintor y que acababa de tener un niño. Le sorprendió que aquella mujer, pequeñita y ratonil, hubiera engendrado un hijo. Robin era divorciada. Se divorció y decidió gastarse todo lo que tenía en producir un piloto para un programa. Era el trabajo que ahora presentaban. Todo había ido bien para Robin desde que se divorció. Parecía recién nacida.
Algunas tumbas tenían un cristalito ovalado tras el cual se escondía la fotografía del enterrado. Se detuvieron ante la imagen de una muerta muy bella. El tiempo había respetado su rostro redondo y dulce, pero había borrado su nombre para siempre. La expresión era fantasmal, quizá por el tono sepia de los rasgos en la fotografía, como si aquella mujer sin nombre hubiera posado ante el fotógrafo sabiendo ya que esa iba a ser su última imagen. Fue entonces cuando Lee le comentó que estaba escribiendo una historia sobre un redactor de obituarios de un periódico neoyorquino. También dijo que pasear por el cementerio le inspiraba.
Lucía le contó que estaba casada con un paisajista, un hacedor de jardines le vino a decir que era Carlos, –garden-maker–, sabiendo que esa no era la mejor traducción, y que tenían dos hijos: Catalina, de cuatro años, y Lucas, de dos. Le explicó también que llevaba varios años trabajando como guionista de televisión y que este era su primer corto y su primera aventura como directora.
–¿Es vídeo? –interrumpió Robin.
–Sí, claro. Es un festival de vídeo –respondió Lucía sorprendida por ese despiste en la eficaz Robin.
–Vídeo, la oportunidad de las mujeres en el cine –sentenció Lee Spike.
Curiosamente, ahora caía en la cuenta, todos los seleccionados eran mujeres.
–El Delegado dijo que era una casualidad, se seleccionaron por votación los mejores trabajos presentados y todos estaban hechos por mujeres –aclaró Robin.
Women, había dicho Robin. Para Lucía women era más parecido a men que mujeres a hombres.
Caminaron también por el cementerio chino, bajo el sol perpendicular del mediodía y entre lápidas anónimas y sencillas, sin inscripciones. Sin embargo, tenían la certeza de que todos los muertos de allí eran chinos.
III
La cruel Martina es una indita boliviana, hija de una mujer violada por un borracho y que muere en el parto. Martina se cría con una comadre y crece en silencio. Con quince años es la joven más bella del pueblo, pero no permite que se le acerque ningún hombre. Llega al pueblo un nuevo secretario de juzgado. Cada día ve a Martina, con sus dos largas y negras trenzas y sus coloridas sayas, atravesar el camino polvoriento que llega hasta el río.
Un día la viola. Martina se preña. Él quiere casarse y Martina no quiere ni verlo, a pesar de los dulces consejos de la comadre. Nace el hijo. Martina accede a la reconciliación y decide guisar para el violador y sus amigos. Los hombres comen y beben y quedan satisfechos. Después, el violador le dice a Martina que quiere conocer a su hijo.
Martina le responde que es tarde, que se lo ha comido sancochado.
La película empezaba en el juicio de Martina y terminaba con su condena a la horca. Era loca y orgullosa desde antes de que la violaran, atestiguaba la comadre. Era difícil no estar de acuerdo con ella.
Estaba dirigido e interpretado por un grupo boliviano de teatro.
Lee Spike salió descompuesta del cine. Lucía llegó a oír cómo le decía a Robin palabras como disgusting y paleolithic. Pensó que quizá no se había despedido de ella por hablar la misma lengua que Martina.
Lee y Robin doblaban ya la esquina cuando Aldo se le acercó:
–¿Te gustó?
–Sí –dijo Lucía–. Me sorprende que sea de Bolivia. No sabía que hubiera cine allí.
–El director estuvo aquí becado, en la Escuela Internacional de Cine. Aquí se forman estudiantes de toda América Latina. Todo es gratis. Vienen de países donde no se puede acceder al cine.
Lucía le preguntó cómo organizarían luego una industria, aunque hubieran estudiado.
–El vídeo es la oportunidad del Tercer Mundo en el cine –concluyó Aldo el bello.
Para ir del Cine Yara al Hotel Habana Libre no había más que cruzar la calle. Lucía inició un gesto de despedida pero Aldo dijo «Vamos», dando por hecho que la acompañaría hasta el hotel.
Al llegar a la puerta, Lucía volvió a intentar un adiós pero entonces Aldo atravesó el umbral como si él también viviera ahí. Lucía abrió la boca pero no emitió sonido alguno, pues no podía rechazar algo que no le había sido propuesto. Aldo se adelantó de nuevo a sus temores:
–Voy a tomar una cerveza en el Bar El Patio, con la gente de la serie, ¿quieres venir?
–¿Por qué no? –sonrió ella relajada.
No llegó a entrar con Aldo en el Bar El Patio: a mitad del lobby se tropezó con las maestras gallegas. Lucía se detuvo a saludarlas y Aldo continuó su camino con naturalidad. Con una mirada breve e inteligente le dio a entender que en cualquier caso, cuando terminara con sus compromisos y si quería, él estaría al fondo, en el bar. Ella le sonrió a su vez, diciéndole con una expresión concisa que había comprendido. Luego se volvió hacia las maestras.
–Nos vamos a Cienfuegos –dijo la rubia.
Pasarían unos días fuera. Alguien originó un inesperado alboroto relacionado con la perdida de su pasaporte y el pánico se extendió entre los turistas.
Lucía aprovechó la confusión para perderse y se precipitó hacia la esquina de los ascensores. Nada más doblar, estaba el Bar El Patio. En torno a las bombillas la luz era roja, pero en el resto, en el aire y en el fondo, la luz era negra y la atmósfera tan espesa como la de una gruta.
Lo primero que le llegó de él fue una risa escalonada que trepaba por el aire abriéndose paso con la fuerza de su eco. Pero no tuvo conciencia del efecto de esa risa hasta que no la asoció con la mirada. Notó como él la vio entrar, cómo la vio desde el primer instante en que apareció en el marco de la puerta, la vio y continuó la conversación y la risa sin apartarlos de su curso ni hacer ademán de interrumpirlos, pero dejó lo ojos detenidos en ella, fijos como una flecha que se clava en la diana. Hasta tal punto fue así que ella sintió cómo un rubor le ascendía por la piel haciéndole agarrarse los brazos con las manos, como si se abrazara para protegerse. Además, si alguien, aparte de ellos dos, hubiera podido observar toda la escena desde dentro, se habría dado cuenta de que todo lo que le pasaba a ella era por el efecto de la risa de Juan Silva sobre sus costillas.
Aldo alzó uno de sus largos brazos y Lucía se acercó. El grupo era bastante grande y estaba formado en realidad por todo el equipo de un rodaje. Aldo presentó a cada uno por su nombre y Lucía, poco a poco, a partir de lo que de ellos se proyectaba en sus variados comentarios, les fue atribuyendo sus respectivas profesiones.
–¿Es en treinta y cinco? –preguntó Lucía.
–Sí, claro –contestaron varios a la vez.
–¿Te dedicas al cine? –afinó Juan Silva deteniendo ahora todo gesto ante ella.
–He dirigido un cortometraje en vídeo –contestó ella con un tono que pretendía ser neutro, que no indicaba ni la prepotencia de estar ya en un determinado mundo ni la inseguridad que tenía precisamente por ello.
–Está en el festival –dijo Aldo, prestándole un respaldo desinteresado.
–¿Cuándo empieza? –preguntó Juan.
–Mañana –contestó ella.
Al fondo, el que supuso que era el actor protagonista, un joven de rostro inteligente y con el éxito a punto de estallarle bajo los pies, reía nerviosamente con unas chicas mientras apuraba su ron. Los ojos se le habían alargado y achicado por efecto de la noche y el alcohol. Su buen humor irradiaba tranquilidad al resto del grupo. La postura y la actitud, su campechanía, podían hacer creer que consideraba a los demás como invitados en su casa y el lobby del Habana Libre un salón de su residencia privada. Para él, él era la fiesta.
Lucía bebió ron, mientras su propia risa iba ganando terreno entre las anécdotas del rodaje que se ofrecían Juan Silva y Aldo el uno al otro como si mantuvieran un cortés partido de ping-pong.
Terminaron muy tarde y bebieron mucho ron, pero no le importaba: toda la mañana siguiente era un espacio en blanco, sin obligaciones, en el que bien podía dormirse.
Juan Silva le retiró la silla para que se levantara y después, cuando Aldo salió del hotel y los demás se dispersaron, fueron juntos hasta los ascensores y subieron en el mismo para ir cada uno a su habitación. Ella dormía más arriba, en el piso veintiuno, así que cuando el ascensor paró en el piso diecinueve, se despidió de él levantando una mano y dijo adiós. Juan agarró esa mano volátil y depositó en ella un beso suspendido, casi inexistente.
–Adiós –dijo a su vez.
IV
Lucía se estiraba el pelo con el cepillo mientras con un secador lo recorría maquinalmente de arriba abajo. La humedad del aire hinchaba y ahuecaba su lisa melena, haciendo que se expandiera como si tuviera una vida de reciente independencia y, por eso mismo, agradecida.
Se untó crema hidratante en la cara y se puso un poco de colorete en las mejillas. Cuando era pequeña, su madre, antes de entrar a una fiesta de disfraces o de cumpleaños, le pellizcaba las mejillas hasta enrojecérselas, costumbre de la que con el tiempo ella extrajo un principio sólido y firme: el de que la primera impresión es inmodificable, y por ello merece un esfuerzo.
El retrato de su abuela estaba allí, sobre el mármol que sostenía el lavabo, junto a los tarros de cremas y los frascos de colonia, en un lugar de irreprochable pulcritud, tan apropiado para una abuela como las cafeterías.
Esa noche se proyectaba su vídeo en el Cine Yara. El suyo y también el de Daniela Rimus, ¿o era el de la italiana? Buscó en el programa la página correspondiente al segundo día. El Pretendiente, Lucía Garay, España. El Bebé, Daniela Rimus, Brasil, comprobó. Hacía calor, un calor húmedo que le pegaba la blusa al cuerpo. Se miró en el espejo. Para su tranquilidad, había conseguido cierto estilo en el que se sabía elegante sin por ello llamar la atención de nadie que no se fijara expresamente en ella.
Le habría gustado que Carlos estuviera ahora junto a ella, que la abrazara y la felicitara, poder disfrutar con él de ese vértigo soterrado que le producía el que su trabajo se proyectara en la pantalla de un festival. Pero tampoco le extrañaba el hecho de estar sola. En realidad, nunca se había acostumbrado a no estarlo. La vida en común con Carlos era lo que le resultaba extraño. Abrir los ojos por la mañana y verlo, contar con él para todo, tenerlo cerca, cercano, eso era lo inusual en su vida y, aunque llevaran juntos ya siete años, seguía sorprendiéndose, quizá porque su extrañeza de todo era más antigua y de mayor raigambre.
Se cepilló el pelo y se reconoció a sí misma que no echaba nada de menos, incluso que tenía ganas de gritar de alegría al comprobar que, por mucho que agitara los brazos a su alrededor, no tropezaría con ninguno de sus hijos, ni con Carlos. Estaba sola.
Ya en el Cine Yara, se sentó junto a Lee Spike, que había elegido por atuendo un vestido verde con lunares blancos, como si asociara el clima de La Habana con un porche sureño de solteronas, estilo Tenesse Williams. Llevaba calcetines y zapatos de misionera protestante con tacones anchos y toscos cuya justificación no sería jamás la coquetería sino su funcionalidad para determinados terrenos.
Junto a ella, la magnífica Robin Church resplandecía como una buena hija de la cosmética neoyorquina más actualizada que se hubiera untado un producto específico para cada parte del cuerpo: la piel descansada, los párpados humedecidos y brillantes, el pelo con gomina hacia atrás, con los rizos esculpidos como sortijas aceitadas, las uñas pintadas de un rosa pálido y toda ella envuelta en la refrescante vaharada de un perfume a la moda provenzal. Lucía no entendía por qué no le había salido bien el matrimonio a Robin. Resultaba perfecta para ser feliz entre productos y grifos. Sin embargo, se había arrojado al mundo de la industria cinematográfica con el ímpetu propio del que se esfuerza en lo que más le cuesta. Aun así, parecía hacerlo bastante bien.
Aldo dijo unas palabras de apertura, mientras Daniela Rimus corría por la primera fila, rodeada de encajes e intentando encontrar una butaca vacía. Por fin lo consiguió. Las cortinas se abrieron con el ruido que hacen todas las cortinas de cine del mundo al deslizarse y apareció la pantalla y, sobre ella, los primeros títulos de El Pretendiente.
En la primera parte aparece una joven hablando por teléfono con otra. Es viernes y están aburridas. La primera tiene un novio que está de viaje. La segunda acaba de romper con su novio, que está loco y es drogadicto. La primera le cuenta a la otra que tiene el pretendiente ideal, pero que no puede utilizarlo y sacarle partido porque su novio es muy celoso y no entiende la necesidad femenina de tener siempre un pretendiente. Decide invitarlo a cenar para presentarle a la segunda y a una tercera, la hermana de la primera, que se acaba de divorciar y está obsesionada aún con su marido, a la cual llama para que también venga a conocer al pretendiente.
En la segunda parte van llegando las chicas segunda y tercera a casa de la primera, que guisa un Cus-Cus. La primera tiene que vestirse todavía y las tres van a su habitación. Mientras ella se prueba diferentes prendas, las otras dos están tumbadas en la cama bebiendo gin-tonics y fumando porros, hablando sin parar de sus amargas experiencias con los hombres.
Como la primera es feliz con su novio, ha engordado y toda la ropa le sienta fatal. Se va quitando las cosas y regalándoselas a sus amigas, que a su vez empiezan a probarse.
Son tres mujeres vistiéndose y desvistiéndose y hablando de hombres sin recato.
La primera les dice en qué consiste tener un pretendiente: no hay que confundirlo con un novio, pues con un novio hay sexo de por medio y con un pretendiente, jamás.
–Pero entonces, ¿para qué lo queremos? –preguntan las otras dos asombradas.
–Pues para ir y venir, salir y entrar, ir al cine, a cenar, a bailar, mientras aparece un buen novio, ¿os parece poco? Si te acuestas con él se acabó todo, porque seguro que no iría bien.
–¿Por qué?
–Porque si fuera posible que la cosa siguiera, sería un novio, no un pretendiente, y te habrías dado cuenta desde el principio, ¿o es que no lo entendéis? –la primera se desespera con las otras dos, que siguen bebiendo y a estas alturas dan volteretas sobre la cama mientras se atragantan de la risa al pensar en la sorpresa del pretendiente en el caso de que ellas decidieran acosarlo sexualmente.
–Pero, si es un pretendiente, algo pretenderá –decía una de ellas, y las dos de inmediato comenzaban a resoplar carcajadas.
–Sois bobas –decía la primera sin poder dejar de contagiarse de la risa de ellas y lamentando en el fondo de su corazón el que no apreciaran su cesión.
Pasaban así un buen rato y, en la tercera parte, el final, se oía el timbre de la puerta y aparecía un soberbio pretendiente. Pero las dos candidatas a salir con él estaban ya fuera de juego, por efecto de los gin-tonics y demás sustancias que habían ingerido. Entonces, la primera decide que no quiere cenar el cus-cus con aquellas dos catatónicas en su cama y se va por ahí con el pretendiente, no sin antes llevarse la chaqueta naranja de su hermana y apagarles la luz para que duerman.