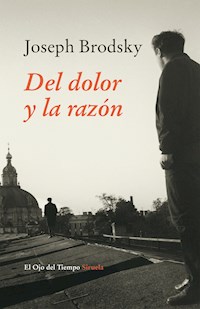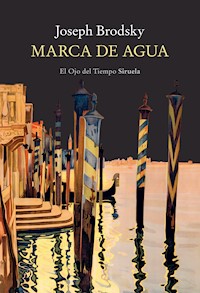
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El Ojo del Tiempo
- Sprache: Spanisch
PREMIO NOBEL DE LITERATURA 1987 «Brodsky carga el mundo de intensidad y lidia con sus percepciones en frases que brillan con imparcialidad en aquello que se les pide que sostengan. No existe voz ni visión remotamente parecidas». The New York Times Book Review En Marca de agua, un mosaico de cincuenta y una breves secuencias, Joseph Brodsky se sirve de sus visitas anuales a Venecia para meditar sobre la relación entre el agua y la tierra, la luz y la oscuridad, el tiempo presente y el pasado, el deseo y su satisfacción, la vida y la muerte. Estampas poéticas, estampas venecianas, estas reflexiones acerca de la ciudad abren brechas en la memoria del escritor, que entrelaza recuerdos personales con hechos acaecidos en esta ciudad de agua, agua que, como él mismo dice, «la golpea y la rompe en pedazos, aunque al final la recoja y la lleve consigo hasta depositarla, intacta, en el Adriático». Esa percepción y ese contrapunto entre imágenes y pensamientos se asociarán para siempre en la mente del lector con el nombre de Venecia. Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, Ministerio de Cultura y Deporte. Proyecto financiado por la Unión Europea-Next Generation EU
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 122
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Marca de agua
Créditos
A Robert Morgan
Hace muchas lunas, el dólar estaba a 870 liras y yo tenía treinta y dos años. También el globo, que contaba con mil millones de almas menos, era entonces más ligero, y la cantina de la stazione a la que había llegado aquella fría noche de diciembre estaba vacía. Ahí estaba yo, en pie, esperando a la única persona que conocía en la ciudad y que podía ir a recibirme. Se retrasaba mucho.
Todo viajero conoce esta clase de apuro, esta mezcla de cansancio y aprensión. Es el momento de amedrentar con la mirada el rostro de los relojes y los horarios, de escudriñar el mármol varicoso que hay bajo nuestros pies, de inhalar amoniaco y ese extraño olor que el hierro fundido de las locomotoras exhala en las noches frías del invierno. Hice todo eso.
A excepción del bostezante cantinero y de la inmóvil figura de Buda de la matrona ante la caja registradora, no se veía a nadie. Por otro lado, poco provecho podíamos sacar de la presencia del otro; mi única moneda de cambio en su lengua, el término espresso, ya había sido gastada, y dos veces. También les había comprado mi primer paquete de lo que durante muchos años habría de conocer por «Merda Statale», «Movimento Sociale» o «Morte Sicura», mi primer paquete de MS. De modo que cogí mis maletas y salí del local.
En el caso improbable de que la mirada de alguien hubiera seguido mi London Fog blanca y mi Borsalino marrón oscuro, se habría encontrado con una silueta conocida. Sin duda, la misma noche se habría encargado de absorberla sin dificultad. En mi opinión, el mimetismo ocupa un puesto muy elevado en el escalafón de todo viajero, y la Italia que tenía en mente en aquel momento estaba formada por la fusión de las películas en blanco y negro de los años cincuenta y el medio igualmente monocromo de mi oficio. El invierno era por tanto mi estación; la única cosa que me faltaba para parecer un bohemio local o carbonaro era una bufanda. Aparte de eso, me sentía invisible y listo para fundirme con la oscuridad, para ocupar el fotograma de una película policiaca de bajo presupuesto o, mejor, de un melodrama.
Era una noche desapacible y, antes de que mi retina pudiese registrar cualquier cosa, me sentí invadido por una felicidad absoluta; mis orificios nasales recibían el azote de algo que para mí ha sido siempre sinónimo de este sentimiento, el olor de algas heladas. Para algunos, es el olor de la hierba o del heno recién cortado; para otros, el aroma navideño de las agujas de las coníferas y las mandarinas. Para mí, son las algas heladas, en parte por aspectos onomatopéyicos que se conjugan en esta palabra (en ruso, alga es la maravillosa vodorosli), en parte también por una pequeña incongruencia y un drama subacuático que se oculta en esta noción. Uno se reconoce en ciertos elementos; cuando aspiré este olor en la escalinata de la stazione, hacía ya tiempo que los dramas ocultos y las incongruencias se habían convertido en mi fuerte.
Sin duda, la atracción que sentía hacia aquel olor debería haber sido atribuida a mi infancia junto al Báltico, el hogar de aquella sirena errante del poema de Montale. Sin embargo, tenía mis dudas sobre esta atribución. En primer lugar porque aquella infancia no había sido tan feliz (raras veces la infancia es más que una escuela de insatisfacción personal y de inseguridad), y, por lo que respecta al Báltico, tenías que ser una anguila para escapar de la ración asignada. Como tema de nostalgia, mi infancia desde luego difícilmente servía. Siempre he creído que la fuente de esta atracción se encontraba en otro lugar, más allá de los confines de la biografía, más allá de la configuración genética, en algún lugar del hipotálamo en el que se almacenan los recuerdos de nuestros ancestros sobre su reino natal, por ejemplo, el mismo ictio que desencadenó esta civilización. Que aquel ictio fuera o no feliz es otra cuestión.
Después de todo, un olor es una violación del equilibrio en el nivel de oxígeno, una invasión de este elemento por otros, ¿metano?, ¿carbono?, ¿sulfuro?, ¿nitrógeno? Dependiendo de la intensidad de la invasión se obtiene un aroma, un olor o un hedor. Es un asunto de moléculas, y la felicidad, supongo, es el momento en el que descubrimos los elementos de nuestra propia composición en libertad. Había muchos de ellos ahí fuera, en un estado de libertad total, y sentí que, al salir al aire frío, me había introducido en mi propio autorretrato.
El telón de fondo estaba lleno de oscuras siluetas de cúpulas de iglesias y tejados; un puente que se arqueaba sobre la curva negra de un cuerpo de agua, y cuyos extremos habían sido prendidos por el infinito. Por la noche, en los reinos extranjeros, el infinito aparece junto a la última farola y aquí se encontraba a veinte metros. Había una gran calma. Unas cuantas embarcaciones, iluminadas débilmente, pasaban de vez en cuando, rompiendo con sus hélices el reflejo de un gran neón de CINZANO que intentaba escribirse en el oscuro hule de la superficie del agua. El silencio se restablecía mucho antes de que lo consiguiera.
Era como llegar a provincias, a algún lugar insignificante y desconocido –que podría ser nuestro propio lugar de nacimiento– después de años de ausencia. Esta sensación se debía no en escasa medida a mi propio anonimato, a la inconsistencia de una figura solitaria sobre los peldaños de la stazione, materia fácil para el olvido. Hay que añadir que era una noche de invierno. Recordé la primera línea de uno de los poemas de Umberto Saba que había traducido hacía mucho tiempo, en una anterior reencarnación, al ruso: «En las profundidades del violento Adriático...». En las profundidades, pensé, en las regiones olvidadas, en un extremo perdido del violento Adriático... De haberme girado, simplemente habría visto la stazione en todo su esplendor rectangular de neón y urbanidad, habría visto las grandes letras en las que se leía VENEZIA. Pero no lo hice. El cielo estaba lleno de estrellas invernales, con ese aspecto que a menudo ofrecen en provincias. Parecía que en cualquier momento un perro podría ladrar en la distancia, o que podría escucharse un gallo. Con los ojos cerrados, contemplé un penacho de algas heladas extendidas sobre una roca mojada, tal vez también esmaltada por el hielo, en algún lugar del universo, absorto en sí mismo. Yo era esa roca y la palma de mi mano izquierda era ese penacho de algas extendidas. De pronto, una embarcación grande y plana, una especie de híbrido de lata de sardina y bocadillo, emergió de la nada y golpeó con un ruido sordo el embarcadero de la stazione. Un puñado de gente desembarcó y se abrió paso con decisión hacia las escaleras de la terminal, dejándome atrás. Entonces vi a la única persona que conocía en aquella ciudad, una visión maravillosa.
La había visto por primera vez hacía varios años, en aquella reencarnación anterior, en Rusia. La visión, allí, había adoptado el disfraz de una eslavista, una experta en Maiakovski, para ser más preciso. Ese hecho casi privaba a la visión de cualquier interés a los ojos de la camarilla de la que formaba parte. Que no era el caso lo atestiguaban las medidas de sus propiedades visibles. Un metro sesenta, huesos delicados, piernas largas, cara alargada, cabellos castaños y ojos almendrados color avellana, un ruso pasable en aquellos labios maravillosamente dibujados y una sonrisa cegadora en los mismos, soberbio vestido de ante fino como el papel y sedas a juego, impregnados de un perfume mesmérico y desconocido para nosotros; la visión era, simplemente, la de la mujer más elegante y sobrecogedora que jamás hubiese pisado nuestro entorno. Era esa clase de mujer que humedece los sueños de los hombres casados. Y además, era veneciana.
De modo que enseguida obtuvo nuestro perdón por pertenecer al PC italiano y profesar cierto entusiasmo por nuestros ingenuos vanguardistas de los años treinta, hechos que atribuimos a la frivolidad occidental. Creo que incluso en el caso de haber sido una fascista confesa la habríamos deseado con la misma vehemencia. Era de todo punto sorprendente, y cuando posteriormente se enamoró del mayor mentecato de la periferia de nuestro círculo, una especie de botarate engreído de origen armenio, más que de celos o lamentos masculinos, la respuesta general fue de rabia y asombro. Por supuesto, pensándolo mejor, uno no debería enfadarse por una pieza de encaje ensuciada por fuertes jugos étnicos. Sin embargo, lo hicimos. Porque no era una decepción, se trataba de una traición del tejido.
En aquellos días, asociábamos estilo con sustancia, belleza con inteligencia. Después de todo, éramos una panda de letrados y, a cierta edad, si crees en la literatura, piensas que todo el mundo comparte o debería compartir tu gusto y tus convicciones. De manera que si alguien resulta elegante, ese alguien es uno de los nuestros. Desconocedores del mundo exterior, de Occidente en particular, no sabíamos que el estilo pudiese comprarse al por mayor, que la belleza pudiera ser mera mercancía. De manera que contemplábamos aquella imagen como la extensión física y encarnación de nuestros principios e ideales, y su vestido, transparencias incluidas, como parte de la civilización.
Tan poderosa era aquella asociación, y tan bella era la imagen, que incluso ahora, pasados los años, con una edad diferente y, de algún modo, perteneciendo a un país también diferente, sentí que me deslizaba sin darme cuenta hacia aquella antigua forma de sentir. La primera cosa que le pregunté, mientras me apretaba contra su abrigo de piel de nutria en el embarcadero atestado de gente del vaporetto, fue su opinión sobre los Motetes de Montale, publicados recientemente. El familiar fulgor de sus perlas, treinta y dos de la mejor calidad, que encontraba eco en el brillo del borde de su pupila castaña y se elevaba hasta la dispersa plata de la Vía Láctea, sobre nuestras cabezas, fue la única respuesta que obtuve, pero eso era mucho. Preguntar, en el corazón de la civilización, por lo último que había producido, era quizá una tautología. Quizá, sencillamente, me comporté con descortesía, ya que el autor no era del lugar.
El lento avance de la embarcación a través de la noche era como el paso de un pensamiento coherente a través del subconsciente. A ambos lados, con las rodillas hundidas en un agua negra como el carbón, se levantaban los enormes troncos tallados de oscuros palacios repletos de inimaginables tesoros; oro con casi toda probabilidad y a juzgar por el tenue brillo amarillo eléctrico que emergía de vez en cuando de las ranuras de los portones. La sensación de conjunto era mitológica; para ser precisos, ciclópea. Me había introducido en la inmensidad contemplada desde la escalinata de la stazione y ahora me abría paso entre sus habitantes, junto al grupo de cíclopes durmientes que se reclinaban sobre el agua y que, de vez en cuando, levantaban y dejaban caer un párpado.
La visión forrada de piel de nutria que se encontraba a mi lado comenzó a explicarme entre susurros que me llevaba al hotel en el que me había reservado una habitación, que quizá nos encontraríamos un día más tarde o al siguiente y que le encantaría presentarme a su marido y a su hermana. Me gustaba el sonido amortiguado de su voz, aunque se avenía mejor con la noche que con el mensaje, y, en el mismo tono conspirador, contesté que era siempre un placer conocer a parientes potenciales. Quizá fue excesivo para el momento pero ella se rió con la misma sordina, colocando su mano enguantada de piel marrón sobre sus labios. Los pasajeros que nos rodeaban, de pelo oscuro en su mayoría y cuyo número era responsable de nuestra proximidad, se mantenían inmóviles e igualmente discretos en los comentarios que intercambiaban, como si el contenido de sus mensajes fuera también de naturaleza íntima. El cielo quedó entonces momentáneamente oscurecido por el gigantesco paréntesis de mármol de un puente y, de pronto, la luz lo inundó todo. «Rialto», dijo ella con su voz habitual.
Hay algo primordial en el hecho de viajar por agua, incluso en las distancias cortas. Recibes la información de que no se espera de ti que te encuentres allí tanto por tus ojos, oídos, nariz, paladar o las palmas de tus manos como por tus pies, que se sienten extraños de actuar como un órgano sensorial. El agua altera el principio de la horizontalidad, sobre todo de noche, cuando la superficie parece pavimento. No importa lo sólida que su sustituta –la cubierta– aparezca bajo tus pies, sobre el agua siempre estás más alerta que en la orilla, tus facultades deben buscar un equilibrio. Sobre el agua, por ejemplo, nunca te distraes de la forma en que lo haces en la calle; tus piernas te ponen a prueba, a ti y a tu ingenio, constantemente, como si fueras una especie de compás. Bueno, tal vez lo que agudiza tu ingenio cuando viajas sobre el agua sea un eco tortuoso y distante de los viejos, conocidos cordados. Sea como fuere, tu sentido de lo otro se agudiza sobre el agua, como si se intensificara por un peligro mutuo y común. La pérdida de dirección es tanto una categoría psicológica como náutica. Quizá por eso, durante los siguientes diez minutos, aunque nos movíamos en la misma dirección, vi cómo la flecha de la única persona que conocía en la ciudad y la mía divergían en, al menos, cuarenta y cinco grados. Casi con seguridad porque esta parte del Gran Canal estaba mejor iluminada.
Desembarcamos en el embarcadero de la Accademia, cayendo prisioneros de la topografía firme y de su correspondiente código moral. Tras un breve serpentear por estrechas callejuelas, se me depositó en el vestíbulo de una pensione con algo de claustro, se me besó en la mejilla –más como a un Minotauro que como a un héroe valiente– y se me desearon buenas noches. A continuación, mi Ariadna se desvaneció, dejando tras de sí un hilo fragante de su caro perfume (¿tal vez Shalimar?), que enseguida se disipó en la atmósfera húmeda de una pensione impregnada, por otro lado, de un débil pero ubicuo olor a pis. Me quedé mirando los muebles durante un rato. Luego me desplomé sobre la cama.
A