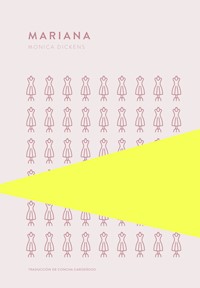
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trotalibros Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Cuando, durante la Segunda Guerra Mundial, la radio anuncia el hundimiento del buque británico en el que sirve su marido, el tiempo se detiene para Mary. Mientras espera más noticias, y para no desesperarse ante un futuro lleno de incertidumbre, empieza a rememorar sus días felices en la Inglaterra de los años treinta: su infancia en Somerset, la escuela en Kensington, los primeros viajes, trabajos y amores… Monica Dickens, bisnieta de Charles Dickens, se inspiró en su propia vida para escribir Mariana, una entrañable, divertida y conmovedora novela de formación. La inolvidable historia de Mary nos recuerda que, en los tiempos más oscuros, podemos encontrar luz en el recuerdo de aquellos días del pasado que nos han llevado a ser quienes somos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 558
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LA AUTORA
Monica Dickens, bisnieta de Charles Dickens, nació en 1915 en Londres. Cuando iba a ser presentada como debutante ante la corte, se rebeló tirando su uniforme escolar al Támesis, y fue expulsada de la St. Paul's Girls' School. Aunque pertenecía a la clase privilegiada, decidió trabajar como cocinera y sirvienta ante el asombro de su familia. Más tarde utilizaría esta experiencia en su primera novela, One Pair of Hands (1939), con la que inicia una serie de libros semiautobiográficos, a los que seguiría mariana (1940). Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó en una fábrica de aviones y como enfermera en un hospital rural, experiencias que inspirarían su siguiente novela, One Pair of Feet (1942); sus vivencias en un periódico local quedaron reflejadas en My Turn to Make the Tea (1951), donde muestra las dificultades a las que tenían que enfrentarse las mujeres periodistas. En 1951 se casó con Roy Stratton, un oficial del ejército estadounidense, y se mudó con él a Norteamérica, donde adoptaron dos niñas. Monica Dickens fue una novelista muy popular durante toda su vida y se implicó en muchas causas humanitarias, especialmente en defensa de los niños y los animales. Después de la muerte de su marido regresó a su Inglaterra natal, donde falleció el día de Navidad de 1992.
LA TRADUCTORA
Concha Cardeñoso Sáenz de Miera nació en León en 1956. Sus primeras traducciones fueron del inglés al castellano, sobre todo de cuentos infantiles y juveniles; antes de entregarlos, leía en voz alta estos primeros trabajos a sus hijas, sus mejores críticas, para asegurarse de que el lenguaje era adecuado, creativo e inspirador en la medida de lo posible. Después llegaron los libros de divulgación y las novelas grandes y pequeñas, difíciles y menos difíciles, para todos los públicos y solo para adultos. Cuenta entre sus traducciones con obras de Shakespeare, Baum, Dickens, Robertson Davies, Maggie O’Farrell, Robert Macfarlane, Daphne du Maurier y muchos más. Para Trotalibros Editorial ha traducido Adiós, señor Chips, de James Hilton (Piteas 4). Desde 2010 traduce también del catalán, a autores como Jaume Cabré, Josep Pla, Irene Solà, Anna Ballbona, Raül Garrigasait y Maria Barbal, entre otros, y continúa con su actividad en el ámbito editorial trabajando con textos de todos los géneros, principalmente el narrativo.
En el año 2018 recibió el Premio de Traducción Esther Benítez en su decimotercera edición, por la novela Mi prima Rachel, de Daphne du Maurier, editada por Alba Editorial en 2017.
MARIANA
Primera edición: junio de 2022
Título original: Mariana
© The Estate of Monica Dickens, 1940
© de la traducción: Concha Cardeñoso Sáenz de Miera
© de la nota del editor: Jan Arimany
© de esta edición:
Trotalibros Editorial
C/ Ciutat de Consuegra 10, 3.º 3.ª
AD500 Andorra la Vella, Andorra
www.trotalibros.com
Editado con la colaboración del Govern d'Andorra.
ISBN: 978-99920-76-25-5
Depósito legal: AND.85-2022
Maquetación y diseño interior: Klapp
Corrección: Raúl Alonso Alemany y Marisa Muñoz
Diseño de la colección y cubierta: Klapp
Bajo las sanciones establecidas por las leyes, queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.
MONICA DICKENS
MARIANA
TRADUCCIÓN DE
CONCHA CARDEÑOSO
PITEAS · 12
CAPÍTULO UNO
Mary oía a menudo la expresión: «No soporto estar sola», y nunca llegó a entenderla. Toda su vida había necesitado refugiarse en la soledad de vez en cuando, y ahora más que nunca. Si no podía estar con el hombre al que amaba, prefería no estar con nadie.
Creía que en la pequeña casa de Marguerite Street podría disfrutar de esa soledad, pero, al parecer, todavía había mucha gente en Londres que consideraba un deber llamarla o dejarse caer a cualquier hora para animarla. Se imaginaba a las mujeres diciéndole a su marido:
—Querido, hay que hacer algo por la pobre Mary. Los criados han estado muy ocupados últimamente, y habrá que gastar la mantequilla que tenía reservada, pero no queda otro remedio.
Luego cogerían el teléfono y dirían:
—Te aseguro que me dolería mucho que no tuvieras en cuenta que puedes acercarte a nuestra casa cuando te apetezca. ¿Qué día de la próxima semana vienes a cenar? ¿El martes, el miércoles, el jueves…?
Por eso se había ido con Bingo a Little Creek End para pasar un largo fin de semana en soledad, sin nadie, solo ella, el perro y mil recuerdos de los fines de semana en los que eran dos y un perro en la aislada cabaña de las marismas de Essex.
—Es una locura que huyas a un sitio tan desolado —le dijo su madre—. Si tan deprimida estás, ¿por qué no vienes con Gerald y conmigo? Lo único que conseguirás allí, tú sola, es ponerte aún más triste.
Tuvieron una gran discusión por tal motivo. Su madre no entendía que buscara la tristeza, que no quisiera distraerse. Pero ella prefería llenar el tiempo de espera pensando en él, aislarse, ponerse entre paréntesis hasta que volviera.
La gente era cariñosa, cordial y simpática, pero creía que hacer compañía era sinónimo de dar conversación, y algunas voces le taladraban la cabeza. En cambio, los perros… Lo entendían todo sin decir nada y siempre era un placer mirarlos, dormidos o despiertos, como a Bingo. En ese momento roncaba suavemente, dormido en su cesta junto al fuego, con sus patitas rechonchas y una ceja peluda estremeciéndose al ritmo irregular de sus sueños. En el otro extremo, Mary descansaba tranquilamente hundida en un sillón, con una taza de café en uno de los brazos y la bata de seda abierta a los lados de las piernas cruzadas, balanceando una zapatilla en el dedo del pie. Aparte del resplandor inconstante del fuego y el haz de luz de la lámpara de petróleo que tenía al lado, la habitación estaba sumida en sombras; pero no esas sombras que obligan a mirar atrás con temor todo el tiempo, sino las que proporcionan una calidez silenciosa e íntima, como si los objetos invisibles estuvieran aguardando a que se los necesitara de nuevo. Fuera de la estancia, la noche se desataba en viento y lluvia con una furia impotente. Mary pensó en lo curioso que era que solo unos pocos centímetros de muro separaran la plácida intimidad de la salita del aullido chorreante de la oscuridad. Las casas tenían una actitud muy retadora.
Había cenado en una bandeja delante del fuego, leyendo al mismo tiempo, y ahora tenía el libro abierto en el regazo, pero su mirada se dirigía constantemente a las llamas que saltaban desde las ascuas de la base hacia arriba lamiendo los contornos del negro carbón aún sin quemar. «Mañana —pensó— secaré unos cuantos troncos del cobertizo y haré un buen fuego de leña». Distraída, enroscó el dedo en un mechón de pelo y lo separó de la media melena oscura que le caía casi hasta los hombros. Hacía siglos que no iba a la peluquería a arreglarse el pelo. No parecía que en esos momentos tuviera mucho sentido hacer algo más que, sencillamente, no estar hecha un desastre.
Era pequeña y delgada, de piel muy blanca, con los ojos grandes y hundidos, tenía un rictus un poco triste en la boca cuando estaba en reposo, pero era capaz de sonreír de oreja a oreja como un niño.
Miró el reloj de pared, que imitaba a un plato de porcelana azul y blanco. A esa hora, en Londres estaría a punto de ir a toda prisa al recibidor, en cuanto oyera el chasquido del buzón, para ver si había un sobre blanco cuadrado con el matasellos de «recibido de los barcos de su majestad» en una esquina. ¿Y si llegara uno esa misma noche? Tendría que esperar hasta el martes para verlo. No se lo remitiría nadie, porque le había dado el fin de semana libre a Doris para que fuera a ver a su familia en Dalton East.
Se imaginó la carta claramente, muy blanca, caída de cualquier manera en el felpudo negro de la puerta principal. Cuanto más lo pensaba, más se convencía de que estaba allí. Esperar era una tortura; tenía que haberlo pensado antes. ¿Y si era algo importante?
Irguió la espalda, cerró el libro y lo dejó en la mesa. «Llamo a Angela —pensó— y le digo que pase mañana por casa, a ver si hay algo. Sabe que la llave de la puerta de atrás está escondida debajo de la maceta. Será una tontería, pero es que no puedo esperar esa carta. A lo mejor me pregunta algo y quiere que le responda inmediatamente».
Le costó un poco levantarse del sillón. Estaba entumecida después del largo y húmedo paseo que había dado con Bingo por la tarde, antes de que la tormenta estallara en un temporal. Bingo abrió un ojo y movió la cola al verla coger la lámpara e ir hasta la otra parte de la salita, debajo de la estructura de vigas en la que antes había una pared. Hacía frío lejos del fuego. El teléfono estaba en la mesa de al lado de la ventana; mientras lo descolgaba, oyó las rachas de la lluvia contra el cristal y el gemido del viento, que había cruzado desde las marismas y rugía alrededor de su casa.
El teléfono estaba mudo.
—Hola… Hola…
Colgó y descolgó varias veces, pero ninguna voz femenina y malhumorada dejó de tejer para decir en tono acusador: «Weatherby. ¿Qué número desea?». Ni un zumbido. Solo silencio. Seguro que el temporal había derribado las líneas. «Maldita sea». Pensativa, volvió sobre sus pasos arrastrando las holgadas zapatillas por el suelo de madera. Pasó por encima de Bingo, se sentó de nuevo mordisqueándose el dedo, se retiró el pelo hacia atrás y luego se recostó con las piernas estiradas, la barbilla contra el pecho y el ceño fruncido. En realidad, daba igual, no parecía probable que fuera a llegarle otra carta tan pronto, después de la última, pero era irritante. A la mañana siguiente bajaría al cruce, cogería el autobús al pueblo y llamaría desde allí. Era lo mejor, porque, en cualquier caso, nadie podría remitirle nada esa noche. Se relajó con un suspiro y volvió a coger el libro. Eso es lo que haría mañana. «Espero que haga bueno», pensó.
Cuando el plato azul y blanco dio las nueve con su nota delicada alargó automáticamente el brazo y encendió la radio. «¡Estas interferencias! A ver si la llevo a arreglar. Pero es tan…», pensó al oír las primeras palabras sin prestar atención:
El Ministerio de Marina lamenta comunicar que el destructor británico Phantom ha chocado con una mina a primera hora de la mañana y se ha hundido. Algunos supervivientes han sido rescatados por dos barcos mercantes que respondieron a su sos, pero se teme que tres de los siete oficiales y veinte miembros de la tripulación hayan perdido la vida. Los familiares más cercanos de los desaparecidos han sido informados. El Phantom se botó en 1927 y era un destructor de mil trescientas toneladas de clase x…
Apagó la radio; cuando cesaron las palabras, fue como si nunca las hubieran pronunciado. Se quedó sentada bajo la luz amarilla de la lámpara de la mesa, con la taza de café medio vacía en equilibrio en el brazo del sillón. El fuego todavía lamía los bordes del carbón con pequeñas lenguas anaranjadas y amarillas; Bingo seguía tumbado con las patas en posición de galope, la cabeza vuelta hacia un lado y una oreja levantada; el reloj blanco y azul seguía haciendo tictac. Nada había cambiado, pero nada era lo mismo. Una tregua de la tormenta produjo un silencio en el aire, fue como si la habitación guardara un compás de espera conteniendo la respiración hasta ver cómo se lo tomaba Mary. Se quedó en el sillón y, con un escalofrío, empezó a comprender. Aunque cada vez con menos convencimiento siguió diciéndose: «No es verdad, no es verdad».
«Los familiares más cercanos han sido informados». Entonces, podía haber algo en el felpudo de la puerta principal; pero no un sobre blanco, sino amarillo, y tenía que esperar hasta el día siguiente para saberlo. El pensamiento le vino a la cabeza injustamente y sin razón: «Bueno, ahora mamá podrá decir: “Te lo advertí”. Había sido una locura ir allí».
Curiosamente, no tenía ganas de llorar. Estaba muy tranquila, aunque el corazón le latía con tanta fuerza que lo veía por debajo de la fina bata de seda.
—Bingo —dijo—, Bingo, ha pasado algo horrible.
El perrito saltó de la cesta, se sacudió, bostezó, se desperezó y echó a andar detrás de ella hasta la puerta. Al abrirla y asomarse a la furiosa oscuridad, un remolino de viento y lluvia la golpeó en la cara. Volvió a cerrar con resignación, tiritando. Había tenido el impulso de ir andando hasta el pueblo y llamar a la puerta de alguien que tuviera teléfono…, hablar con Angela, con el ministerio, con quien fuera. Pero con esa tormenta no llegaría; había más de ocho kilómetros. Además, no encontraría el camino y, aunque lo encontrara, tendría que entrar en una casa desconocida; tendría que dar explicaciones; y a lo mejor había alguien en la habitación mientras ella telefoneaba.
Su desesperación aumentó al oír el impacto de una teja que cayó al patio desde el tejado de la cocina. Era una tormenta salvaje. Tenía que esperar. Esperar… y procurar no pensar. Volvió al otro lado de la habitación. Quizás si se sentaba otra vez y cogía el libro todo volvería a ser como antes. El tiempo retrocedería y sería como si no hubiera pasado nada.
Esto no podía pasarle a ella…, a ella no. Las tragedias les pasan a los demás, no a uno mismo. Se habían salvado cuatro oficiales y, por supuesto, él era uno de ellos. «Tengo suerte, siempre la he tenido». ¿No había dicho eso él en el casino de Cannes aquella noche maravillosa cuando…? ¿No había sido hacía nada, en mayo? Parecía que hubiera sucedido en otra vida.
«Oh, amor, ya nunca iremos los dos a los países cálidos del otro lado del mar».1
Lo único que podía hacer era no pensar. Se puso en movimiento: se llevó el café a la pequeña cocina de suelo de piedra, encendió otra lámpara, cogió el hervidor de agua, que estaba al lado del fuego, y fregó los cacharros de la cena. Fuera hacía frío, así que cogió el abrigo para ponérselo encima de la bata. En el armario en el que colgaba el abrigo de pelo de camello había un par de botas grandes de goma, un viejo y estropeado gorro de marinero y unos pantalones grises de franela deformados y con manchas de grasa. Cerró la puerta con un movimiento rápido y temeroso, y volvió al fregadero procurando distraerse con detalles como a qué hora tendría que ponerse en marcha por la mañana para coger el primer autobús y a quién llamaría por teléfono.
Cuando terminó, no quiso volver junto al fuego. Subiría a la habitación del suelo irregular y las cortinas amarillas de cretona, y se acostaría en la cama, que estaría caliente y blanda, y a oscuras, a esperar a que llegara la mañana.
—Vamos, Bingo. —Inclinó la cesta hasta que salió el pequeño cairn terrier, adormilado y resentido—. Hala, que esta noche puedes dormir en mi cama.
Después de llenar una bolsa de agua caliente, cepillarse los dientes y el pelo —igual que cualquier noche—, apagó la luz y se metió entre las sábanas, que olían a limpio, con la sensación de ser muy pequeña. Se tumbó boca arriba, mirando al bajo techo, con el cálido peso del perro en los pies y los ojos muy abiertos en la oscuridad, luchando contra la idea que se empeñaba en rechazar desde que la voz afligida de la radio hizo añicos su seguridad. La idea de que quizás, nunca más, nunca más…
No podía permitirse pensar en eso ni en el futuro. El pasado, se tenía que aferrar al pasado, que era incuestionable. Era más seguro mirar hacia atrás que hacia delante. Mientras esperaba acostada, mirando la forma borrosa de la cortina, que se movía a merced de la ventana entreabierta, y oyendo el viento, la lluvia y el ladrido de un perro insensato en las marismas, pensó en las cosas que se habían ido, en los años que la habían conducido a esa noche…, la crisis de su vida. Todo lo trivial, lo trascendental, lo emocionante que había vivido día a día para llegar a la mujer tumbada en la oscuridad con olor a sábanas limpias que esperaba a que le dijeran si su marido estaba vivo o muerto.
CAPÍTULO DOS
El olor a sábanas limpias le recordó a lo que de niña llamaba el «olor a Charbury». Era lo primero que se percibía al entrar por la puerta principal, una mezcla indefinible de todas las cosas aromáticas de la casa: rosas, humo de leña, suelos encerados, pan y lavanda guardada entre la antigua ropa de cama. Solo se notaba al principio, al llegar de Londres. Unos días después se convertía en parte del propio yo campestre, como las prendas viejas de vestir, los rasguños en las rodillas y despertarse los sábados por el ruido que hacían los jardineros al barrer el camino de grava con escobas de retama.
A veces, en el colegio en Londres o en el piso cerca de Olympia, donde vivía con su madre y el tío Geoffrey, percibía algo que le recordaba al olor de Charbury, y todo su pequeño ser se conmovía de nostalgia y se le llenaban los ojos de lágrimas anhelando las vacaciones, la baja casa gris de estilo isabelino de Somerset, que tenía el tamaño justo: suficientemente grande para todo menos para la ostentación.
A su modo de ver, todo era perfecto en Charbury, sin la menor duda. Incluso los primos más antipáticos le parecían aceptables solo porque estaban allí. No analizaba el encanto del lugar, pero era muy consciente de la magia que irradiaba; años más tarde, se compadeció de los adultos al descubrir inesperadamente que habían desaprovechado el paraíso del que los niños disfrutaban con toda naturalidad.
—¡Ah, era terrible! —le contó su madre—. ¡Qué peleas teníamos entre nosotros! Siempre se ofendía alguien, el ambiente se enrarecía y luego todo el mundo pedía perdón a los demás alegando que no había sido culpa suya.
—Pero ¡qué pérdida de tiempo! —dijo Mary, incrédula—. Yo no me daba cuenta de esas cosas. Pero no sería siempre así, ¿verdad?
—No, no, claro que no. Lo cierto es que pasamos muy buenos ratos. Era un lugar paradisiaco, ¿no crees? Pero ya sabes cómo son las cosas: uno proponía un plan para el día a la hora del desayuno, otro quería improvisar sobre la marcha y pretendía que los demás se unieran; cuando por fin nos poníamos todos de acuerdo, ya era la hora de comer y no podíamos hacerlo. Teníais suerte vosotros, los niños. No os enterabais de que los criados se despedían continuamente porque no tenían adónde ir en su medio día libre; ni de que la tía Mavis descubría de pronto que los desagües estaban en malas condiciones y nos alarmaba a todos con la posibilidad de contraer fiebres tifoideas; ni de las quejas continuas del tío Lionel porque la caza escaseaba, y encima acusaba a tu abuelo de que su guardabosques era un cazador furtivo. Imagínate, ¡hasta le oí dar gracias cuando el abuelo se deshizo de la casa!
Aunque se enteró de estas cosas mucho después de que se vendiera Charbury, nada estropeó el recuerdo perfecto que conservó toda la vida, glorificado casi hasta la leyenda, porque esos tiempos nunca volverían.
Charbury House pertenecía a los abuelos de Mary, cuyo segundo hijo, George Shannon, era su padre. No tenía recuerdos de él porque había muerto en la batalla cuerpo a cuerpo de Thiepval, en 1916, cuando ella tenía un año. La fotografía que su madre le había dado para que la colgara en la pared de su habitación era la de un hombre muy joven vestido de uniforme, con la cara redonda, el pelo claro y rizado, y una sonrisa en la boca que se reflejaba en los ojos. A Mary le pareció una cara hecha para sonreír y se lo dijo a su madre esa misma noche, cuando fue a arroparla; la señora Shannon apagó la luz y salió muy deprisa de la habitación, como si se hubiera irritado por algo. Nunca le habló de su padre, pero Mary estudiaba la fotografía a fondo, de rodillas en la almohada para verla más de cerca, porque era muy interesante tener un padre muerto. Nunca le dio tristeza pensar en él hasta que fue a la refinada escuela privada de Cromwell Road. La señorita Carson, la directora, le preguntó por su padre, y cuando Mary le dijo con orgullo: «Murió en la guerra», la profesora rechinó los dientes y la llevó al despacho, que estaba tan lleno de helechos, palmas y muebles de bambú que apenas se podía respirar. Allí la señorita Carson, que olía a pan con mantequilla, sentó a Mary en el regazo y, acariciándole el pelo, le dijo que era muy muy triste quedarse sin padre, pero que tenía el deber de ser una chica valiente y no llorar por él, puesto que había hecho el sacrificio supremo; entonces Mary estalló en lágrimas y sollozó de todo corazón sobre la recatada pechera de la señorita Carson. Después, apenas soportaba mirar la foto de su padre, porque se había convertido en una más de las muchas cosas que la hacían llorar. Aunque no tenía idea de lo que significaban las palabras«sacrificio supremo», le parecían las más tristes del mundo. Cuando lloraba, nunca le decía a su madre que era por él, fingía que era por cualquier otro motivo, como la ilustración de Peter Pan en la que se ve a Wendy en el suelo con la flecha en el pecho, o porque no la dejaban ver afeitarse al tío Geoffrey.
Geoffrey Payne era el hermano mayor de la señora Shannon. Cuando volvió del ejército de ocupación para retomar los frágiles hilos de su carrera teatral, se instaló en el piso de su hermana y, por una u otra razón, allí se quedó. Se especializó en papeles de tonto, que estaban en auge en los primeros años veinte, y tuvo cierto éxito principalmente por su aspecto. Tenía la cara como un huevo, con la frente y la barbilla retraídas, una nariz insignificante y unos dientes delanteros que sobresalían por encima de la mandíbula inferior. Siempre se dejaba un bigote rubio y siempre se lo afeitaba sin darle la oportunidad de ser algo más que un indicio. En el escenario, y a menudo fuera de él, llevaba un monóculo en cualquiera de los dos ojos, cuellos altos, pajaritas y trajes que llamaban la atención por el estampado, más que por el corte. Era amable, pero de una forma pasiva, y bastante sincero cuando, a menudo, expresaba su deseo de ganar más para que su hermana no tuviera que trabajar.
—No dejaría de trabajar aunque ganaras quinientas libras a la semana —decía la señora Shannon—. Me gusta. ¿Qué demonios iba a hacer todo el día, si no? —Y se reía y chasqueaba los dedos para que le lanzara un cigarrillo.
Cuando murió el padre de Mary, la señora Shannon rechazó con agradecimiento la asignación que le ofrecieron sus suegros, que eran los propietarios del famoso restaurante Shannon de Trafalgar Square. Sus padres no podían ayudarla, pero decía que quería ser independiente y ganarse el pan para ella y para su hija. Cuando Mary tenía ocho años, su madre trabajaba en una próspera y anquilosada tienda de ropa, de la que se marchó exasperada un día para probar suerte en el oficio de enseñar confección en un gran colegio de economía doméstica en South Kensington. Mary se enteró de todo esto más adelante. En aquel momento aceptó que su madre «fuera a trabajar» igual que iba ella al colegio, y le sorprendió muchísimo descubrir que no todas las madres se iban de casa por la mañana y volvían por la noche. La señora Shannon estaba libre casi todas las vacaciones escolares, coincidiendo con su hija, y siempre las pasaban juntas en Charbury House en compañía de casi toda la familia Shannon.
Y ahí estaban madre e hija, en la estación de Paddington, un Jueves Santo, abriéndose paso entre la desesperante multitud ociosa, con solo tres minutos para coger el tren de las diez y media a Taunton. A primera vista, podría decirse que se parecían, porque ambas eran menudas y de piel blanca, pero en realidad no se parecían en nada. A los once años, Mary era una niña enclenque y sin color natural, por eso la gente afirmaba rotundamente que era delicada. Parecía un gnomo cuando sonreía, con la barbilla estrecha y unas orejitas puntiagudas que el pelo no le tapaba. Llevaba una coleta sujeta en la nuca con un prendedor, que caía sobre la ordenada melena hasta la mitad de la espalda. Tenía el pelo de un color castaño desvaído, mientras que el de su madre era casi negro azulado, y los ojos de la señora Shannon eran mucho más oscuros que los de ella, y pequeños y redondos como botones llenos de energía. La cabeza y la cara resultaban pequeñas en proporción, un poco más grandes que las de la niña, pero la delicada línea de la mandíbula era cuadrada, y el labio de abajo, recto, siguiendo la línea de la barbilla, mientras que la de Mary era puntiaguda, con una boca tan grande que no casaba con ninguno de los rasgos de la cara. «A ver cuándo creces en consonancia con el tamaño de tu boca», le decía siempre el abuelo.
Llegaron por fin al andén y corrieron a lo largo del tren, donde los mozos de estación ya estaban cerrando las puertas y la gente asomaba la cabeza por las ventanillas para despedirse.
«Aquí, aquí», insistía Mary tirando de su madre mientras pasaban los compartimentos semillenos de tercera clase, pensando a cada minuto que el tren iba a arrancar; vio al jefe de estación junto al vagón de equipajes, ahora ya con el silbato en los labios. La señora Shannon siempre estaba segura de que iba a encontrar mejores asientos más adelante; cuando iban de merienda al campo, siempre veía «el sitio perfecto» justo más allá de donde todos se habían instalado. Al final, para alivio de Mary, se encontraron con el jefe de estación, que les dijo: «Señora, si quiere irse, más vale que suba ya», y levantó el brazo que sujetaba la bandera, por lo que tuvieron que meterse como pudieron en el compartimento más cercano, que estaba lleno de gente que las miraba. No era un tren con pasillos, así que tuvieron que quedarse allí y los ocupantes se vieron obligados a hacerles sitio.
La señora Shannon consiguió que dejaran sentarse a Mary en un rincón insistiendo en que, si no iba al lado de la ventanilla, se marearía; cuando ella se acomodó en el centro del lado opuesto, le hizo a su hija un guiño de triunfo. Mary le devolvió una sonrisa, pero con reservas, porque, aunque no mirar por la ventanilla habría sido una tortura, no le parecía bien esa táctica de su madre de dar la lata a los demás hasta que se salía con la suya. Como era tímida, lo relacionaba todo consigo misma, y lo que le preocupaba no era lo que la gente pudiera pensar de su madre, sino lo que pensarían de ella por ser su hija.
Había otras cinco personas en el compartimento; tres mujeres poco interesantes que no parecían conocerse; un hombre feo, más bien joven, que evidentemente tenía algo que ver con una de ellas, porque solo gruñía cuando ella le decía algo y, en el rincón de enfrente de Mary, un orondo anciano con un bigotazo blanco que seguramente se disfrazaba de Papá Noel para sus nietos. Estaban ya inmersos en la apatía que adoptan algunas personas cuando viajan, pero la señora Shannon podía animar el ambiente más aburrido sin proponérselo. Incluso cuando se quedaba quieta, que no era lo normal, irradiaba una sensación de alerta que la acompañaba adonde quiera que fuese, como si viviera siempre al límite. Antes de llegar a Ealing, se quedó mirando la ventanilla, que empezaba a llenarse de vaho, y casi se le veía el movimiento de los pensamientos en el cerebro.
—¿Me permite? —Se levantó y pasó por encima de los pies del anciano caballero hasta la ventanilla—. Solo unos centímetros… Hace un calor tremendo aquí dentro, ¿verdad?
Miró a los demás pasajeros como pidiendo permiso, pero les daba igual una cosa que otra. Solo querían que les dejaran leer el periódico en paz. Mary retiró las piernas para hacer sitio a su madre y siguió mirando por la ventanilla con la barbilla apoyada en la mano.
—¡Ay, por favor! ¿Me ayuda usted? Creo que se ha atascado.
El anciano iba a irritarse, pero ella le dedicó una sonrisa tan deslumbrante que el hombre rejuveneció de pronto veinte años y, de paso, se puso muy caballeroso. Empezó a tirar de la ventanilla, resopló y jadeó hasta que por fin consiguió bajarla del todo con mucho estrépito. Ambos volvieron a sentarse, muy complacidos el uno con el otro, y empezaron a conversar. Una de las mujeres anónimas se estremeció ostentosamente y su marido hizo el gesto de subirse el cuello de la camisa sin levantar los ojos del periódico. A Mary se le posó un trozo grande de carbonilla en la nariz, y allí se le quedó. Lo veía por el rabillo del ojo, enorme, y siguió bizqueando mientras miraba por la ventanilla, aunque todo pasaba tan deprisa que tenía que bizquear de todas formas.
—Quizás es un poco excesivo —dijo la señora Shannon levantándose de nuevo.
Forcejeó con la correa frágilmente, en vano, hasta que el caballero se puso en pie otra vez, y cuando consiguieron dejarla a su gusto, el tren rugía ya por Slough Station con la orgullosa indiferencia de un expreso. La mujer del gorro de ganchillo, que iba al lado de la señora Shannon, le ofreció astutamente unas revistas y durante un rato reinó la paz.
Mary solo se daba cuenta a medias de lo que sucedía en el compartimento. Estaba acostumbrada a la actividad constante de su madre y seguía enfrascada mirando el paisaje, emocionada porque ahora ya nada, a excepción de un accidente de tren —tocó madera en la puerta rápidamente— podía impedirle ir a Charbury. Casi se puso a llorar pensando en lo mal que lo había pasado las vacaciones anteriores, cuando cogió el sarampión una semana antes del final del trimestre. Había resistido como una campeona con treinta y nueve de fiebre, los ojos llorosos y la cabeza a punto de estallar, hasta que al final se desmayó en clase de Geografía; sin embargo, ni el gran esplendor que le procuró todo esto ante sus compañeras ni que se la llevaran a casa en un taxi, envuelta en mantas, compensó en absoluto ni un solo minuto del tiempo que no pudo pasar en Charbury.
En otra ocasión le echaron a perder las vacaciones de Semana Santa sus abuelos maternos, que vivían en Dulwich derrotados por la humedad en una casa prácticamente cerrada. Al abuelo se le antojó sufrir un derrame cerebral justo la víspera de partir hacia Somerset. Las maletas estaban hechas y habían comprado el suministro de alpiste de los periquitos para quince días, porque no se podía confiar en que el tío Geoffrey gastara dinero en ellos, pero se tuvieron que quedar en Londres. El abuelo tardó una semana en morir, había que hacer incontables trámites y la señora Shannon tuvo que quedarse en Clarice Hill, en Dulwich, para convencer a su madre de que abandonara aquella melancólica casa, aunque fue inútil. No había nadie que pudiera llevar a Mary a Charbury, porque todos los primos y tías ya se habían ido. Se enfadó muchísimo y lloró hasta que se le agotaron las lágrimas, dio patadas a los muebles y, resentida, le dijo un montón de atrocidades a la señora Duckett, la asistenta, que, aunque estaba sorda, le proporcionó la satisfacción de explayarse delante de alguien, cosa que no habría conseguido por más que rabiara a solas.
Mary solía tomarse las desilusiones como una afrenta personal, como si dijera: «¿Por qué me tiene que pasar esto precisamente a mí?», actitud a la que respondía el tío Goffrey con un exasperante: «¿Y por qué no?».
Todo esto había ocurrido en el pasado, la muerte del abuelo ya era historia y en esos momentos no quedaba nada de ellos. Sin hacer caso de la revista infantil que llevaba en el regazo, vio las casas diminutas de las afueras y, a continuación, el verde, el emocionante verde de la auténtica campiña, con las formas cambiantes de las praderas y con las vacas, que la miraban al verla pasar a toda velocidad como una reina camino de su reino. Un terraplén de escoria se alzó bruscamente entre ella y el paisaje; en medio del hollín, inexplicablemente, ¡había prímulas! Unos macizos estrellados que la invitaban a quedarse allí, a aspirar su perfume puro y delicado, pero el tren, indiferente a esos detalles, traqueteaba dándose importancia hacia el magnético West Country.
El montículo desapareció de pronto y aparecieron las primeras casas de un pueblo donde antes solo había prados. Hileras y más hileras de tejados de pizarra, líneas paralelas de perspectiva en movimiento, anunciaban la proximidad de una estación, pero la máquina, con el ojo puesto en un objetivo más lejano, pareció aumentar la velocidad, más que aminorarla, mientras los enclavamientos, los vagones y los cobertizos de ladrillo sin ojos aparecían a la vista, retumbaban al paso del tren y se quedaban atrás. Apareció el comienzo del andén y unos rostros claros, boquiabiertos, unos impermeables y la cara redonda de un reloj tuvieron su efímero momento de existencia al paso del tren, que arrastraba tras de sí una estela de vapor como si fuera una bandera. Pasaron de largo más tejados y se entrevieron una silueta fornida con delantal y un tendedero de ropa, y después, un grupo de fábricas y tres gasómetros, cuyas curvas reflejaban la luz de la mañana. Resurgió el terraplén, salpicado otra vez de prímulas, y cuando desapareció de nuevo, Mary supo que podía prepararse para una hora o más de verde apenas interrumpido. Iba con las piernas colgando porque no le llegaban del todo al suelo, el codo en el reposabrazos; de vez en cuando apoyaba la frente contra el cristal sucio de la ventanilla, hipnotizada por el traqueteo del tren y la interminable sucesión de encantos que pasaba, rauda, ante sus ojos. Cada prado, cada bosquecillo o granja semioculta parecía el lugar idóneo para pasar felizmente el resto de la vida. Los cables del telégrafo se elevaban en el aire y descendían a intervalos regulares entre poste y poste, en un vano intento sin fin de desaparecer en las alturas. Mary apenas se percataba del ruido que se oía en el compartimento: el bisbiseo y el zumbido de la charla de su madre con el anciano caballero y el crujido ocasional cada vez que la mujer del gorro de ganchillo pasaba la página del periódico y carraspeaba con un ruidito seco y breve, como si hiciera una declaración sin interés.
Mary se sabía todos los hitos del trayecto. Sabía que a continuación vería un terraplén con unas letras enormes grabadas misteriosamente en las piedras. Era una interrupción del paisaje muy larga, pero justo cuando, como siempre, creía que nunca terminaría, se zambulleron en la resonante oscuridad de un túnel y alguien que quería cerrar la ventana le pisó los pies. Sabía la longitud exacta del túnel y lo que vería en el momento de salir. Tenía que estar atenta o se lo perdería, y se puso a frotar el cristal para que no se empañara. Una leve claridad iluminó la pared del túnel, creció, se intensificó, por un instante se convirtió en ladrillo a la luz del día, y luego, con un aumento repentino del ruido concentrado, la luz del sol la deslumbró. Habían salido ¡y allí estaba! El caballo blanco, el caballo de Westbury, de pie en la ladera de la loma, tan cerca del tren que, al mirar hacia arriba con los ojos entornados, se veía distorsionado y alargado. Le gustaba mucho más que el otro caballo blanco, más cerca de Londres, que trotaba a su aire a muchos kilómetros de la vía. Este le gustaba más porque estaba muy cerca y era la señal de que solo faltaban tres cuartos de hora para llegar a Taunton.
Luego el tren aminoró la marcha. «Frome», dijo el más joven del compartimento: no había abierto la boca desde Paddington. «Qué raro que no sepa que se pronuncia “Frum” —pensó Mary con lástima—, sobre todo porque parece que se va a apear aquí». Su mujer y él empezaron a bajar maletas y paraguas de la rejilla portaequipajes; era evidente que el anciano caballero se iba a apear también, porque sacó de entre las piernas una bolsa de viaje de debajo del asiento. En Frome, la señora Shannon lo retuvo en el andén improvisando unas cuantas cosas que decirle, luego intercambiaron tarjetas; cuando el tren arrancó, ya habían prometido volver a verse a pesar de la distancia que había entre West Kengsinton y Somerset.
Por fin Mary podía poner los pies en el asiento de enfrente; se le estaban entumeciendo las piernas porque no llegaba con los pies al suelo. Sin embargo, no fue así, pues su madre le dijo: «Mejor te vas poniendo el sombrero, querida», y empezó a preparar el jaleo de la salida. Emocionada, Mary vio pasar volando las primeras casas de las afueras mientras alisaba las arrugas del sombrero cartwheel, sobre el que evidentemente se había sentado. Se lo encasquetó en la parte de atrás de la cabeza, colocó la cinta elástica por debajo de la barbilla y se puso los guantes de lana de color claro. Entonces le pareció que estaba correctamente vestida y se sentó con recato, las manos en el regazo y una tensa emoción por dentro.
El tren frenó poco a poco, poco a poco, hasta que por fin silbó y se detuvo en medio de la actividad cotidiana del andén de Taunton. La señora Shannon no había terminado de alisarse la ropa y colocarse el pelo corto debajo del sombrero redondo de fieltro, así que Mary abrió la puerta y saltó al andén casi con la misma sensación de entumecimiento y extrañeza que cuando se bajaba del poni. Esperó a su madre aspirando como un perrito el aire dulce y limpio del campo, regocijándose al oír de nuevo la pequeña distorsión del habla de Somerset, hasta que un viejo maletero gritó: «¡Cuidado, a la espalda!». Aquí todo se movía a un ritmo más lento. Hasta el tren había perdido la impaciencia con la que resoplaba al salir de Paddington a la hora exacta, y parecía aguardar, satisfecho, a que cargaran y descargaran bultos por las puertas laterales. Mary y su madre fueron a ver si sacaban su equipaje, porque en una ocasión se lo habían llevado amablemente hasta Penzance. Mary se alegró en secreto de que su madre no descubriera que se había dejado los guantes en el compartimento hasta que el tren se fue, porque así no le pudo pedir que volviera a buscarlos y se enfrentara a unos viajeros poco dispuestos a ayudarla.
Faltaba casi una hora para que el pequeño tren de vía única saliera para Yarde; mientras esperaban siempre comían algo en la cantina de la estación. La señora Shannon había probado con interés todas las especialidades del mostrador en un momento u otro, y había llegado a la conclusión de que lo menos dañino era tomar galletas, chocolate con leche y té. Mary siempre pedía un rollo de hojaldre relleno de salchicha, un sándwich de jamón, dos rosquillas y un botellín de piedra de gaseosa de jengibre, que al beberla le hacía cosquillas en la nariz. Este menú le resultaba divertido. Era una apasionada de las tradiciones, de cumplir con las mismas costumbres año tras año. Su madre se reía de ella y decía que era «una conservadora de tomo y lomo, como el abuelo», porque los regalos de cumpleaños y de Navidad tenían que ser siempre los mismos, y algunas cosas, como meterse en la cama de una forma particular o ir andando al colegio por el mismo lado de la calle, eran sagradas. Por lo que a los adultos se refiere, Mary descubrió que su madre era la compañera más divertida. La señora Shannon no la trataba con la animosa condescendencia con la que los mayores suelen tratar a los niños; hablaba con ella igual que con los adultos, diciendo lo que primero que se le ocurría y, como cómica, siempre triunfaba. Le hacían mucha gracia sus imitaciones; a veces, cuando su madre se ponía graciosa, el tío Geoffrey y ella se revolcaban por el suelo muertos de risa.
—¿Emocionada, gatita? —le preguntó cuando Mary volvió a la mesa con la segunda botella de gaseosa de jengibre—. Me pregunto si Denys ya habrá llegado —añadió sin darle importancia—. La tía Mavis me dijo que no estaba segura de si iban a venir esta semana o la próxima.
Mary se sonrojó como siempre que se pronunciaba el nombre de Denys inesperadamente y bebió un largo trago de gaseosa para recobrar la compostura. Denys era su primo, dos años mayor que ella; ese chico no solo lo hacía todo infinitamente mejor que ella, sino maravillosamente bien. Eran novios.
Aunque ella no se lo había confiado a su madre, a la señora Shannon no le había pasado desapercibido el romance y no pudo resistirse a tantearla un poco, disimuladamente, aprovechando la ocasión.
—Se va a Eton el trimestre que viene no, el otro, ¿sabes? Bates dice que se morirá del disgusto si no entra en el equipo de críquet —afirmó Mary, mirando con temor desde el borde del vaso, porque a Bates, el jardinero principal, que había sido una vez el número doce del equipo de Somerset, le habían salido las palabras de los labios como perlas.
—Entonces irás a Lord’s con un vestido vaporoso y una airosa pamela para verle jugar el partido entre Eton y Harrow. Pero no con una carbonilla tan grande en un lado de la nariz —añadió mientras Mary soñaba con esa imagen tan agradable. Su madre sacó un pañuelo del bolso y mojó una esquina con saliva—. Quieta, deja que te limpie —dijo, y, sacando un poco la punta de la lengua por un lado de la boca, le limpió la nariz con delicadeza.
Una vez más, a Mary le llamó la atención que la saliva ajena oliera diferente a la propia. Era uno de los grandes misterios de la vida que ningún adulto sabía explicar; lo mismo que por qué el agua del lavabo, al irse por el desagüe, gira siempre en el mismo sentido.
Cuando terminaron de comer, salieron a pasear al sol por el andén, casi vacío, y llegaron hasta el final, donde descendía hasta la escoria de la vía; antes de dar media vuelta, Mary, para provocar al empleado del enclavamiento, sacó un pie como si fuera a desafiar la prohibición de pisarla. El aire bullía de ruidos placenteros y tranquilizantes: el ritmo pausado de sus pasos sobre la piedra, el canto de los pájaros en los olmos del otro lado de la vía, los ladridos de un perro en una cabaña y el golpeteo metálico e intermitente de las lecheras vacías que un hombre ponía en fila para el tren de Yarde. La señora Shannon se sentó en un banco en el que se leía: «Pattison’s, desinfectante para ovejas», y encendió un cigarrillo; Mary se metió en una jaula limpia y jugó a que era un caballo, lo que significaba estar muy quieta y sentirse un caballo por dentro, sin ninguna mímica exterior.
Cuando el trenecito de Yarde entró despacio, con la máquina en la cola, se montó enseguida, aunque tardarían un cuarto de hora en salir, o incluso más, si al conductor le venía bien retrasarlo por un amigo. Había solo dos compartimentos con asientos a ambos lados, como en el metro, y los pasajeros que llegaban eran muy diferentes de los que iban en el tren de Londres. Había un granjero con barba, polainas y el chaleco abierto encima de una camisa sin cuello; campesinas con sus mejores sombreros negros de paja adornados con rosas; un hombre con gorra y traje de cheviot que llevaba un precioso spaniel blanco y negro de ojos tristes.
—¡Qué curioso! —dijo la señora Shannon entornando los ojos para mirar por la ventanilla—. Casi siempre coincidimos con algún conocido en este tren.
Mientras hablaba, la señora Cotterell subió a bordo con gran esfuerzo, vestida de grueso cheviot y con un sombrero rígido de fieltro adornado con una pluma de faisán. La señora Cotterell vivía en una casa roja en lo alto de una colina de Yarde. A veces iba a Charbury a tomar el té y llevaba a su hijo pequeño «para que retozara con los niños». Le llamaban «Pompas» y usaba bombachos de pana y camisas de seda, y había que dejarle hacer lo que quisiera, y siempre había que darle el mejor triciclo, porque si no echaba a correr llorando e iba a quejarse a los mayores.
La señora Cotterell se sentó al lado de ellas y preguntó:
—¿Qué tal está Margaret? —Y luego empezó a contar una larga historia de una entrevista que había tenido en Taunton con una cocinera—. Es que mi maravillosa señora Ellis ha resultado ser una traidora. Le parecerá increíble —la señora Cotterell bajó la voz, escandalizada—, pero no se imagina la trama que tenía preparada a mis espaldas… ¡Conspiraba con los proveedores para sisarme en las facturas!
Con un chirrido y una sacudida, el tren empezó a salir de la estación y Mary se arrodilló en el asiento para mirar por la ventanilla; de vez en cuando le llegaban indignados fragmentos de la historia de la señora Cotterell. «¡A saber cuánto tiempo llevaría con ese negocio!», salpicados de breves manifestaciones de comprensión de la señora Shannon.
Yarde estaba solo a unos veinte kilómetros de Taunton, pero el «tren caracol», como lo llamaba la familia, tardaba más de media hora en recorrerlos serpenteando tranquilamente entre los campos y subiendo empinados caminos, adaptándose a los contornos de la campiña, rodeando pequeñas montañas, en vez de acortar el trayecto, atravesándolas despiadadamente, como las líneas principales. Mary conocía el camino metro a metro; cada apeadero en el que paraban, con las voces de Somerset sonando muy nítidas en el silencio brusco, era un hito. A medida que se acercaban a Yarde, el panorama le resultaba más que familiar, porque lo había visto desde el tren infinidad de veces. Incluso había estado en algunos de esos lugares y volvería a visitarlos. ¡Cuántas tardes había ido a caballo hasta esa colina, coronada por una pequeña arboleda, desde la que se veía la carretera que llevaba a Taunton en coche! Y a continuación, el bosque en el que habían pasado muchas horas para ver salir el sol, cuando tío Tim los llevó a ella y a Denys en busca de crías de animales. La emoción, que había ido en aumento todo el camino desde Londres, se intensificó hasta casi desbordarse cuando el tren entró lentamente en la estación de Yarde; Mary se apeó de un salto y vio los mismos geranios rojos en el jardín del jefe de estación, al viejo mozo Jacob, con tres patos muertos en una mano y una cesta de perro en la otra, y para rematar tanto júbilo, Linney, grande y cuadrado, esperándolas al lado de la báscula con su uniforme verde oscuro y una sonrisa como una rodaja de melón que le dividía la cara en dos. Echó a correr hacia él, y el hombre amortiguó el impacto con las manos, cubiertas por grandes guanteletes de cuero marrón, sin perder de vista a la señora Shannon, que estaba apeándose del tren.
—Bien, señorita Mary, ¿cuándo piensa crecer un poco, eh? —le preguntó, como siempre.
Ella respondió con esa vieja broma que invariablemente le hacía reír:
—¡Cuando usted adelgace!
—¡Tremenda! ¡Es usted tremenda de verdad! —dijo Linney con un gesto de resignación y una sonrisa más ancha que nunca.
La niña fue dando brincos a su lado hacia el vagón de equipajes y lo acribilló a preguntas sobre los perros, los caballos, el jardín de mostaza y berros, así como sobre los pies hinchados de su mujer.
La señora Shannon y la señora Cotterell se separaron por fin en el patio de la estación. La señora Cotterell se fue con todo su peso en un governess cart2y Linney acomodó a Mary, a su madre, el equipaje y un bidón de abono químico que había llegado en el tren, en el viejo Lancia verde que se usaba para ir a la estación.
—Dejé a la señora Ritchie en el pueblo, señora —dijo Linney mientras aposentaba su corpachón en el asiento delantero—. Tenemos que recogerla en la biblioteca.
—De acuerdo —respondió la señora Shannon—. Entonces, Denys ya está aquí —le dijo innecesariamente a Mary, y sonrió al verla sonreír para sí en un rincón del coche.
Mavis Ritchie las esperaba en la puerta de la Prensa y Papelería J. G. Ingledew, al lado del expositor giratorio de postales, cuyas fotografías de trenes, paisajes y niños pequeños con piernas gorditas diciendo «I’se missin’ oo»3 no se habían cambiado nunca, que alguien recordara. Siempre estaba preparada y a la espera antes de tiempo. Desde que su marido se olvidó de ella en una boda al coger el coche de vuelta a casa, creía que todo el mundo la iba a dejar plantada, incluso personas que era imposible que hubieran tomado demasiado champán. Era la hermana del padre de Mary, la mayor de la familia Shannon, una mujer alta con el pecho en quilla, de treinta y muchos años, de la que no se decía «¡Qué mujer tan atractiva!», sino «Tiene que haber sido una chica muy guapa». Solo se ponía un poco de polvos de arroz en la cara; por las noches se desvelaba pensando en si atreverse o no a hacerse un corte de pelo al estilo paje. Se esforzaba afanosamente en la vida, pero la vida siempre la sorprendía. Una de sus frases favoritas era: «Gracias a Dios que tengo sentido del humor».
—¡Hola, querida Lily! Y Mary… Veo que todavía no le has cortado el pelo.
Linney la ayudó a subir al coche, ella se acercó a Mary y le dio un beso húmedo y cálido.
—¿Cuánto tiempo lleváis aquí? —preguntó la señora Shannon mientras Linney entraba en la calle principal y empezaba a bajar la cuesta.
—Ah, bueno, unos pocos días, nada más. Ha sido un fastidio tener que cambiar ya el libro de la biblioteca, pero la chica me dio uno que dijo que era muy entretenido, y, querida, no lo era en absoluto. Ya sabes. Muy…
Mary, que volvió la cabeza para ver de qué demonios hablaba, la vio fruncir toda la cara como si notara mal olor.
—¡Qué lástima! —dijo la señora Shannon—. ¿Cómo se titulaba?
—No sé qué de la juventud. Llena de juventud o algo así.
—Ah, te refieres a Plena juventud —dijo la señora Shannon, y prefirió no decir que lo había leído y que le había gustado mucho. Mavis no sería capaz de apreciar la belleza del Cantar de los Cantares porque era «regulín»—. Cuéntame cosas —siguió—. ¿Quién está en Charbury? ¿Alguien más que la familia? ¿Cómo están todos? ¿Ya han florecido los narcisos? Me encontré con la insoportable señora Cotterell en el tren. Me ha contado todos sus asuntos domésticos y lo mucho que le duele la garganta al pequeño Pompas. ¿Qué tal mamá?
—Bastante bien, dentro de lo que cabe, ya sabes, pero tiene una tos que no me gusta nada —dijo Mavis, y se echó hacia delante para agarrarse al asidero lateral del coche—. Lo cierto es que me preocupa.
—Pero la pobre ya lleva muchos años con esa tos, ¿no?
—Por eso mismo. Según el doctor Monroe, es crónica, pero creo que no es más que otra forma de decir que no sabe cómo curársela. Es muy seca, ¿sabes? Si fuera más suelta no le daría ninguna importancia, pero me rompe el corazón verla toser sin parar, y ¡es tan buena en todos los sentidos! —Suspiró—. No sé qué haría papá sin ella, aunque muchas veces creo que será un consuelo cuando…
—Mamá es muy feliz —dijo la señora Shannon escuetamente, y cambió de tema—. ¿Está Winifred?
—Pobre Winifred. Sí, ha vuelto. No le salió bien ese viaje. Por lo visto, tuvo una discusión con ese amigo suyo y volvieron a casa por separado, pero no habla mucho de ello. Desde luego, no tenía que haber hecho ese viaje.
—¿Quién más está?
—Pues toda mi gente joven, por supuesto. Ivy ha llegado en coche esta mañana. Tim está en el mar, como sabes. Lionel y Grace con sus dos…
—Tres, querrás decir.
La señora Shannon se rio y la tía Mavis torció el gesto y dijo:
—Pas devant les autres. —Frunció el ceño mirando primero la enorme y ausente espalda de Linney y después a Mary.
Mary cantaba para sus adentros lo que siempre cantaban los niños en la carretera entre Yarde y Charbury. Saludaban cada hito del viaje adaptando la letra al monótono sonsonete del estribillo de The Keel Row: «Ahora el camino de brea, de brea, de brea; adiós, camino de brea, tarín, tarín, tarán. Ahora la casa en ruinas, en ruinas, en ruinas… Aquí se mareó mademoiselle», en recuerdo del día en que la institutriz francesa de Denys y Sarah gritó: «¡Pare el coche! ¡Pare el coche! Il faut… Il faut…», y salió disparada con el pañuelo en la boca y se escondió entre los setos. El coche siguió avanzando entre los altos arbustos que flanqueaban el camino, todavía empapado en la lluvia del día anterior, y también la canción, pasando por el arbusto de madreselva, la granja de pollos y los cruces en los que Linney aminoraba la velocidad y metódicamente daba dos bocinazos. «Ahora la cuesta empinada, empinada, empinada», y al final, el vado al que habían bautizado con el fascinante nombre de «Marea Roja». Cuando no había adultos en el coche, Linney no lo atravesaba despacio, sino que aceleraba para levantar un leve chapoteo que mojaba el parabrisas y alborotaba a los niños.
Mary llegó por fin a «Y ahora la entrada a Charbury House», y el coche, con su madre y la tía Mavis todavía charlando como si no pasara nada emocionante, llegó al terraplén triangular y al viejo letrero que, al pie de un pequeño grupo de abetos, decía: «Charbury House. Propiedad particular». Linney tuvo que reducir la marcha porque, aunque la pendiente era suave, el Lancia estaba viejo, y subieron rugiendo entre los setos de zarzas y los olmos, que de vez en cuando ponían un dosel al sendero de la entrada. Detrás de los setos de la derecha, Mary vio los pálidos tilos y la silueta más oscura de los robles y castaños, que se alzaban entre los terraplenes y las pequeñas hondonadas del parque. Al llegar a lo alto de la cuesta, cruzaron entre los postes grises de piedra y las verjas de hierro abiertas, y allí, finalmente, estaba la casa. Era baja y larga, con chimeneas en espiral, hastiales irregulares y muros de un gris claro, salpicado de invasivas enredaderas. El sendero hasta el porche principal era corto y recto, y Mary apenas tuvo tiempo de extasiarse mirando los narcisos del terraplén que limitaba con el césped cuando Linney paró el coche y las ruedas crujieron en la grava, ante la puerta principal; y sin más, se apeó y echó a correr alrededor del césped, por todas partes: solo sabía que tenía que correr, como un perrito.
—¡Mary!¡Mary! La hierba está húmeda —gritó la tía Mavis.
—¡Eh, ven a cambiarte de ropa antes de que te suelte! —añadió su madre.
Mary volvió jadeando y la siguió por la puerta principal para recibir la cálida y dulce bienvenida del olor a Charbury.
El recibidor de Charbury era la habitación más acogedora de la casa. Se llegaba cruzando un pasillo estrecho en el que se dejaban los sombreros, los abrigos y los bastones de paseo, y había un gran arcón de roble, que olía a cerrado y a alcanfor por dentro, atestado de alfombras, cojines, mazas de cróquet, raquetas rotas y cualquier cosa que le interesara guardar a cualquiera. Un macizo portón, que mantenía abierto un tronco de abeto con un aro de metal en lo alto, era la entrada al recibidor, que se ensanchaba un espacio cuadrado a cada lado, y al fondo, un tramo de escaleras ancho y poco elevado. En el centro de la estancia había una mesa redonda de roble con un gran centro de flores, que la mano rolliza de la señora Wilcox, el ama de llaves, recomponía cada día. Un arbolito ardía en la gran chimenea de piedra, con su guardafuegos acolchado alrededor, en el que se sentaban las mujeres con faldas cortas a exhibir una buena cantidad de pierna. Había también un asiento en la ventana que daba a la entrada de la casa y, repartidos sin orden ni concierto, unos cuantos sofás y sillones cuyos muelles estaban en el punto perfecto de comodidad, ni muy nuevos ni muy deteriorados.
En uno de esos sofás, delante del fuego, dormía el abuelo de Mary; el estómago subía y bajaba, los grandes pliegues de la cara se inflaban y se desinflaban al ritmo de unos discretos ronquidos.
—¡Chisss! ¡No lo despiertes de repente! —dijo la tía Mavis.
Pero lo dijo con un susurro tan agudo que su padre se despertó sobresaltado y se sentó con la boca abierta y con la mata de pelo gris, que le rodeaba la calva de la coronilla, de punta.
—¿Qué…, qué pasa? —tartamudeó todavía un poco perdido en el vacío entre sueño y vigilia—. ¡Vaya, Lily, querida! —dijo parpadeando—. ¡Qué susto me has dado! Bebí un poco más de oporto de la cuenta en la comida y me he echado una siestecita para que bajara.
Besó a su nuera y se levantó: de baja estatura, rechoncho, no obeso, pero bastante redondeado. En el campo le gustaba ponerse una prenda, intermedia entre bombachos y pantalones por la rodilla, que le hacía las piernas más cortas de lo que las tenía.
—Bien, bien, bien, y ¿cómo está mi muñeca? —dijo.
La sonrisa le profundizó las arrugas de la cara cuando se inclinó para dar un beso a Mary. Aunque estaba perfectamente afeitado, la pinchó en la barbilla, al abrazarla, con unos pocos pelos de barba canosa que la navaja no había alcanzado por culpa de una arruga. Ella lo quería infinitamente. El abuelo inspiraba confianza y seguridad, era alegre y cordial, y hacía gala de un ingenio inteligente y sin sombra de sarcasmo. Siempre olía a limpio que daba gusto, a jabón Palmolive y a un potingue de lavanda que se aplicaba en la cabeza para que le creciera el pelo.
—Sube a cambiarte, Mary —dijo su madre—, y luego puedes salir. Violet te lleva la maleta enseguida.
Siempre ocupaba la misma habitación del piso más alto de la casa, a la que se llegaba por una puerta y un pequeño tramo adicional de escaleras. La llamaban «el camarote», pues era tan pequeña que habían tenido que empotrar el mobiliario; además, la cama tenía cajones debajo, como las literas de los barcos. Estaba justo al pie de la ventana; cuando se despertaba por la mañana, se sentaba y veía el centelleante verde del césped que se extendía en terrazas desde la casa hasta el parque, cerrado por un lado con un seto de tejo recortado y por el margen de un hayedo por el otro. A veces, si se despertaba en plena noche porque el aire frío le daba en la cara, se sentaba a contemplar esas terrazas, que parecían de piedra clara a la luz de la luna, y oía croar a las ranas en el jardín acuático del bosque. En su habitación todo era blanco. Había una alfombra azul en el suelo y, encima de la cómoda, un cuadro de un trigal de un sólido amarillo brillante, en el que segaban dos caballos, uno castaño y otro tan blanco como las nubes que pasaban, raudas, por el cielo azul.
¡Qué bien estar de nuevo allí y ver la cama hecha con sábanas limpias y almidonadas, y la habitación tan pulcra y ordenada! Aunque poco después sería un caos, porque siempre había tanto que hacer fuera que nunca le daba tiempo para arreglarla. Durante el día, solo entraba en su habitación para coger un jersey a toda prisa o pasarse someramente el cepillo por el pelo antes de cenar, y salía rápidamente, resuelta a no perder el tiempo, porque le aterrorizaba que pudiera empezar algo en su ausencia. Rebuscó entre la ropa de campo: una camisa azul, pantalones cortos de franela, grises, y un cinturón de chico con hebilla de serpiente, zapatillas de gimnasia y una vieja chaqueta de uniforme escolar, de color escarlata, con una cabeza de ciervo en el bolsillo, que había heredado de Denys. Se sacó el pelo por encima del cuello de la chaqueta con el dorso de la mano, echó a correr por el pasillo y bajó el corto tramo de escaleras, pero en vez de seguir bajando hacia el recibidor, se fue por las escaleras de atrás y aterrizó de un estruendoso salto en el pasillo de piedra roja, enfrente de la puerta de la cocina.
—¡Habrase visto…! —exclamó la señora Linney, que salió tambaleándose sobre sus hinchados pies, con las manos enormes embadurnadas de masa—. ¡Ya la tenemos aquí de vuelta, como la falsa moneda! Bueno, ¿un bollito, cielo?
Mary se metió en la boca el harinoso bollo recién salido del horno, todo de una vez, y siguió por un pasillo de baldosas hasta la puerta de atrás. Se detuvo un momento masticando, indecisa. ¿Dónde estaría? ¡Había tantos sitios en los que buscar…! Los establos, el pinar, la huerta, el campo de críquet, la juguetería… ¿Dónde miraría primero? Decidió probar en los establos, porque Tom debía de saber dónde estaban sus primos, si es que no estaban allí. Se fue por la izquierda y, al subir la cuesta, se encontró a Tom en la caballeriza, muy serio, quitando los pelos sueltos de la cola de Chuck, el gran caballo castaño de caza. Su abuelo tenía tres, dos para montar y uno para arrastrar la carreta, además de tres ponis peludos, sueltos por el parque, para los niños.
—Si busca al señorito Denys —dijo Tom, acompañando cada palabra con un pellizco a la cola de Chuck, que se estremecía—, no hace ni media hora que vino a darme la lata; quería una cuerda para ahorcar a no sé quién—dijo—. Ni idea de dónde se habrá metido ahora.
—Muchísimas gracias —dijo Mary, y bajó volando la cuesta del establo.
Si iban a ahorcar a alguien, casi seguro que estaría donde se aplicaban las torturas y los castigos importantes, en «





























