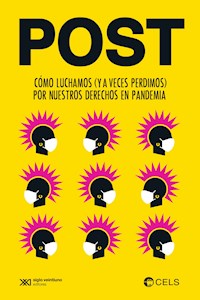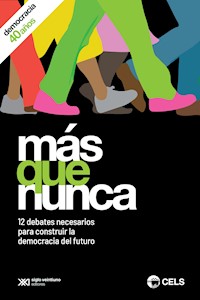
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siglo XXI Editores
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
1983-2023. La efeméride de los cuarenta años de democracia sucede en medio de un cambio de época, cuando ganan espacio proyectos políticos que sostienen que los problemas que la democracia no pudo resolver se solucionarán con menos, y no con más, derechos. En este libro, que no busca alimentar una conmemoración acrítica, el equipo del CELS llama a asumir este escenario de derechización, con la certeza de que el consenso valiosísimo del Nunca Más no es suficiente si no se construyen otros. A partir de crónicas que registran los derechos que están en riesgo aquí y ahora, Más que nunca se pregunta cómo traccionar la memoria condenatoria del terrorismo de Estado para que juegue un papel en el presente, ahí donde se ven los frenos que impiden avanzar en la distribución de la riqueza, la timidez para abordar la responsabilidad de las empresas en la crisis socioambiental, la naturalización de las vidas precarizadas y del racismo. Con ese objetivo, explora los límites que han encorsetado a la democracia, e invita a pensar qué contraponer a eso, cómo lograr una articulación entre el Estado y las experiencias de organización social, qué nuevos acuerdos vamos a asumir. Y también, qué respuesta dar a los jóvenes que dicen "no fueron 30.000" como una forma de rebeldía frente a lo que perciben como un discurso oficial, instalado con la fuerza de una "policía del pensamiento". Más que nunca nos insta a discutir, por fuera de los clivajes partidarios: ¿con cuánta desigualdad la democracia sigue siendo democracia? ¿Cómo hacemos hoy para que democratizar sea la clave de construcción de futuro, un proceso de acción colectiva, y para que el realismo político no derive en puro posibilismo o penosa administración de la decadencia?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 222
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Índice
Portada
Copyright
Crisis de los 40
1. Propiedad privada, propiedad sagrada (Betiana Cáceres, Michelle Cañas Comas, Luna Miguens, Federico Orchani, María José Venancio, Leandro Vera Belli)
2. Del encierro a la nada (Teresita Arrouzet, Mariana Biaggio, Joaquín Castro Valdez, Macarena Fernández Hofmann, María Hereñú, Fabián Murúa, Macarena Sabin Paz, Ana Sofía Soberón, Manuel Tufró, Fabio Vallarelli)
3. Contra el pogo feminista (Vanina Escales, María Hereñú, Bárbara Juárez, Agustina Lloret, Manuel Tufró)
4. Deuda sin fondo (Daiana Aizenberg, Michelle Cañas Comas, Federico Ghelfi, Luna Miguens, Florencia Mogni)
5. Indio malo es el que lucha (Bárbara Juárez, Agustina Lloret, Diego Morales, Manuel Tufró, María José Venancio)
6. Desinflar la policía (Victoria Darraidou, Juliana Miranda, Manuel Tufró)
7. La verdad entre secretos (Federico Ghelfi, Sol Hourcade, Paula Litvachky, Manuel Tufró, Leandro Vera Belli)
8. La patria es migrante (Camila Barretto Maia, Irene Graíño Calaza, Lucía Molina, Diego Morales, Quimey Sol Ramos, Sofía Rojo, Ana Sofía Soberón)
9. Justicia de palacio (Paula Litvachky)
10. Un dinosaurio en la constituyente (Camila Barretto Maia, Macarena Fernández Hofmann, Robert Grosse, Sofía Rojo)
11. De la basura, el trabajo (Betiana Cáceres, Victoria Darraidou, Lucía Molina, Federico Orchani)
12. Memoria para qué (María Hereñú, Sol Hourcade, Paula Litvachky, Delfina Lladó, Martina Noailles, Marcela Perelman, Verónica Torras)
Gracias
Centro de Estudios Legales y Sociales(CELS)
MÁS QUE NUNCA
12 debates necesarios para construir la democracia del futuro
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Más que nunca / CELS.- 1ª ed.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores; CELS, 2023.
Libro digital, EPUB.-
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-801-242-1
1. Democracia. 2. Política. 3. Política Argentina.
CDD 320.82
© 2023, Siglo Veintiuno Editores Argentina S.A.
<www.sigloxxieditores.com.ar>
Diseño de cubierta: Mariana Migueles
Digitalización: Departamento de Producción Editorial de Siglo XXI Editores Argentina
Primera edición en formato digital: marzo de 2023
Hecho el depósito que marca la ley 11.723
ISBN edición digital (ePub): 978-987-801-242-1
Crisis de los 40
Podría ser solo una efeméride, pero nos interpela porque es una excusa para relanzar discusiones, más que para hacer balances. Pensamos este libro con los cuarenta años de la democracia argentina como un epicentro que genera preguntas y reclama definiciones. Durante la década del ochenta, la transición se ordenó en la oposición excluyente entre democracia y dictadura: ¿qué banderas colectivas pintamos hoy?, ¿qué nos dejaron estas cuatro décadas; en qué coordenadas estamos?, ¿qué estrategias políticas, qué entramados, qué modos de la lucha nos trajeron hasta acá y llevaremos con nosotres hacia adelante? Nos preguntamos cuál es nuestro rol como organización de derechos humanos, como parte de los movimientos sociales.
La construcción democrática se hizo desde la lucha por los derechos, la de los movimientos sociales, los organismos, los sindicatos. Se hizo desde el preámbulo de la Constitución y desde decisiones de gobierno. Hoy, nos alertan las señales de un cambio de época. Esta efeméride sucede mientras ganan espacio proyectos políticos y discursos que proponen que los problemas que la democracia no pudo resolver se solucionarán con menos, y no con más, derechos. En el horizonte de lo imaginable, aparece un achicamiento progresivo de la democracia, hasta la posibilidad de transformarla en otra cosa. Es mucho más fácil imaginar el fin de la democracia que el fin del capitalismo.
El año 2023 comienza con el 40% de la población por debajo de la línea de pobreza; la economía está atada a las políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional (FMI); la recuperación económica está marcada por la concentración de la riqueza. Desde la pandemia crece la pregunta: ¿con cuánta desigualdad la democracia sigue siendo democracia?
Hace tiempo que el Estado no muestra capacidad transformadora. Mientras los intereses privados modelan la realidad mucho más que la política, lo estatal se infla y despliega una gestión violenta del malestar social: se amplía un Estado punitivo que combina represión y criminalización, y los reclamos aumentan sin encontrar otro tipo de respuesta.
En los últimos cuarenta años, los derechos humanos fueron parte central del acuerdo político y social; sin embargo, hoy las vidas no valen todas por igual. Muchas de las violaciones de los derechos humanos en la actualidad son el resultado de modos estructurales más o menos legitimados de organización de la vida en común. En definitiva, el respeto de los derechos humanos no ocurre en el vacío: depende de los valores a los que adhieren de manera mayoritaria la sociedad y el sistema político. Por eso, están rodeados de vacilaciones y amenazas, voluntades y conflictos. Está claro en los frenos para avanzar en la distribución de la riqueza; en los obstáculos para la reforma de los sistemas tributarios regresivos; en el racismo que condiciona el acceso y la tenencia de la tierra; en la timidez con que se aborda la responsabilidad de las empresas en la crisis socioambiental; en las condiciones en que deben sobrevivir las personas encarceladas; en la naturalización de las vidas precarizadas.
La vigencia de los derechos es situada, histórica, y depende de las relaciones de poder, de la estructura social, de la matriz económica, del valor que se les da a la vida y a la igualdad, de la distribución de los recursos, de las formas en que se protege o no a la disidencia política. Hacer de esos derechos una casa que cobije a todes es dotar a la democracia de contenido y sentido transformador. Una praxis de derechos humanos no puede estar escindida de los problemas de los que es contemporánea. Por eso, los casi cincuenta años que pasaron desde el nacimiento del movimiento de derechos humanos en la Argentina también implican transformaciones en nuestras propias acciones: ya no es el Estado el foco exclusivo de nuestras intervenciones y la noción misma de derechos se ha ampliado hacia la naturaleza, los animales, el ambiente. Hoy una perspectiva de derechos tiene que aportar claves para quienes se ven sometides al chantaje del extractivismo y para quienes no pueden circular o militar en un barrio sin toparse con el control territorial de las redes de criminalidad organizada.
La escena actual contiene a los viejos autoritarismos políticos disfrazados de novedad. Presentan los derechos como privilegios, postulan el mérito individual como condición para acceder a las necesidades básicas, confían en el endurecimiento securitario. La derechización, que aparece como la figurita ganadora en algunos espacios partidarios, erosiona acuerdos consolidados en estos cuarenta años, como la idea misma de los derechos humanos. Sale de la boca de referentes de partidos, de cámaras empresariales, de medios de comunicación; se esparce en redes sociales y foros de internet. Como fue evidente en nuestro país con el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y en diferentes puntos de la región, como Brasil, con otros hechos de violencia política, lo que ocurre en las redes no es solo un discurso de tintes autoritarios y fascistas, sino que también se transforma en acción directa. Esta capilaridad desdemocratizadora, que hace mella en las instituciones que construimos con acuerdos históricos y transversales, interpela al activismo por los derechos humanos, a las organizaciones sociales, políticas y sindicales.
Vivimos un cambio de época cuyos contornos aún no están precisados. En la Argentina, como en el resto del mundo, vemos crecer expresiones políticas de una derecha extrema. Al mismo tiempo, en la región ganaron elecciones fuerzas políticas de centroizquierda, pero están cercadas por condicionamientos estructurales graves, y la pregunta por su autonomía y determinación para evitar la imposición de los intereses de los poderes fácticos está en el aire. Después de dos años de pandemia, de décadas de ruptura del tejido social, hacia adelante parece central sostener y profundizar las acciones políticas para reconstruir lo comunitario, volver a las bases de donde surgen las resistencias a las privaciones de derechos. En la Argentina, tras la ola neoliberal dijimos: no se puede sin Estado. Hoy sabemos que tampoco se puede solo con el Estado. El daño a las instituciones y a las capacidades estatales es justamente producto de un neoliberalismo avanzado y profundo. A un grado alto de debilidad e inconexión de las instituciones, se suman muchas veces internas políticas que también tienen un efecto paralizante sobre la acción estatal.
En los últimos años, las iniciativas más efectivas frente a algunos de los problemas más acuciantes fueron pensadas y practicadas fuera del Estado, y a veces contra él. Con el tiempo, esto resultó en un acumulado de experiencias colectivas notables que, si fueran fortalecidas por los recursos y el reconocimiento estatal, podrían ampliar muchísimo su alcance. Hay una oportunidad histórica para nuevas formas de vinculación entre el Estado y la sociedad: si los diferentes niveles de gobierno reconocen la experiencia de la organización social, pueden recuperar algo de la potencia transformadora que las políticas públicas no aportan hace años.
A lo largo de estas décadas conquistamos derechos en la calle, en el Congreso, en los tribunales, con alianzas, con la imaginación política, cuestionando la Realpolitik y la fuerza conservadora del posibilismo. ¿Cómo hacemos hoy para que democratizar sea la clave de construcción de futuro, un proceso de acción colectiva? No hay democracia sin derechos humanos, y nuestra democracia está debilitada. El realismo político tiene que incluir la imaginación y el cambio social, si no, más que realismo político, es administración de la decadencia. En este libro exploramos y discutimos los límites que han encorsetado a la democracia. Invitamos a pensar qué contraponer a eso, cómo darle otras formas, qué nuevos acuerdos vamos a asumir a cuarenta años de haber dicho “dictadura o democracia”.
1. Propiedad privada, propiedad sagrada
Betiana Cáceres, Michelle Cañas Comas, Luna Miguens, Federico Orchani, María José Venancio, Leandro Vera Belli
La propiedad privada entendida como absoluta, excluyente y perpetua parece ser un valor sagrado e inmutable de nuestra democracia, imposible de regular o relativizar. Esta situación puede verificarse en el hecho de que, en el plano jurídico, se han reconocido figuras y principios que la limitaron en función del bien común, pero que rara vez se pusieron en juego en decisiones públicas.
El ejemplo más claro es la propiedad inmobiliaria: aparece hoy como una institución intocable, como el límite infranqueable del accionar del Estado, su frontera, allí donde existe la libertad absoluta. Los intentos por regularla son rápidamente rechazados como si fueran una amenaza total al orden del derecho. Esta sacralización obtura el reconocimiento de otras formas de relacionarse. Por ejemplo, quienes en ámbitos rurales organizan la vida y la producción colectivamente enfrentan enormes dificultades para que los poderes públicos reconozcan y legitimen esos modos de vincularse con la tierra, alternativos al paradigma liberal clásico.
Guernica: la propiedad intocable
En julio de 2020, cientos de familias que durante el aislamiento habían perdido sus ingresos y no podían pagar un alquiler o sostenerse en situaciones habitacionales que ya eran precarias se instalaron en un predio en Guernica, partido de Presidente Perón, provincia de Buenos Aires. Esta toma terminó tres meses después con un desalojo extremadamente violento.
La defensa cerrada y absoluta del derecho a la propiedad privada, antes y durante la toma, operó en contra de una resolución del conflicto: en nombre del respeto a la propiedad privada, el Estado desistió del uso de herramientas legales que podrían haber sido efectivas.
El principal escollo que presentó el gobierno ante las organizaciones fue la imposibilidad de ofrecer tierra para relocalizar a las familias. La posición de les ocupantes era firme: “tierra por tierra”. Es decir, estaban dispuestes a abandonar el predio siempre y cuando se les garantizara otro lugar donde vivir. Sin embargo, ni la provincia ni el municipio tenían tierras públicas para ofrecer. Esta limitación fue central en el devenir del conflicto.
Presidente Perón vive una creciente demanda inmobiliaria de alto poder adquisitivo desde que la extensión de la autopista Perón volvió más accesible al municipio desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Esta valorización hace que la zona sea cada vez más excluyente de los sectores populares.
En diciembre de 2015, el municipio aprobó la Ordenanza nº 1082, que obliga a los grandes desarrollos inmobiliarios a ceder el 10% de la tierra afectada al proyecto, o su equivalente en dinero, una vez que el municipio lo aprueba. La recaudación debe destinarse a un fondo para financiar “la mejora del hábitat de Presidente Perón”. Esta ordenanza es la reglamentación municipal de la participación en las valorizaciones inmobiliarias, que es un instrumento creado por la Ley de Acceso Justo al Hábitat de la provincia. Desde que se aprobó la ordenanza hasta la toma de Guernica, al menos cinco barrios cerrados se empezaron a construir en el municipio; sin embargo, este decidió no exigir la cesión del 10% en ninguno de los casos. Las 60 hectáreas ocupadas en Guernica eran parte de las 360 sobre las que se planificaba el desarrollo del Country & Club San Cirano, un barrio cerrado de lujo, con canchas de rugby, hockey, tenis y fútbol.
Durante el conflicto, las organizaciones presentaron al municipio, al gobierno provincial y al juez de la causa una propuesta concreta: que se aplicara la Ordenanza nº 1082 al emprendimiento San Cirano y se destinara el 10% de ese predio a la construcción de un barrio para las familias de la toma. La propuesta también incluía un proyecto urbanístico con espacios verdes, centros de atención primaria de salud, servicios de cuidados, entre otros servicios comunes.
Sin embargo, los principales medios de comunicación, actores de la justicia y de la política plantearon que la toma amenazaba el derecho a la propiedad privada. Les vecines que se oponían a la ocupación planteaban lo mismo. El gobierno provincial aseguró que la resolución no afectaría el derecho de les propietaries.
Si el municipio hubiera aplicado la ordenanza, habría contado con esas tierras para ofrecer una solución habitacional. Durante el conflicto, el gobierno provincial y el Poder Judicial consideraron políticamente inconveniente exigir a la empresa la cesión de parte de su terreno para construir un barrio para las familias de la toma y también desistieron de la propuesta.
Después de tres meses, se impuso la lógica penal y el juez ordenó el desalojo: 1400 familias fueron reprimidas en un operativo nocturno muy violento, que incluyó la quema de casillas y pertenencias.
El ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, presentó explícitamente el desalojo como un triunfo del derecho de propiedad privada. En un spot oficial que parecía una escena de guerra decía: “El derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada son innegociables”.
Diez meses después del desalojo, el gobernador Axel Kicillof anunció la decisión de avanzar por el camino propuesto por las organizaciones. Exigió a la empresa la cesión de parte de las tierras en Presidente Perón, mediante la aplicación de la participación municipal en las valorizaciones inmobiliarias. De acuerdo al anuncio oficial, esas tierras se destinarán a la construcción de más de 850 viviendas para las familias de Guernica. Sin embargo, más de dos años después del desalojo, las personas que lo habían ocupado siguen sin tener un lugar digno donde vivir.
Comunidades campesinas e indígenas: otro modelo de propiedad ya existe
La sacralización de la propiedad privada se pone en juego también en la dificultad para reconocer modos de vincularse con la tierra que no implican un uso exclusivo y excluyente, propio del paradigma liberal. En general, el sistema judicial tiene ese enfoque y tiende a negar las formas de posesión y propiedad colectivas de las comunidades campesinas e indígenas.
Así ocurrió en el conflicto del campo La Libertad, en Córdoba, de aproximadamente 13.000 hectáreas. Allí viven 30 familias que se dedican a la producción de miel y carne porcina y ovina, organizadas en el Movimiento Campesino de Córdoba. Como parte del avance de la producción agrícolo-ganadera de gran escala en la zona, La Libertad fue comprado por una empresa sin ninguna consideración por las familias que vivían y producían en el lugar. Cuando la empresa quebró, un grupo de acreedores quiso que las deudas fueran pagadas con los campos habitados ancestralmente por la comunidad. Desde entonces, la disputa por esas tierras continúa en el ámbito judicial. En 2014, los acreedores lograron que se rematara más de la mitad del campo. En mayo de 2019, el Juzgado Civil nº 11 de Córdoba ordenó el remate de otras 2700 hectáreas, con el argumento de que las familias reclamaban una extensión desproporcionada de tierra, sin atender a la superficie que se requiere para el tipo de producción extensiva que realiza el campesinado. La presión política del movimiento campesino evitó que se avanzara aún más.
El Poder Judicial tiende a desconocer las formas de vida y producción campesinas, caracterizadas por el uso común del territorio que habitan las familias, el pastoreo y el traslado de los animales a través de las aguadas y los bosques según las condiciones de la naturaleza y la producción de alimentos para la subsistencia. Lo que sucede es que reconoce la posesión de las casas y edificaciones donde viven las personas, pero no la de las tierras de uso común en las que les campesines producen. Dado que no tienen las marcas típicas de posesión del agronegocio, como el alambrado y el desmonte, el Estado no reconoce que esas tierras sean productivas. Por ejemplo, les operadores judiciales ignoran la trashumancia como forma de crianza de ganado en grandes superficies (las costas de los ríos, las montañas, las salinas, entre otras). Esta práctica consiste en trasladarse con los animales a través de grandes extensiones de uso común, de pastaje, por los bosques y las aguadas. El pastoreo se adapta a los ciclos naturales y a los cambios de la tierra. La ganadería se adapta así al terreno, y no el terreno a la producción. El desconocimiento, por ignorancia o por ideología, de estas prácticas por parte de quienes deben resolver causas que involucran a comunidades campesinas lleva a un cuestionamiento judicial de la posesión y la extensión del territorio que habitan.
Ante esta invisibilización, el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra propone crear la figura de “área campesina para la soberanía alimentaria”. El objetivo es identificar y proteger los territorios habitados por comunidades campesinas, con modos de vida y de producción diferentes a los del agronegocio. Territorios donde se produce a campo abierto, con uso de alambrados solo para manejo del ganado, o territorios donde se practica la trashumancia, que combina la producción en campos individuales (o vivienda en el pueblo) con el traslado de animales a campos comunitarios. El movimiento también plantea la identificación de estos territorios para avanzar en el otorgamiento de títulos y la implementación de políticas para fortalecer la producción campesina y mejorar el acceso al agua.
Alquileres: la renta infranqueable
La renta que se deriva de la propiedad privada se mostró también como un límite infranqueable, aun en un contexto excepcional. En marzo de 2020, al inicio de la pandemia, el gobierno nacional dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) en todo el país. Implicaba que todas las personas, excepto aquellas que cumplieran con tareas “esenciales”, debían permanecer en su domicilio, aunque esto suspendiera las actividades laborales, educativas o relacionadas con la salud. Millones de personas dejaron de percibir ingresos de un día para el otro. La situación de los hogares inquilinos era especialmente difícil, ya que además de necesitar ingresos para alimentación y necesidades básicas, tienen que solventar el costo mensual de la vivienda.
A fines de marzo, el presidente Alberto Fernández firmó el Decreto nº 320, que estableció un marco de protección especial para les inquilines: se extendieron automáticamente los contratos, se prohibieron los desalojos por falta de pago y se determinó que los aumentos previstos en los contratos pudieran pagarse recién cuando estuviera vencido el plazo del decreto. Sin embargo, la obligación de pagar el alquiler no se suspendió ni se recortó. La renta inmobiliaria de les propietaries se mantuvo intocable. En la práctica, lo que el Estado reconoció a les inquilines fue el derecho a endeudarse, sin ser desalojades en lo inmediato. Les inquilines que dejaron de percibir ingresos durante el aislamiento pudieron permanecer en sus viviendas a cambio de acumular deuda. Si bien el decreto alcanzaba a todas las relaciones de alquiler, en los hechos quienes no tenían contrato por escrito (más de la mitad de los hogares inquilinos) tuvieron mayores dificultades para hacer valer estas medidas de protección y muches fueron forzades a abandonar sus viviendas.
En contexto de pandemia, la vivienda cumplió un rol central para evitar los contagios masivos: “Quedate en casa” fue la consigna que repitió el gobierno. Sin embargo, a pesar de la excepcionalidad absoluta de la pandemia, y de haber tomado medidas tan extremas como prohibir la salida de las casas durante meses o impedir la continuidad de tratamientos médicos, nunca se planteó la posibilidad de afectar la renta inmobiliaria. Es decir, se tomaron decisiones inéditas respecto del derecho a la circulación, la salud, la educación, la posibilidad de viajar al exterior e ingresar al país, pero se mantuvo inalterada la obligación de pagar mes a mes el alquiler. Quienes no pudieron hacerlo se encontraron a la salida del decreto con una deuda acumulada, que debieron pagar con intereses. Según la encuesta telefónica a hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires, que realizamos entre el CELS y la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín (Escuela Idaes-Unsam) en octubre de 2021, el 65% de les inquilines se había endeudado y un 43% debía meses de alquiler. Además, el 67% aseguró haber perdido ingresos.
Límite para el acceso a derechos
La decisión de no afectar los intereses de grandes desarrolladores inmobiliarios, la falta de reconocimiento de modos colectivos de vida y producción y la no afectación de la renta inmobiliaria en un contexto excepcional como la pandemia son diferentes manifestaciones del lugar sagrado que la propiedad privada tiene en este momento histórico y que se ha consolidado a lo largo de estas cuatro décadas de democracia.
Esta sacralización, sin embargo, no se condice con el marco normativo. La legislación argentina establece que la propiedad privada no es un derecho absoluto: está sujeta a las necesidades del bien común. La Constitución nacional reconoce la función social de la propiedad. Este principio jurídico limita el carácter absoluto de la propiedad privada y afirma que esta no debe entrar en contradicción con el bien común. El principio es reconocido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, por lo tanto, desde 1994 también es un concepto con jerarquía constitucional para la legislación nacional.
En 2014, durante la discusión sobre la reforma del Código Civil y Comercial, se intentó sin éxito incorporar la función social de la propiedad al nuevo texto. Sin embargo, a veinte años de su incorporación en la Constitución, no se alcanzó un acuerdo para integrarla al Código Civil y Comercial.
La reforma constitucional de 1994 también reconoció “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas argentinos”. Es decir, admitió que el modo de vincularse con la tierra puede ser diferente a la posesión individual y excluyente, propia de la cosmovisión liberal. Este reconocimiento fue un primer paso para que el marco normativo argentino refleje otros modos de relacionarse con la tierra en los que prevalece la lógica de lo colectivo y lo comunitario. Casi treinta años después, las comunidades indígenas siguen sin poder ejercer ese derecho con plenitud porque no existe una ley específica que lo operativice.
¿Hasta dónde es legítimo regular el ejercicio de la propiedad privada? ¿Hasta dónde es legítimo hacer prevalecer ese interés común? En ese juego de tensión, la función social de la propiedad privada se ha replegado en los últimos cuarenta años. La consolidación de la idea de la propiedad privada como un valor absoluto, como el límite último del accionar del Estado, priva a quienes diseñan políticas públicas de herramientas fundamentales para resolver conflictos, garantizar derechos y generar igualdad. La consolidación de la propiedad privada como una institución intocable, que no admite ser regulada ni relativizada, debilita la democracia.
2. Del encierro a la nada
Teresita Arrouzet, Mariana Biaggio, Joaquín Castro Valdez, Macarena Fernández Hofmann, María Hereñú, Fabián Murúa, Macarena Sabin Paz, Ana Sofía Soberón, Manuel Tufró, Fabio Vallarelli
Vimos la escena en mil películas. “Tenés cinco minutos para juntar tus cosas”. El ruido de la puerta del penal que se cierra, y de vuelta a la calle. Débora la vivió en carne propia: nadie la estaba esperando afuera. Sola, no tenía plata ni ayuda para bancar a sus hijos. Fue a la casa de su familia, le dijeron que ella los avergonzaba. La mandaron a dormir a una obra en construcción que estaba por ahí cerca. Esa primera salida de la cárcel marcó la historia de Débora. Todas las que vinieron después fueron más o menos iguales.
La democracia argentina generó, entre otras cosas, una creciente población de personas que pasaron y pasan por diferentes encierros. No hay datos disponibles que permitan aventurar una cifra de cuántas y cuántos transitaron por esa experiencia en los últimos cuarenta años. Solo podemos decir que, al momento de escribir este capítulo, más de 110.000 personas están privadas de su libertad en las cárceles y comisarías argentinas. De ese total, más de 17.000 ya estuvieron antes en un lugar de detención.[1] El número de encerrades en manicomios es un misterio aún más insondable. Sabemos apenas que en 2019 se estimaba en unes 12.000, con un promedio de estadía de casi una década. Si además pensamos que los efectos del encierro alcanzan también, como círculos concéntricos cada vez más amplios, a hijes, familias y otros vínculos, la cantidad de gente afectada directa o indirectamente por la privación de libertad es impresionante.
El Estado apuesta fuerte al encierro. ¿Y después? Hay un problema en común que enlaza a quienes salen de la cárcel y del manicomio: ese Estado que durante un período de sus vidas (meses, años, décadas) les retuvo y privó de su libertad se esfuma cuando vuelven a la vida extramuros. No está ahí para que estas personas puedan recuperar su libertad en el sentido cabal de la expresión.
Cuando Débora salió, nadie le dio trabajo por tener antecedentes. Empezó a robar y a vender drogas. Volvió a caer. La segunda vez que salió, se acercó al Patronato de Liberados: “Mirá, la ayuda te puede empezar a llegar un año después de que te dieron la libertad”. Otra vez a vender drogas. Al tiempo volvió a caer presa. Tras varios meses de detención, por primera vez un juez escuchó su historia, su desesperación, porque para ella salir era no saber qué hacer, si nadie le daba trabajo. El juez le dio prisión domiciliaria. Estuvo bien. Pero eso no resolvió sus problemas.