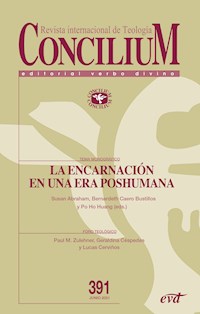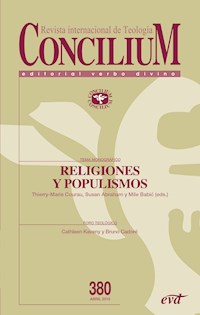Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Verbo Divino
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Concilium
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
En la situación política actual es importante reflexionar sobre las masculinidades, basándose en los recursos propios de la teología: los hombres fuertes dominan la escena política; los movimientos #MeToo y #ChurchToo han dado voz a las víctimas silenciadas de los abusos sexuales perpetrados principalmente por hombres; las empresas industriales y financieras están mayoritariamente gestionadas por hombres que controlan así los recursos financieros, ambientales y sociales. La teología está llamada a afrontar los ideales de la masculinidad con una doble intención: por un lado, la reflexión autocrítica sobre cómo el cristianismo ha apoyado la creación y el reforzamiento de ideas de masculinidad que sustentan las estructuras jerárquicas en las que (algunos) hombres se benefician a expensas de «otros» subordinados, hombres y mujeres. Por otro lado, las teologías pueden contribuir con recursos creativos para imaginar modos de realizar las masculinidades que fomenten la igualdad, las visiones de esperanza y sanación para individuos y grupos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 259
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CONTENIDO
1. Tema monográfico: MASCULINIDADES: DESAFÍOS TEOLÓGICOS Y RELIGIOSOS
Susan Abraham, Geraldo De Mori y Stefanie Knauss: Editorial
Estudios sobre la masculinidad: cuestiones actuales, nuevas orientaciones
1.1. Raewyn Connell: Los hombres, la masculinidad y Dios: ¿Pueden las ciencias sociales ayudar al problema teológico?
1.2. Herbert Anderson: Una teología para reimaginar las masculinidades
Masculinidad entre religión, política y cultura
1.3. Manuel Villalobos Mendoza: Deshacer la masculinidad: Lectura de Marcos 14,51-52 desde el otro lado
1.4. Ezra Chitando: Masculinidades, religión y sexualidades
1.5. Vincent Lloyd: Masculinidad, raza y paternidad
1.6. Nicholas Denysenko: Ideología y masculinidad ortodoxas en la Rusia de Putin
1.7. Shyam Pakhare: Trascender el género: colonialismo, Gandhi y religión
1.8. Angélica Otazú: La masculinidad en la tradición religiosa guaraní
Masculinidades y/en la Iglesia católica
1.9. Theresia Heimerl: ¿Hombres esencialmente diferentes? Masculinidades clericales
1.10. Julie Hanlon Rubio: Masculinidad y abuso sexual en la Iglesia
1.11. Leonardo Boff: Masculinidades clericales y el paradigma
2. Foro teológico:
2.1. Filipe Maia: El Sínodo Panamazónico
2.2. Benoît Vermander: El Vaticano, China y el futuro de la Iglesia católica china
Créditos
Consejo
Suscripción
Contra
TEMA MONOGRÁFICO
MASCULINIDADES:DESAFÍOS TEOLÓGICOS Y RELIGIOSOS
Editorial
En la situación política actual es importante reflexionar sobre las masculinidades, basándose en los recursos propios de la teología: los hombres fuertes dominan la escena política en numerosos países de oriente, occidente y del sur; los movimientos #MeToo y #ChurchToo han dado voz a las víctimas silenciadas de los abusos sexuales perpetrados principalmente por hombres; las empresas industriales y financieras están mayoritariamente gestionadas por hombres que controlan así los recursos financieros, ambientales y sociales. Los roles de género tradicionales siguen modelando la vida de los hombres hasta un nivel considerable: casi un tercio de los padres jóvenes toman el permiso paternal donde es posible, pero la tasa se ha mantenido igual e incluso ha bajado en años recientes, y, sobre todo, los hombres dedican menos tiempo a cuidar y a las tareas domésticas1. Sin embargo, comenzamos a ver también una gama más amplia de expresiones de la masculinidad socialmente aceptadas. En esta perspectiva nos encontramos con el macho alfa agresivo centrado en sí mismo como con el hombre emocionalmente integrado, con el heterosexual que busca relaciones sin compromiso como con el gay que vive una relación monógama, y también con otras combinaciones de rasgos que forman parte de la realización del género individual. El artículo de Ezra Chitando sobre las sexualidades y masculinidades en el contexto africano ejemplifica la pluralidad de los discursos formativos, en su caso en el ámbito de las tradiciones africanas, el cristianismo y el islam. Además, mientras que las nociones occidentales de la masculinidad dominan el imaginario a escala global, estas no son, en efecto, los únicos modelos disponibles regional o localmente2, como muestra Angélica Otazú en su análisis del sistema de género de los guaraníes, un pueblo indígena de la región del Río de la Plata.
Este panorama muestra que los discursos sobre la masculinidad son múltiples y contradictorios, e incluso una imagen idealizada de la «masculinidad hegemónica» (Raewyn Connell) resulta difícil de definir sin ambigüedad en un determinado contexto social, lo que explica el plural «masculinidades» en el título de este número. Además, cada ideal hegemónico de la masculinidad contiene también incoherencias y contradicciones internas: el hombre armado puede parecer la expresión máxima de la supremacía masculina, pero, como argumenta Connell en este número, si un hombre necesita una pistola para defender su poder masculino, en realidad no tiene ninguna legitimidad. Los estudios sobre la masculinidad muestran que la referencia a un fácil sistema binario de hombre y mujeres no es útil, aunque resulta difícil escapar de él. Incluso los ideales de masculinidad supuestamente menos tóxica pueden reforzar en última instancia los estereotipos esencialistas problemáticos modelados por las jerarquías patriarcales si, por ejemplo, la emocionalidad sigue identificándose con la feminidad aun siendo integrada en la identidad masculina, haciendo que un hombre sea más femenino (o incluso «afeminado»), en lugar de ser simplemente considerada como uno de los muchos elementos que constituyen una versión de la masculinidad. La continua lucha contra los fáciles presupuestos del esencialismo binario es visible también en las contribuciones hechas en este número, aun cuando los autores están de acuerdo en el impacto formativo de los discursos sociales sobre las masculinidades.
Por consiguiente, el estudio crítico de las masculinidades debe tener en cuenta que las ideas de género circulan y se interrelacionan en organizaciones complejas de poder y de sistemas más amplios de dominación (patriarcado, supremacía blanca, colonialismo, heteronormatividad, etc.). Esto afecta a individuos que experimentan su identidad masculina entre el poder y la impotencia en medio de estos «sistemas interconectados de dominación», como escribe Vincent Lloyd en su análisis de la autobiografía del líder pandillero negro Stanley Tookie Williams en la que explica sus luchas por la masculinidad y la paternidad en un sistema racista. Pero también da forma a los dinamismos sociales y políticos. Escribiendo desde la situación de poscolonialismo, Shyam Pakhare analiza cómo las nociones de «masculinidad musculosa», personificadas en el colonizador cristiano occidental, mantuvieron el poder colonial en la India, y la función que el recurso de Gandhi a modelos alternativos de masculinidad, basados en el hinduismo, tuvo en la independencia.
En un contexto más contemporáneo, Nicholas Denysenko analiza cómo los discursos religiosos sobre la superioridad masculina y la subordinación femenina (o de masculinidades feminizadas) están entretejidos con la política del gobierno de Putin para legitimar y estabilizar el imperialismo ruso. ¿Qué contribución puede hacer entonces el análisis religioso y teológico en esta situación? ¿Cómo puede una perspectiva teológica sobre las construcciones históricas y contemporáneas de las masculinidades contribuir a crear microrrelaciones y macrorrelaciones que permitan a los individuos avanzar en un contexto de igualdad y justicia? ¿Puede Gálatas 3,28 servir de guía para negociar teológicamente sobre los discursos de las masculinidades en nuestras sociedades, con su visión de la unidad definitiva en el cuerpo de Cristo, cuando ya no tengan ninguna función que cumplir las distinciones sociales de género, etnia y estatus? ¿O simplemente servirá para hacer invisible —y así reforzar— la desigualdad social existente? En su contribución, de carácter fundacional, Herbert Anderson propone un amplio marco teológico para desafiar la masculinidad tóxica en el sistema patriarcal, un marco que incluye cambios en la estructura de la Iglesia, en nuestro lenguaje sobre Dios, la necesidad de apreciar la multiplicidad y la interdependencia y aceptar la vulnerabilidad y la humildad.
Como muestran las contribuciones en este número, la teología está llamada a afrontar los ideales de la masculinidad con (al menos) una doble intención: por un lado, la reflexión autocrítica sobre cómo el cristianismo ha apoyado la creación y el reforzamiento de ideas de masculinidad que sustentan las estructuras jerárquicas en las que (algunos) hombres se benefician a expensas de «otros» subordinados, hombres y mujeres. Por otro lado, las teologías pueden contribuir con recursos creativos para imaginar modos de realizar las masculinidades que fomenten la igualdad, las visiones de esperanza y sanación para individuos y grupos. La cuestión del poder ocupa de nuevo el primer plano, tanto con respecto a la implicación de la religión en las relaciones con el poder político (como muestra Denysenko) como con respecto a la situación específica de la Iglesia católica en la que se ha formado una particular forma de masculinidad para estabilizar las relaciones de poder en su seno. Theresia Heimerl sitúa la masculinidad clerical —que con el paso del tiempo ha llegado a caracterizarse principalmente por la abstención de la práctica de la heterosexualidad— en su contexto histórico y teológico, mientras que Julie Rubio y Leonardo Boff se centran en la intersección entre masculinidad, sexualidad y poder en la actual crisis de abusos sexuales en la Iglesia. A partir de su análisis psicosexual, Boff proponer abolir el celibato como una manera de sanar las deformaciones de la masculinidad clerical. Heimerl y Rubio sugieren la necesidad de llevar a cabo transformaciones más amplias estructural y teóricamente.
Las posibilidades subversivas del cristianismo son puestas de relieve en el artículo de Manuel Villalobos Mendoza: el análisis de la masculinidad del joven en Marcos que presencia el arresto de Jesús muestra que es presentada en contra de la masculinidad grecorromana, y, sin embargo, es aceptado como miembro del movimiento de Jesús, desafiando así y subvirtiendo los ideales hegemónicos del contexto de Marcos, y quizá de nuestro tiempo también. El análisis de Otazú de la masculinidad y la religión guaraníes proporciona también modos alternativos de imaginar la masculinidad como interrelación con los demás y con el cosmos. Lloyd, Anderson y Connell apuntan a los recursos disponibles en las tradiciones religiosas para el desarrollo de masculinidades plurales que pueden contribuir al florecimiento de las relaciones individuales y sociales en lugar de mantener sistemas de dominación.
No obstante, como muestran los artículos de este número, para lograr todo lo anterior es necesario que cambien los sistemas sociales y sus expectativas sobre la realización de los géneros como también que cambien los individuos. Las reflexiones teológicas ofrecidas aquí pueden proporcionar recursos críticos y creativos para llevarlos a cabo. El Foro teológico de este número incluye un breve informe de Felipe Maia sobre el Sínodo Panamazónico celebrado en Roma en octubre de 2019, estudiando algunas de las cuestiones fundamentales en el contexto de la oposición al sínodo por parte del «hombre fuerte» brasileño, el presidente Bolsonaro. La segunda contribución de Benoît Vermander explica la situación de la Iglesia católica en China y algunos de los temores y oportunidades que pudiera suscitar el reciente acuerdo firmado por el Gobierno de China y el Vaticano.
(Traducido del inglés por José Pérez Escobar)
1 Javier Cerrato y Eva Cifre, «Gender Inequality in Household Chores and Work-Family Conflict», Frontiers in Psychology 9.1330 (2018), doi:10.3389/fpsyg.2018.01330; para las políticas y los datos sobre los permisos de maternidad y paternidad en los Estados Unidos, véase United States Department of Labor, «Paternity Leave: Why Parental Leave for Fathers Is So Important for Working Families», https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/OASP/legacy/files/PaternityBrief.pdf.
2 Véase Raewyn Connell y James W. Messerschmidt, «Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept», Gender and Society 19.6 (2005) 829-859.
Estudios sobre la masculinidad: cuestiones actuales, nuevas orientaciones
Raewyn Connell *
LOS HOMBRES, LA MASCULINIDAD Y DIOS: ¿PUEDEN LAS CIENCIAS SOCIALES AYUDAR AL PROBLEMA TEOLÓGICO?
Este artículo presenta investigación realizada sobre los hombres y las masculinidades. Las antiguas cuestiones adquirieron una forma nueva a raíz de los movimientos de liberación de las mujeres y de los gais. Se ha desarrollado una investigación en ciencias sociales a nivel global que ha encontrado rápidamente aplicaciones prácticas. Han surgido debates conceptuales, especialmente en torno a la idea de la masculinidad hegemónica. Los estudios en el mundo poscolonial son cada vez más importantes y apuntan a la pluralidad e inestabilidad en los órdenes de género. Tenemos que relacionarlos con las contradicciones sobre el privilegio y la exclusión en las tradiciones religiosas.
I. Introducción
En un poema escrito a finales de su vida, el poeta irlandés W. B. Yeats presenta a su imaginario filósofo ermitaño Ribh denunciando a san Patricio con estas palabras:
Una absurdidad griega abstracta ha enloquecido al hombre — Recuerda esa Trinidad masculina1.
Ribh exige una historia de pasión que involucre la presencia de «un varón, una mujer y un hijo», lo que es extraordinariamente heteronormativo para un eremita, pero pone el dedo en la llaga. ¿Dónde están las mujeres en esta teología? ¿Por qué la divinidad es solamente masculina? ¿Y qué significa, de todos modos, representar a Dios como un ser masculino?
En la práctica, la mayoría de las instituciones religiosas dan prioridad a los hombres. La Iglesia católica simplemente excluye a las mujeres del sacerdocio, y, por tanto, de la posibilidad de que lleguen a ser obispos y papas. La mayoría de las Iglesias protestantes excluían a las mujeres del ministerio hasta hace poco, y aún existe en ellas una gran resistencia al cambio.
En las principales ramas del islam, los clérigos o eruditos religiosos (ulama) son hombres. Aunque existen algunos grupos feministas musulmanes, el ascenso global de la corriente salafista del islam suní, financiada por la riqueza petrolera de los saudíes, está fuertemente marcada por la supremacía de los hombres. Incluso el budismo como una práctica organizada está dominado por hombres. Algunos de sus textos clásicos son sencillamente abusivos con las mujeres.
Así pues, la marginación de las mujeres no es algo accidental. Las prácticas litúrgicas y organizativas que dan prioridad a los hombres se legitiman ampliamente confundiendo autoridad religiosa con masculinidad.
Merece la pena, por tanto, tener en cuenta lo que nos dice la investigación sobre los hombres y la masculinidad, para volver a pensar sobre la religión y sus políticas de género.
II. Aparición de un campo de investigación
Si consultamos la base de datos de Google Académico y buscamos «masculinidades», encontraremos unas 180 000 entradas en inglés (34 600 en español). No es un campo enorme en comparación con un tema como el «cambio climático», pero es una área significativa de conocimiento con una buena base de investigación.
Llegó a reconocerse como campo de investigación en el mundo de habla inglesa en la década de 1980, aunque sus raíces son bastante anteriores2. Los debates sobre el género, incluidos los temores sobre la masculinidad, surgieron en Europa y el mundo colonizado en los siglos XIX y XX, especialmente cuando tomaron cuerpo los movimientos de las mujeres. El movimiento Boy Scout fue un resultado de estas inquietudes. Probablemente el fascismo fue otro.
El género y la sexualidad eran fuertemente subrayados en el psicoanálisis, cuya influencia aumentó en la primera mitad del siglo XX. A mediados de siglo, comenzaron a plantearse en muchos foros cuestiones sobre la posición social de los hombres y el estado de la masculinidad. Había ansiedad en los Estados Unidos sobre la debilitación de la fibra moral de los chicos provocada por (depende de quien hablara) madres sobreprotectoras, los cómics, la homosexualidad o el comunismo. En esta época también el poeta y teórico de la cultura Octavio Paz problematizó el «machismo». En un célebre ensayo sobre la sociedad y la cultura mexicanas, El laberinto de la soledad, Paz exploró la marcada división de género en la cultura urbana y la rigidez de la forma aceptada de masculinidad. El Laberinto desencadenó una larga discusión sobre el machismo en las sociedades latinoamericanas3.
Estas discusiones adoptaron una forma nueva en la década de 1970. Tanto la liberación de las mujeres como la liberación de los gais dieron un impulso a la crítica social de la masculinidad. Como movimientos activistas, centraron su mirada en las cuestiones del poder y la opresión. En la década de 1980 cristalizó un campo de investigación influido por estas cuestiones. Los investigadores emprendieron nuevos estudios empíricos y ofrecieron nuevas ideas sobre la jerarquía de género. Fue esencial que las primeras investigaciones mostraran que no existía un único modelo de masculinidad.
Un ejemplo notable fue Der Mann, el libro publicado en 1985 por dos investigadoras feministas, Sigrid Metz-Göckel y Ursula Müller4. Este se basada en una encuesta exhaustiva sobre la situación de los hombres en Alemania y sus opiniones sobre cuestiones de género. Las investigadoras descubrieron una gran complacencia con las desigualdades diarias en la vida familiar, las tareas de hogar y el cuidado de los hijos. Pero también encontraron un amplio espectro de actitudes sobre la igualdad de género entre los hombres, desde el chovinismo masculino hasta la aceptación de la igualdad. El mismo año, un equipo de investigadores australianos, entre los que me encontraba yo, publicamos nuestro proyecto de «una nueva sociología de la masculinidad», subrayando la multiplicidad de las masculinidades y las diferencias de poder entre grupos de hombres.
Siguió una ola de investigaciones en ciencias sociales, mediante encuestas, entrevistas personalizadas, análisis de contenido y observación de los participantes. Su principal preocupación fue documentar los patrones de masculinidad encontrados en la vida social en determinados tiempos y lugares. Se realizaron estudios de escuelas, lugares de trabajo, comunidades, medios de comunicación y otros. Yo llamo a esto el «momento etnográfico» en la investigación de la masculinidad.
Esta investigación encontró rápidamente aplicaciones prácticas. El trabajo sobre la educación de los chicos se hizo urgente por el pánico mediático sobre el supuesto fracaso escolar de estos. Los programas de prevención de la violencia, incluida la violencia doméstica, se basaron en la nueva investigación sobre la masculinidad. En el trabajo sobre la salud de los hombres, la investigación corrigió la simple visión dicotómica de género que se había dado por sentada (y que lamentablemente aún persiste) en las ciencias biomédicas.
El asesoramiento psicológico, la resolución de conflictos, la criminología y los deportes son otras áreas en las que la investigación sobre la masculinidad ha demostrado ser útil. En 2003, los organismos de las Naciones Unidas patrocinaron un debate sobre las políticas relativas a los hombres, los niños y las masculinidades, que se basó en investigaciones sobre el «momento etnográfico» en todo el mundo. Esto dio como resultado un documento de gran alcance titulado El papel de los hombres y los niños en el logro de la igualdad de género, aprobado en la reunión de 2004 de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas5.
El nuevo campo de investigación creció rápidamente a escala mundial. El programa de investigación y documentación más sostenido se inició a mediados de la década de 1990, no en el Norte global, sino en Chile, bajo el liderazgo de Teresa Valdés y José Olavarría6. Este programa atrajo a investigadores de toda América Latina y ha producido una larga serie de libros e informes. En 2018, una conferencia celebrada en Santiago conmemoró el vigésimo aniversario del primer encuentro continental de investigadores latinoamericanos en este campo.
Actualmente contamos con conjuntos de investigaciones sobre la masculinidad no solo de América, sino también de Escandinavia, Europa central, África, el mundo de habla árabe, Australia, Asia oriental, Indonesia y más. Hay revistas, manuales, libros de texto, cursos universitarios y conferencias dedicados a la temática, toda la maquinaria familiar de un campo de investigación activo.
III. Conceptos
La investigación sobre la masculinidad ha sido objeto de activos debates sobre conceptos y métodos. En el discurso cotidiano a menudo medimos informalmente, hablando de un hombre (o mujer) muy masculino o menos masculino. Algunas personas piensan que, para que un concepto sea científico, debe ser cuantificado. En los Estados Unidos en particular, se han ideado varias «escalas» de masculinidad. El análisis estadístico ha identificado hasta once factores dentro de estas medidas —¡no es un campo sencillo!
Otro debate concierne al concepto de masculinidad en sí mismo. Si solo nos interesan los hombres, ¿necesitamos un concepto de masculinidad? Algunos lo dudan. Pero si nos interesan las prácticas de género y las estructuras de desigualdad que producen, entonces sí necesitamos un concepto de masculinidades. Otro debate concierne a la relevancia del giro posestructuralista en las ciencias sociales y las humanidades, que pone de relieve la construcción discursiva de las identidades. Algunos estudiosos piensan que es fundamental para estudiar la masculinidad. Otros lo consideran como adición al conjunto de herramientas, pero menos importante que las cuestiones poscoloniales y prácticas sobre las masculinidades.
El debate más extenso se ha centrado en el concepto de masculinidad hegemónica. Esta idea se originó en la investigación en las escuelas, como una forma de entender las relaciones entre los diferentes patrones de masculinidad y el régimen general de género de la escuela. Pero ha encontrado una aplicación mucho más amplia.
Por «masculinidad hegemónica» se entiende el patrón de conducta social de los hombres, o asociado a su posición social, que es el más prestigioso, que ocupa una posición central en una estructura de relaciones de género y que ayuda a estabilizar un orden de género desigual en su conjunto. En especial, la masculinidad hegemónica confirma y posibilita las ventajas sociales y económicas de los hombres en general sobre las mujeres. De manera crucial, este patrón de masculinidad se distingue no solo de la feminidad, sino también de las masculinidades subordinadas o marginadas que existen en la misma sociedad.
El concepto de masculinidad hegemónica se apoya así en la evidencia de la investigación, a saber, que hay múltiples masculinidades; que las diferentes masculinidades tienen una autoridad o legitimidad social desigual, y que los hombres y la masculinidad son generalmente privilegiados sobre las mujeres y la feminidad. El concepto ha sido ampliamente debatido. Mi colega James Messerschmidt y yo publicamos una revisión de este debate hace unos años, proponiendo mejoras en el concepto7.
El concepto de masculinidad se ha simplificado a menudo en una tipología psicológica. Es un deslizamiento fácil, porque todo el mundo está acostumbrado a hablar de tipos mentales o culturales —los introvertidos, la Generación X, etc.—. Pero cuando miramos de cerca cómo funcionan las jerarquías de género, tal enfoque no sirve. El género y las desigualdades de género implican complejos patrones sociales de centralidad y marginalidad. La raza, la clase y la sexualidad tienen un impacto. También lo hacen la cultura y la región. Por ejemplo, la masculinidad que es hegemónica a nivel local puede ser significativamente diferente de la masculinidad hegemónica a nivel regional o mundial, aunque suele haber cierta superposición.
La violencia está en el fondo de estas discusiones, pero es fácilmente malinterpretada. Creo que actualmente se malinterpreta en la charla de los medios de comunicación sobre la «masculinidad tóxica».
El término «masculinidad tóxica» ha entrado en uso en el periodismo hace poco, especialmente en los EE.UU. como resultado del movimiento #MeToo. Ciertamente hay patrones de género en el comportamiento violento y abusivo. El acoso sexual es ampliamente experimentado por las mujeres —en los lugares de trabajo y en lugares públicos— y proviene principalmente de los hombres. Algunos hombres experimentan el acoso sexual, pero su número es menor. La violación es una forma muy persistente y generalizada de violencia y es principalmente ejercida por parte de los hombres dirigida a las mujeres, aunque algunas violaciones se dirigen a los hombres. La violencia doméstica en forma de asesinatos y agresiones violentas es principalmente sufrida por mujeres por parte de hombres. Los asesinatos homofóbicos son cometidos principalmente por hombres; en este caso son principalmente los hombres los que están en el punto de mira, aunque algunas mujeres lo están también. Hay otras formas de violencia por parte de los hombres, en las que los objetivos son principalmente los hombres. La guerra era el ejemplo clásico, antes del desarrollo de los bombardeos estratégicos y las armas nucleares que vaporizan a mujeres y varones por igual.
Dados estos patrones, es comprensible que algunas personas hablen de «masculinidad tóxica». Pero no podemos asumir que un tipo fijo de masculinidad sea una simple causa de violencia. La criminología moderna no ve el asunto de esa manera. Más bien, presta atención a las circunstancias sociales en las que la violencia puede ser usada para construir la masculinidad y afirmar una posición en el mundo8. El comportamiento violento y abusivo a menudo tiene vínculos con las desigualdades económicas e institucionales entre mujeres y hombres. Algunos patrones de violencia están vinculados con definiciones culturales de hombría, por ejemplo, los enfrentamientos físicos en lugares públicos, o la forma en que las fuerzas militares han desarrollado retóricas de masculinidad para evitar que sus fuerzas se disuelvan. La violencia homofóbica a menudo la ejercen grupos de hombres que se refuerzan entre sí.
La masculinidad hegemónica no equivale a la masculinidad violenta. Un hombre que necesita una pistola para hacerse valer no está en una posición hegemónica —puede tener poder, pero no legitimidad—. Sin embargo, la violencia sí es importante para la hegemonía. Las pistolas en manos de la policía o de los soldados puede, y a menudo lo hace, respaldar a la autoridad: refuerzan el consentimiento haciendo de este la opción prudente. Antonio Gramsci, el revolucionario italiano que desarrolló el concepto moderno de hegemonía, hablaba del «sentido común» de la sociedad como un vehículo de hegemonía. Y en la cultura de masas cotidiana encontramos una gran cantidad de violencia masculinizada y exposiciones de fuerza. Pensemos en el predominio de los deportes violentos, las películas de asesinatos de Hollywood, las series policiacas de televisión, los desfiles militares y las imágenes de guerras. Los generales mueren llamativamente en la cama, pero muchos miembros de sus tropas mueren en el frente, y mueren jóvenes.
IV. Pensar a escala mundial
Cuando quedó clara la diversidad de masculinidades se necesitó un modo de ordenarlas. Un relato de progreso era una manera de hacerlo. Una masculinidad «tradicional» (a menudo entendida como patriarcal) se contraponía con una masculinidad «moderna» (supuestamente más igualitaria). A los medios les encanta este esquema, especialmente cuando las masculinidades patriarcales pueden plegarse en la imagen de unos terroristas musulmanes barbudos.
No puede pasarse por alto la burda función propagandista de estas ideas. Pero el psicólogo sudafricano Kopano Ratele ha resaltado un problema más importante con este tipo de pensamiento. Según él, es un error pensar que la «tradición» es uniforme y siempre patriarcal. Las tradiciones sobre el género son múltiples, y están constantemente renegociándose. Algunas tradiciones son efectivamente patriarcales, pero otras son democráticas e inclusivas. La tradición también ofrece recursos para la igualdad de género9.
Deberíamos abandonar la idea de que el mundo está dividido en culturas «modernas» y «premodernas». Los pensadores latinoamericanos sostienen especialmente que todos somos parte de una modernidad, una modernidad mundial, donde la historia europea y norteamericana es un hilo en un patrón mayor. En esta perspectiva, fue el imperialismo, no el capitalismo o la revolución industrial, la fuerza motriz de la modernidad global. Y el imperialismo fue (y es) un proceso fuertemente basado en el género. La conquista colonial fue llevada a cabo por fuerzas de trabajo masculinizadas. La sociedad colonial destrozó o transformó los órdenes de género existentes en todo el mundo, creando nuevos arreglos de género distintivos, no simplemente reproduciendo los del centro imperial. Consideremos, por ejemplo, la importancia de la raza en las barreras de género de las sociedades coloniales. La dinámica colonial y poscolonial de la masculinidad se considera ahora un problema importante.
Esta cuestión tiene también una historia. En 1952 se publicó en París el primer libro de un joven psiquiatra y veterano de guerra de Martinica10. Su publicación pasó casi desapercibida en ese momento, pero el autor, Frantz Fanon, se convirtió más tarde en un icono de la revuelta del tercer mundo. Piel negra, máscaras blancas es un brillante y preocupante análisis de la psicología del racismo en Francia y su imperio colonial. El libro es también un análisis de las masculinidades blancas y negras. Fanon tiene claro que el colonialismo es un sistema de violencia y explotación económica, con consecuencias psicológicas. Dentro de esa estructura, la masculinidad negra está marcada por emociones divididas y una alienación enorme de la experiencia original. Esta alienación se produce cuando los hombres negros luchan por encontrar una posición y reconocimiento en una cultura que los define como biológicamente inferiores, de hecho, como una especie de animales, y los hace objeto de ansiedad o miedo.
Treinta años después, temas similares fueron retomados por el psicólogo indio Ashis Nandy en otro extraordinario libro, The Intimate Enemy11. Nandy escribió sobre el colonialismo británico, no sobre el francés, pero al igual que Fanon trató de combinar el análisis cultural y psicológico con una visión realista del imperialismo. Nandy analiza, mediante extraordinarios estudios de caso, las masculinidades entre los colonizados y los colonizadores. Sostiene que sus dinámicas están estrechamente vinculadas. El colonialismo tiende a exagerar las jerarquías de género y a producir masculinidades simplificadas y orientadas hacia el poder entre los colonizadores. Hay investigaciones históricas de otras partes del Imperio británico que apoyan esta visión.
Contamos actualmente con un considerable cuerpo de investigación y pensamiento realizado desde una perspectiva poscolonial sobre los hombres y las masculinidades. Pone de relieve los efectos a largo plazo de la colonización, el impacto de las jerarquías raciales y las consecuencias culturales y psicológicas de la dependencia económica12. En América Latina, por ejemplo, se han realizado importantes estudios sobre el impacto de la reestructuración neoliberal en la masculinidad y la paternidad patriarcal. Al ser reemplazados los intentos por crear economías equilibradas y autónomas por un sistema de exportaciones lucrativas en los mercados globales, desaparecieron muchos empleos de hombres de la clase obrera y el empleo llegó a ser más precario. El modelo del «sustento» de la familia por parte de la masculinidad trabajadora se hizo insostenible. En el mundo árabe, los investigadores corroboraron la turbulencia cultural sobre la masculinidad resultante de la dominación cultural y económica por Europa y los Estados Unidos, mucho tiempo después de la independencia formal. La búsqueda de nuevas formas viables de masculinidad fue impulsada tanto por movimientos democráticos como autoritarios.
El mundo poscolonial no solo nos da un cuadro más completo de las masculinidades, obligándonos a pensar en diferentes dinámicas de cambio. También desafía nuestros conceptos y marcos de pensamiento. Nos encontramos ahora en posición de pensar en alternativas al dominio del Norte en muchas áreas de conocimiento.
Las críticas del dominio del Norte incluyen la teoría poscolonial, cuyo especialista más famoso fue Edward Said, el enfoque decolonial, centrado en América Latina, y los intentos por formar prácticas de conocimiento multicéntricas. Un importante movimiento ha resaltado el valor de los conocimientos indígenas, marginados por el colonialismo, como alternativas locales al sistema de conocimiento positivista internacionalmente dominante. Pero también debemos tener en cuenta a los intelectuales de las sociedades coloniales y poscoloniales que trabajan a partir de la experiencia de nuevas formas sociales. La visión general que ofrezco en Southern Theory llama la atención sobre la creatividad y la potencialidad de su trabajo intelectual, y la importancia de la experiencia histórica de las sociedades coloniales y poscoloniales13.
La investigación sobre la masculinidad es un campo que necesita este enfoque. La investigación sobre el género en el Norte global ha supuesto en general un orden de género coherente con una continuidad a lo largo del tiempo —por ejemplo, en conceptos como «patriarcado»—. Pero este supuesto no puede darse en sociedades coloniales, con su historia de enorme violencia y disrupción; ni en muchas partes del Sur poscolonial actual, donde la discontinuidad y la disrupción cultural es lo habitual. En tales condiciones no puede haber una masculinidad dominante, porque no es posible establecer ninguna hegemonía14.
Teniendo en cuenta lo anterior, no deberíamos pensar en la hegemonía de género como un proceso automático, sino como un proyecto histórico emprendido por diferentes grupos sociales en tiempos diferentes. Incluso donde se ha impuesto una cierta hegemonía, es posible desafiarla.
Las propuestas para una paternidad comprometida —en forma de leyes de permiso de paternidad— y de una paternidad afectiva en América Latina ilustran un avance en este desafío. Pero el cambio social no se produce en una sola dirección. Es también posible potenciar una masculinidad sexista más orientada hacia el poder. Algo así ha sucedido con el auge del populismo autoritario, con muestras de una masculinidad dura de líderes como Putin, Trump y Modi.
Si buscamos los niveles de elite del poder masculino en el mundo contemporáneo, tenemos que ir más allá del espectáculo de la política para centrarnos en el descarnado mundo de la economía. Especialmente en las empresas transnacionales, que son actualmente nuestras instituciones económicas dominantes. Entre ellas se encuentran los bancos, los fondos de cobertura y los corredores financieros, las compañías de petróleo, carbón y gas, los gigantes de la tecnología, las empresas de transporte a granel, los grandes fideicomisos inmobiliarios y los fabricantes de armamento.
Este es un mundo social fuertemente masculinizado —más del 95 % de los directores generales de las grandes empresas transnacionales son hombres—. Las pocas mujeres tienen que «dirigir como un hombre». Hay cierta investigación sobre las masculinidades directivas, aunque resulta difícil acceder a los niveles más altos. Lo que más me sorprende es el colectivismo del trabajo directivo, que a menudo está muy integrado en intranets empresariales y sometido a constante vigilancia. Es un mundo de presión, competitivo e implacable. No sorprende un alto nivel de la conformidad de género. Aunque los directivos pueden ser tolerantes con una limitada diversidad sexual (por ejemplo, incluyendo a homosexuales en funciones directivas transnacionales), no cabe esperar un movimiento considerable por parte de ellos hacia la igualdad de género. El capitalismo no funciona así.