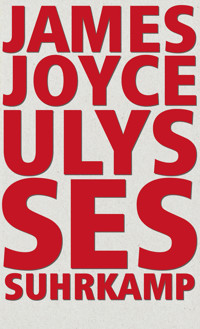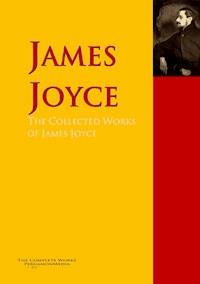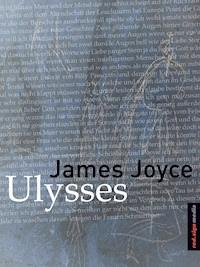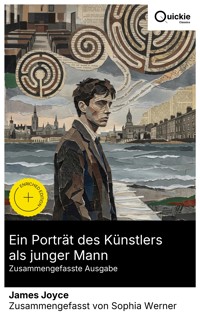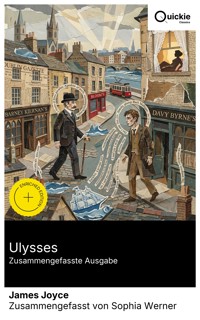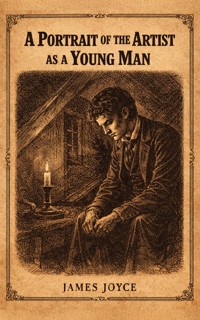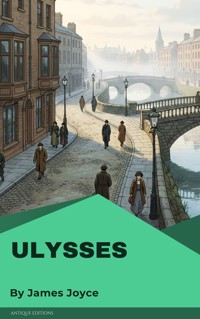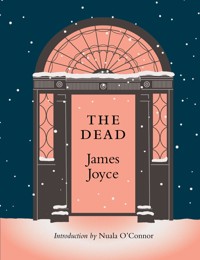1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Este es otro volumen de la exitosa Colección Mejores Cuentos, una selección de obras maestras de autores de diversas nacionalidades y con temáticas muy variadas, pero que comparten una cualidad literaria enorme y posiblemente la más importante: brindar placer al lector. En "Los Mejores Cuentos Americanos", al igual que en otras ediciones de la Colección de Mejores Cuentos, descubrirás una selección representativa de la vasta obra de cuentistas internacionales. Este libro electrónico es una selección inigualable de los mejores cuentos escritos por un selecto grupo de geniales escritores estadounidenses. Una oportunidad única para conocer en un solo volumen a siete grandes nombres de la literatura. Ellos son: H.P. Lovecraft, F. Scott Fitzgerald, James Joyce, Ernest Hemingway, Edgar Allan Poe, Jack London, Nathaniel Hawthorne y Henry James.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
툍
Autores Diversos
LOS MEJORES
CUENTOS AMERICANOS
Primera edición
Prefacio
Estimado lector
Los cuentos conforman un género literario fascinante. Son obras caracterizadas por una cantidad menor de texto, menos personajes y mayor concisión, pero que nos atrapan por la emoción y nos hacen buscar ansiosamente el desenlace.
Un buen cuento exige del escritor una enorme capacidad para encontrar la esencia del mensaje y el arte de transmitir toda la amplitud de las emociones y sensaciones vividas, sin el tiempo más largo que permiten los libros.
En "Los Mejores Cuentos Americanos", al igual que en las otras ediciones de la Colección de los Mejores Cuentos, conocerás una parte representativa de la vasta obra producida por cuentistas internacionales.
Este libro electrónico es una selección inigualable de los mejores cuentos escritos por un selecto grupo de geniales escritores estadounidenses. Una oportunidad única para conocer, en una sola obra, a siete grandes nombres de la literatura. Ellos son: H.P. Lovecraft, F. Scott Fitzgerald, James Joyce, Ernest Hemingway, Edgar Allan Poe, Jack London, Nathaniel Hawthorne y Henry James.
Una excelente lectura
LeBooks Editora
Sumario
LOS ASESINOS
EL BARRIL DE AMONTILLADO
EL BURLADO
EL MENTIROSO
LA TUMBA
UN TRISTE CASO
BERENICE SE CORTAL EL PELO
EL JOVEN GOODMAN BROWN
LOS ASESINOS
Ernest Hemingway
La puerta del restaurante de Henry se abrió y entraron dos hombres que se sentaron al mostrador.
— ¿Qué van a pedir? -les preguntó George.
— No sé — dijo uno de ellos — ¿Tú qué tienes ganas de comer, Al?
— Qué sé yo — respondió Al — no sé.
Afuera estaba oscureciendo. Las luces de la calle entraban por la ventana. Los dos hombres leían el menú. Desde el otro extremo del mostrador, Nick Adams, quien había estado conversando con George cuando ellos entraron, los observaba.
— Yo voy a pedir costillitas de cerdo con salsa de manzanas y puré de papas — dijo el primero.
— Todavía no está listo.
— ¿Entonces para qué carajo lo pones en la carta?
— Esa es la cena — le explicó George — Puede pedirse a partir de las seis.
George miró el reloj en la pared de atrás del mostrador.
— Son las cinco.
— El reloj marca las cinco y veinte — dijo el segundo hombre.
— Adelanta veinte minutos.
— Bah, a la mierda con el reloj — exclamó el primero — ¿Qué tienes para comer?
— Puedo ofrecerles cualquier variedad de sándwiches — dijo George — jamón con huevos, tocineta con huevos, hígado y tocineta, o un bisté.
— A mí dame suprema de pollo con arvejas y salsa blanca y puré de papas.
— Esa es la cena.
— ¿Será posible que todo lo que pidamos sea la cena?
— Puedo ofrecerles jamón con huevos, tocineta con huevos, hígado…
— Jamón con huevos — dijo el que se llamaba Al. Vestía un sombrero hongo y un sobretodo negro abrochado. Su cara era blanca y pequeña, sus labios angostos. Llevaba una bufanda de seda y guantes.
— Dame tocineta con huevos — dijo el otro. Era más o menos de la misma talla que Al. Aunque de cara no se parecían, vestían como gemelos. Ambos llevaban sobretodos demasiado ajustados para ellos. Estaban sentados, inclinados hacia adelante, con los codos sobre el mostrador.
— ¿Hay algo para tomar? — preguntó Al.
— Gaseosa de jengibre, cerveza sin alcohol y otras bebidas gaseosas — enumeró George.
— Dije si tienes algo para tomar.
— Sólo lo que nombré.
— Es un pueblo caluroso este, ¿no? — dijo el otro — ¿Cómo se llama?
— Summit.
— ¿Alguna vez lo oíste nombrar? — preguntó Al a su amigo.
— No — le contestó éste.
— ¿Qué hacen acá a la noche? — preguntó Al.
— Cenan — dijo su amigo — Vienen acá y cenan de lo lindo.
— Así es — dijo George.
— ¿Así que crees que así es? — Al le preguntó a George.
— Seguro.
— Así que eres un chico vivo, ¿no?
— Seguro — respondió George.
— Pues no lo eres — dijo el otro hombrecito — ¿No es cierto, Al?
— Se quedó mudo — dijo Al. Giró hacia Nick y le preguntó — : ¿Cómo te llamas?
— Adams.
— Otro chico vivo — dijo Al — ¿No es vivo, Max?
— El pueblo está lleno de chicos vivos — respondió Max.
George puso las dos bandejas, una de jamón con huevos y la otra de tocineta con huevos, sobre el mostrador. También trajo dos platos de papas fritas y cerró la portezuela de la cocina.
— ¿Cuál es el suyo? — le preguntó a Al.
— ¿No te acuerdas?
— Jamón con huevos.
— Todo un chico vivo — dijo Max. Se acercó y tomó el jamón con huevos. Ambos comían con los guantes puestos. George los observaba.
— ¿Qué miras? — dijo Max mirando a George.
— Nada.
— Cómo que nada. Me estabas mirando a mí.
— En una de esas lo hacía en broma, Max — intervino Al.
George se rió.
–Tú no te rías — lo cortó Max — No tienes nada de qué reírte, ¿entiendes?
— Está bien — dijo George.
— Así que piensas que está bien — Max miró a Al — Piensa que está bien. Esa sí que está buena.
— Ah, piensa — dijo Al. Siguieron comiendo.
— ¿Cómo se llama el chico vivo ése que está en la punta del mostrador? — le preguntó Al a Max.
— Ey, chico vivo — llamó Max a Nick — anda con tu amigo del otro lado del mostrador.
— ¿Por? — preguntó Nick.
— Porque sí.
— Mejor pasa del otro lado, chico vivo — dijo Al. Nick pasó para el otro lado del mostrador.
— ¿Qué se proponen? — preguntó George.
— Nada que te importe — respondió Al — ¿Quién está en la cocina?
— El negro.
— ¿El negro? ¿Cómo el negro?
— El negro que cocina.
— Dile que venga.
— ¿Qué se proponen?
— Dile que venga.
— ¿Dónde se creen que están?
— Sabemos muy bien dónde estamos — dijo el que se llamaba Max — ¿Parecemos tontos acaso?
— Por lo que dices, parecería que sí — le dijo Al — ¿Qué tienes que ponerte a discutir con este chico? — y luego a George — Escucha, dile al negro que venga acá.
— ¿Qué le van a hacer?
— Nada. Piensa un poco, chico vivo. ¿Qué le haríamos a un negro?
George abrió la portezuela de la cocina y llamó:
— Sam, ven un minutito.
El negro abrió la puerta de la cocina y salió.
— ¿Qué pasa? — preguntó. Los dos hombres lo miraron desde el mostrador.
— Muy bien, negro — dijo Al — Quédate ahí.
El negro Sam, con el delantal puesto, miró a los hombres sentados al mostrador:
— Sí, señor — dijo. Al bajó de su taburete.
— Voy a la cocina con el negro y el chico vivo — dijo — Vuelve a la cocina, negro. Tú también, chico vivo.
El hombrecito entró a la cocina después de Nick y Sam, el cocinero. La puerta se cerró detrás de ellos. El que se llamaba Max se sentó al mostrador frente a George. No lo miraba a George sino al espejo que había tras el mostrador. Antes de ser un restaurante, el lugar había sido una taberna.
— Bueno, chico vivo — dijo Max con la vista en el espejo — ¿Por qué no dices algo?
— ¿De qué se trata todo esto?
— Ey, Al — gritó Max — Acá este chico vivo quiere saber de qué se trata todo esto.
— ¿Por qué no le cuentas? — se oyó la voz de Al desde la cocina.
— ¿De qué crees que se trata?
— No sé.
— ¿Qué piensas?
Mientras hablaba, Max miraba todo el tiempo al espejo.
— No lo diría.
— Ey, Al, acá el chico vivo dice que no diría lo que piensa.
— Está bien, puedo oírte — dijo Al desde la cocina, que con una botella de ketchup mantenía abierta la ventanilla por la que se pasaban los platos — Escúchame, chico vivo — le dijo a George desde la cocina — aléjate de la barra. Tú, Max, córrete un poquito a la izquierda — parecía un fotógrafo dando indicaciones para una toma grupal.
— Dime, chico vivo — dijo Max — ¿Qué piensas que va a pasar?
George no respondió.
— Yo te voy a contar — siguió Max — Vamos a matar a un sueco. ¿Conoces a un sueco grandote que se llama Ole Andreson?
— Sí.
— Viene a comer todas las noches, ¿no?
— A veces.
— A las seis en punto, ¿no?
— Si viene.
— Ya sabemos, chico vivo — dijo Max — Hablemos de otra cosa. ¿Vas al cine?
— De vez en cuando.
— Tendrías que ir más seguido. Para alguien tan vivo como tú, está bueno ir al cine.
— ¿Por qué van a matar a Ole Andreson? ¿Qué les hizo?
— Nunca tuvo la oportunidad de hacernos algo. Jamás nos vio.
— Y nos va a ver una sola vez — dijo Al desde la cocina.
— ¿Entonces por qué lo van a matar? — preguntó George.
— Lo hacemos para un amigo. Es un favor, chico vivo.
— Cállate — dijo Al desde la cocina — Hablas demasiado.
— Bueno, tengo que divertir al chico vivo, ¿no, chico vivo?
— Hablas demasiado — dijo Al — El negro y mi chico vivo se divierten solos. Los tengo atados como una pareja de amigas en el convento.
— ¿Tengo que suponer que estuviste en un convento?
— Uno nunca sabe.
— En un convento judío. Ahí estuviste tú.
George miró el reloj.
— Si viene alguien, dile que el cocinero salió. Si después de eso se queda, le dices que cocinas tú. ¿Entiendes, chico vivo?
— Sí — dijo George — ¿Qué nos harán después?
— Depende — respondió Max — Esa es una de las cosas que uno nunca sabe en el momento.
George miró el reloj. Eran las seis y cuarto. La puerta de la calle se abrió y entró un conductor de tranvías.
— Hola, George — saludó — ¿Me sirves la cena?
— Sam salió — dijo George — Volverá en alrededor de una hora y media.
— Mejor voy a la otra cuadra — dijo el chofer. George miró el reloj. Eran las seis y veinte.
— Estuviste bien, chico vivo — le dijo Max — Eres un verdadero caballero.
— Sabía que le volaría la cabeza — dijo Al desde la cocina.
— No — dijo Max — no es eso. Lo que pasa es que es simpático. Me gusta el chico vivo.
A las siete menos cinco George habló:
— Ya no viene.
Otras dos personas habían entrado al restaurante. En una oportunidad George fue a la cocina y preparó un sándwich de jamón con huevos “para llevar”, como había pedido el cliente. En la cocina vio a Al, con su sombrero hongo hacia atrás, sentado en un taburete junto a la portezuela con el cañón de un arma recortada apoyado en un saliente. Nick y el cocinero estaban amarrados espalda con espalda con sendas toallas en las bocas. George preparó el pedido, lo envolvió en papel manteca, lo puso en una bolsa y lo entregó. El cliente pagó y salió.
— El chico vivo puede hacer de todo — dijo Max — Cocina y hace de todo. Harías de alguna chica una linda esposa, chico vivo.
— ¿Sí? — dijo George — Su amigo, Ole Andreson, no va a venir.
— Le vamos a dar otros diez minutos — repuso Max.
Max miró el espejo y el reloj. Las agujas marcaban las siete en punto, y luego siete y cinco.
— Vamos, Al — dijo Max — Mejor nos vamos de acá. Ya no viene.
— Mejor esperamos otros cinco minutos — dijo Al desde la cocina.
En ese lapso entró un hombre, y George le explicó que el cocinero estaba enfermo.
— ¿Por qué carajo no consigues otro cocinero? — lo increpó el hombre — ¿Acaso no es un restaurante esto? — luego se marchó.
— Vamos, Al — insistió Max.
— ¿Qué hacemos con los dos chicos vivos y el negro?
— No va a haber problemas con ellos.
— ¿Estás seguro?
— Sí, ya no tenemos nada que hacer acá.
— No me gusta nada — dijo Al — Es imprudente, tú hablas demasiado.
— Uh, qué te pasa — replicó Max — Tenemos que entretenernos de alguna manera, ¿no?
— Igual hablas demasiado — insistió Al. Éste salió de la cocina, la recortada le formaba un ligero bulto en la cintura, bajo el sobretodo demasiado ajustado que se arregló con las manos enguantadas.
— Adiós, chico vivo — le dijo a George — La verdad es que tuviste suerte.
— Cierto — agregó Max — deberías apostar en las carreras, chico vivo.
Los dos hombres se retiraron. George, a través de la ventana, los vio pasar bajo el farol de la esquina y cruzar la calle. Con sus sobretodos ajustados y esos sombreros hongos parecían dos artistas de variedades. George volvió a la cocina y desató a Nick y al cocinero.
— No quiero que esto vuelva a pasarme — dijo Sam — No quiero que vuelva a pasarme.
Nick se incorporó. Nunca antes había tenido una toalla en la boca.
— ¿Qué carajo…? — dijo pretendiendo seguridad.
— Querían matar a Ole Andreson — les contó George — Lo iban a matar de un tiro ni bien entrara a comer.
— ¿A Ole Andreson?
— Sí, a él.
El cocinero se palpó los ángulos de la boca con los pulgares.
— ¿Ya se fueron? — preguntó.
— Sí — respondió George — ya se fueron.
— No me gusta — dijo el cocinero — No me gusta para nada.
— Escucha — George se dirigió a Nick — Tendrías que ir a ver a Ole Andreson.
— Está bien.
— Mejor que no tengas nada que ver con esto — le sugirió Sam, el cocinero — No te conviene meterte.
— Si no quieres no vayas — dijo George.
— No vas a ganar nada involucrándote en esto — siguió el cocinero — Mantente al margen.
— Voy a ir a verlo — dijo Nick — ¿Dónde vive?
El cocinero se alejó.
— Los jóvenes siempre saben qué es lo que quieren hacer — dijo.
— Vive en la pensión Hirsch — George le informó a Nick.
— Voy para allá.
Afuera, las luces de la calle brillaban por entre las ramas de un árbol desnudo de follaje. Nick caminó por el costado de la calzada y a la altura del siguiente poste de luz tomó por una calle lateral. La pensión Hirsch se hallaba a tres casas. Nick subió los escalones y tocó el timbre. Una mujer apareció en la entrada.
— ¿Está Ole Andreson?
— ¿Quieres verlo?
— Sí, si está.
Nick siguió a la mujer hasta un descanso de la escalera y luego al final de un pasillo. Ella llamó a la puerta.
— ¿Quién es?
— Alguien que viene a verlo, señor Andreson — respondió la mujer.
— Soy Nick Adams.
— Pasa.
Nick abrió la puerta e ingresó al cuarto. Ole Andreson yacía en la cama con la ropa puesta. Había sido boxeador peso pesado y la cama le quedaba chica. Estaba acostado con la cabeza sobre dos almohadas. No miró a Nick.
— ¿Qué pasa? — preguntó.
— Estaba en el negocio de Henry — comenzó Nick — cuando dos tipos entraron y nos ataron a mí y al cocinero, y dijeron que iban a matarlo.
Sonó tonto decirlo. Ole Andreson no dijo nada.
— Nos metieron en la cocina — continuó Nick — Iban a dispararle apenas entrara a cenar.
Ole Andreson miró a la pared y siguió sin decir palabra.
— George creyó que lo mejor era que yo viniera y le contase.
— No hay nada que yo pueda hacer — Ole Andreson dijo finalmente.
— Le voy a decir cómo eran.
— No quiero saber cómo eran — dijo Ole Andreson. Volvió a mirar hacia la pared: — Gracias por venir a avisarme.
— No es nada.
Nick miró al grandote que yacía en la cama.
— ¿No quiere que vaya a la policía?
— No — dijo Ole Andreson — No sería buena idea.
— ¿No hay nada que yo pueda hacer?
— No. No hay nada que hacer.
— Tal vez no lo dijeron en serio.
— No. Lo decían en serio.
Ole Andreson volteó hacia la pared.
— Lo que pasa — dijo hablándole a la pared — es que no me decido a salir. Me quedé todo el día acá.
— ¿No podría escapar de la ciudad?
— No — dijo Ole Andreson — Estoy harto de escapar.
Seguía mirando a la pared.
— Ya no hay nada que hacer.
— ¿No tiene ninguna manera de solucionarlo?
— No. Me equivoqué — seguía hablando monótonamente — No hay nada que hacer. Dentro de un rato me voy a decidir a salir.
— Mejor vuelvo adonde George — dijo Nick.
— Chau — dijo Ole Andreson sin mirar hacia Nick — Gracias por venir.
Nick se retiró. Mientras cerraba la puerta vio a Ole Andreson totalmente vestido, tirado en la cama y mirando a la pared.
— Estuvo todo el día en su cuarto — le dijo la encargada cuando él bajó las escaleras — No debe sentirse bien. Yo le dije: “Señor Andreson, debería salir a caminar en un día otoñal tan lindo como este”, pero no tenía ganas.
— No quiere salir.
— Qué pena que se sienta mal — dijo la mujer — Es un hombre buenísimo. Fue boxeador, ¿sabías?
— Sí, ya sabía.
— Uno no se daría cuenta salvo por su cara — dijo la mujer. Estaban junto a la puerta principal — Es tan amable.
— Bueno, buenas noches, señora Hirsch — saludó Nick.
— Yo no soy la señora Hirsch — dijo la mujer — Ella es la dueña. Yo me encargo del lugar. Yo soy la señora Bell.
— Bueno, buenas noches, señora Bell — dijo Nick.
— Buenas noches — dijo la mujer.
Nick caminó por la vereda a oscuras hasta la luz de la esquina, y luego por la calle hasta el restaurante. George estaba adentro, detrás del mostrador.
— ¿Viste a Ole?
— Sí — respondió Nick — Está en su cuarto y no va a salir.
El cocinero, al oír la voz de Nick, abrió la puerta desde la cocina.
— No pienso escuchar nada — dijo y volvió a cerrar la puerta de la cocina.
— ¿Le contaste lo que pasó? — preguntó George.
— Sí. Le conté pero él ya sabe de qué se trata.
— ¿Qué va a hacer?
— Nada.
— Lo van a matar.
— Supongo que sí.
— Debe haberse metido en algún lío en Chicago.
— Supongo — dijo Nick.
— Es terrible.
— Horrible — dijo Nick.
Se quedaron callados. George se agachó a buscar un repasador y limpió el mostrador.
— Me pregunto qué habrá hecho — dijo Nick.
— Habrá traicionado a alguien. Por eso los matan.
— Me voy a ir de este pueblo — dijo Nick.
— Sí — dijo George — Es lo mejor que puedes hacer.
— No soporto pensar que él espera en su cuarto y sabe lo que le pasará. Es realmente horrible.
— Bueno — dijo George — Mejor deja de pensar en eso.
FIN
EL BARRIL DE AMONTILLADO
Edgar Allan Poe
Lo mejor que pude había soportado las mil injurias de Fortunato. Pero cuando llegó el insulto, juré vengarme. Ustedes, que conocen tan bien la naturaleza de mi carácter, no llegarán a suponer, no obstante, que pronunciara la menor palabra con respecto a mi propósito. A la larga, yo sería vengado. Este era ya un punto establecido definitivamente. Pero la misma decisión con que lo había resuelto excluía toda idea de peligro por mi parte. No solamente tenía que castigar, sino castigar impunemente. Una injuria queda sin reparar cuando su justo castigo perjudica al vengador. Igualmente queda sin reparación cuando ésta deja de dar a entender a quien le ha agraviado que es él quien se venga.
Es preciso entender bien que ni de palabra, ni de obra, di a Fortunato motivo para que sospechara de mi buena voluntad hacia él. Continué, como de costumbre, sonriendo en su presencia, y él no podía advertir que mi sonrisa, entonces, tenía como origen en mí la de arrebatarle la vida.
Aquel Fortunato tenía un punto débil, aunque, en otros aspectos, era un hombre digno de toda consideración, y aun de ser temido. Se enorgullecía siempre de ser un entendido en vinos. Pocos italianos tienen el verdadero talento de los catadores. En la mayoría, su entusiasmo se adapta con frecuencia a lo que el tiempo y la ocasión requieren, con objeto de dedicarse a engañar a los millionaires ingleses y austríacos. En pintura y piedras preciosas, Fortunato, como todos sus compatriotas, era un verdadero charlatán; pero en cuanto a vinos añejos, era sincero. Con respecto a esto, yo no difería extraordinariamente de él. También yo era muy experto en lo que se refiere a vinos italianos, y siempre que se me presentaba ocasión compraba gran cantidad de éstos.
Una tarde, casi al anochecer, en plena locura del Carnaval, encontré a mi amigo. Me acogió con excesiva cordialidad, porque había bebido mucho. El buen hombre estaba disfrazado de payaso. Llevaba un traje muy ceñido, un vestido con listas de colores, y coronaba su cabeza con un sombrerillo cónico adornado con cascabeles. Me alegré tanto de verle, que creí no haber estrechado jamás su mano como en aquel momento.
— Querido Fortunato — le dije en tono jovial — éste es un encuentro afortunado. Pero ¡qué buen aspecto tiene usted hoy! El caso es que he recibido un barril de algo que llaman amontillado, y tengo mis dudas.
— ¿Cómo? — dijo él — ¿Amontillado? ¿Un barril? ¡Imposible! ¡Y en pleno Carnaval!
— Por eso mismo le digo que tengo mis dudas — contesté — e iba a cometer la tontería de pagarlo como si se tratara de un exquisito amontillado, sin consultarle. No había modo de encontrarle a usted, y temía perder la ocasión.
— ¡Amontillado!
— Tengo mis dudas.
— ¡Amontillado!
— Y he de pagarlo.
— ¡Amontillado!
— Pero como supuse que estaba usted muy ocupado, iba ahora a buscar a Luchesi. Él es un buen entendido. Él me dirá…
— Luchesi es incapaz de distinguir el amontillado del jerez.
— Y, no obstante, hay imbéciles que creen que su paladar puede competir con el de usted.
— Vamos, vamos allá.
— ¿Adónde?
— A sus bodegas.
— No mi querido amigo. No quiero abusar de su amabilidad. Preveo que tiene usted algún compromiso. Luchesi…
— No tengo ningún compromiso. Vamos.
— No, amigo mío. Aunque usted no tenga compromiso alguno, veo que tiene usted mucho frío. Las bodegas son terriblemente húmedas; están materialmente cubiertas de salitre.
— A pesar de todo, vamos. No importa el frío. ¡Amontillado! Le han engañado a usted, y Luchesi no sabe distinguir el jerez del amontillado.
Diciendo esto, Fortunato me cogió del brazo. Me puse un antifaz de seda negra y, ciñéndome bien al cuerpo mi roquelaire, me dejé conducir por él hasta mi palazzo. Los criados no estaban en la casa. Habían escapado para celebrar la festividad del Carnaval. Ya antes les había dicho que yo no volvería hasta la mañana siguiente, dándoles órdenes concretas para que no estorbaran por la casa. Estas órdenes eran suficientes, de sobra lo sabía yo, para asegurarme la inmediata desaparición de ellos en cuanto volviera las espaldas.
Cogí dos antorchas de sus hacheros, entregué a Fortunato una de ellas y le guié, haciéndole encorvarse a través de distintos aposentos por el abovedado pasaje que conducía a la bodega. Bajé delante de él una larga y tortuosa escalera, recomendándole que adoptara precauciones al seguirme. Llegamos, por fin, a los últimos peldaños, y nos encontramos, uno frente a otro, sobre el suelo húmedo de las catacumbas de los Montresors.
El andar de mi amigo era vacilante, y los cascabeles de su gorro cónico resonaban a cada una de sus zancadas.
— ¿Y el barril? — preguntó.
— Está más allá — le contesté — Pero observe usted esos blancos festones que brillan en las paredes de la cueva.
Se volvió hacia mí y me miró con sus nubladas pupilas, que destilaban las lágrimas de la embriaguez.
— ¿Salitre? — me preguntó, por fin.
— Salitre — le contesté — ¿Hace mucho tiempo que tiene usted esa tos?
— ¡Ejem! ¡Ejem! ¡Ejem! ¡Ejem! ¡Ejem! ¡Ejem! ¡Ejem! ¡Ejem!…!
A mi pobre amigo le fue imposible contestar hasta pasados unos minutos.
— No es nada — dijo por último.
— Venga — le dije enérgicamente — Volvámonos. Su salud es preciosa, amigo mío. Es usted rico, respetado, admirado, querido. Es usted feliz, como yo lo he sido en otro tiempo. No debe usted malograrse. Por lo que mí respecta, es distinto. Volvámonos. Podría usted enfermarse y no quiero cargar con esa responsabilidad. Además, cerca de aquí vive Luchesi…
— Basta — me dijo — Esta tos carece de importancia. No me matará. No me moriré de tos.
— Verdad, verdad — le contesté — Realmente, no era mi intención alarmarle sin motivo, pero debe tomar precauciones. Un trago de este medoc le defenderá de la humedad.
Y diciendo esto, rompí el cuello de una botella que se hallaba en una larga fila de otras análogas, tumbadas en el húmedo suelo.
— Beba — le dije, ofreciéndole el vino.
Llevóse la botella a los labios, mirándome de soslayo. Hizo una pausa y me saludó con familiaridad. Los cascabeles sonaron.
— Bebo — dijo — a la salud de los enterrados que descansan en torno nuestro.
— Y yo, por la larga vida de usted.
De nuevo me cogió de mi brazo y continuamos nuestro camino.
— Esas cuevas — me dijo — son muy vastas.
— Los Montresors — le contesté — era una grande y numerosa familia.
— He olvidado cuáles eran sus armas.
— Un gran pie de oro en campo de azur. El pie aplasta a una serpiente rampante, cuyos dientes se clavan en el talón.
— ¡Muy bien! — dijo.
Brillaba el vino en sus ojos y retiñían los cascabeles. También se caldeó mi fantasía a causa del medoc. Por entre las murallas formadas por montones de esqueletos, mezclados con barriles y toneles, llegamos a los más profundos recintos de las catacumbas. Me detuve de nuevo, esta vez me atreví a coger a Fortunato de un brazo, más arriba del codo.
— El salitre — le dije — Vea usted cómo va aumentando. Como si fuera musgo, cuelga de las bóvedas. Ahora estamos bajo el lecho del río. Las gotas de humedad se filtran por entre los huesos. Venga usted. Volvamos antes de que sea muy tarde. Esa tos…
— No es nada — dijo — Continuemos. Pero primero echemos otro traguito de medoc.
Rompí un frasco de vino de De Grave y se lo ofrecí. Lo vació de un trago. Sus ojos llamearon con ardiente fuego. Se echó a reír y tiró la botella al aire con un ademán que no pude comprender.
Le miré sorprendido. El repitió el movimiento, un movimiento grotesco.
— ¿No comprende usted? — preguntó.
— No — le contesté.
— Entonces, ¿no es usted de la hermandad?
— ¿Cómo?
— ¿No pertenece usted a la masonería?
— Sí, sí — dije — ; sí, sí.
— ¿Usted? ¡Imposible! ¿Un masón?
— Un masón — repliqué.
— A ver, un signo — dijo.
— Éste — le contesté, sacando de debajo de mi roquelaire una paleta de albañil.
— Usted bromea — dijo, retrocediéndo unos pasos — Pero, en fin, vamos por el amontillado.
— Bien — dije, guardando la herramienta bajo la capa y ofreciéndole de nuevo mi brazo.
Apoyóse pesadamente en él y seguimos nuestro camino en busca del amontillado. Pasamos por debajo de una serie de bajísimas bóvedas, bajamos, avanzamos luego, descendimos después y llegamos a una profunda cripta, donde la impureza del aire hacía enrojecer más que brillar nuestras antorchas. En lo más apartado de la cripta descubríase otra menos espaciosa. En sus paredes habían sido alineados restos humanos de los que se amontonaban en la cueva de encima de nosotros, tal como en las grandes catacumbas de París.
Tres lados de aquella cripta interior estaban también adornados del mismo modo. Del cuarto habían sido retirados los huesos y yacían esparcidos por el suelo, formando en un rincón un montón de cierta altura. Dentro de la pared, que había quedado así descubierta por el desprendimiento de los huesos, veíase todavía otro recinto interior, de unos cuatro pies de profundidad y tres de anchura, y con una altura de seis o siete. No parecía haber sido construido para un uso determinado, sino que formaba sencillamente un hueco entre dos de los enormes pilares que servían de apoyo a la bóveda de las catacumbas, y se apoyaba en una de las paredes de granito macizo que las circundaban.
En vano, Fortunato, levantando su antorcha casi consumida, trataba de penetrar la profundidad de aquel recinto. La débil luz nos impedía distinguir el fondo.
— Adelántese — le dije — Ahí está el amontillado. Si aquí estuviera Luchesi…
— Es un ignorante — interrumpió mi amigo, avanzando con inseguro paso y seguido inmediatamente por mí.
En un momento llegó al fondo del nicho, y, al hallar interrumpido su paso por la roca, se detuvo atónito y perplejo. Un momento después había yo conseguido encadenarlo al granito. Había en su superficie dos argollas de hierro, separadas horizontalmente una de otra por unos dos pies. Rodear su cintura con los eslabones, para sujetarlo, fue cuestión de pocos segundos. Estaba demasiado aturdido para ofrecerme resistencia. Saqué la llave y retrocedí, saliendo del recinto.
— Pase usted la mano por la pared — le dije — y no podrá menos que sentir el salitre. Está, en efecto, muy húmeda. Permítame que le ruegue que regrese. ¿No? Entonces, no me queda más remedio que abandonarlo; pero debo antes prestarle algunos cuidados que están en mi mano.
— ¡El amontillado! — exclamó mi amigo, que no había salido aún de su asombro.
— Cierto — repliqué — el amontillado.
Y diciendo estas palabras, me atareé en aquel montón de huesos a que antes he aludido. Apartándolos a un lado no tardé en dejar al descubierto cierta cantidad de piedra de construcción y mortero. Con estos materiales y la ayuda de mi paleta, empecé activamente a tapar la entrada del nicho. Apenas había colocado al primer trozo de mi obra de albañilería, cuando me di cuenta de que la embriaguez de Fortunato se había disipado en gran parte. El primer indicio que tuve de ello fue un gemido apagado que salió de la profundidad del recinto. No era ya el grito de un hombre embriagado. Se produjo luego un largo y obstinado silencio. Encima de la primera hilada coloqué la segunda, la tercera y la cuarta. Y oí entonces las furiosas sacudidas de la cadena. El ruido se prolongó unos minutos, durante los cuales, para deleitarme con él, interrumpí mi tarea y me senté en cuclillas sobre los huesos. Cuando se apaciguó, por fin, aquel rechinamiento, cogí de nuevo la paleta y acabé sin interrupción las quinta, sexta y séptima hiladas. La pared se hallaba entonces a la altura de mi pecho. De nuevo me detuve, y, levantando la antorcha por encima de la obra que había ejecutado, dirigí la luz sobre la figura que se hallaba en el interior.
Una serie de fuertes y agudos gritos salió de repente de la garganta del hombre encadenado, como si quisiera rechazarme con violencia hacia atrás.
Durante un momento vacilé y me estremecí. Saqué mi espada y empecé a tirar estocadas por el interior del nicho. Pero un momento de reflexión bastó para tranquilizarme. Puse la mano sobre la maciza pared de piedra y respiré satisfecho. Volví a acercarme a la pared, y contesté entonces a los gritos de quien clamaba. Los repetí, los acompañé y los vencí en extensión y fuerza. Así lo hice, y el que gritaba acabó por callarse.
Ya era medianoche, y llegaba a su término mi trabajo. Había dado fin a las octava, novena y décima hiladas. Había terminado casi la totalidad de la oncena, y quedaba tan sólo una piedra que colocar y revocar. Tenía que luchar con su peso. Sólo parcialmente se colocaba en la posición necesaria. Pero entonces salió del nicho una risa ahogada, que me puso los pelos de punta. Se emitía con una voz tan triste, que con dificultad la identifiqué con la del noble Fortunato. La voz decía:
— ¡Ja, ja, ja! ¡Je, je, je! ¡Buena broma, amigo, buena broma! ¡Lo que nos reiremos luego en el palazzo, ¡je, je, je!, a propósito de nuestro vino! ¡Je, je, je!
— El amontillado — dije.
— ¡Je, je, je! Sí, el amontillado. Pero, ¿no se nos hace tarde? ¿No estarán esperándonos en el palazzo Lady Fortunato y los demás? Vámonos.
— Sí — dije — ; vámonos ya.
— ¡Por el amor de Dios, Montresor!
— Sí — dije — ; por el amor de Dios.
En vano me esforcé en obtener respuesta a aquellas palabras. Me impacienté y llamé en alta voz:
— ¡Fortunato!
No hubo respuesta, y volví a llamar.
— ¡Fortunato!
Tampoco me contestaron. Introduje una antorcha por el orificio que quedaba y la dejé caer en el interior. Me contestó sólo un cascabeleo. Sentía una presión en el corazón, sin duda causada por la humedad de las catacumbas. Me apresuré a terminar mi trabajo. Con muchos esfuerzos coloqué en su sitio la última piedra y la cubrí con argamasa. Volví a levantar la antigua muralla de huesos contra la nueva pared. Durante medio siglo, nadie los ha tocado. In pace requiescat!
FIN