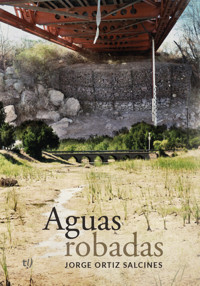8,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tinta Libre Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En plena Guerra Civil, en 1937, Borjas, de 16 años, trabajaba como pescador en un pueblo de Cantabria (España). Una tarde, de regreso a su casa, fue testigo de la salvaje ejecución de su amigo, a manos de un bando combatiente. Presa del terror, abandonó su tierra para ir a América, en busca de un lugar donde vivir y trabajar en paz. En Argentina, hizo realidad aquel deseo. A mediados de los años setenta, convertido en un empresario exitoso y con una familia consolidada, un contexto de gran inestabilidad social y política lo enfrentó con Nano, su hijo mayor, activista gremial, quien luego pasó a la clandestinidad para militar en la lucha armada. Borjas, con un presente de bienestar, construido con mucho esfuerzo, revivió el miedo a su pasado de pobreza y terror. Sintió irrealizable su sueño de ser parte de una sociedad en paz. El terrorismo y la traición se mezclaron y conmovieron los cimientos de la relación entre padre e hijo, envuelta en una vorágine de hechos plenos de acción e intriga.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Producción editorial: Tinta Libre Ediciones
Córdoba, Argentina
Coordinación editorial: Gastón Barrionuevo
Diseño de tapa: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.
Diseño de interior: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.
Corrección: Cecilia Bofarull
Comunicación con el autor: [email protected].
Ortiz, Jorge Aníbal
Memoria repetida / Jorge Aníbal Ortiz. - 1a ed. - Córdoba : Tinta Libre, 2022.
256 p. ; 21 x 15 cm.
ISBN 978-987-817-648-2
1. Narrativa Argentina. 2. Novelas. 3. Novelas de la Vida. I. Título.
CDD A863
Prohibida su reproducción, almacenamiento, y distribución por cualquier medio,total o parcial sin el permiso previo y por escrito de los autores y/o editor.
Está también totalmente prohibido su tratamiento informático y distribución por internet o por cualquier otra red.
La recopilación de fotografías y los contenidos son de absoluta responsabilidadde/l los autor/es. La Editorial no se responsabiliza por la información de este libro.
Hecho el depósito que marca la Ley 11.723
Impreso en Argentina - Printed in Argentina
© 2022. Ortiz, Jorge Aníbal
© 2022. Tinta Libre Ediciones
Agradecimiento
A Silvia, compañera de vida y primera lectora.
A mis hijos, Sofía, Diego y Andrea, por sus aportes valiosísimos
Dedicatoria
A mi abuelo, Pedro Salcines,pionero y ejemplo de conducta.
Índice
Primera Parte
I. Miedo e ilusión P. 17
II. Río de la Plata P. 28
III. Señales P. 37
IV. Lariña P. 45
V. La promesa P. 55
VI. Campamento P. 61
Segunda Parte
VII. «El caño» P. 69
VIII. Asamblea P. 89
IX. Cambio de huellas P. 95
X. «Quebrado» P. 98
XI. Un santo moderno P. 105
XII. Remontando el río P. 111
Tercera Parte
XIII. El profesor comunista P. 125
XIV. Requisa en Laredo P. 134
XV. Tío Matías P. 138
XVI. La patria económica P. 143
XVII. Opciones P. 150
XVIII. Noticias de la ciudad P. 159
XIX. Alguien falta en La Marraja P. 165
XX. Muchas preguntas P. 170
XXI. La cueva P. 175
XXII. Desapariciones, ¿y después? P. 178
XXIII. Instrucciones P. 188
XXIV. Confesiones P. 193
XXV. Un sulky P. 199
XXVI. Ventas P. 205
XXVII. La cantera de colores P. 211
XXVIII. Prudencia y dignidad P. 219
XXIX. Arrojando piedritas P. 227
XXX. La aplicación del silencio P. 232
XXXI. Savoy café P. 236
XXXII. Un tremendo belebele P. 243
XXXIII. Navidad P. 253
Memoria repetida
Jorge Ortiz Salcines
«Escribimos libros, ¿no es verdad?
¿Qué otra cosa se puede esperar de gente como nosotros?»
Paul Auster
Primera Parte
I. Miedo e ilusión
El «Ángel de la Guarda» se balanceaba pesadamente, como cansado de navegar. Por momentos, se mostró rabioso, cuando una fuerte galerna en el Cantábrico lo sacudió un par de millas atrás, al volver de una dura jornada de pesca, rebosante de sardinas y bocartes, mezclados con algunas merluzas y bonitos.
A poco de llegar al puerto de Laredo, el mar se tranquilizó para reconocer y dar la bienvenida a los bravos pescadores, que retornaban con buena captura. El trajín había empezado a las cuatro de la mañana. Al promediar la tarde, atracaron en el nuevo espigón del muro laredano, bajo la imponente custodia del cerro Rastrillar, que oteaba fijamente la entrada del mar a la villa.
El día aún no había terminado para Borjas. Desde los 13 años se aplicaba a las tareas de la pesca y todo lo vinculado a ella. Su pueblo natal era Colindres, aunque en Laredo se había formado en el oficio, de la mano de un viejo pejino, como se les decía a los nativos del pueblo. Ahora, se embarcaba en el «Ángel de la Guarda», en faenas de pesca de bajura y también de altura.
Ayudó a descargar todo lo pescado en la Cofradía de Pescadores. Era viernes y el patrón no saldría por dos días. Emprendió el camino a su casa en Colindres. Sin embargo, antes subiría hasta la calle Ruayusera, donde en el fondo de la taberna de Perines, un primo lejano alquilaba una pieza con paredes de piedra, para descansar cuando hacía noche en Laredo. Allí mudaría su ropa sucia y salitrosa de mar por una gastada y limpia camisa de lienzo, que cubriría con otra garibaldina menos ajetreada.
Antes de llegar al puerto, habían escuchado algún ruido lejano de metralla y explosiones que, aunque esporádicas, les recordaron la guerra que «nunca llegaría», como le habían dicho sus mayores. Transcurría el tercer mes de 1937, un momento en que España se hallaba envuelta en una cruel guerra civil, detonada por un alzamiento militar, cívico y religioso contra la administración democrática, que desde 1931 gobernaba el país, tras sustituir la monarquía encabezada por el rey Alfonso XIII.
Ahora, esto lo asustaba y preocupaba mucho, ya que había combates en toda la cornisa cantábrica. Se decía, incluso, que Santander estaba a punto de caer, rendida a los llamados nacionales o franquistas.
Con esa información, Borjas se había despedido de su madre y sus hermanos menores, Matías y Nuria, hacía cinco días. La aflicción envolvía a todos, porque las noticias resultaban desalentadoras. Su padre estaba enrolado, y combatía en las fuerzas militares defensoras de Santander, leal al Gobierno del Frente Popular. Su hermano mayor, Tomás, también se había sumado a la lucha junto a milicianos montañeses, con organizaciones irregulares que seguían la inspiración de jóvenes idealistas. Estos tuvieron, con el tiempo, una histórica y mítica trascendencia en todo el norte español. Su idea consistía en implementar una guerra de guerrillas que —según ellos— sería mucho más útil y efectiva que la mera defensa de una ciudad, donde no había sorpresa ni tampoco buenos pertrechos bélicos para lograrla.
Borjas, por su parte, resistía apuntarse —hasta el momento con éxito— en las cuestiones de la guerra, mucho más en las de combate, donde fuere. Con 16 años cumplidos era muy maduro para el común de su edad y había evitado involucrarse sin necesidad de esconderse en el monte o peor aún, de hacer lo que varios amigos habían llevado a cabo, automutilarse una mano o un pie para evitar ser enrolados. Lo consideraba un salvajismo inútil.
En cambio, leía todo lo que podía y llegaba a sus manos. Amaba la tranquilidad y la paz. Creía que la guerra suponía un desperdicio de vida e inteligencia por parte de las personas. Sus sueños juveniles se componían con una mezcla de temperamento reflexivo e iniciativa. Creía que era factible otro mundo de relaciones entre las personas, donde les fuese posible ser mejores, sin sentirse las mejores, al anular mezquindades y evitar las guerras. No entendía ni le interesaban las ideas de la política. Menos aún, aquella de considerar la violencia como una herramienta necesaria para imponerlas. Sentía como verdad que el trabajo en paz era la única forma viable de interacción y crecimiento entre los seres humanos. Sin necesidad de guerras ni batallas por la supervivencia o la imposición de unas ideas sobre otras.
Concebía la felicidad —si existía— desde ese sentir innato, precoz e inocente, quizás un ideal construido a partir de la interpretación de un dicho ancestral en su familia: «La montaña no engaña». La realidad constituía la verdad inevitable que debía ser asumida y resuelta. Pero pensar así no facilitaba la vida a los jóvenes españoles de su edad.
En esos días, no resultaba sencillo ni seguro ir por tierra hasta Colindres. El frío y el viento en el monte o los riesgos de encontrarse con patrullas en la ruta importunarían —en el mejor de los casos— el cruce. Era mejor volver por el agua.
Al retornar de la Puebla Vieja, se reunió en el lugar de siempre, en la playa de La Salvé, con otros dos marineros jóvenes, Quinto y José, este último también de su pueblo. Así, emprendieron la marcha en un bote a remos al que Borjas —curioso y creativo en mecánica y tenaz como pocos— le había adaptado un viejo y ruidoso motor, que alivianaba el trabajo de remar hasta Colindres.
Pasado el Puntal, cruzaron a Santoña, donde Quinto desembarcó. Escucharon disparos de armas de fuego cada vez más cercanos. Reemprendieron la marcha por la ría de Treto, próximos a la orilla este, donde estaba su pueblo. A la altura de la playa del Regatón ya habían apagado el motor y siguieron remando en silencio, por precaución. Lo último que Borjas deseaba era verse envuelto en una acción militar que los pillara. Sabía que en la guerra no había miramientos para nadie, y menos para dos pescadores fácilmente inculpables como espías o colaboradores de uno u otro bando.
La noche se había desplegado húmeda y fría sobre sus cuerpos, que aunque acostumbrados a las inclemencias, acusaban el cansancio acumulado por el trabajo marino del día. Un estremecimiento sacudió a Borjas cuando, próximos a pasar bajo el puente de hierro de Treto, se desencadenaron ráfagas de metralla. Casi en el medio del puente, vieron el resplandor de las armas de fuego de ambos lados. Con mucho miedo y sigilo, bajo la guía de su compañero, arrimaron el bote a la base izquierda. Aferrados a la gran rueda dentada del mecanismo giratorio que allí disponía el puente, se guarecieron en silencio, mientras escuchaban gritos y estruendos.
Tras un momento sin detonaciones, un haz de luz surcó la oscuridad desde arriba, apuntando hacia el agua de la ría. Seguramente, desde alguno de los bandos los habían detectado. Contuvieron el aliento, apretados entre sí y montados al mecanismo del puente. Al mismo tiempo, con un remo ocultaron como pudieron el bote, que tendía a escurrírseles y delatarlos.
Pasados unos minutos que parecieron interminables, la búsqueda se detuvo. José, siempre impulsivo, amagó con moverse para embarcar y navegar nuevamente. En voz baja, Borjas le ordenó que se quedase quieto todavía. Podría ser una trampa y caer muy fácilmente en ella.
—¡Esperemos un poco! —Tomó del brazo a su compañero, cuyo cuerpo vibraba de frío y de nervios, apenas controlados—. Aparte, creo que deberíamos ir a la orilla y seguir a pie. Ya estamos cerca. Es más fácil escondernos en tierra que aquí —dijo Borjas a su amigo, que negó con la cabeza.
—¡Tenemos que seguir por el agua, joder! —contestó el otro, casi a los gritos.
Pasados unos minutos, se desprendió de Borjas y movió el bote, que con dificultad mantenían quieto. Borjas se asió con fuerza a un hierro, mientras que José desplazó la embarcación con un impulso al subirse, a fin de alejarse. Solidario y decidido, tendió un remo para que Borjas se sujetara a él y trepara nuevamente, pero se negó a hacerlo, convencido de que seguir por el camino del agua era un error.
—¡Vete tú, si quieres, yo seguiré a pie! —le dijo resignado, con voz casi inaudible, y completó su discurso con señas.
Vio apartarse a su amigo, que comenzó a remar en silencio, ría arriba. De pronto, escuchó voces y gritos desde el puente. Ya descubierto y alumbrado con linternas potentes, le daban a José la voz de alto. Probablemente, no terminó de elaborar una respuesta, cuando recibió una descarga de fusil en su cuerpo... Quedó tendido en el bote, a la deriva.
Un nudo de dolor en el pecho de Borjas pugnaba por salir de su garganta, convertido en grito. Terror, impotencia y furia, en ese orden, se apropiaron de a poco de su espíritu, y estremecido, siguió oculto. Las lágrimas salaban sus ojos cansados. Ahora, también temía por su vida, si lo descubrían. Había visto lo suficiente como para entender que ella dependía de lo que hiciera en los próximos minutos.
Sentía dolor en sus brazos y las piernas entumecidas. Con mucho frío en esa oscuridad impenetrable, luego de un rato percibió que los soldados de la margen de Colindres se habían retirado o al menos, desistido de reanudar búsquedas o nuevos combates.
Resolvió dirigirse a la ribera, desde la base del puente donde estaba, con el agua hasta las rodillas. «Debería nadar algunos metros —dudó—, pero pisaría la arena enseguida». Conocía esa zona de playa, inhóspita, algo escarpada y sucia, situada antes del viejo muelle de los pescadores. La primera brazada que dio en el agua helada fue al dejar de hacer pie. Creyó que se había equivocado, pero siguió nadando torpemente en la oscuridad, hundiéndose, pues su abrigo mojado pesaba exageradamente. En un momento, golpeó algo duro con su brazo, que imaginó un madero, al cual se asió con fuerza y con la esperanza de que sirviera como flotador para llegar hasta la orilla. Así fue. Pasados unos minutos, pisó con cuidado la arena lodosa y rodeó con sus brazos una pequeña roca costera.
Tomó aire con impulso y llenó sus pulmones. Caminó en silencio, agazapado entre piedras apenas iluminadas por una luna esquiva, que de a ratos aparecía entre las nubes. Logró situarse en tierra firme, desde donde podía ver —escuchar en realidad— si había movimientos de tropas en el lugar. Empapado, lo atenazaba un frío implacable, pero se reconfortó al notar que las acciones observadas desde el agua habían sido solo una escaramuza entre milicianos o espías. Probablemente, el entrenamiento para una batalla importante, ya que se habían retirado de la zona próxima al puente.
Con gran tristeza y dolor recordó a José en el bote, flotando en la ría, asesinado con salvajismo. «Esta es la maldita guerra», se dijo, conteniendo las ganas de gritar su desesperada amargura, mientras se agitaba en su mente una idea que venía madurando desde hacía tiempo.
Motivado por esos pensamientos, reanudó la marcha con todas las precauciones, mientras se frotaba los brazos y las piernas con la poca energía que le quedaba. Buscó andar por donde había rocas o escombros que lo ocultaran, lo que se hizo más difícil en un sector abierto de playa, sin escondite posible. Jugado a todo o nada, reptó sobre la arena en la semipenumbra, hasta que llegó a un cerco, entre arbustos amarronados y salitrosos. Pasó debajo de un alambre herrumbrado y se irguió poco a poco, hasta encontrar una senda que inmediatamente identificó. Caminó con precaución un largo tiempo y llegó a su casa. Estaba al final de la calle Del Carmen, en la Colindres de Abajo, al principio de una curva que llevaba luego a la empresa conservera de pescado, la única del pueblo.
No se veía a nadie. Con miedo, casi vencido por el cansancio, llegó a su casa y entró por la puerta de la huerta de atrás. Un cúmulo de sensaciones y sentimientos lo abrumaba. Encontró ropa seca que reemplazó por la suya, mojada. Aterido, antes se frotó el cuerpo con una toalla, para envolverse luego con una manta de lana que siempre estaba a mano.
Su madre y hermanos ya descansaban. Él no estaba para dormir. A pesar de su agotamiento físico, el desasosiego por lo sucedido en la ría lo conmovía. Un dolor de cabeza se sumó al del resto del cuerpo entumecido. Comenzó a caminar por la cocina de la casa, en círculos, nervioso. Recordó que su padre solía tomar un chupito de orujo cuando volvía helado del trabajo, en pleno invierno. Borjas nunca bebía alcohol. Pero sin pensarlo, con sus emociones fuera de control, abrió una alacena donde encontró una botella de orujo con la etiqueta apenas legible y a medio terminar. Sin pensarlo, la destapó y dio un trago directamente de ella. Sintió que su garganta primero y su estómago vacío después, ardieron al contacto con el alcohol. Un segundo sorbo acabó con lo que quedaba en la botella. Salió hacia la huerta, envuelto en la manta. Los efectos de la fuerte bebida debilitaron su autodominio y unas lágrimas empezaron a descargarle sentimientos contenidos. No le alcanzaba; necesitaba aliviarse de una manera más física, muscular. Ingresó nuevamente a la cocina. La puerta abierta del anaquel le mostró que adentro había una botella de patxaran. La tomó y salió a la calle, envuelto en la niebla, rumbo a la ría, lejos del puente.
Sentado en la arena húmeda, de a poco dio cuenta de la bebida y pudo llorar. Su cuerpo sufrido y robusto convulsionó en espasmos de tristeza y aflicción. Cuando terminaba la noche y se perdían sus fuerzas, se puso de pie, tambaleante, y arrojó la botella al agua. Entonces, dio un grito que perforó el cielo cántabro y fue absorbido por las olas profundas:
—¡Basta, basta, basta ya!
Se removió inquieto en su camastro, tratando de recordar cómo había vuelto a la casa desde la playa. Se levantó cuando un inconfundible y hogareño olor a café y pan tostado lo despertó del todo.
Su madre se secaba las manos, en el instante en que él apareció en la cocina. La saludó con afecto, mientras resurgía en su mente la imagen de lo vivido en la ría durante la noche anterior. Ella lo miró con gesto preocupado, pero no preguntó nada a su hijo preferido y recogió del fuego una jarra tiznada con hollín. Aceptó que su madre le sirviera un café oscuro y fuerte —que por algún milagro ella aún conseguía a través de una prima gallega— en un tazón grande. Completó el contenido con leche espesa y caliente recién hervida y sumergió trozos de pan duro en la mezcla. Con una cuchara comenzó a desayunar y luego de varios sorbos, Borjas se dio cuenta de que la resaca cedía y sintió hambre. Atacó unos trozos de queso y bonito cocido. Se preguntaba hasta cuándo su madre lograría comprar en el pueblo qué comer.
De pronto, escuchó gritos y fuertes golpes a la puerta de su casa. Ella fue a abrir, mirando a Borjas con gesto de interrogación. Entró una mujer desconsolada que no paraba de llorar. Era la madre de José, le habían avisado de la aparición del cuerpo en la orilla de la ría. Devastadas, las mujeres se abrazaron en el dolor.
Ya bien despierto, en Borjas bullían pensamientos de manera turbulenta. Se acercó y les contó a las mujeres lo sucedido debajo del puente durante la noche, cuando regresaban. Isabel, su madre, ya había presentido algo grave, al ver la ropa mojada y la alacena de las botellas completamente abierta. Lo confirmó cuando recorrió la cara del hijo al despertar. No encontró consuelo para doña Lourdes. Desoladas, salieron de la casa.
Él se sentó solo en la cocina e intentó ordenar sus ideas. Había perdido a un amigo, había visto cómo. Todo ratificaba la certeza cada vez mayor de que no podía seguir en ese mundo de guerra, odio y dolor. Jamás podría superar la violencia. Debía tomar una decisión, que venía pensando desde hacía unos meses, aún inconfesada.
Isabel volvió sola al cabo de un rato. Entró en la cocina y se sentó frente al hijo. Angustiada, lo inquirió acerca de cómo estaba, si no se había golpeado mucho, si tuvo miedo y un cúmulo de preguntas que manifestaban su cariño maternal.
Borjas levantó la vista y la miró con afecto.
—Estoy bien, madre, no se aflija —respondió como todo parlamento.
Apareció su hermana menor, Nuria, de doce años, quien en silencio y asustada dio rápida cuenta del desayuno y salió por la puerta de atrás, casi sin mirarlos.
—Y Matías, ¿dónde está? —preguntó a su madre, quien negando, bajó la cabeza.
—Hace dos días que está con el tío Paco. Ya sabes que lo prefiere a él antes que a nosotros —respondió resignada, dolida.
Matías era su hermano menor, tenía 14 años. De espíritu rebelde y díscolo, mostraba una fuerte tendencia hacia la evasión y conductas poco afectas a su familia. El tío Paco, hermano de su padre, soltero y sin hijos, era el único que sabía contenerlo. Lo había adoptado como a un hijo propio, aunque en realidad, Borjas pensaba que lo hacía para no sentirse solo. Tenía la esperanza de ponerlo a trabajar y cuando lo hizo, logró rápidamente hacerse despedir por su espíritu inmanejable.
Borjas respiró con profundidad, como tomando fuerza. Había llegado el momento.
—Madre, he decidido ir a América apenas pueda. No soporto más lo que ocurre acá. Terminaremos todos muertos, si seguimos así. Me instalaré con un buen trabajo y vendré luego a buscarlos.
A Isabel, «la Marraja», como era conocida y querida en el pueblo a través de su oficio de panchonera, le cayeron sobre su cuerpo todos los años que tenía vividos. No era una anciana, pero una vida dura la había marcado con sufrimiento y dolor. Bajó la cabeza y se tomó las manos, apoyadas en la mesa, temblando. Intuía que su hijo barruntaba la idea de ir a América. En un principio lo descartó, más por el dolor que esto le producía que por otra cosa. Pero ahora estaba ante el hijo más querido, en el que más confiaba por su madurez e inteligencia, incluso, porque lo sabía muy generoso y compañero.
—¡No, Borjas, hijo, por favor, no, eso no! —exclamó con una voz contenida, rogándole, mordiéndose los labios de angustia y dolor—. La guerra pronto terminará y tu padre y Tomás volverán, ya lo verás —argumentó desesperada. Sentía en lo profundo y con dolor, que no estaba muy segura de ello. La guerra desarmaba su familia en pedazos.
—Está decidido, madre —ratificó Borjas, mientras libraba la batalla definitiva en su interior. Venciendo la rudeza propia de aquellos golpeados por la vida durante años, como todos los de su familia, se levantó de la silla y abrazó a su madre, disimulando toda la necesidad de consuelo que en ese momento, él también pedía a gritos.
II. Río de la Plata
En la madrugada del 3 de enero de 1938, el «Massilia» zarpó de Santander, su primera escala, luego de la salida de Burdeos. Sería el último de sus viajes habituales hacia Buenos Aires, que realizaba desde hacía diez años. Luego habría otros, pero ya bajo el control militar alemán, a partir de 1939. Vapor construido para carga de mercaderías y pasajeros ofrecía pocas comodidades para estos. Ofertaba la compra de pasajes de tres categorías, cada una con sus beneficios y bienestares. Pero en realidad, eran muy pobres las diferencias entre una y otra.
Esto le importaba muy poco a uno de ellos, el pasajero de tercera clase, Borjas Antúnez Iriarte, joven de 17 años, con un pasaporte conseguido por medio de un contable que trabajaba en la Oficina Consular de Argentina en Santander, a quien le había arreglado el motor de su viejo coche. Dado que aparentaba más edad, había logrado cambiar el año de nacimiento, de manera tal que figuraba de 20 años. Así pretendía sortear el control de migraciones del puerto.
Borjas había invertido mucha habilidad y esfuerzo en llegar a la ciudad, esquivando patrullas que, de interceptarlo, lo habrían arrestado de inmediato como desertor, para enviarlo luego al frente militar, dada la situación de combates en todo el norte español. Disimulando su miedo, pero decidido, se acercó al empleado de migraciones. Este miró su pasaporte, su rostro y, con una mueca poco descifrable, plantó un sello en el mismo. El muchacho embarcó temeroso de que algo más pudiera suceder, pero no fue así.
Recostado sobre la barandilla del vapor, pensaba que el azar le había puesto delante la oportunidad de estar allí. Debido a la guerra, en esos días no había mecánicos ni manera de conseguir insumos para reparar un motor. Y el hombre, Joaquín, nativo de Colombres, Asturias, de unos 30 años, aceptó que el chaval le revisara el motor del coche. Lo vio trabajar con afán varias horas, desarmando, armando y probando lo que identificó como un problema en la bomba de gasolina. Finalmente, logró que el motor anduviera, sin falla alguna.
—Mejor de lo que estaba antes —presumió Borjas, mientras sonreía y se limpiaba las manos con un trapo sucio.
El asturiano notó que el muchacho era uno de los tantos que querían evitar ser enrolados para una guerra —a punto de finalizar— y huían como podían a otro país. Sintió pena por él, como por muchos de su tierra, a quienes ya había visto partir, incluso, algunos parientes. Agradecido y de buen grado, medió con audacia y capacidad administrativa en lides burocráticas, para dotarlo de un pasaporte argentino —algo posible para él, debido a sus contactos y relaciones— y lo validó por el Consulado local para que pudiera embarcarse.
Borjas pensó en su madre, su padre y sus hermanos; no sabía si volvería a verlos. El húmedo y helado aire marino le indicó que ya sentía el frío suficiente, como para soportar el que le recorría su espalda con el recuerdo. Dejó la nostalgia de lado y abandonó la cubierta para no pensar más.
El puerto de Santos, en el estado de São Paulo, en Brasil, figuraba como la única escala prevista del viaje. El vapor descargaría grandes cajas protegidas con esqueletos externos de madera, que contenían mercadería de lo más disímil, como parte de las intermediaciones comerciales entre Europa y América. Otro tanto cargaría para su última escala en Buenos Aires. Grandes bultos embalados con resguardo contra la humedad y el aire salitroso contenían los más variados productos, principalmente café, cacao y artículos de caucho.
Borjas observaba todo desde el borde de la cubierta. No quiso bajar del navío, como lo hicieron otros pasajeros por unas horas. Se sabía muy curioso y, en plan de emprender una nueva vida, podría tentarse con alguna idea para quedarse allí, sin cumplir su proyecto original de llegar a Buenos Aires. Lo que más lo frenaba era desconocer el idioma, que aunque no resultaba muy difícil de aprender, lo hacía vulnerable para la búsqueda y para acordar cualquier arreglo. No podía desperdiciar el poco dinero que le había sobrado después de comprar el pasaje en Santander. Para ello, había vendido en su pueblo, por muy poco, algunas herramientas que tenía, así como el bote y el motor, recuperado, luego de la tragedia bajo el puente de Treto. Había decidido trabajar en cualquier cosa —ya en Santander— para reunir más dinero. En la despedida, su madre sacó del bolsillo de su gastado delantal de trabajo un paquete con billetes de pesetas republicanas, que tenía atesorados en la casa.
—No, madre, no puedo recibirle eso. Trabajaré hasta que yo lo consiga. Quién sabe, a lo mejor me contraten para la sala de máquinas de algún vapor.
Ella fue terminante, exigiéndole que los aceptara.
—¡Te lo llevas y punto! —afirmó con firmeza «la Marraja».
—Si las cosas son como pintan —anticipándose a lo que efectivamente ocurrió tiempo después con las pesetas emitidas por el Gobierno republicano—, es muy probable que aquí, en poco tiempo, estos billetes no valgan nada, mientras que tú todavía podrías aprovecharlos.
—Además, me los devolverás cuando regreses a buscarnos «bien forrado», ¿no? —Completó con una sonrisa llorosa, distendiendo el triste momento de la despedida. En su fuero íntimo había logrado vencer la desesperanza. Confiaba en que la idea de su hijo, aunque audaz y muy osada, era mejor que la de quedarse a morir en la guerra o a soportar la pobreza en la que se hallarían los perdedores, entre los que, estaba segura, contaría a su familia.
—¡Vaya!, parece que no soy el único —dijo alguien a quien escuchó hablar a sus espaldas, interrumpiendo sus pensamientos. Giró la cabeza y contempló a un hombre de unos cuarenta años que hablaba en tono afable, mientras dirigía la vista hacia los porteadores que se afanaban en las tareas de carga del buque.
—No me entusiasma la idea —respondió Borjas, observando al individuo. Estaba bien vestido con un traje, camisa y corbata que apostaría, no eran de confección española.
—Mucho gusto, mi nombre es Julián González Prada —se presentó.
Borjas hizo lo propio y entablaron un diálogo espontáneo. El hombrecito le caía bien, era simpático y conversador. Se le notaba un buen poder adquisitivo por el tipo de prendas y calzado que lucía. «Sin dudas, un comerciante próspero», pensó.
—Seguro que en un par de horas zarpamos —aseguró el hombre.
—¿Hizo otra vez este viaje? —inquirió Borjas, para seguir la conversación.
—Es mi tercer viaje por negocios, entre Argentina y España. Temo que será el último.
—¿Por qué? —preguntó interesado el joven, aunque trató de disimularlo. Estaba ante su primer contacto a bordo con alguien desconocido. Intuía, desconfiado, que le tocaría interactuar con gente de todo tipo de calaña en el futuro. Sería prudente.
Departieron animadamente y una vez reiniciado el viaje en el Atlántico, volvieron a hacerlo un par de veces que se encontraron en cubierta. El día previo al desembarco en Buenos Aires, ya en aguas del Río de la Plata, cuando Borjas iba por su colación a modo de desayuno —la última de esa travesía— se cruzó con Julián, quien lo invitó a desayunar con él en primera clase.
Dijo ser un comerciante en el rubro de grandes almacenes de ramos generales en el interior de la provincia de Buenos Aires. Había llegado a Argentina, procedente de Galicia, hacía casi veinte años. Provenía de una familia adinerada, de Lugo. Animoso por las aventuras, lo había hecho en primera instancia para conocer más de América. Previo a su viaje inicial a la ciudad del Plata, había vivido un año en La Habana, en una Cuba casi española, en cuanto a las riquezas que muchos comerciantes ibéricos asentados allí, explotaban con gran éxito. Más aún, mantenía correspondencia con un primo que decidió echar raíces en la isla, tentado por el clima cálido y la prosperidad caribeña, con quien había realizado su primer viaje.
—¿Y tú, qué harás una vez llegado a Buenos Aires? —inquirió el comerciante español, con gran interés.
En charlas anteriores, Borjas había señalado sus expectativas de conseguir un trabajo estable y bien pagado en Buenos Aires. Le había mencionado su experiencia como pescador en el Cantábrico, donde tuvo contacto con unos asturianos. Ellos siempre relataban historias de parientes que habían recalado en esa ciudad y la pasaban bien. Tenía pensado intentar lo mismo, y más pronto que tarde, volvería a buscar a su familia en Colindres para sacarla de la guerra y sus consecuencias, aun cuando esta hubiese acabado. También había expresado su interés por aprender mecánica de motores y tener un taller o algo parecido.
—En realidad, al principio me gustaría contar con un trabajo que me permita pagarme alguna escuela de artesanos de mecánica.
Borjas había aprendido a leer y escribir muy bien, pues en su pueblo, una amiga de su madre enseñaba a los niños y chavales que quisieran hacerlo. Era inteligente y ávido de conocimientos con lo cual, su aptitud para aprovecharlos resultaba evidente. Le gustaba leer todo lo que encontraba, que por entonces no era mucho, por cierto.
Al bajar por el puente que unía el buque con el muelle de pasajeros, Julián le entregó a Borjas una tarjeta personal.
—Allí está la dirección donde me puedes encontrar, si necesitas algo. También te puse la de un amigo que tiene una agencia de venta de autos, puedes invocarme, quizás te consiga un «curro», bah, un «laburo» —agregó sonriendo y con un acento que con el tiempo, Borjas identificaría como «porteño».
Le agradeció emocionado, sentía a este hombre como un impulso que le daba entrada a la gran puerta de su esperanza soñada.
Con los primeros pesos que pudo ahorrar se compró unas ropas baratas, las primeras en Argentina. Eran suficientes para tener las «pilchas» de los fines de semana, como decían sus compañeros de la pensión.
El comienzo fue muy duro, muchas veces se arrepentía de haberse aventurado en una tierra desconocida. En procura de seguir su estilo de aceptar la realidad y enfrentarla, se repetía a menudo para sus adentros: «La montaña no engaña». De ese modo, se convencía día a día de que nadie lo esperaría como un rey en las Américas. Si iba a triunfar, debía vencer cada una de las dificultades. «Se construye la pared, poniendo uno a uno los ladrillos, de abajo para arriba», se repetía siempre, a sabiendas de que allí, tampoco nadie regalaba nada. Pero de a poco, el resultado de sus esfuerzos le permitía ver algunas certezas.
Andando por las calles de la gran urbe —muy sorprendido por su tamaño y el esplendor de sus edificios, plazas y paseos— buscó ocuparse, en principio, en cualquier trabajo que le permitiera al menos comer. La tarjeta que le había dado Julián en el puerto refería a una dirección en el interior del país, Córdoba, una ciudad a la que por el momento no podría llegar, debido a la falta de dinero para un pasaje en tren u ómnibus. Golpeó puertas, negocio por negocio; talleres, comercios pequeños y medianos. No le faltaba labia ni poder de convencimiento, por lo que fue consiguiendo «changas», como se decía en el país, ocupaciones temporales, por lo general, tareas muy rudas: portar bultos, paquetes y valijas, o la carga y descarga de barcos en el puerto como «changarín». Luego, comenzó a ofrecerse en el centro de la ciudad, donde había mayor regularidad para ese tipo de trabajos. Siempre relataba la verdad y contaba sus motivos para dejar España y su intención de traer pronto a su familia. Con una forma correcta de expresarse, su acento y su presencia demostraban la firme determinación de lo que quería. Así, convencía a quienes atendían su relato.
Poco a poco, se fue haciendo de trabajos más o menos regulares y estables. En una tienda de forrajes e insumos para uso rural se sintió muy a gusto, pero sus ingresos de dinero eran escasos. Un día, entabló relación con un vendedor de diarios, Francisco, a quien vio despachar muchos ejemplares, voceando en su puesto fijo y en la calle, por la mañana y por la tarde.
—¿Sabés qué pasa, pibe?, para esto hay que levantarse muy temprano, ¿viste? —insistía el porteño, con típico tono autosuficiente.
Cuando vivía en su pueblo, Borjas se embarcaba para ir a pescar a las cuatro de la mañana. Madrugar no representaba nada nuevo para él. Podría conseguir unas monedas más en los horarios en los que nadie reclamaba su presencia. Así, aprendió a ser «canillita», con todas las mañas para agenciarse bien temprano de los diarios y marcar territorio en un par de calles y esquinas de la ciudad.
Pagaba una pieza en una casa de pensión, Conventillo del inmigrante Santa María se llamaba el lugar. Al menos, allí descansaba y contaba con la posibilidad de baño y alguna privacidad para leer y escribir cuando podía y el bullicio del vecindario se lo permitía. Leía los diarios donde buscaba informaciones de España. Así, pudo enterarse de la caída de Santander y del triunfo de los sublevados españoles. Ello lo entristeció, aunque era algo ya presentido. Lo más difícil fue asimilar el inicio de una nueva guerra mundial, originada por los designios de un líder alemán siniestro, que traería penurias impensables a la humanidad. Rogaba que esto no se trasladara a la Argentina.
Escribía cartas a su madre, aunque dudaba de que le llegaran, dado que su pueblo estaba inmerso en la continuidad de una guerra, quizás interminable.
También aprovechaba los diarios para buscar mejores trabajos. De este modo, llegó pronto su cumpleaños número dieciocho. Y también el 19. Próximo a los veinte, tenía ahorrado algo de dinero, aunque no lo suficiente para volver a España y buscar a los suyos. No había descartado la idea de viajar a la ciudad de Córdoba, aunque en realidad, poco a poco se iba encariñando con la «capi», como los porteños llamaban a su gran capital.
Un domingo, en medio del silencio poco frecuente de una siesta de invierno en el conventillo, tirado en su cama y revisando los avisos laborales agrupados en el diario del viernes, encontró una oferta para trabajar en Córdoba. Sobresaltado, buscó el pasaporte entre sus papeles, que no había vuelto a mostrar por viaje alguno. Dentro de él estaba la tarjeta que le había dado Julián al desembarcar: la dirección coincidía con la del aviso.
—Nada es casualidad —se dijo.
III. Señales
Escribir le gustaba y le salía bien, pensaba él. Envió una carta por correo postal para responder al aviso de trabajo. Explicaba que se hallaba en Buenos Aires, pero que disponía de voluntad y deseo de radicarse en otra ciudad. Nada dijo acerca de Julián, quien le había ofrecido su recomendación.
Quince días después, un viernes, cuando retornaba muy cansado de trabajar, escuchó al encargado del conventillo que lo llamaba.
—¡Eh, muchacho, tú, el español! ¡Sí, tú, ven que tengo que darte una carta que te ha llegado!
A Borjas le brincó el corazón, por fin tendría noticias de la familia, que ansiaba fueran buenas. Presuroso recibió el sobre y en el acto se dio cuenta de que no era de España. Lo citaban desde la ciudad de Córdoba, desconocida para él, debido al aviso de trabajo que había contestado. «Si no tiene impedimento, agradeceremos que se presente en los próximos siete días, pasados los cuales, de no concurrir, descartaremos su interés», leyó con una mezcla de sentimientos encontrados. A la alegría por la citación se le oponía la desilusión de que no fuera la carta de su madre, tan esperada.
No sabía qué hacer. Nunca tuvo formación religiosa y no creía en Dios. Al menos, como veía en otras personas que oraban en la misa y en procesiones. Incluso, recordó ver en su pueblo a alguna de ellas. Sintió que no le vendría nada mal un poco de fe. Pero no era lo suyo, aunque no vedaba la existencia de un Supremo Creador de todas las cosas —y que además quisiera el bien para todos— según le habían contado. Pensó que existía la guerra y la injusticia, a pesar de ese buen deseo. Sin embargo, buena falta le haría que ese Dios, al menos hoy, le mandara una señal para decidirse o no a creer en Él y lo ayudara a alcanzar un rumbo definido en su vida, de acuerdo a lo que se había propuesto para sí.
Al día siguiente, por la noche, sin haber tomado la decisión, al volver en ómnibus a la pensión, observó a un hombre de traje y portafolios que subió y se sentó. Por su apariencia, parecía un empleado de una empresa comercial o bancaria. Lucía un traje de mediana calidad, con los codos brillantes por el uso, y camisa blanca, en la que anuda una corbata bastante usada. Desplegó el periódico que llevaba bajo el brazo y comenzó a leer, no sin antes despojarse del sombrero y depositarlo en el asiento de al lado.