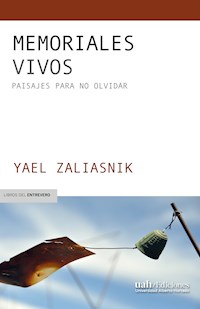
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Universidad Alberto Hurtado
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Los memoriales, los espacios y sitios de memoria en Chile ha sido posibles porque grupos y personas los han configurado y les han dado el soporte de sus memorias y de las memorias de muchos, buscando interpelar a todos. Construir una memoria compartida es una utopía que tiene la virtud de mover a distintas generaciones, buscando reparar lo irreparable. Es un desafío vivo en las páginas de este libro, crucial para comprender la relación entre las memorias y los espacios. Las conmemoraciones de los colectivos de derechos humanos en sitios que les y nos conmueven están formidablemente explicadas en este libro con ocasión de Villa Grimaldi, Venda Sexy, La Moneda y el desierto de Atacama. Yael Zaliasnik nos lleva en una caminata por los espacios, sitios y temporalidades de la memoria en Chile posdictadura. La caminata es larga, sin fin previsible, pero esencial para reparar y construir una memoria "colectiva, discutida, compartida".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 363
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MEMORIALES VIVOS
Paisajes para no olvidar
Yael Zaliasnik
Ediciones Universidad Alberto Hurtado
Alameda 1869 – Santiago de Chile
[email protected] – 56-228897726
www.uahurtado.cl
Primera edición abril 2022
Los libros de Ediciones UAH poseen tres instancias de evaluación: comité científico de la colección, comité editorial multidisciplinario y sistema de referato ciego. Este libro fue sometido a las tres instancias de evaluación.
ISBN libro impreso: 978-956-357-357-2
ISBN libro digital: 978-956-357-358-9
Dirección editorial
Alejandra Stevenson Valdés
Editora ejecutiva
Beatriz García-Huidobro
Diseño interior
Gloria Barrios A.
Diseño colección y portada
Francisca Toral
Imagen de portada: Una de las pequeñas campanas que aún permanecen en la instalación Animitas. Fotografía de la autora.
Diagramación digital: ebooks [email protected]
Con las debidas licencias. Todos los derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas en las leyes, queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamos públicos.
Amanece.
Se abre el poema.
Las aves abren las alas.
Las aves abren el pico.
Cantan los gallos.
Se abren las flores.
Se abren los ojos.
Los oídos se abren.
La ciudad despierta.
La ciudad se levanta.
Se abren las llaves.
El agua corre.
Se abren navajas tijeras.
Corren pestillos cortinas.
Se abren puertas cartas.
Se abren diarios.
La herida se abre.
La ciudad, Gonzalo Millán
ÍNDICE
PrólogoEl lugar de la memoria y la memoria del lugar
I. ADENTRO/ AFUERASitios de memoria
Introducción
Memorias que transitan: Vía Crucis a Villa Grimaldi
La recuperación de un sitio como acto de memoria: “Venda Sexy”
II. CENTRO/ PERIFERIALa Moneda
Introducción
De sus casas a La Moneda: un nuevo y vital recorrido para los 119
III. ABSTRACTO/CONCRETOEl desierto de Atacama
Introducción
El vasto espacio en que no están, pero están: materialidad versus abstracción en actos de memoria en el desierto de Atacama
IV. EPÍLOGOPaisajes de luz y sombra
Referencias bibliográficas
Agradecimientos
PRÓLOGO
El lugar de la memoria y la memoria del lugar
Hay que abrir y poner flores en torno de esos cementerios. Hay que abrir e ir a cantar a esos lugares. Hay que sacarles la maldad que está metida adentro…
Censura de golpe, serie Chile en llamas, Carmen Luz Parot
Una niña dibuja en la plaza, con su pie en la arena, un cuadrado alrededor mío y de mi amigo. “Están encerrados”, nos anuncia, “pero yo tengo la llave”. Me miro con mi amigo que, además, es su padre, y pienso si el encierro no es también mental y recuerdo a Yourcenar y su texto Una vuelta por mi cárcel. Me pregunto si los territorios, los mapas, los espacios son físicos o son mentales. Se cierran y abren por trazos imaginarios, a veces por símbolos, por actividades, por lo que allí ocurre… ¿Los abre y los cierra entonces nuestra mente o también nuestra mente? ¿Nuestras vivencias? ¿Nuestros niños/sueños/pesadillas? ¿Lo que buscamos en ellos, lo que encontramos en ellos? La respuesta está delante de nosotros. El territorio no es algo netamente físico, objetivo, alejado e independiente de nosotros, del uso que le damos, de su historia, de su genealogía, de cómo lo hemos imaginado nosotros y otros muchos, de lo que allí hemos sentido, vivenciado, cambiado. Como señala Rossana Reguillo, el territorio no es un mero “contenedor de hechos sociales”, sino una “construcción social en la que se entretejen lo material y lo simbólico, que se interpretan para dar forma y sentido a la vida del grupo, que se esfuerza por transformar mediante actos de apropiación –inscribir en el territorio las huellas de la historia colectiva– el espacio anónimo en un espacio próximo pleno de sentido para él mismo” (Reguillo, 1999: 78). Y la memoria, al igual que el territorio, se constituye y construye socialmente. Por lo mismo, Maurice Halbwachs (2004: 26) llegó a la conclusión de que la memoria es siempre colectiva1.
La obra de Halbwachs nos permite buscar, reconocer, situar y reflexionar acerca de los hechos personales de la memoria, la sucesión de eventos individuales, los que derivan de las relaciones que nosotros tenemos con los grupos en los que participamos y aquellas que se establecen entre dichos grupos, dándose una distinción entre memoria histórica y memoria colectiva. La primera supone la reconstrucción de datos obtenidos en el presente de la vida social y proyectada en el pasado (reinventado). Sería una memoria prestada, aprendida, escrita, pragmática, larga y unificada (Candau 2002: 57). La segunda recompone el pasado por los recuerdos que un grupo lega a los individuos o grupos de individuos. La misma es muy importante para transmitir una identidad colectiva (Assmann, 2008: 23). Esta sería una memoria producida, vivida, oral, normativa, corta y plural (Candau, 2002: 57).
Joël Candau, en Memoria e identidad, también explica cómo se da esta dialéctica entre memoria e identidad, donde ambas se abrazan, influyen y retroalimentan. Por lo mismo, sin memoria, la identidad del sujeto se desvanece. Candau señala que “muchos de nuestros recuerdos no existen sino porque hay testigos que son su eco” (2001: 73). Para esto, son importantes los marcos sociales de la memoria, noción desarrollada por Halbwachs. Así, es un tejido colectivo el que alimenta el sentimiento de identidad. Y dentro de estos marcos, los de carácter espacial, “porque precisamente el hecho de estar establecidos en el espacio es lo que crea entre sus miembros lazos sociales” (Halbwachs, 2004, 139). Es decir, y como concluye el mismo Halbwachs, “no hay memoria colectiva que no se desarrolle dentro de un marco espacial” (2004: 144).
Esto es algo comúnmente sabido, aunque quizás algunos no lo hayan puesto en palabras, parte del conocimiento y experiencia de una memoria encarnada. El espacio físico es también, para muchos, prueba material, innegable, sólida, contundente de lo allí vivido (y muchas veces intentado negar, borrar, ignorar). Así, trabajando también en este texto, veo un día un material audiovisual que no hace sino reiterarme, una vez más, la constatación de estas ideas. Una mujer notoriamente emocionada apunta a un muro blanco. Es Grimilda Sánchez Gómez y el muro que muestra es parte de la Cárcel Pública de Calama, en el norte de Chile.
Sánchez le cuenta a la cámara y al documentalista Hernán Castro, y a veces pareciera que también a sí misma, lo ocurrido en aquel lugar. Ella estuvo detenida allí, donde la llevaron luego de torturarla y de hacerla presenciar la tortura de su hijo –ambos militantes del Partido Socialista– en la prisión que los militares habilitaron en la empresa Dupont (actualmente, ENAEX). La puerta, en el muro que señala, es por donde, encaramada en una mesa y a través de una ventana, vio que llegaba un grupo de militares –la tristemente conocida “Caravana de la muerte”– que sacó a once detenidos. Por la otra puerta, la principal, retirarían también a otros quince para luego fusilarlos el 19 de octubre de 19732. Entre ellos estaba Fernando Ramírez, su único hijo. El 6 de octubre ya habían asesinado a su marido, Luis Busch, junto a Francisco Valdivia y Andrés Rojas Marambio, detenidos también en el mismo lugar y condenados a muerte por un “consejo de guerra”, acusados de participar en un supuesto intento de sabotaje a la planta de explosivos Dupont.
En 1990, Sánchez regresa a Chile desde Francia, país que la asiló en un rápido movimiento por salvarle la vida. Vuelve a Calama, donde ya había regresado en 1986 para retirar clandestinamente el cuerpo de su marido del cementerio. Ahora va a la cárcel, desde donde recuerda y hace memoria3. Vivió en Estrasburgo, donde llegó luego de muchas gestiones pues, en otro “consejo de guerra”, también fue condenada a muerte. A través de sus recuerdos, se percibe la importancia del lugar como señal tangible de lo ocurrido (lo que se ve también en muchos otros testimonios, algo similar con lo que ocurre, asimismo, con los objetos o con los restos óseos de sus seres queridos)4 y también para detonar la memoria. Los lugares entonces son también nodos mnémicos (o, mejor dicho, nodos topomnémicos), especies de engramas que detonan el recuerdo, el sentimiento. Como ya lo sostenía la ars memoriae o ars memorativa, cuya fundación se le atribuye al poeta griego Simónides, quien vivió en el siglo VI a. de C., existe una relación bastante estrecha entre espacios y memorias. Aunque en esa época esta relación se enfocaba principalmente en cómo esto facilitaba la recordación, hoy la espacialización del recuerdo va de la mano, como ejemplificamos, con una necesidad de “materializar” la memoria (Jelin, 2000; Semprún, 2004; Groppo, 2001), de anclarla para que, de alguna manera, ella se constituya allí (y el espacio, a su vez, la evoque y construya).
De ahí también el afán por colocar placas o nombrar sitios de memoria en distintos lugares que fueron escenarios de diversos acontecimientos históricos de cada sociedad. En el caso de las Dictaduras en el Cono Sur de América Latina, cada país ha desarrollado sus propias políticas –o falta de políticas– al respecto en un territorio siempre difícil e incómodo como es el de la memoria y, en especial, la memoria de estos eventos traumáticos para la ciudadanía, donde además el Estado ha sido directamente responsable de las políticas de terror que marcaron dicha época. En este aspecto, muchas organizaciones y actores han ido descubriendo en la práctica que, para “desencapsular” la memoria5 y colectivizar así su responsabilidad y su ejercicio, tanto o más importante y eficaz que marcar con memoriales y placas, es desarrollar allí ciertas actividades corpóreas, colectivas y ritualizadas que permitan que esta se vaya “anclando” a determinados espacios (y viceversa). Esto, a través de cuerpos que transitan en ellos realizando distintos actos simbólicos cada año, por medio de los cuales las memorias se corporizan en sus activos participantes.
El lugar se transforma así en espacio, en la concepción de Michel de Certeau, quien define los espacios como “lugares practicados” (2000: 129). Para este autor, los lugares implican una indicación de estabilidad, mientras que los espacios, por su parte, son entrecruzamientos de movilidades. Explica:
Espacio es el efecto producido por las operaciones que lo orientan, lo circunstancian, lo temporalizan y lo llevan a funcionar como una unidad polivalente de programas conflictuales o de proximidades contractuales (2000: 129).
Así, por ejemplo, Grimilda Sánchez junto a otros familiares de quienes fueron asesinados tras el paso por Calama de este “escuadrón” del Ejército, encabezado por Sergio Arellano Stark, realizan una serie de actividades que culminan en un acto emotivo, profundo y simbólico, cada 19 de octubre en la noche, en el memorial que tienen en el desierto, en el lugar donde, tras décadas de búsqueda, encontraron los pocos restos de los cuerpos sin vida de sus familiares asesinados, que cayeron de una retroexcavadora que se llevó los cadáveres a un lugar aún ignoto (“el mar” les han dicho, pero ellos se niegan a creer). Asimismo, hay actos de memoria ya ritualizados en muchos otros lugares, algunos de los cuales analizaré en este libro. Escogí tres espacios para ver cómo en ellos, a través de distintas actividades y con muchos elementos de teatralidad6, se relacionan e inscriben mutuamente memorias y espacios, buscando prácticas que, de alguna manera pretenden “abrir” dichas memorias. Esto, en espacios tan diversos como el desierto de Atacama, La Moneda y determinados actos en/sobre lugares que son o se quiere que sean “sitios de memoria” (también llamados “sitios de conciencia”)7, como Villa Grimaldi y “Venda Sexy”, que creo que “abren” y “mueven” de cierto modo dichas memorias (y espacios) en lugar de encapsularlas (los), de encerrarlos, de compartimentarlos; en alguna manera, de “privatizarlos”.
Estos lugares, hoy “practicados” a través de diversas expresiones de memoria, nos llevan a plantear una serie de preguntas posibles de englobar varias de ellas en la siguiente: ¿cómo es que se inscriben las memorias en los espacios y cómo es que los espacios marcan, evocan, materializan las memorias? Podemos esbozar una respuesta posible dentro de un universo mayor: a través de las narraciones, de cómo los relatos inscriben, moldean, transforman los lugares. Las teatralidades habitan dichos relatos y, por lo mismo, son clave, dentro de esta visión, para construir y elaborar allí y con dichos espacios y sus narraciones, memorias culturales.
Con sus políticas, actividades, semiótica; con los “guiones” que colaboran en escenificar, los distintos espacios de memoria cumplen o pueden cumplir un papel parecido a los contra-monumentos, para evitar la museificación, la monumentalización de la memoria, en un lugar y artefacto fijo e inamovible que libere las conciencias (Young, 1993 y 2000) y, con ello, fomentar el ejercicio siempre activo, dinámico y performativo de hacer memoria. El artista alemán Horst Hoheisel alguna vez dijo, refiriéndose a los monumentos, que estos están vivos mientras se discute sobre ellos, a lo que pretende colaborar este texto, no solo en cuanto a su contenido, sino además apuntando a lo que las expresiones analizadas hacen o pueden hacer en nuestra sociedad, lo que presentan y re-presentan, lo que escenifican, su eficacia performativa, su manera de abrir, movilizar, destacar, debatir, construir las memorias a través de distintas acciones.
Los actos en los espacios estudiados re-presentan de alguna manera díadas de adverbios y/o adjetivos relacionados con el lugar, aparentemente encontrados, opuestos, enfrentados que son centrales para entender cómo estos lugares y las memorias que portan, evocan, construyen y colocan en común, se practican. Así, por ejemplo, el Vía Crucis que cada año se hace hasta Villa Grimaldi nos recuerda las luchas de las memorias por mantenerse plurívocas, móviles, dinámicas, vivas. Esto, a pesar de los intentos por fijarlas y encerrarlas, por encasillarlas y compartimentarlas. Tanto este acto como las actividades para recuperar “Venda Sexy” como sitio de memoria, así como el poema al inicio de este libro y el epígrafe con que comienza este prólogo, hablan de la necesidad de “abrir” las memorias y su ejercicio, de compartirlas con más personas, de discutirlas, de sacarlas de reductos cerrados donde se las ha intentado fijar y aislar para que recuperen su sitial central, compartido y común a todos los miembros de nuestra sociedad. Los adjetivos “central” y “periférico”, posibles de aplicar evidentemente en las acciones que se realizan frente y alrededor de La Moneda (y menos evidentemente, en muchos otros actos y enfrentamientos entre distintas memorias), también se oponen y anulan como imposibilidad de enfrentarse, dejando constancia, más bien, de una continuidad que habla del poder y potencial de distintos escenarios que marcan algunas memorias y las enfrenta, de luchas por mantener ciertas memorias subterráneas8 y otras como oficiales. Por último, en la inmensidad del árido desierto de Atacama, a través de dos expresiones de memoria, se presenta otra dicotomía (que no es sino la misma, claro), muy común en las distintas discusiones sobre las memorias y su materialización, donde el impulso por abrir puede llevar también a estas expresiones a un punto donde sea necesario discutir, entender y analizar lo abstracto y universal, frente a lo concreto y particular.
De cierta manera, los lugares, al ser practicados, construidos y habitados a través de actividades con diversos elementos de teatralidad, se constituyen en especies de bisagras asimismo entre lo privado/íntimo (las experiencias, los testimonios de los testigos directos) y lo público (son memorias que se comparten y construyen también de manera colectiva, relacional). Es decir, ilustran, igualmente, el proceso según el cual la memoria comunicativa, basada en testimonios directos, deviene en cultural9, mientras los cuerpos presentes acogen e inscriben a los ausentes, que han sido privados de sus cuerpos. En el tema de los detenidos desaparecidos el espacio es, por lo mismo, una dimensión central, irresuelta. Ya en la época evocada (y muchas veces tristemente hasta el día de hoy), los familiares buscaban primero desesperadamente saber dónde estaban y, luego, sus cuerpos para enterrarlos y tener, por lo menos, un lugar donde colocarles flores, donde irlos a visitar, donde recordar. El hecho de no encontrarlos alimenta la idea de todo el país, e incluso el continente, como un gran espacio de memoria. Chile como una tumba “y el universo la tumba de una tumba”, como escribió Zurita en su poema Pastoral (1982: 106). No obstante, necesitamos lugares concretos, que se transformen en espacios a través de actos corpóreos en tiempo presente.
En y a través de los espacios, mediados por la teatralidad, se construyen y elaboran memorias que, de comunicativas, devienen en culturales. Esto solo es posible al considerar y conceptualizar la memoria como práctica, la cual utiliza para ello distintos elementos propios del teatro, si elegimos este lente específico para aproximarnos y percibirla. Ello nos permite reparar y recuperar su dimensión social y profundizar también en los componentes estéticos y semióticos de su representación, pero nos lleva especialmente a enfocarnos en distintas aristas de la representación espacial de la memoria, en cómo ambos –memoria y espacio (mediados por la teatralidad)– se afectan (en la doble acepción de este verbo, que apela a las emociones y se constituye además en un factor de cambio o transformación, ya sea de uno de ellos o de los dos). Ambas acepciones están también presentes en muchos dichos comunes relacionados con el lugar. Así, “ponerse en el lugar” tiene que ver con el arte de la timopeia o la emoción, con el afecto relacionado con la empatía que, de esta manera, se describe de una manera también geográfica y, en relación con la memoria, se vincula con aquel estrato que la estadounidense Marianne Hirsch denomina “heteropático” (1999: 8)10. Algo “fuera de lugar” es un acto que, al contrario, demuestra una distancia insalvable con lo que ocurre. Y “tener un lugar” es una ambición de incorporarse a un territorio con lo que ello implica11.
Porque si bien De Certeau sostiene que la memoria es una especie de antimuseo dado que no es localizable (2000: 120), es posible vincularla y reactualizarla a través de actos corpóreos, artísticos y/o ciudadanos que se realizan, por distintas razones, en algunos lugares específicos. Como señala a su vez Candau:
Topófilas y toponímicas, la memoria y la identidad se concentran en lugares y sobre todo en lo que llamaremos “lugares destacados”, lugares que casi siempre tienen un nombre, y que se constituyen refugios y referencias perennes percibidos como otros tantos desafíos al tiempo (2001: 152).
Entre estos, hay lugares de memoria que aluden directamente al pasado, explícitamente, pues ellos mismos son objetos con pasado, no hay una mediación simbólica, o la hay, pero en un sitio que es, en sí mismo, un símbolo y un lugar ya practicado, por ejemplo, por lo que ha ocurrido en ese escenario, por lo cual los distintos elementos de teatralidad son procedimientos que solo le dan visibilidad, evocando y recordando el pasado y ligándolo con los demás tiempos verbales. En cambio, otros escenarios parecen más aleatorios en cuanto a las razones para que algunos actos ocurran precisamente allí. Por lo mismo, en ellos, los procedimientos estéticos generan símbolos y una experiencia que pretende, de alguna manera, marcar un lugar con esta misma vivencia, única y cargada de sentido. Todo mucho más figurativo y abstracto hasta (e incluso después de) que se da ese acontecimiento en el presente que, de cierta forma, lo pretende marcar.
En ambos casos, en la conceptualización del mismo De Certeau, se estarían practicando los lugares para transformarlos en espacios, aunque algunos ya lleven consigo una carga simbólica importante por lo que se sabe de lo que allí ocurrió. En ellos, distintos cuerpos se manifiestan, mueven, re-mueven, con-mueven, moviendo también los relatos sobre las memorias de la época y construyendo, elaborando y reactualizándolas en el presente. Practicarlos es habitarlos, realizar allí distintas actividades, conocerlos y darlos a conocer, abrirlos y movilizar sus historias y lo que ahí ocurre, apropiarnos de alguna manera de ellos, incorporarlos con nuestra presencia, pensamientos y movimientos a nuestra cartografía, vivirlos, transformarlos y, sobre todo, permitir que ellos también nos habiten, vivan y transformen.
1En el capítulo 2 de La memoria colectiva, Halbwachs sostiene que la memoria solo es posible gracias a los marcos sociales de los individuos, porque uno no está nunca solo, pues pertenece a diferentes grupos, lo que hace que otros tengan recuerdos en común con uno. No existe recuerdo que no sea social.
2De esos 26 hombres, David Silberman, quien era gerente general de Cobre Chuqui, ingeniero civil y militante del Partido Comunista, fue enviado a la Penitenciaría en Santiago. Un año después fue secuestrado de allí por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de la Dictadura entre 1973 y 1977, y hecho “desaparecer” hasta el día de hoy.
3En material reunido por Castro y también entrevista personal, en el 2015.
4“Para quienes viven con el dolor de los duelos no realizados, las prendas de sus seres queridos alcanzan un valor de reliquia: son veneradas, consagradas; están en lugar de los ausentes”, explica Ileana Diéguez (2016: 358).
5Creo que entre los riesgos de que la memoria se institucionalice, por ejemplo, a través del nombramiento de ciertos inmuebles como “sitios de memoria” y que su administración la lleven algunas personas, es que las actividades tiendan a hacerse “puertas adentro”, no solo espacialmente, sino en relación con sus participantes, quienes suelen ser los sobrevivientes y familiares, existiendo, a veces, grandes dificultades para incorporar y llegar a más personas.
6La teatralidad es definida por la académica canadiense Josette Féral, como “un acto de transformación de lo real, del sujeto, del cuerpo, del espacio, del tiempo, por lo tanto un trabajo a nivel de la representación; un acto de transgresión de lo cotidiano por el acto mismo de la creación; un acto que implica el cuerpo, una semiotización de los signos; la presencia de un sujeto que pone en su lugar las estructuras de lo imaginario a través del cuerpo” (2004: 104).
7Edificaciones utilizadas durante las Dictaduras del Cono Sur como casas o campos clandestinos de prisión, tortura y muerte. Una vez recobradas las democracias o pseudodemocracias, algunas de ellas han sido visibilizadas, generalmente por miembros de la sociedad civil vinculados con víctimas de violaciones de los derechos humanos en esa época, para solicitar al Estado, en el caso chileno, su declaración como Monumento Histórico con la idea de que sean entregados en comodato a los grupos que solicitaron su uso (Piper y Hevia, 2013).
8Memorias a las que se refiere Michael Pollak en su libro Memoria, olvido, silencio, que son parte integrante de las culturas minoritarias y dominadas, y se oponen a la “memoria oficial” (2006: 18).
9La memoria comunicativa es transmitida por testigos directos de los hechos históricos, quienes los han presenciado o experimentado. Su ventaja es que está en contacto directo con los acontecimientos; su inconveniente, que es de corta duración (dura lo mismo que la vida de los sobrevivientes). Para conservarla y prolongarla, cuando comienzan a desaparecer los testigos directos, debe ser asumida por la sociedad.
10Esta memoria permite “sentir y sufrir con el otro”, es decir, en ella la “empatía” se da con mucha gente. Es un concepto que Marianne Hirsch toma de Kaja Silverman, quien lo obtiene, a su vez, de Max Scheler.
11Lo que se vincula con el concepto de “territorialidad”, esto es “la forma de relacionarse con el espacio de vida que establece el sujeto”. Raffestin citado en Reguillo y Godoy (2005: 160).
I. ADENTRO/ AFUERA
SITIOS DE MEMORIA
Introducción
Hay que pintar de nuevo este paisaje
Buscarnos nuevos lentes de contacto
Conseguir un nuevo silabario
nuevas carreteras y aeroplanos
“Hay que hacerse de nuevo cada día”. Schwenke & Nilo
Una política considerada por los últimos gobiernos chilenos para visibilizar la supuesta preocupación e importancia concedida al pasado y, dentro de él, a las memorias de la Dictadura, manera de escenificar de forma material y evidente una deuda más soterrada de lo poco que efectivamente se ha hecho en esta materia, ha sido apoyar el ejercicio de decretar ciertos “sitios de memoria” como Monumentos Nacionales. Esto es algo buscado por numerosos grupos de quienes pasaron por estos lugares clandestinos de detención y tortura y bastante visible también (utilizando una palabra manida y dudosa en su intención y efecto) para la sociedad civil, como un gesto incluso simbólico de que no se quiere dejar que estos lugares –o algunos de estos lugares– (y con ellos, las memorias), “desaparezcan” sino, todo lo contrario, señal de que este es un tema importante y necesario –otra vez– de visibilizar. No obstante, en una sociedad profundamente teatralizada, donde a veces importan más las apariencias de las cosas que las cosas en sí, donde tantas actuaciones de políticos y personeros estatales nos hacen mantener una actitud suspicaz sobre las intenciones últimas con que muchos fomentan y realizan determinadas acciones, creo que es natural y hasta aconsejable e, incluso, constructiva, la práctica de sospechar.
Sospechar de si la intención tiene que ver con una cuota de estos lugares (justamente como símbolos o señales “políticamente correctas”)1 o la motivación es más profunda, de principios guiados por la idea de realmente buscar, detectar e intentar marcar la mayor cantidad posible de dichos sitios para, de alguna manera, hacer algo de justicia, visibilizar una época, prácticas y verdades que han sido escurridizas y difíciles de enfrentar, a través de lo que muestran y representan estos lugares que, como lo insinúan y evidencian distintos trabajos, son exponencialmente mucho más numerosos que los pocos que han sido catalogados así2. Sospechar también que muchas veces la declaración de ciertos sitios como Monumentos Nacionales provoca a largo plazo justamente el resultado contrario y que es muy probable que alguien más haya reparado en ello. De hecho, la mayoría de los lugares declarados como tales no han sido producto de una iniciativa nacida del gobierno que, probablemente, también sabía (o podía averiguar) de sus existencias. Los movimientos para ello se han iniciado todos desde la sociedad civil, la cual se ha organizado para visibilizarlos y es algo de lo que esta ha hecho (su apelación y petición directa al ministerio de Bienes Nacionales) la que ha propulsado y encauzado la acción estatal.
Podemos intuir que en muchos casos, de no ser por esta organización y las actividades realizadas para denunciar y marcar la existencia de estos sitios, probablemente habrían “desaparecido”, utilizados para otros fines o simplemente olvidados. Sospechar también que muchas veces se busca, haciendo este ejercicio de nombrar lugares como “sitios de memoria” (a través de su declaración como Monumentos Nacionales), que esos mismos representantes de la sociedad civil dejen de hacer actividades en el espacio público (generalmente en la calle, fuera del inmueble), mucho más visibles, ruidosas, incómodas para las narrativas propias de los gobiernos posdictadura que Nelly Richard ha descrito como “suturadoras y apaciguadoras” (2010: 19)3. Y que estas, en cambio, se puedan hacer “adentro”, donde muchas veces entre los sobrevivientes y familiares se desencadenan desencuentros y debates por las maneras de administrar, utilizar, representar las memorias en dicho espacio. Porque al ocurrir esto, en cada sitio se debe nombrar un directorio –con sus frecuentes y muy humanas luchas de poder– y se generan nexos y compromisos derivados de subvenciones estatales, lo que le dará al Estado un cierto control de lo que allí ocurra, de la mano, por supuesto, de una pérdida de autonomía a actores que estaban acostumbrados a la libertad propia de la autogestión y la no-institucionalización.
Realizar las actividades “adentro” también hace que la concurrencia y el conocimiento de lo que allí se desarrolla, de los “actos” en ese espacio, tengan un alcance y difusión menor y muy acotado, a lo que se suma que, generalmente, quienes participan de estas actividades son familiares y cercanos de quienes pasaron por allí (un “pasar” que es mucho más que un mero “pasar”, que los marcó, no solo por el sufrimiento más evidente, sino también por los actos y valores solidarios, de organización, entre otros, que surgieron en esos momentos y lugares)4. Así como el poder dictatorial encerró, separó, castigó y aniquiló a distintos integrantes de la sociedad, y quiso aislar muchas temáticas atribuyéndolas a personas y grupos específicos, excluyéndolos de alguna manera del resto y ayudando a argumentar que las violaciones a sus derechos se debían a causas específicas, relacionadas con lo que ellos pensaron e hicieron y no que era un tema a nivel país, esta política, en cierta manera, reproduce o puede reproducir esta lógica de parcelaciones aisladas5. Un grupo específico recibe un inmueble para realizar actividades, donde concurren principalmente sobrevivientes y sus familiares, amigos y algunas pocas otras personas sensibilizadas con el tema (el cual, generalmente, por vínculo con ese “necrotopos” tiene que ver con los daños y dolores allí sufridos, por lo que, insistimos, prima la narrativa de la víctima). Para que estas temáticas sean vistas como problemas y responsabilidades a nivel país, tienen que ser reconocidas como tales con gestos concretos, para lo cual es meritorio, pero claramente insuficiente, declarar algunos sitios de memoria como Monumentos Nacionales. Dicha declaratoria se puede asemejar más bien a la práctica de realizar “informes” o levantar monumentos y museos que buscan, de alguna manera, liberar las conciencias, sobre todo si esto no va acompañado de otros actos concretos que “performen” una verdadera intención de reparar y construir memoria de manera activa y colectiva.
Es decir, la mera declaratoria de un sitio de memoria como Monumento Nacional y su posterior entrega “en comodato” a un grupo de personas para que lo administre no basta para que este tenga un papel activo, participativo, relevante como tal en la sociedad. Para ello, son muy importantes los actos que se hagan en dicho lugar, convirtiéndolo en “espacio”, en la conceptualización de De Certeau, a través de las actividades que allí se generen, organicen, escenifiquen. Estas actividades que ojalá atraigan y sensibilicen a nuevas personas con estas temáticas incorporándolas a una memoria heteropática que se quiso creer/mantener, al contrario, “privada”, aislada, en/de un pequeño y particular grupo de personas, emiten mensajes, hacen, provocan, transforman (o pueden hacer, provocar, transformar) estos escenarios y a sus participantes. Por lo mismo, pensamos que es importante enfocarnos no solo en los lugares en sí (los “espacios escénicos” en la conceptualización de Patrice Pavis [2008] –los espacios reales–), sino también en cómo estos son afectados en su doble acepción: sentimiento y agenciamiento por los actos que ocurrieron y sobre todo se van realizando allí.
Muchas de las mencionadas sospechas tienen que ver con una preocupación, interés, curiosidad, motivación, reflexión sostenidas que me han llevado en los últimos años a presenciar y participar en distintos actos de memoria relacionados con la Dictadura, participación que me ha hecho también preguntarme sobre la eficacia performativa de los mismos. Es decir, ¿qué es lo que “hacen”, no solo en sus particulares escenarios, sino, además, en la sociedad en que surgen, se organizan y desarrollan? ¿Por qué algunos tienen un mayor alcance y eficacia performativa que otros? ¿De qué depende? ¿Qué factores influyen en esto? ¿Cuáles no? ¿Cómo y cuándo es posible que una mayor cantidad de personas se identifique y empatice con las memorias que ahí se construyen? ¿Cuáles son estas memorias? ¿Cómo se construyen? ¿Qué importancia tienen en esto los lugares y lo que en ellos ocurre o, cómo dichos lugares se practican a través de las actividades que allí se dan?
Entre estas y otras preguntas, buscando este mismo ejercicio y quizás alguna respuesta, he participado en varias actividades, por ejemplo, de Villa Grimaldi, centro secreto de secuestro, tortura y exterminio a cargo de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) durante la Dictadura de Pinochet, “recuperado” cuando las construcciones que habían en el terreno ya habían sido demolidas con la idea de levantar allí un condominio habitacional e inaugurado en 1997 (y luego de un debate que continúa) como “Parque por la Paz”. Otras, afuera de la casa conocida como “Venda Sexy”, igualmente recinto clandestino de detención, tortura y “desaparición” de la DINA, la cual aún no ha sido “recuperada”, pues si bien fue declarada Monumento Histórico Nacional y luego supuestamente vendida a una inmobiliaria en abril de 2019, aún es habitada por los mismos propietarios que solicitaban grandes cantidades de dinero por vendérsela al Estado.
En esta casa, durante el tiempo en que se organizaron actividades para visibilizar su existencia –llegando a realizarse por lo menos una actividad distinta cada mes–, ha quedado en evidencia la gran convocatoria que puede significar realizar estos actos “afuera” de los recintos que se pretenden visibilizar (lo mismo es cierto para el “Vía Crucis” a Villa Grimaldi). En especial porque justamente “afuera” y en diagonal a la casa, hay una plaza (en Irán con Los Plátanos está la Plaza Arabia), ícono del espacio público, donde las creativas actividades (encuentro de payadores, tinkus, cine al aire libre, teatro, entre otros) han hecho que los vecinos se informen de lo que allí ocurrió6. Puesto que, aunque supuestamente estos sitios de memoria son “públicos”, una vez que son “recuperados” son administrados, financiados y cuidados por un grupo determinado de personas. Y también fue un conjunto de personas el que vivió las vicisitudes en dichos lugares cuando fueron centros secretos e ilegales de detención y tortura, que sienten que esto les otorga ciertos derechos sobre ellos y sus actividades. De hecho, luego de este período dinámico, activo, vital en la visibilización de este sitio, hubo uno en que el otrora unido grupo de organizadores que incluía a sobrevivientes de dicho lugar, dirigentes de otros sitios de memoria, familiares, vecinos, se escindió (ocurrencia que no es infrecuente en otros sitios así como en otras agrupaciones humanas), por lo que dos conglomerados diferentes solicitan administrar el sitio una vez que este sea cedido en comodato: Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes, liderado por Beatriz Bataszew, quienes quieren darle al sitio una impronta de género; y el grupo liderado por Tania Toro.
A través de algunas de las actividades organizadas y vivenciadas en ambos sitios, queremos reflexionar sobre ciertos elementos que se relacionan con la díada abierto/cerrado. Esta es central, en nuestra opinión, cuando pensamos en la necesidad de que este tipo de políticas cuente con una eficacia performativa importante (logrando incidir en la realidad), llegando más y de mejor manera a la sociedad de la cual son parte. Porque por supuesto que “recuperar” el lugar es importante7, pero esto debe ir de la mano de una posterior continuidad que propulse actos/ejercicios donde la memoria se siga construyendo de manera relacional, colectiva, discutida, compartida. Así, “abrir”, compartir, movilizar y “amplificar” las memorias y sus narraciones y debates puede ser eficaz para “ampliar” también a los “oyentes”, gatillar su empatía y que estos participen de manera activa. Puede ser, asimismo, una manera de mantenerlas incómodas, polémicas, heteropáticas, curiosas, críticas, dinámicas, punzantes, presentes, vivas. Por otra parte, discutir sobre las memorias y las formas de narrarlas y re-presentarlas implica reactualizarlas (de-construyéndolas constantemente) para profundizar y “actuar” en el espacio dramático y escénico (tanto micro como macro) para fomentar relaciones que llevan a sus participantes a intervenir activamente en la construcción política en el presente.
Memorias que transitan: Vía Crucis a Villa Grimaldi
Vamos a andar para llegar a la vida.
Silvio Rodríguez
Setha M. Low y Denise Lawrence-Zúñiga hablan de los lugares inscriptos, de cómo las personas forman relaciones significativas con el espacio que ocupan, le adjuntan significado transformándolo en “lugar” (2004: 13), lo que tiene que ver con la territorialidad8. A través de ciertos ritos, distintos espacios quedan inscriptos como ocurre con el “espacio religioso” al que se refiere Halbwachs, pues, aunque luego pase un año o el tiempo que sea, al transitar o evocar dicho lugar, este les recordará a quienes integran el grupo que participó en sus actividades “la imagen de su reunión en este lugar y las ceremonias a las que han asistido entre estos muros” o podrán evocarla de manera inmediata (Halbwachs, 2004: 156). Es decir, los miembros de los grupos encuentran o activan sus recuerdos colectivos dentro de determinados marcos espaciales. Por lo mismo, no necesariamente un espacio de memoria se convierte en tal por sus hitos primigenios o solo por sus hitos primigenios, sino también por las actividades que allí se desarrollan para evocarlos. Y entre estas hay un acto de memoria que, además de enfatizar, marcar, practicar en los últimos años un sitio de memoria particular, tiene muchas otras características que lo hacen único, simbólico y complejo. Es el Vía Crucis que, cada Viernes Santo, se desarrolla en Santiago, desde Avenida Tobalaba con Avenida José Arrieta, hasta Villa Grimaldi. Dicha actividad destaca, entre otros, por sus numerosos símbolos, por su historia y el movimiento que escenifica, por su potencial para unir en este recorrido dolores y esperanzas pasados, presentes y futuros, así como los valores y derechos humanos con los valores cristianos. Es un acto que, además, como la definición de performance, incorpora nuevas características cada año, así como temáticas, participantes y también actividades con destacados elementos de teatralidad. Por otra parte, escenifica en su recorrido la importancia de que estos sitios de memoria, como sinécdoques de las memorias de la época de la Dictadura, se incorporen al territorio y la población, se amplíen, salgan de sus paredes, rejas y concurrentes habituales para abrirse a un territorio, población, ciudad, país, sociedad. Caminar esta ruta y estos sitios es, en algún sentido, una manera de escenificar la necesidad de que estas memorias (y espacios) sigan activándose y construyéndose colectiva y socialmente, que estos sitios se integren a la cartografía nacional, no solo geográfica y materialmente, sino también metafóricamente.
Aunque las distintas características de este peculiar acto de memoria se aglutinan o combinan alrededor de varios verbos diferentes, entre ellos destaca uno: caminar (también mirar, tocar, cantar, conversar, gritar, entre otros). Caminar como un acto no solo físico y pragmático, sino que también religioso, humano, estético, cultural y político. Porque no se trata de caminar únicamente para avanzar, para trasladarse, para llegar a alguna parte, sino de caminar como una experiencia que marca un lugar, un “dispositivo escénico” que, en la definición de Pavis, indica “que el escenario no es fijo, y que el decorado no está colocado en el mismo sitio desde el principio al final de la obra” (2008: 140). Marca un lugar, transformándolo en espacio. “La calle geométricamente definida por el urbanismo se transforma en espacio por intervención de los caminantes”, explica De Certeau (2000: 129). Así como constata el investigador José Santos (2019: 115) que puede verse en los distintos testimonios de la época en que los prisioneros, luego del golpe de Estado de 1973, itineraban por distintos sitios, en dicho caso, probablemente para mantenerlos invisibilizados (secretos, escondidos, clandestinos), este recorrido es todo lo contrario: visible, audible, colorido, gritado.
Este caminar no solo marca el lugar sino, además, a sus participantes, pues lo que vivenciamos nos afecta, nos transforma, es una experiencia performativa que a la vez que representa una historia y distintas temáticas, hace también algo en tiempo presente, sobre todo al provocar el encuentro, el convivio, definido por Jorge Dubatti (2003) como “encuentro de presencias”. Recurriendo a una metáfora obtenida del texto de Rebecca Solnit, Wanderlust. La historia del caminar (2015: 252), en este caso caminar zurce el terreno que ha sido rasgado por la historia de distintos tipos de violencia ejercidos en el territorio nacional. La violencia política del terrorismo de Estado, simbolizada en la Villa, pero también otras violencias que son ejemplificadas ya sea por el discurso material que porta la tierra –así, una de las estaciones, donde hoy hay un parque, alguna vez fue una conflictiva toma de terrenos– o a través del discurso hablado. Se acusa, por ejemplo, la violencia de la desigualdad, de quienes viven privados de libertad, de los abusos al medioambiente, de la discriminación, etcétera. Como señala David Le Breton:
El sendero, el camino son una memoria grabada en la tierra, el trazo en las nervaduras del suelo de los incontables caminantes que por allí han pasado a lo largo de los años, en una especie de solidaridad intergeneracional inscrita en el paisaje (2018: 112).
Y no en vano, como explica el escritor y activista maya Pedro Uc Be (2016), escribir, según la representación del pensamiento maya, es “limpiar para poner huella, pero no cualquier huella, es la de la planta del pie que camina, es reconocer que la madre tierra guarda la memoria, ella es quien se convierte en una hoja de papel en blanco para recibir la imagen del movimiento, del pie que la camina”9.
Escenarios o dispositivos escénicos
Hacer memoria es una manera de luchar contra la rotundez de la muerte. Recordar a alguien que ya murió es también una forma de prolongar su vida. El acto de continuar recordando a quien ya no está físicamente entre nosotros es, de cierta manera, una forma de “resucitarlo” (o de que no muera). Por lo mismo, conmemorar el día que “resucita” Cristo (Viernes Santo) es claramente una actividad de memoria, símbolo rotundo y evidente de la memoria y del proceso de memoriar10, como lo es también el hecho de caminar juntos realizando este ejercicio, “marcando” con actividades vivas y corpóreas distintos lugares, distintos recorridos (como ocurre con los Vía Crucis que se realizan en muy diversas localidades para la misma fecha). Pero además, aunar el dolor de los miembros de una comunidad con el dolor de Cristo es también simbólico (como lo es asimismo el arraigo del dolor, según explica Le Breton), político y, por supuesto, pertinente. Es lo que ocurrió desde mucho antes de 1980, con clérigos de América Latina que se identificaron y unieron con el sufrimiento de los más marginados (“¿Qué dirá el santo Padre, que vive en Roma, que le están degollando a sus palomas?”, había cantado hacía tiempo Violeta Parra)11.
Sin embargo, en 1980, impulsados por lo que se vivía en nuestro país por el hallazgo en el Cementerio General de Santiago del Patio 29 (gracias a la confesión de algunos sepultureros) de fosas individuales donde habían enterrados a veces hasta tres cuerpos de personas anónimas asesinadas por quienes ejercieron el terrorismo de Estado (lo que Pinochet, de manera irónica y desdeñable atribuyó a la economía, pues era una manera de “evitar más gastos”), unido al asesinato del sacerdote católico Óscar Romero en San Salvador, comenzó a realizarse el “Vía Crucis del Pueblo”. Ese año, aún en Dictadura, los participantes irían por la calle Recoleta con la idea de llegar hasta el Patio 29 y colocar allí una cruz grande (y las cruces más pequeñas que cada uno llevaba colgada al cuello) como una forma de rendirles homenaje.
Aunque el primer Vía Crucis Popular fue convocado por la Vicaría de la Pastoral Obrera, poco a poco se creó la Coordinadora de Comunidades Cristianas Populares, donde desde sus inicios estuvo el sacerdote Mariano Puga. Dicha Coordinadora convocaría a esta y otras actividades, como los aniversarios de distintos mártires: Monseñor Romero, Joan Alsina, André Jarlan, entre otros; y la peregrinación al Cerro San Cristóbal para el Mes de María12





























