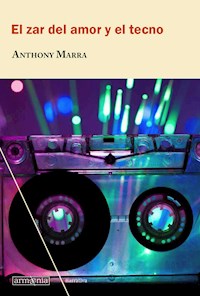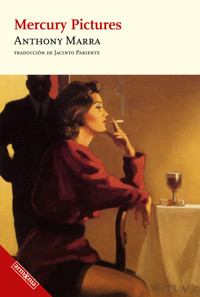
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Armaenia
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Como muchos antes que ella, María Lagana llegó a Hollywood desde su Italia natal a finales de la década de 1920, escapando de su pasado y dejando a casi toda su familia atrás. Quince años después, en vísperas de la entrada de Estados Unidos en la II Guerra Mundial, María ya es productora en los estudios de Mercury Pictures e intenta evitar que su vida personal y profesional se desmorone. Su madre no le habla. Su jefe ha sido convocado a Washington. Su novio, un virtuoso actor sinoamericano, no puede escapar del estrecho encasillamiento del estudio. Y el propio estudio, el único hogar de María en el exilio, se tambalea al borde de la bancarrota. Mientras el mundo se hunde en la guerra, María se eleva a través de un laberinto de políticas en conflicto, lealtades divididas y ambiciones que compiten entre sí. Pero cuando la llegada de un extraño del pasado de su padre amenaza la estabilidad de María, esta deberá enfrentar ambos destinos, el de su padre y el suyo propio.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 670
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mercury Pictures
Mercury Pictures
Anthony Marra
traducción de Jacinto Pariente
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita
de los titulares del “Copyright”, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción parcialo total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamientoinformático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.
Título original: Mercury Pictures presents
Edición original: Hogarth, New York, 2022
Primera edición: octubre 2022
Edición ebook: Abril 2023
Ilustración de cubierta: © Jack Vettriano, 2016
Fotografía de solapa: © Paul Duda, 2021
Copyright © Anthony Marra, 2022
Copyright de la traducción © Jacinto Pariente, 2022
Copyright de la edición en español © Armaenia Editorial, S. L. 2022
Esta edición está publicada bajo acuerdo con Hogarth, un sello de Random House,
una división de Penguin Random House LLC.
Armaenia Editorial, s. l.
www.armaeniaeditorial.com
diseño Joaquín Gallego
Impresión Gráficas Cofás, s. a.
isbn: 978-84-18994-40-1
Parte 1
La soleada Siberia 11
El pez gordo 73
La vida póstuma de Vincent Cortese 100
Al otro lado de Sunset 162
Parte 11
El Pueblo vs. Art Feldman 179
Blackout 213
El frente falso 257
Pueblo alemán 324
Mercurio retrógrado 349
San Lorenzo 367
Epílogo: 1946 392
Agradecimientos 402
Para Kappy
«Ese retorno artificioso, ¿era un simple juego? No puedo creerlo».
Doktor Faustus, Thomas Mann
[Escrito en Los Ángeles, 1943-47]
PARTE I
LA SOLEADA SIBERIA
1
Lo primero que se veía al entrar en Mercury Pictures International era una maqueta a escala del propio estudio. Artie Feldman, cofundador y productor en jefe, la había hecho instalar en el vestíbulo para evitar que los inversores apocados se echaran atrás. La miniatura, que incluía el backlot, los platós y las demás instalaciones, era una réplica exacta del estudio de cuarenta mil metros cuadrados en cuyo vestíbulo se encontraba. María Lagana, tal y como la había representado la miniaturista, era una pequeña e inexpresiva figura asomada a la ventana del despacho de Artie. Y allí precisamente se hallaba la auténtica María una mañana de 1941 observando con los brazos en jarras a una paloma firmarle un autógrafo a su jefe en el parabrisas del descapotable nuevo. Le habría gustado invitar a una copa a aquel pájaro.
—Hace un día precioso, Art. Deberías levantarte y echar un vistazo —dijo María.
—Ya lo he hecho. Me han dado ganas de tirarme por la ventana —respondió Art.
A Artie no se le conocía por su joie de vivre, pero las fantasías de suicidio justo antes del almuerzo no eran habituales en él. María se preguntó si la Investigación del Senado sobre Propaganda Belicista en el Cine le estaría provocando ansiedad, pero no, la crisis en la que estaban inmersos era cosa suya. El peluquín ya no le tapaba la calva.
Otros seis bisoñés negros lacados reposaban sobre sendas cabezas de madera en una estantería detrás de su escritorio, allí donde otros productores exhibirían su colección de óscares. Servían para romper el hielo. Por ejemplo, Artie solía empezar las conversaciones con sus nuevos empleados mencionando que eran las cabelleras de sus predecesores en el puesto.
Desde el punto de vista de María, los seis bisoñés eran del mismo e indistinguible modelo y estilo, pero Artie estaba convencido de que en cada uno de ellos crepitaba la energía kármica latente y expectante de su cabeza de origen como una carga de electricidad estática de contrabando en la yema de un dedo. Por eso los había bautizado según su personalidad: el Peso Pesado, el Casanova, el Optimista, el Edison, el Ulises y el Mefistófeles. Artie no se había sentido nunca tan en casa en su país adoptivo como cuando se enteró de que los Padres Fundadores, incluso el fanfarrón de John Hancock, usaban peluca. El único que no la llevaba era Benjamin Franklin. Y no había más que verlo: sifilítico, francófilo y amigo de jugar a las cometas bajo la lluvia.
—Quizá haya encogido —dijo esperando aún el milagro.
—Creo que vas a necesitar uno con más cobertura, Artie.
—Es la segunda vez este año. ¿Cuándo acabará esto, Dios mío?
—La vida es salvaje y cruel, pero al menos es breve.
—Ah, ¿sí? No comparto tu optimismo.
Artie no creía en envejecer con elegancia. No creía en envejecer y punto. A sus cincuenta y tres años, seguía con el mismo régimen de ejercicio que lo había convertido en una promesa del boxeo semiprofesional antes de que una fractura de muñeca lo obligase a dedicarse al único otro oficio en el que sacar partido a la agresividad controlada que era marca de la casa (en su oficina conservaba un saco de boxeo que solía aniquilar durante las reuniones con agentes poco flexibles). De acuerdo, quizá perdiera el paso de vez en cuando; quizá las rodillas le sonasen como un par de maracas cuando subía escaleras; quizá los chicos del departamento de correos se dejaban ganar cuando los desafiaba a un pulso, pero no estaba envejeciendo.
O eso pensaba María que Artie se contaba a sí mismo. Lo cierto es que estaba empezando a preocuparse por él. En menos de una semana testificaría ante un comité en Capitol Hill junto a los directores de Warner Bros, MGM, Twentieth Century-Fox y Paramount. La comparecencia tomaba visos de convertirse en un enfrentamiento en la cumbre entre adalides de la libertad de expresión y cruzados de la censura estatal. Sin embargo, a ojos de María, a Artie le preocupaba más su bisoñé que su declaración inicial.
—¿Se sabe algo de Joe Breen? —dijo Artie refiriéndose al tema de la censura.
—Ha llamado esta mañana.
—¿Qué ha dicho? ¿Piensa aprobar el guion de Un pacto con el diablo?
María guardó silencio.
—Me voy a arrancar el pelo que me queda, ¿verdad?
—Me temo que sí —admitió.
María llevaba diez años trabajando en Mercury y había ascendido desde la sala de mecanógrafas hasta la oficina principal. A sus veintiocho años, era ayudante de producción y mano derecha de Artie, un puesto que requería dotes de general, diplomático, negociador de rehenes y peluquero. Entre sus obligaciones estaba conseguir que las películas de Mercury obtuvieran la bendición de los mojigatos y aguafiestas de la Production Code Administration, responsables de que las películas se ciñesen a los estándares morales. El gran inquisidor se llamaba Joseph Breen, un santurrón tan angustiosamente católico que había censurado con saña la biografía cinematográfica de Jesucristo de Mercury por atenerse en exceso al material original. Según Breen, un judío extranjero que predicaba la redistribución de la riqueza apestaba a bolchevismo. Estaba tan comprometido con la producción de películas gratuitamente inofensivas que se negaba a aprobar cualquier largometraje que contuviera temas polémicos. Durante los años treinta, los que se informaban principalmente en la sala de cine de su barrio no sabían nada del problema de las leyes Jim Crow vigentes en el sur de los Estados Unidos ni del fascismo que campaba a sus anchas por Europa. Sin embargo, a fines del verano de 1941, ni siquiera una fuente de alienación tan arraigada como la Production Code podía evitar que la crisis europea apareciera en las pantallas.
Indignados por el mensaje prointervencionista de ciertas películas recientes, un grupo de senadores aislacionistas acusó a Hollywood de conspirar con Roosevelt para «emborrachar a América a base de propaganda y obligarla a declarar la guerra» a Alemania e Italia. El Congreso convocó audiencias a toda prisa con el fin de investigar las acusaciones y proponer medidas legislativas. Artie Feldman, por su parte, acostumbrado a incrementar la audiencia de sus películas merced a la publicidad gratuita que brinda la polémica, estaba decidido tanto a socavar la legitimidad de la investigación como a aprovechar al máximo su recién descubierta mala reputación en beneficio del próximo largometraje de Mercury.
María le pasó el guion que la Production Code Administration le había devuelto esa mañana. Joe Breen había rediseñado las escenas con las espasmódicas flechas de un general rodeado por el enemigo. A pesar de sus recelos, María estaba dispuesta a admitir que Un pacto con el diablo era una propuesta inteligente. Su autor era un emigrante alemán, y la película contaba de nuevo la leyenda de Fausto a través de la historia de un director de cine berlinés que accede a dirigir películas de adoctrinamiento a cambio de financiación para terminar su largamente gestada obra maestra. En una de las secuencias principales, una delegación de congresistas estadounidenses de visita oficial en Alemania asiste a la proyección de una de ellas y abandona la sala convencida de que el verdadero enemigo de la paz no es Alemania, sino Hollywood. Como es natural, insinuar que los senadores estadounidenses eran una panda de ingenuos conspiranoicos garantizaba que el guion jamás recibiría la aprobación de la Production Code Administration. María pensaba que su obligación era sentirse decepcionada, pero por motivos que no estaba dispuesta a reconocer delante de Artie, era un alivio que Joseph Breen hubiera condenado a Un pacto con el diablo a la muerte por mil cortes.
—Me sorprende que no haya censurado también los espacios entre las palabras —dijo Artie pasando las páginas del guion lleno de marcas azules. Las notas al margen de María estaban bien sazonadas de obscenidades y signos de exclamación—. Me la tiene jurada desde hace años. Nunca he sabido por qué.
—La verdad es que le llamaste «tremendo santurrón bocazas» en el New York Daily News.
—Citaron mis palabras fuera de contexto. Nunca le llamé «tremendo». —Artie arrojó el guion sobre el escritorio y se quitó el bisoñé. El cuero cabelludo lleno de manchas parecía una rebanada de pan de pimientos. María siempre se sentía extrañamente conmovida al verlo. Era un signo de la confianza entablada entre ellos después de diez años de trabajo. Artie no permitía que nadie más en Mercury le viera entre bisoñés—. ¿Qué piensas? ¿Hay alguna forma de salvarla? —le preguntó.
Para Artie, el pasado de María la dotaba de las cualidades idóneas para supervisar la producción de Un pacto con el diablo. Mucho antes de convertirse en su mano derecha, María y su madre habían huido de Italia como refugiadas políticas después de que Mussolini condenara a su padre, uno de los abogados más prominentes de Roma, al exilio interno en las montañas de Calabria. Años de correspondencia habían instilado en ella tanto desprecio por los censores como talento para burlarlos.
Ella pensaba a veces que la vida la había convertido en una profesional del ocultamiento a plena vista. El fascismo y el catolicismo la habían enseñado a lidiar con las ideologías represivas y, además, nacer niña en una familia italiana implicaba vivir una existencia más sugerida que mostrada. La lengua coloquial de los italoamericanos, desde mamma hasta mafia, se componía de gestos e insinuaciones, y al pertenecer a una diáspora en la que los deseos y las amenazas de muerte eran un secreto a voces, a María se le daba muy bien colarles subtexto de contrabando a los guardias fronterizos del decoro de la Production Code Administration. Sin embargo, en lo tocante a Un pacto con el diablo, coincidía con la decisión del censor. Había aprendido de su padre que meterse en política era cosa de ricos, poderosos y suicidas, y no tenía el más mínimo deseo de seguir sus pasos.
—Creo que nos la han breeneado hasta el fondo.
Artie asintió y tiró el bisoñé a la papelera. El rico pelaje de marta cibelina del Mefistófeles lo sustituyó. Su aparición era motivo de esperanza, no solo por su mayor cobertura. Para no malgastar sus poderes secretos, el Mefistófeles se reservaba para las negociaciones más trascendentes. Artie trataba de conseguir una nueva línea de crédito para garantizar la financiación en caso de que las cosas se torcieran en Washington. Él y su hermano gemelo, Ned, tenían una reunión aquella tarde con Eastern National, un consorcio de tipos duros engominados de Wall Street que sin duda se sabían de pe a pa el protocolo para borrar las cifras de muertos por conducción bajo los efectos del alcohol de los registros oficiales.
Giró en el sillón del despacho con la cabeza debidamente encasquetada.
—¿Qué aspecto tengo?
Artie superaba la capacidad eufemística de su protegida.
—Parece que tienes veinticinco y ni un día más —respondió ella.
Por fin, Artie esbozó una sonrisa. Como mentiroso experto, estimulaba los intentos de su pupila. A pesar de su sexo y de su origen, era consciente de que en el fondo María era una Feldman de pies a cabeza.
—A ellos les pago para que mientan —dijo Artie señalando con un gesto de la cabeza al departamento de contabilidad—. A ti te pago para que seas sincera.
—Sinceramente, pareces el padre de Elmer Gruñón.
—Tampoco te pago para que seas tan sincera —dijo con gesto dolorido.
—Entonces súbeme el sueldo.
—No nos volvamos locos. Aunque supongo que esa es la impresión que queremos causar en esos banqueros de la costa este. Hace falta ser un genio para saber cuándo hacer que te tomen por tonto.
María sonrió. —Entonces eres un auténtico Einstein, Artie.
—Ríete cuanto quieras, pero tú deberías saber mejor que nadie que el menosprecio ajeno es una ventaja competitiva. Cuando estos fulanos trajeados de la Mayflower Society de Wall Street me vean, se creerán que van a usar mi fedora como orinal. Tomarse en serio a un inmigrante charlatán con un bisoñé barato va en contra de todo lo que les han enseñado.
—Con esa pinta de padre de Elmer Gruñón, el yankee doodle capullo que se te siente enfrente no sabrá quién eres en realidad.
—¿Y quién soy yo? —preguntó Artie.
—¿En la mesa de negociaciones? Mefistófeles.
Vigorizado por los diabólicos poderes de la peluca, Artie estaba listo para liquidar a sus enemigos. Se puso en pie y se enfundó la chaqueta. Un canario trinaba en una jaula de bronce al otro extremo del escritorio. Era un regalo de aniversario de Mrs. Feldman, que le aseguraba en una nota que le vendría bien un amigo. Artie le había puesto de nombre Charles Lindbergh, por ser excelente como aviador y un auténtico sinvergüenza en lo demás. Qué cómodo reducir a los enemigos a criaturas enjauladas y fáciles de estrangular, pensaba María.
—¿Dónde has puesto la declaración que vas a leer ante el Congreso? —preguntó María—. La corregiré esta tarde.
Artie se encogió de hombros y no dijo nada.
—Art, vuelas a Washington mañana por la mañana.
—No he preparado ninguna declaración —admitió. De repente se sintió exactamente como ese tipo que hacía enormes esfuerzos psicológicos para autoconvencerse de que no era un narcisista de mediana edad cuya calva adelantaba a sus bisoñés, ese tipo cuya lealtad iban a poner en cuestión y al que iban a cubrir de calumnias en el mayor escenario de los Estados Unidos, un exboxeador que sabía apañárselas en un callejón oscuro, pero al que le aterrorizaba comparecer en una sala de audiencias bien iluminada de Capitol Hill.
—Este juicio es una farsa, María. Sencillamente… Diga lo que diga, esto no va a acabar bien.
Se frotó las sienes y de pronto pareció que su propia incertidumbre lo paralizaba. Por mucho que le demostraran que estaba equivocado, Artie siempre seguía insistiendo en que tenía razón. Ya se tratara de especulaciones sobre las propiedades físicas del swing de Joe DiMaggio, del nombre de la capital de Nueva Zelanda o del color natural del pelo de Rita Hayworth, su autoconfianza y asertividad obligaban a todo el mundo a asentir con la cabeza por mucho que pensaran que mentía más que hablaba. Se desplomó en el sillón como si el peso de lo que desconocía y no podía predecir lo aplastara.
Los sombríos presentimientos que reflejaba su rostro preocupaban a María. Artie podía ser demencial, caprichoso y egoísta, pero la había apoyado más que nadie. La había ascendido a pesar de las protestas de sus colegas masculinos. Respetaba su criterio y confiaba en su capacidad. Cuando se enteró de que uno de los ejecutivos se había propasado con ella, lo despidió y le ofreció su puesto. Tenía el despacho empapelado de editoriales que lo acusaban de desgarrar el tejido moral de la nación, pero no había nadie cuya moral María admirara más.
—Escúchame, qué te parece si me voy contigo a Washington y preparamos tu declaración durante el vuelo —propuso.
—¿De verdad quieres ver cómo me echan a los leones?
—Nací en Roma. Ese deporte lo inventaron mis vecinos.
—Qué alivio —comentó Artie.
—Además, mi padre era abogado cuando Mussolini llegó al poder. Tengo cierta experiencia con las farsas judiciales.
Artie asintió agradecido. —Reserva un billete para el vuelo que sale de Mines Field mañana.
Salieron al vestíbulo y dejaron atrás la maqueta del estudio. En la calle, el calor que irradiaba el asfalto adornaba los sedanes y biplazas de manchurrones impresionistas. Al norte, las colinas abigarradas de mansiones parecían una favela plutocrática. Cuando llegaron a su Lincoln, Artie le entregó una carta. —Hazme un favor. ¿Te importa echar esto al correo de hoy?
En el sobre figuraba la última dirección conocida de la hermana mayor de Artie en la Silesia ocupada por los alemanes. Aunque le escribía a diario, llevaba meses sin recibir respuesta. El sobre era tan fino que parecía vacío, pero María lo tomó con las dos manos. Su peso real manaba de la mirada abatida de Artie.
María le puso la mano en el hombro, le dio un apretón y metió el sobre en el bolso.
—Es una verdadera lástima que no hayan aprobado Un pacto con el diablo —dijo Artie cambiando de tema antes de que ella pudiera expresarle su apoyo—. ¿Me imaginas promocionándola en mi testimonio ante el Congreso?
María se lo imaginaba. El aspecto más creativo de las producciones de Mercury era la inevitable campaña publicitaria que las acompañaba.
—Te apuesto lo que quieras a que hacer publicidad de una película ante el Congreso no se le ha ocurrido todavía a nadie —Artie habló a una cámara imaginaria—. Si los senadores aquí presentes quieren conocer de verdad los peligros de la propaganda, estoy dispuesto a invitarlos al estreno de Un pacto con el diablo el próximo diciembre en su sala de cine más cercana. Un pacto con el diablo es la película del año. Recuerden que estoy bajo juramento: les digo la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad.
—Agradécele al sumo pontífice de la Production Code que no te acuse de perjurio.
—Conque sumo pontífice, ¿eh? —dijo Artie. Al oír la expresión, los ojos vidriosos le brillaron de pronto—. Tú eres romana. Seguro que sabes cómo se llamaba el tipo ese que pintó la casa del Papa. Michael Angelo.
—Michelangelo —corrigió María.
—Como se diga. Lo que quiero decir es que la Capilla Sixtina no es cualquier cosa, ¿no? ¿Quieres saber lo que pienso? —A María le daba igual, pero las opiniones de Artie avanzaban ya con la tambaleante insistencia de un borracho atropellando al maître—. Creo que este tipo Miguel Ángel fue el Preston Sturges de su época.
—Claro —dijo María con una sonrisa—. No era malo del todo.
—¿No era malo? ¿No era malo? Se las apañó para pintar vergas en el techo del Papa y se fue de rositas. Y, ojo, no hablo de una o dos… A docenas. Te apuesto lo que quieras a que no hay Papa que eleve la vista a Dios sin que algún santo listillo le enseñe el culo.
—Admito que Michelangelo era un tipo con sentido del humor —dijo María.
—Yo no puedo mostrar a dos personas casadas desde hace cincuenta años en la misma cama sin que el Torquemada de vía estrecha de Breen se ponga a eructarme azufre. Y, sin embargo, en la capilla privada del Papa se ve más carne que en los baños de un estadio durante el descanso.
Artie clavó los ojos en María y durante aquella larga mirada la musculatura que unía la intuición de ambos se tensó.
—¿Sabes qué? Creo que Miguel Ángel se habría sentido como pez en el agua en Hollywood. Salirse con la suya de esa forma. Y en el techo del Papa… ¿Cómo crees que lo consiguió?
María cruzó los brazos y se apoyó en la capota del Lincoln de Artie.
—Está claro que el Papa y él llegaron a un acuerdo —dijo ella tratando de visualizar la Capilla Sixtina—. Michelangelo podía pintar todas las pollas que quisiera siempre y cuando fueran pequeñas.
—Bingoski.
María comprendió por dónde iban los tiros. Llevaba años inventando estrategias para escamotear obscenidades bajo las narices de los censores más avezados. En sus mejores momentos era capaz de colar porquerías más subidas de tono que una lata de guisantes del Gigante Verde. Convencía a los censores de las honradas intenciones de Artie a base de encanto, adulación, falsa ingenuidad y amenazas veladas, igual que su padre había convencido a los tribunales de la inocencia del reincidente más incorregible. Cuando se reunía con Joe Breen para hablar de una producción de Mercury, se vestía con recato, falda larga y cuello alto, sin más joyas que una cruz de oro. Fingía de manera tan verosímil no haberse dado cuenta de los dobles sentidos que Breen descubría, que hacía que el censor en jefe temiera que el pervertido fuera él. A los diez minutos, Breen galopaba a misa de doce y María se llevaba el nihil obstat de la Product Code Administration para una película titulada ¿No son primos? Quizá llevara una cruz al cuello, pero era una asesina implacable.
—Te propongo un trato —dijo Artie—. Apáñatelas para que Un pacto con el diablo pase la censura y los créditos de producción son tuyos.
María lo miró con recelo. Llevaba siete años de asistente de producción y, aunque nunca había aparecido en los créditos de una película, desconfiaba de cualquier transacción que le proporcionara lo que deseaba.
—¿Por qué precisamente ahora?
—Porque te lo has ganado —respondió Artie tendiéndole la mano. Sellaron el pacto con un apretón de manos.
—Y ahora vete a bajarle los humos a Miguel Ángel.
Eran las doce y media, y María pensó que Eddie estaría en la cantina antes de volver al plató. Lo encontró apretujado entre un par de extras, con un pañuelo de maquillaje aún metido en el cuello de la camisa, disertando acerca de las penurias del teatro serio en Los Ángeles.
Conocía bien el tema. Eddie Lu era un shakespeariano autodidacta que trabajaba de recepcionista de noche en el Montclair, el apartahotel situado en una de las calles perpendiculares a Hollywood Boulevard donde ella vivía. Aunque rebosaba del exótico magnetismo de galán que había catapultado a Valentino al estrellato, no contaba ni siquiera con el beneficio de la dudosa blancura de los italianos, de modo que a lo más que podía aspirar razonablemente era a la maldad de Fu Manchú. Sin embargo, contra toda razón, Eddie aspiraba a más. Se sabía de memoria los textos de los protagonistas de las principales tragedias, por mucho que el teatro fuera tan mezquino en oportunidades como la pantalla. Un paleto de Iowa alimentado a base de maíz que quería compartir sus apuntes con el dramaturgo le había arrebatado el papel principal de Hamlet. «Si Hamlet fuera el príncipe de China tú serías mi primera opción», dijo el director a modo de disculpa.
Además de ser un actor de inmenso talento al que nadie contrataba, Eddie era el novio de María. Habían consumado sus flirteos dos años antes en la fiesta de nochevieja, donde pusieron a prueba la insonorización de la cabina de sonido de Mercury. María se mudó al Montclair al día siguiente.
—¿Va todo bien en plató? —preguntó María sentándose junto a Eddie.
—Estoy empezando a creer que ¡La casera sueña con incendiarlo todo! no es precisamente la obra maestra de contención emocional que me habían contado —respondió.
María le pasaba pequeños papeles de vez en cuando para que no perdiera antigüedad en el Sindicato de Actores de Cine, y su forma de aceptar el enchufe era odiarlo minuciosamente.
—Dame tu opinión.
—Mi opinión es que la mascota de este tugurio debería ser una cloaca. ¿Por qué sigues aquí? No te lo digo solo por lo de la Paramount. Te darían trabajo en cualquier sitio.
Varios meses atrás la Paramount le había ofrecido un empleo. Estaban dispuestos a pagarle el doble, pero no tendría ni la décima parte del poder que ostentaba en su empleo actual, así que, a pesar de la insistencia de Eddie, lo había rechazado.
—Artie me sacó de la sala de mecanógrafas. Vio algo en mí.
—Eso fue hace diez años. La Paramount ve algo en ti ahora.
—Sí, pero Artie me ha enseñado todo lo que sé sobre este negocio. Y eso significa algo.
—Significa que puede aprovecharse cuanto quiera de tu gratitud —señaló Eddie.
—Si no me preocupara tanto por conservar la armonía doméstica, quizá me parase a pensar por qué alguien tan insatisfecho con su carrera se permite el lujo de darme consejos sobre la mía —dijo ella.
Eddie sonrió con timidez y levantó las manos dándose por vencido.
—El que puede, lo consigue, y el no, enseña. —Saludó con la cabeza a una mujer sentada sola en la mesa más cercana a la salida que apagaba el cigarrillo en los restos de un plato de melón con queso fresco—. Hablando de caras nuevas, ¿quién es esa?
—Anna Weber —respondió María—. Una de las alemanas. La contratamos hace un par de meses. Hizo parte de las miniaturas del decorado de Metrópolis.
En los últimos años, más y más exiliados europeos aparecían por Mercury. La lista de personal del estudio era un mapa de la expansión del fascismo en Europa. En un inusual momento de franqueza, Artie le había confesado que lo único que esperaba de los emigrantes era que le aligeraran la conciencia cobrando su sueldo. Algunos nunca habían trabajado en el cine, de modo que para María fue una grata sorpresa descubrir que al contratar a Anna, Artie traía a bordo a una arquitecta de la miniatura con completo dominio de su oficio.
—De Metrópolis a Mercury —Eddie sacudió la cabeza ante tamaña injusticia—. Qué vergüenza. Y hablando de vergüenza, ya va siendo hora de que regrese a la gran debacle.
Le apretó la mano por debajo de la mesa.
—Bienvenida a la soleada Siberia, Miss Weber. Cada día un poco peor —dijo a modo de presentación al pasar por delante de la mesa de Anna.
María se terminó la tarta de manzana de Eddie y colocó sus notas sobre la mesa, pero en lugar de concentrarse en Un pacto con el diablo, se vio de pronto pensando en la maqueta a escala de Mercury. No sabía qué la atraía de ella. Quizá fuera que le gustaba observar Mercury por medio de una técnica diametralmente opuesta a la de la fábrica de películas que representaba. Gran parte del significado de una película se reducía a quién se consideraba digno de un primer plano, una perspectiva, un rostro. En cambio, en la omnisciente mirada panorámica de la miniaturista todos eran dignos. Era como si el objetivo de la cámara se alejara hasta que incluso el extra más insignificante quedara dentro del encuadre.
Alejando la cámara en aquel preciso instante, se veía a Anna, la arquitecta de miniaturas, sola en su mesa ocupada con unos bocetos de un bloque de apartamentos de Berlín en una servilleta. Alejándola más, Artie recorría la costa hacia el oeste por Santa Mónica Boulevard al volante de un Continental de color crema, acercándose manzana a manzana al hermano al que detestaba. Más lejos aún, un fugitivo calabrés que viajaba con la documentación de un difunto se bajaba del tren en Union Station con la dirección de María en el bolsillo, una caja de puros en la maleta y un nudo en la garganta.
Y también estaba María, cruzando una selva ecuatorial, un castillo gótico y una calle de edificios de ladrillo de vuelta a su oficina a través del backlot del estudio. Se entretenía en el set de piazza italiana. Con solo cambiar la señalización se convertía en cualquier pueblo europeo, pero María se había inspirado en la pequeña piazza de Roma donde su padre la llevaba al cine los domingos. Era una pequeña plaza rodeada de fachadas falsas de edificios con tejas, cafés y tiendas. El mármol y el travertino eran yeso pintado y madera de contrachapado. Allí de pie, María repoblaba la piazza con la passegiatta vespertina: las palomas levantan el vuelo al sonido de los pasos, como gráciles signorinas de mirada fulminante encaramadas a las agrestes alturas de sus tacones, un anciano de frente marchita palea humeantes bolas de bosta de caballo en un saco de estiércol. En los callejones, la ropa tendida se aligera imperceptiblemente con cada gota que se evapora. Todos se observan unos a otros, pero nadie repara en María. Tiene doce años y camina al lado de su padre. Sus pisadas suben y bajan, suben y bajan como agujas de coser que los bordan a la ciudad y parece imposible que todo esté a punto de terminar, que todo esté a punto de desaparecer, que más allá de los confines de un decorado de Hollywood María nunca vaya a volver a ver Roma.
El paisaje del exilio estaba plagado de ese tipo de trampas. Bastaba un paso en falso para que el suelo cediera. Se encontraba de nuevo en el lugar del que había huido, incluso ahora, en su despacho, sentada ante la Olivetti heredada. Mucho antes de su llegada a aquel estudio de cine de segunda, la máquina de escribir había prestado sus servicios en el escritorio de su padre, donde los recursos legales que en ella se redactaban habían anulado docenas de sentencias condenatorias. Para María la máquina de escribir de su padre era aún un instrumento de clemencia, a pesar de los documentos de rescisión de contrato y los ultimátums que escribía con ella.
Después de tantos años, aún sentía la mirada de su padre. La observaba esperando ver qué haría a continuación.
2
Era inevitable. Cada vez que pensaba en Roma, regresaba a aquel último verano en que su padre la llevaba los domingos al cine con aire acondicionado en lugar de a la iglesia.
Aquellos paseos eran una novedad maravillosa y preocupante, y las atenciones de su padre una señal más de la difícil situación en que se hallaban. Históricamente, la encargada de facilitarle las poco frecuentes excursiones con su hija era una draconiana institutriz escocesa. Sin embargo, aquella primavera el padre de María había prescindido de los servicios tanto de la institutriz como de la doncella y la cocinera, por lo que el apartamento, en el que ya solo habitaba la familia, estaba vacío y triste. Su padre no lo veía así: para Giuseppe Lagana la paternidad era más llevadera cuando alguien se ocupaba de su hija, así que ahora que no podía permitirse contratar a nadie para meter en cintura a la niña de doce años, el apartamento de seis habitaciones del Aventino le parecía más ingobernable y desbordado que nunca. Al menos, era una experiencia educativa. Por ejemplo, Giuseppe había aprendido que cuanto más tiempo dedicara a preparar la cena menos comería su hija. Había descubierto que se negaba a utilizar un despertador como las personas civilizadas. Sacarla de la cama por las mañanas era una ordalía de media hora de amenazas crecientes que lo dejaba ofuscado y sin aliento. Se había enterado de que su color favorito era el verde menta. Había aprendido con qué rapidez conseguía la niña que sus pensamientos pasaran de lo homicida a lo fascinado. Cuando la recogió en el portal aquel primer domingo de agosto y se sumergió tras ella en la luz de finales de la tarde, se sentía numéricamente inferior.
—No se lo digas a tu madre, ¿de acuerdo? —Cerró la puerta—. Es posible que no sepa valorar nuestro… programa de enriquecimiento cultural.
—Porque cree que vamos a misa.
—Bueno, si prefieres que vayamos…
—No —lo interrumpió María de inmediato. Su madre calabresa sentía el típico desdén de los nuevos ricos por los pasatiempos vulgares y era más dada a aburrirse en óperas maratonianas y galerías de arte calzada con un par de incómodos zapatos. Aquellas escapadas eran su única manera de ir al cine.
—Entonces, no se lo digas a tu madre. —María gesticuló las palabras en silencio mientras su padre las pronunciaba.
Giuseppe observó a su hija, aquel ser desconcertante vestido de gris con lazo rojo. Sus indomables rizos negros parecían resortes aprisionados con horquillas que brillaban al sol. Eran un par de entusiastas que compartían la afición de burlar a su madre. Estaba bien para variar, dado que el fundamento de su relación con su esposa consistía en que él se engañara a sí mismo. Desde el día en que Giuseppe confesó la gravedad de sus estrecheces financieras, Annunziata y él se comunicaban sobre todo a través de María. La niña hacía las veces de mensajera, traductora y negociadora, era una intermediaria supuestamente neutral que ambos trataban de ganarse a base de sobornos y lisonjas. La habilidad de María para enfrentar a sus padres entre sí y extraer concesiones impensables en tiempos de paz habría aterrorizado a Giuseppe de no ser porque la fomentaba de manera activa.
Bajaron sin prisa la colina del Aventino y pasaron bajo vidrieras llenas de santos mientras las ruedas de los tranvías patinaban sobre los raíles con el sonido de espadas afiladas para la batalla. Al otro lado del Tíber, los campanarios y los capiteles se arrugaban bajo el calor. Era el primer verano que los Lagana no escapaban de Roma a los pueblos turísticos del Adriático. Para desafiar al clima, o quizá para autocastigarse por abandonar a la familia a sus inclemencias, Giuseppe vestía traje de espiguilla de tres piezas. Era un traje serio, planchado y almidonado, de solapas anchas como las aletas de un tiburón. Hacía demasiado calor para la lana invernal, pero al reconocer en el espejo al jurista impecablemente ataviado que había sido, le invadió de nuevo una perdida sensación de suficiencia.
Cuando llegaron al parque, Giuseppe ya había comenzado a derretirse. Un anciano con un pañuelo húmedo anudado en la cabeza lo observaba burlón desde un banco. «Algo habrá que le da remordimientos», le dijo a un perro que jadeaba a sus pies.
En realidad, el hombre que conversaba con su perro restaba importancia al caso: los remordimientos eran lo único que Giuseppe Lagana sentía por entonces. Ahora le parecía imposible, pero hasta el otoño anterior aún se contaba entre los abogados más codiciados de Roma, era un abogado capaz de blandir un tecnicismo como un hacha de guerra. Hubo un tiempo en que los presos de las cárceles del Lazio recitaban su poesía de sala de juzgado como niños de escuela recitando a Dante. Cuando llegó la primavera, aquella época de su vida había concluido. Se promulgaron nuevas leyes que proscribían la oposición al régimen fascista e instituían el Tribunal Especial para la Defensa del Estado, un sistema de farsas judiciales pensadas para procesar y condenar a los políticamente subversivos. Giuseppe se había labrado su reputación defendiendo a agitadores socialistas, comunistas y anarquistas después de la Gran Guerra. De pronto, la clientela potencial huyó al extranjero, abandonó sus creencias o se la condenó sin juicio al exilio interno en el sur. Un jurista de habilidades y clientes tan particulares como Giuseppe se convirtió poco a poco en un profesional cuyos servicios nadie contrataba.
Cada mañana cogía el sombrero de la percha, asomaba la cabeza por la puerta de la cocina y anunciaba alegremente que se iba «al trabajo». Sobrevaloraba su capacidad de engañar a su familia y al mismo tiempo infravaloraba su capacidad de engañarse a sí mismo, defecto habitual entre los profesionales del equívoco. Por las noches esperaba a que Annunziata se retirara a la habitación de huéspedes en la que había instalado su cuartel permanente. Cualquier confianza que lograra proyectar por las mañanas se había esfumado por la noche. Mentir a su esposa convincentemente durante un par de segundos le costaba siete horas más de sueño. Colgaba el sombrero en el oscuro vestíbulo y se colaba en la cocina, donde su hija lo esperaba sentada en pijama. Se arrimaba a él llenándole el pecho de somnolienta calidez. A veces el temor de fallarle lo dejaba estupefacto.
—Creía que habíamos quedado en que no me esperarías despierta…
—Es que me he despertado. Una pesadilla —decía ella.
—¿Otra vez los cocodrilos?
—Yo no. Mamá. Mamá ha tenido una pesadilla.
—¿Cómo lo sabes?
—La he oído.
Giuseppe se contenía y no preguntaba más. Durante años, el sedante que Annunziata necesitaba para conciliar el sueño la sumergía en un mundo onírico del que luchaba desesperadamente por salir. Se ahogaba en sueños: pataleaba, se retorcía, intentaba tomar aire mientras el tsunami la arrastraba al fondo. Cuando aún compartían cama, los furiosos movimientos de su mujer lo despertaban. Apenas podía ayudar a la mujer que se debatía a su lado. Tomaba las manos de Annuziata entre las suyas y susurraba palabras de aliento hasta que su voz cruzaba el rugiente océano, la alcanzaba y la guiaba hasta la superficie.
—Tu madre está bien —decía Giuseppe—. Estamos todos perfectamente.
Después de acostar a María, se encerraba en el estudio y colocaba un folio en blanco en la Olivetti. Desde que su trabajo se reducía a hacer horas extra ante un teléfono silente, se mantenía ocupado con… ¿Qué nombre describía con precisión el documento que para entonces llenaba ya seis archivadores de fuelle? No se le podía llamar serie de alegatos, aunque se tratara exactamente de eso. Por las noches, mientras esperaba a que su mujer se durmiera, recorría la ciudad entrevistando a las familias de los condenados del Tribunal Especial. Catalogaba las exiguas y falsas pruebas en su contra, describía las desviaciones de lo establecido por la ley, mensuraba los destrozos que las sentencias de los juicios sumarísimos infligían a su lengua materna. Que la tarea fuera inútil no empañaba el fervor con que la llevaba a cabo. Que los clientes no pudiesen pagar sus honorarios o que no cupiera recurso a las sentencias del Tribunal Especial carecía de importancia. Giuseppe Lagana era ante todo abogado. ¿Quién mejor para documentar la despiadada e incongruente aplicación de la ley por parte del Estado? ¿Quién más susceptible a la burla y perversión de la justicia? El rumor del papel temblando como la tela de un paraguas bajo la granizada del tableteo de las teclas resonaba hasta el amanecer. Las apelaciones que redactaba no absolvían a los acusados. Giuseppe las presentaba por medio del cajón de su escritorio ante el tribunal de la posteridad, donde, mucho después de que aquella época hubiera desaparecido en el río de la historia, quizá fuera posible hacer justicia. Quizá algún día lejano las pruebas recogidas en aquellas páginas sirvieran de Piedra de Rosetta de la lengua fascista. De diccionario para descifrar la realidad codificada en la fantasía de la Italia mussoliniana. Lo más probable es que no se tratara más que de la última moción de un abogado vencido antes de pronunciar su alegato final.
Por las mañanas, después de que su padre se marchara al despacho, María entraba en el estudio deseosa de averiguar qué lo había tenido sentado ante la Olivetti hasta tan tarde. Las páginas sin corregir sobresalían del lugar donde los dedos de su padre chocaban con la máquina de escribir. Se acercaba con unas cuantas páginas a la ventana, descorría las cortinas y leía. El desprecio generosamente adverbial con que su padre describía el régimen la asombraba. Durante el año anterior se había esforzado por reprimir su antaño ardiente socialismo. Ya no hablaba de política con los amigos. Si estaba en público cuando Mussolini hablaba por la radio, se ponía en pie diligente y sin rechistar. Aunque se negaba a afiliarse al partido fascista, no mostraba animadversión por los antiguos camaradas que sí lo habían hecho, y decía que no era justo juzgar con severidad a un hombre por adaptarse a lo que exige la época que le ha tocado vivir. Un año después de renunciar a su afiliación al Partido Socialista, su padre se guardaba tan meticulosamente sus opiniones políticas que María era incapaz de encontrar prueba alguna en ningún aspecto de su vida, ya fuera la privada o la pública, excepto en las páginas que ahora pasaban por sus manos, de que su padre creyera en algo. Y aunque sus argumentos legales le resultaban incomprensibles, al pasar el dedo por la página sentía su ira: golpeaba las teclas con tal violencia que las letras atravesaban el papel. Devolvía las hojas al desordenado montón y durante el resto de la mañana no lograba desprenderse de la idea de que dentro de su padre habitaba un extraño.
Desde debajo de la marquesina, la cola de la taquilla culebreaba sobre los adoquines de la piazza hasta la passeggiata de las tardes. María y su padre dejaron atrás las colas de los gatos cimbreándose sobre restos de carnicería, el frufrú de la seda de una gran dama al caminar, las pequeñas alas de los mosquitos zumbando en el aire sofocante.
—La cola es más larga que nunca —dijo María cuando llegaron al final.
—El aire acondicionado está de moda en el infierno —respondió Giuseppe abanicándose el rostro.
Un ejemplar de Il Popolo d’Italia, el panfleto propagandístico favorito de Mussolini, daba vueltas por el aire. Familias ataviadas con sus mejores galas paseaban por la plaza.
—El monstruo de Frankenstein. La estrenaron hace tiempo. No parece lo más apropiado para una niña de doce años, ¿no? —comentó Giuseppe entornando los ojos para observar la cartelera pintada a mano que colgaba junto a la taquilla.
—La semana que viene ponen Las bestias del burdel.
—Eso no me tranquiliza mucho.
—También podemos ir a misa. ¿En la iglesia hay aire acondicionado? —preguntó María.
Lo había pescado de nuevo. «¿No sería más saludable que jugara con muñecas?». No. Daba igual. Giuseppe se la imaginaba jugando al doctor Frankenstein con sus carísimas muñecas inglesas y convirtiéndolas en una monstruosidad policéfala a base de aguja e hilo. Creía ser responsable del interés de su hija por lo macabro. Hacía unos años, durante una de sus afortunadamente aún escasas desventuras en el ejercicio de la paternidad, la había dejado pasar el día con él en el despacho. Mientras él atendía a un cliente, ella encontró un archivo con fotografías de varias escenas de crímenes particularmente sangrientos. Se pasó semanas reproduciéndolas con sus carísimas muñecas británicas como protagonistas. Giuseppe imaginaba las vejaciones que aguardaban a las pobres muñecas tras un verano de películas como Las bestias del burdel, cuando la cola empezó a avanzar y los condujo por las puertas del cine hasta las curativas ráfagas de aire mecánicamente refrigerado. Por fin, Giuseppe iba vestido para la ocasión.
Años después, María aún recordaba el aire frío girando por la sala mientras el resto de Roma se asaba; al impresario de esmoquin negro y corbata blanca que presentó el programa de la tarde; al pianista que improvisaba con las teclas negras a la luz de las velas; la escena en la que el Monstruo mira a través de la ventana de una choza en el bosque; ella misma convertida en una sombra más entre el público, espiando el mundo iluminado que se desplegaba ante sus ojos. Pero, sobre todo, recordaba el rugido de los camiones Fiat deteniéndose a las puertas del cine, al pianista quedándose de pronto en silencio y al pelotón de camisas negras asaltando el local.
El jefe del pelotón era un tipo gelatinoso y pagado de sí mismo con un uniforme cuajado de condecoraciones falsas. Guio a sus hombres por el pasillo. El retumbar de las botas militares contra la moqueta perforaba la atmósfera callada. Su padre le apretó la mano, pero las advertencias estaban de más. Sabía estarse callada y quieta para no atraer la atención de algún camisa negra empapado en alcohol. Incluso a los doce años se daba cuenta de que aquellas expediciones de castigo tenían tanto de safari como de campaña de terror político. Antes de comunicar el incoherente pretexto que los traía a la sala de cine, los camisas negras recorrieron el público en busca de trofeos. Robaron monedas de los bolsos, vaciaron billeteras. El sueño fascista del imperio llegaba a su obtuso buen puerto allí mismo, en Roma, con la colonización de sus propios compatriotas en la misma capital.
En la pantalla, una turba provista de antorchas perseguía al Monstruo hasta una cueva. El actor que lo interpretaba cruzó la escena con una expresividad operística que hacía innecesarios los títulos de diálogo. Por intenso que fuera el despliegue de emociones del actor, María no lo escuchaba, al igual que él, por supuesto, no veía al jefe de pelotón arrastrar de la barba al impresario ni lo oía acusarle de bolchevique y de programar espectáculos degenerados. A María le resultaba ultrajante que los actores de la pantalla permanecieran impasibles ante el drama que sufría su público. Envidiaba su ceguera.
Los dos camisas negras que esperaban bajo el arco del proscenio no oyeron la orden del jefe de pelotón. Evidentemente, estaban demasiado entretenidos con la película: la Criatura descubierta en la cueva, la turba que se aproximaba, las antorchas ardiendo. «Contrabando ilegal», repitió el jefe de pelotón. Los dos camisas negras se apresuraron a arrojar rollos de película al centro del escenario.
Inspirado por la escena que se desarrollaba en pantalla, el jefe de pelotón se sacó una caja de cerillas del bolsillo. Las súplicas del impresario no eran en realidad más que murmullos, ruegos jadeantes que la barba sofocaba, pero María los recordaba como ecos de los alaridos de la Criatura, susurros que rompían la barrera del sonido de la era del cine mudo.
El monstruo de Frankenstein, como casi el noventa por ciento de las películas mudas, se ha perdido sobre todo por estar impresa en película de nitrocelulosa, un producto químico tan inflamable que llegó a usarse en lugar de la pólvora.
El jefe de pelotón arrojó la cerilla y las llamas de la pantalla cobraron vida.
Antes de que María tuviera tiempo de pensar, y mucho menos de moverse, su padre la puso en pie y saltó con ella sobre las piernas de los atónitos espectadores de su fila. Cuando el resto del público reaccionó, su padre ya la había arrastrado hasta el pasillo. Mientras los demás corrían en estampida hacia el pasillo, Giuseppe ya tiraba de ella por el vestíbulo y salía a la plaza. El aire del verano ya no era asfixiante. Los carabinieri tardaron media hora en acordonar la piazza mientras los bomberos extinguían el fuego y las ambulancias retiraban a los heridos. Los curiosos ataviados con las galas del domingo prorrumpieron en vítores y aplausos cuando el proyeccionista, a salvo del fuego en su cabina forrada de amianto, emergió del incendio sano y salvo.
—Respira despacio —dijo su padre—. Así. Tranquila. Tienes un talento nato.
Mientras recuperaba el aliento, su padre mojó el pañuelo en la fuente y le limpió el hollín del rostro. Se concentró en las líneas húmedas que el pañuelo le dibujaba en las mejillas. Cerró la boca y respiró por la nariz hasta que el perfume de la loción de afeitar sustituyó al sabor a humo.
—No se lo cuentes a tu madre.
María observó a los gozosos camisas negras que regresarían a sus tiendas, fábricas y aulas a la mañana siguiente.
—¿Los arrestará la policía?
—Lo dudo.
A unos pasos, el impresario yacía en el suelo con los hundidos ojos arrasados en lágrimas.
—No te preocupes, a él tampoco lo arrestarán. Estos genios han quemado las pruebas.
Cuando abrió la pesada puerta de madera del estudio la mañana siguiente temprano, a María aún le olía el pelo a humo. Ya casi no recordaba el orden que la sirvienta imponía en la habitación, las estanterías sin polvo, los floreros bien abastecidos, los libros por orden alfabético y los archivos cuidadosamente organizados. El estudio había vuelto a su estado natural. Facturas sin pagar rebosando de la papelera, tazas de café doblando el turno como ceniceros, el suelo cubierto de montones de papeles y libros de consulta. Bastaba un vistazo para darse cuenta de que su padre era incapaz de ocuparse, no ya de su madre, sino incluso de sí mismo, por no mencionarla a ella.
Los periódicos crujían bajo sus pies mientras avanzaba hacia el escritorio. No sabía qué buscaba, más allá de la seguridad de que su padre sabía lo que se traía entre manos, que los camisas negras que habían venido a por el impresario del cine no iban a aparecer buscándolo a él. Pero en lugar de eso, lo que encontró en la página atrapada en la Olivetti fue el relato de lo sucedido el día anterior. Descripciones físicas de los squadristi, los nombres de los que conocía, un índice de los delitos que había presenciado, una lista de testigos a los que entrevistar más adelante. Llevaba toda la vida exhortándola a pensar antes de actuar y, sin embargo, ¿qué había más insensato que creerse exento de las represalias que catalogaba y registraba?
Arrancó el papel de la Olivetti, y reunió con rabia fría los archivadores de fuelle rebosantes de alegaciones que incriminaban al jurista que las había redactado. ¿Quién se creía su padre para anteponer la libertad de unos extraños a la seguridad de su familia? Arrastró los archivadores hasta un callejón. Vació el primero en un cubo nimbado de óxido y encendió una cerilla que siseó contra el adoquín del callejón. Prendió fuego a los extremos de los papeles. Las páginas se arrugaban y retorcían mientras las llamas devoraban las peticiones de indulto que su padre había inmortalizado con tinta de máquina de escribir. Más tarde, al intentar explicar lo que había hecho, lo interpretaba como un acto de amor equivocado, pues, en aquellos años violentos, ¿a quién salvar de sí mismos sino a los miembros de su familia por peligroso que fuera? ¿Por quién prender un incendio en medio del infierno del estío romano sino por su propio padre?
Había incinerado ya la mitad de los documentos, cuando un vecino olió el humo, llamó a la policía y bajó a sujetarla antes de que incendiara todo el barrio. El agente vestía un uniforme lleno de arrugas y una camisa insípida de corte cuadrado y burocrático. Inspeccionó los documentos que aún no habían sido pasto de las llamas, comprendió que se estaba metiendo en camisa de once varas y convocó a los agentes de la OVRA, la policía secreta del régimen. María se negó a responder a las preguntas de los agentes de la OVRA, pero su silencio ya no servía de nada. El vecino les facilitó la dirección de los Lagana.
Giuseppe se estaba cepillando los dientes cuando oyó los golpes en la puerta. Soltó el cepillo mientras el primer agente de la OVRA lo tiraba al suelo y lo esposaba. El segundo procedió a interrogar a Annunziata y el tercero registró el estudio. Giuseppe no sabía qué hacer con la pasta de dientes que tenía en la boca. Escupir en su propio suelo le parecía el colmo de la indignidad, así que conservó la espuma en la boca mientras lo pisoteaban hombres con zapatos baratos. No se dio cuenta del regreso de María al apartamento. Cuando la vio junto a él pensó que la habría despertado el ruido. Le traía un cuenco para escupir y un vaso de agua para enjuagarse la boca. No le dio tiempo a limpiarle la cara antes de que los agentes de la OVRA se lo llevasen. A su padre, la persona más civilizada que había conocido, lo sacaron a la calle a empujones, con la camisa por fuera del pantalón, los cordones desatados y las comisuras de los labios empapadas de espuma con sabor a menta.
Los agentes de la OVRA se lo llevaron a Regina Coeli, donde el Tribunal Especial de tres miembros lo sentenció a confino, exilio interno, en la colonia de internamiento de San Lorenzo, Calabria.
—oOo—
Septiembre transcurrió como un robo a cámara lenta. Primero las joyas y las pieles que su madre ya no iba a volver a usar, después la cubertería de plata de los invitados que ya no vendrían. Los muebles desaparecieron según aumentaban las deudas. María desarrolló apegos apasionados por piezas a las que no había prestado atención hasta verlas en el escaparate de alguna tienda de empeños del barrio. ¡Cuánto sufrió por el diván! ¡Cuánto lloró por la otomana! Su madre reunió sus poderes de represión para enfrentarse a las circunstancias.
—¿Qué otomana? —respondió, o mejor dicho, amenazó, cuándo María le preguntó por ella.
Su madre compraba la lealtad de los embusteros con el dinero que sacaba. Sabía que los sobornos eran un despilfarro, pero cuando cunde la desesperación, el bolsillo ajeno se convierte en un pozo de los deseos. Al final, Annunziata se vendió a sí misma en la oficina, la mesa del comedor y la habitación de hotel de un subsecretario que imponía sus deficiencias sexuales a las esposas de los hombres cuyo encarcelamiento supervisaba. El subsecretario le abrió la puerta de la elegante suite del hotel. Durante la media hora siguiente, Annunziata se esforzó en convertirse en parte del impersonal decorado, en dejar de ser humana, en transformarse exactamente en una superficie rígida de la que las huellas dactilares se borrasen con facilidad. Cuando terminó todo, se marchó a casa despeinada por dedos rollizos, con el vestido arrugado de habérselo puesto con prisas para huir de allí a la carrera, y con el aliento aún húmedo del subsecretario en el oído.
—He hecho algunas averiguaciones y solo el Duce puede conmutar la pena de tu esposo.
Annunziata no recordaba haber vuelto a casa, no recordaba que María la recibiera, no recordaba el baño de cuarenta y cinco minutos, el sedante, la copa de cognac y el derrumbarse en su habitación. En cambio sí recordaba abrir los párpados a las dos de la mañana con el latigazo del reflejo animal cuando las sábanas se abrieron y María se metió en la cama junto a ella.
—¿Qué pasa ahora? ¿Qué ha sucedido?
—No pasa nada, mamá. Estabas soñando —susurró María.
Durante las siguientes semanas, Annunziata examinó cuidadosamente los discursos de Mussolini para defender el indulto de su marido con las propias palabras del Duce en cartas que envió al Palazzo Venezia. La iniciativa resultó tan inútil como gritar versículos de la Biblia al cielo, pero ¿qué palabras escucharía la omnipotencia sino las propias? Sin embargo, por mucho que escribió, rogó o engatusó, por muchos favores que se hizo devolver, por muchos hilos de los que tiró, por muchas amenazas que esgrimió, solo despertó piedad falsa, promesas vacías, silencio sordo. Parte de ella no acababa de comprender por qué malgastar tanto tiempo y esfuerzo en la defensa de un hombre al que seguramente abandonaría en cuanto lo indultaran. ¿Acaso no le había advertido una y otra vez que sus devaneos antifascistas no iban a acarrearle más que problemas? ¿Acaso no le había recomendado que se limitara a defender a asesinos, estafadores y timadores, delincuentes decentes y normales cuyos delitos no molestaban al Estado?
Al final no tuvo más remedio que escribir a sus tías de Los Ángeles, y en diciembre ya había conseguido dos pasaportes, dos visados y dos pasajes de barco. Solo quedaba un asunto pendiente. Diez días antes de zarpar del puerto de Génova, Annunziata y María subieron a bordo de un tren nocturno rumbo a Calabria.
Era la primera vez que Annunziata regresaba a Calabria desde hacía casi veinte años. A los amigos y vecinos les contaba que pertenecía a la nobleza menor del Mezzogiorno, y durante los dieciséis años de matrimonio ocultó su rastro de los perros guardianes de la frontera inferior de la alta sociedad. Sin embargo, la investigación de su ascendencia conducía a las ruinas de Gallico Marina, en el estrecho de Messina, a pocos kilómetros del epicentro del terremoto más destructivo de la historia de Europa.
Lo que Annunziata recordaba de aquella terrible jornada de 1908 no era tanto el terremoto como el posterior tsunami, una montaña de agua marina coronada de espuma e iluminada por la luna que crecía más y más hasta oscurecer toda Sicilia excepto la cumbre de lava de color rojo rubí que se reflejaba en las nubes sobre el Etna. El maremoto se tragó pueblos enteros para vomitarlos después por la costa calabresa. Tambaleándose entre los escombros, Annunziata no lograba imaginarse cómo aquellos millones de piezas sueltas habían encajado unas con otras. Por todas partes extrañas criaturas de mar se asfixiaban al aire libre. De las vigas rotas colgaban fofas plantas marinas arrastradas tierra adentro. El tráfico aéreo de cien mil almas perdidas congestionaba el cielo. Varios familiares, entre ellos su madre, desaparecieron en el agua tan a conciencia que no parecía que se hubieran ahogado, sino que se habían disuelto en la espuma.
Cuando se mudó al norte y se casó con Giuseppe, adquirió una parcela en el cementerio de Campo Verano de Roma. Habló con un cantero que le aseguró que sus lápidas serían legibles durante al menos dos mil años. Cuando le llegara la hora, quería su nombre grabado en grandes letras mayúsculas para que nadie tuviera problemas en localizarla.
Aunque había creído que nada podría obligarla a volver a Calabria, allí estaba, en San Lorenzo. Aún notaba el suelo blando bajo los pies.
—Vamos, querida. —Annunziata cogió a María de la mano. Brillaba un sol mortecino y medio crudo que iluminaba sin calentar las callejas estriadas por milenios de carros de mulas. Las mujeres fijaban ánforas al suelo de los patios colonizados por cabras indiferentes. Los cerdos devoraban basura por los callejones donde niños cetrinos se apedreaban entre sí. Prisioneros políticos aparte, la población del lugar se componía sobre todo de mujeres: la emigración había reclamado a la mayor parte de la mano de obra masculina para enviarla a tierras lejanas de las que seguramente no volvería. María no vio una ciudadela amenazante ni vallas con alambre de espino, solo viviendas blanqueadas por el sol apiñadas a lo largo del río Busento bajo un cielo gris y tormentoso.
—¿Dónde está la prisión? —preguntó.
—Creo que el pueblo entero es la prisión.
No había lugar donde María posase los ojos que no le devolviera una mirada acusatoria. No había confesado lo que había hecho ni una vez durante los meses en que su madre luchaba por proteger a su familia; no había admitido, explicado o pedido disculpas ni una vez. Su madre, por su parte, mostraba escaso interés en saber por qué la policía política había arrestado a su padre aquel sofocante día de agosto. Por mucho que intentara ocultar su ascendencia calabresa, Annunziata aún conservaba la típica actitud del Mezzogiorno ante el infortunio: Nunca se explicaba, solo se soportaba.
—No sabía que hubieras nacido en un sitio como este —dijo María.
—¿Qué te pensabas, que surgí de mis aposentos perfectamente formada?
De hecho, eso era casi con total exactitud lo que pensaba María.
—Entiendo por qué te fuiste.
—Querida, no tienes ni la más remota idea —replicó su madre.
A los prisioneros políticos se les permitía trabajar y elegir su propia vivienda siempre y cuando se presentaran dos veces al día ante la autoridad competente. El toque de queda comenzaba a las 18:00 horas, pero hasta entonces tenían libertad de movimiento dentro de un perímetro de dos kilómetros cuadrados. Aparte del confino, la fotografía de pasaportes era uno de los pocos negocios al alza en el pueblo, y Giuseppe se alojaba en una habitación encima del estudio fotográfico de la familia Picone. Las esperaba en la puerta. María estaba demasiado avergonzada para mirarlo a los ojos.
Si se hubiera cruzado con él por la calle, probablemente no lo habría reconocido. En medio año había perdido doce kilos, la mitad de la negra cabellera y la sonrisa. Los meses de subsistencia a base de bazofia no apta ni para el consumo canino le habían dejado la chaqueta colgando, los omóplatos a la vista, el cinturón acribillado de agujeros nuevos. Había tratado de encontrar trabajo, pero no había perspectivas para un abogado que no sabía ni castrar un cerdo. Los lugareños consideraban su currículum académico un signo de imbecilidad. Cuando cierto campesino le preguntó si sabía cultivar, respondió que había leído los capítulos de la trilla de Anna Karenina. Aunque hubiera sabido cultivar habría dado igual. A menudo los campesinos recorrían quince kilómetros a pie para cultivar un par de parcelas de tierra yerma, pero para Giuseppe el pueblo, el país, el universo entero se reducían a unas cuantas hectáreas detrás de las cuales era un proscrito. Cruzar aquella frontera invisible y arbitraria significaba caer en un infortunio más profundo aún: todos los caminos que salían de San Lorenzo conducían al confinamiento en solitario. Giuseppe no sabía qué habría sido de él sin la signora Picone, que lo había acogido a pensión completa en su casa a cambio de que le diera clases particulares a su hijo.
María siguió a su padre hasta su pequeña y triste habitación, donde su madre desempaquetó una despensa portátil de carnes y quesos curados. Viajar quinientos kilómetros llenos de baches con aquel surtido grasiento encima sin manchar el bolso exigía un talento cercano a la teletransportación. María observó a su madre desenvolver hábilmente los embutidos y el queso y, se sintió segura por primera vez desde hacía meses: aquellas manos sabrían llevarla hasta el otro lado del océano sin tropiezos ni contratiempos.
Tras unos minutos de conversación incómoda e insustancial, María se sintió aliviada de ver a un niño en el umbral. Era unos años menor que ella, andaría por los nueve o diez, tenía la cabeza coronada por una revuelta mata de pelo negro y le olían las manos a productos de revelado. Cuando se lo volviera a encontrar muchos años después recordaría esos detalles.
—Te presento a Nino Picone, el hombre de la casa —dijo su padre—. Nino, ¿qué tal si le enseñas el pueblo a mi hija?
Pasó con el niño por delante de retratos al estilo emotivo de Emilio Sommariva y subió con él a la azotea, donde unas palomas llenas de cicatrices saltaban en corrales de alambre. Al este se erguía La Sila, la extensa meseta verde y marrón que rodeaba San Lorenzo como una mano alrededor de una cerilla. María respondió con gesto aburrido a las preguntas de Nino sobre la vida en Roma mientras el agua susurraba entre las rocas del arroyo que había más abajo. Dónde vivía, qué hacía para divertirse y si alguna vez había visto al Papa. Era un niño serio, sin amigos y demasiado apegado a su madre por el que María sentía vergüenza ajena, pero al mismo tiempo no se acordaba de la última vez que alguien se había dirigido a ella con curiosidad no contaminada de conmiseración o prejuicios. Quería aferrarse a esa sensación.
—California —repitió Nino—. Qué envidia.
—Entonces es que eres tonto —sentenció María.
—¡Vas a vivir en la misma ciudad que Valentino!
—Valentino ha muerto.