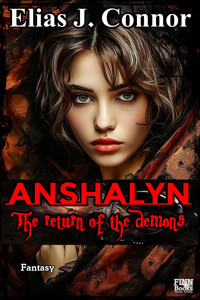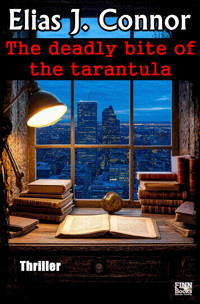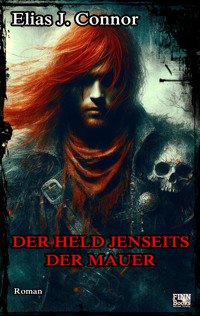3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FINN Books Edition FireFly
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Meyra huye de las sombras de su propia familia, una antigua dinastía de vampiros que la obliga a elegir entre la vida y la muerte en su hora más oscura. Cuando salva a Kieran, un estudiante de arquitectura humano, de la muerte en una noche tormentosa, un sentimiento despierta en ella más fuerte que la sed y el deber. Pero su amor secreto se convierte en una amenaza mortal cuando su hermano descubre la verdad y secuestra a Meyra y la lleva a la mazmorra del castillo secreto de la familia. Kieran se enfrenta a una decisión: ¿olvidar a Meyra o liberarla de las garras de la dinastía y arriesgar su vida en el proceso? Estalla una dramática batalla entre la lealtad y la pasión, y solo un sacrificio puede salvar su amor... Una novela cautivadora sobre sentimientos prohibidos, anhelo desenfrenado y la elección entre la vida y la inmortalidad.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Elias J. Connor
Meyra - A vampire fairytale (spanish edition)
Dedicación
Para mi novia.
Musa, intérprete de sueños, amor verdadero.
Gracias por estar ahí y por dejarme tenerte a mi lado.
Elías.
Capítulo 1 - El silencio en la noche
La voz del coro resuena suavemente en la noche. Es difícil precisar de dónde proviene el canto. Sea como sea, no encaja del todo, porque es una noche fría y húmeda. El aguanieve y la densa niebla envuelven la solitaria calle lateral, acompañadas de un viento gélido y desagradable.
¿Qué hora será? ¿Las 11 de la noche, tal vez incluso pasada la medianoche?
Después de un rato, el canto coral, venga de donde venga, se silencia, y ese lugar extraño y aislado se vuelve muy silencioso.
Levanta la vista brevemente y vuelve a hundir la cabeza bajo el cuello de su grueso suéter de lana. Está temblando. Sus piernas se contraen rítmicamente y su respiración forma pequeñas nubes frente a su rostro.
Por un segundo parece que dijo algo, pero probablemente sea sólo la sombra que pasa sobre sus labios.
El puente bajo el que está sentada no es grande ni muy alto, pero al menos aquí abajo está seco.
La chica vuelve a levantar la vista. Su cabello rubio oscuro le cae sobre la cara, su peinado está despeinado, y se esfuerza constantemente por secarse los mechones de los ojos. Sus labios aún tiemblan por el frío.
Los pasos se acercan. Al oírlos, levanta la vista. Se escabulle rápidamente tras una columna y se esconde. Hunde la cabeza aún más en su suéter de lana y se ata bien la chaqueta entreabierta, esperando no ser vista.
Pasos lentos. Los oye todos. ¿Será el frío o el miedo lo que le hace temblar el cuerpo?
Se apoya firmemente contra el pilar del puente, casi abrazándolo. Es como si quisiera fundirse con él para permanecer invisible.
Pero es demasiado tarde. El hombre mayor ya la ha visto. Se acerca lentamente. El sonido de sus pasos resuena bajo el puente.
Se aferra a la columna y cierra los ojos. De repente, siente una mano en el hombro. No con firmeza, pero con firmeza, el hombre la gira para poder mirarla a los ojos.
"Sabía que alguien se escondía aquí", le refunfuña el anciano. "¿Qué haces aquí, tan tarde de noche y tan sola?"
La chica sigue temblando. Lo mira con cautela con los ojos casi cerrados y finalmente gira la cabeza sin decir nada.
—Una chica de tu edad no debería andar sola por la noche —dice el hombre con su voz sonora.
La niña mira su cabello gris y ralo mientras se mueve con el viento.
"Tengo 19 años", dice finalmente, casi en un susurro. "Lo que hago por la noche es asunto mío".
“Pareces de 14 o 15 años”, dice el anciano incrédulo.
“Tengo 19 años”, repite la niña en voz baja.
Solo entonces se suelta del pilar del puente y se sienta en una cornisa. El hombre mayor se sienta a su lado y enciende un cigarrillo.
Casi disgustada, la muchacha aparta el humo con la mano delante de la cara y mira al hombre mayor con una mirada de desprecio.
"¿Te importa si me siento contigo un rato?" pregunta.
La niña mueve la cabeza.
"Ya no camino bien", dice el hombre. "Y todavía queda un largo camino hasta casa. Tengo que descansar de vez en cuando".
La niña asiente.
"No eres muy hablador", observa el hombre con una mirada inquisitiva. "¿Tienes nombre?"
La nube de su aliento envuelve casi por completo su pálido rostro.
—Meyra —susurra suavemente.
"Está bien, Meyra", dice el anciano. "No tienes por qué tener miedo. No te haré daño, ¿de acuerdo? Me quedaré aquí sentado un rato, y en cuanto mis piernas me lo permitan, seguiré adelante".
Meyra mira de reojo al anciano. Sus ojos parecen compasivos, pero al observarlos más de cerca, se puede ver algo completamente diferente en su mirada.
Sea lo que sea, el anciano no lo reconoce.
“¿Vives solo?” le pregunta la joven al hombre.
Exhala profundamente y luego se vuelve hacia ella. «Mi esposa murió hace mucho tiempo», dice. «No tuvimos hijos. Ya no tengo familia. Sí, vivo solo».
Los ojos de Meyra parpadean como si el viento cantara en ellos. Su corazón late con fuerza.
“¿No tienes a nadie más?”, quiere asegurarse Meyra.
El hombre asiente.
“¿Y nadie te extrañará?” Meyra le pregunta directamente.
"¿Por qué haces esa pregunta?", responde el hombre. "¿Planeas matarme? Adelante. Ya no me queda nada que esperar de la vida."
Meyra respira con dificultad. Tiembla por dentro. Su cuerpo vibra. Sabe cuánto lo odia. Sabe que está obligada a hacerlo, o morirá. Y por mucho que Meyra odie su propia vida —como probablemente el anciano odie la suya—, no quiere morir. Es el instinto puro de supervivencia lo que la mantiene viva y lo que la impulsa a hacer cosas que jamás haría en circunstancias normales.
Una última mirada. Un último destello de sus ojos que parece golpear a Meyra justo en el corazón.
Y al segundo siguiente el anciano yace muerto en el suelo.
Meyra se agacha junto a él. Su expresión es profundamente triste. Sus ojos están llenos de lágrimas. Sus labios están rojos, probablemente manchados de sangre.
Ella lo mira una vez más. Luego se levanta en silencio. Se aleja unos pasos de ese lugar oscuro y espeluznante bajo el puente. Cuando está lo suficientemente lejos, echa a correr.
Al llegar al camino rural, Meyra corre aún más rápido. Casi como un rayo, más rápido que los coches que pasan, corre a través de la noche oscura. De vez en cuando, un faro la roza, pero no le molesta. No es su culpa, se dice a sí misma. Si alguien pregunta, no es su culpa.
Sí, lo odia. Siempre lo ha hecho. Pero no tiene elección. Lo sabe. Es así y siempre lo será.
El distrito al que llega Meyra después de un tiempo se encuentra a unos 20 kilómetros del centro de la ciudad. No es grande. En realidad, consta de solo unas pocas casas, y estas parecen estar habitadas por gente adinerada. Obviamente, es una buena zona.
Mientras Meyra camina por el pueblo, hace rato que todo está en silencio. No hay nadie en la calle. Meyra aminora el paso y mira una farola. Ve la niebla deslizarse suavemente y también nota las pequeñas gotas de lluvia en la luz.
Meyra se seca el sudor de la frente. Como tiene calor, se abre la chaqueta de nuevo.
Camina lentamente por la carretera principal hasta llegar a las afueras del pueblo. Luego, en el último semáforo, gira a la derecha por un sendero forestal cercano.
Las luces del pueblo parecen desvanecerse lentamente. Meyra se da la vuelta una vez más. Al volver a mirar hacia adelante, se encuentra frente a un pequeño callejón oculto, cuya luz parece completamente absorbida por la oscuridad de la noche.
Oculto entre las sombrías colinas se encuentra el desconocido pueblo, sombrío y oscuro: un conjunto aislado de casas con entramado de madera, con fachadas de un verde musgo brillante y tejados de tejas apenas distinguibles del denso dosel de robles circundantes. Ninguna señal indica el camino, ningún mapa lo indica; solo quienes conocen los tranquilos senderos pueden encontrar la entrada de vides entre dos árboles centenarios.
En el corazón de este lugar secreto y sin nombre, serpentean estrechos callejones, apenas grietas entre las hileras de casas. Adoquines, agrietados por las raíces, se abren aquí y allá como si los árboles hubieran hincado sus dedos en la tierra. Faroles de hierro ennegrecido cuelgan torcidos de las vigas de entramado de madera, parpadeando a un ritmo irregular y proyectando sombras danzantes sobre las paredes desgastadas.
Algunos de estos callejones terminan abruptamente en enormes trampillas de roble, adornadas con pernos oxidados y runas descoloridas. Quienes escuchan con atención pueden oír el lejano goteo del agua y el tenue eco de pasos lejanos. Bajo los empinados escalones de estos escondites se encuentra el laberinto subterráneo: una red de pasajes húmedos, antiguas catacumbas y altas bóvedas donde apenas resuena el aliento de la ciudad.
De día, casi ningún viajero pasea por aquí; pero al anochecer, cuando la niebla se filtra entre los árboles, se susurran historias de eruditos que estudiaron secretos olvidados en los búnkeres más profundos, y de viajeros que sonreían con incitación en los callejones, solo para desaparecer entre las sombras de las trampillas. Porque una vez que hayas elegido el camino, encontrarás no solo una aldea oculta, sino todo un reino subterráneo cuyos pasadizos serpentean sin fin hacia las profundidades.
Meyra cruza silenciosamente la puerta de la parra cubierta de musgo y entra en el tranquilo pueblo bajo el pálido amanecer. Las casas de entramado de madera se alzan como silenciosos testigos de tiempos antiguos, y el rocío acecha bajo sus pesados techos de tejas. Su mirada se pierde en los estrechos callejones que serpentean por el pueblo en laberínticos recovecos, como si quisieran atrapar a cualquier intruso para siempre.
Elige un callejón cuyos adoquines crujen suavemente bajo sus botas y sigue la suave pendiente que la lleva a lo más profundo de los muros de madera. Las llamas de las farolas titilan con la suave brisa, y las sombras danzan más allá en las grietas del pavimento. Las ramas de los viejos robles se arquean sobre ella, dando al callejón un crepúsculo verdoso.
En un momento dado, Meyra se detiene. Una enorme trampilla de roble antiguo, cerrada con un cerrojo oxidado, presenta marcas descoloridas. Su corazón se acelera, pues es precisamente allí donde comienza el camino hacia las profundidades. Con un agarre experto, Meyra gira el cerrojo, abre la puerta una rendija y siente el aire fresco y húmedo que emana de los escalones de abajo.
Desciende con cautela, cada paso como una plegaria que resuena en los muros de piedra. El musgo y las venas de las raíces se entrelazan a lo largo de los muros desmoronados, y el goteo del agua resuena en la distancia. Meyra sigue el estrecho pasillo, cuyo techo se profundiza, hasta llegar a una amplia intersección. Las flechas apuntan a la izquierda, al pozo olvidado, y a la derecha, a la Cripta de la Noche Susurrante, pero una tenue antorcha brilla justo delante.
Elige el camino del medio, dejando atrás los susurros, y llega a una puerta de madera. Dos gárgolas de piedra vigilan en silencio, y la puerta misma está intrincadamente tallada: signos de un poder más antiguo que la ciudad que la rodea. La mano de Meyra agarra la manija de metal al dar el primer tirón. Un crujido, un resplandor de magia antigua, y la puerta del castillo subterráneo de los Vigilantes Nocturnos se abre ante ella.
Tras el umbral se alza una sala de mármol negro, cuya superficie refleja la luz de las antorchas con fríos reflejos. Colosales columnas se extienden entre las sombras; el techo está cubierto de frescos erosionados que narran historias de sangre y honor. Meyra se quita la capucha, aspira el aroma a musgo y piedra antigua, y sabe que ha encontrado el camino hacia la oscuridad, el único camino hacia su destino.
Capítulo 2 - La dinastía secreta
En las estrechas calles de Londres, la niebla se extiende como un manto impenetrable sobre los viejos adoquines. Las farolas proyectan su tenue luz sobre las paredes empapadas por la lluvia, mientras los riachuelos se abren paso hacia las alcantarillas. Un lejano tañido del reloj anuncia la medianoche, y con él despierta a la antigua familia de vampiros que ha reinado a la sombra de esta metrópolis durante siglos. Su presencia permanece oculta a los mortales, pero sus susurros vibran en cada rincón oscuro, en cada pub lleno de humo y tras cada enorme puerta de madera.
Meyra sale sigilosamente de su escondite tras una caja volcada. Su trenza rubia le cae sobre el hombro, en marcado contraste con el abrigo de cuero negro que lleva. Tiene diecinueve años, apenas mayor que muchos de los humanos que caza, pero mayor de lo que cualquier mortal jamás conocerá. Su rostro pálido parece impecable, pero la tensión en sus ojos azules delata el tormento que la azota en su interior. Cada gota de sangre es un paso más profundo en la oscuridad de su destino, y Meyra se odia a sí misma por ansiar cada bocado.
Esta noche, los callejones del East End le pertenecen. La familia se ha dividido en dos grupos para alcanzar al mayor número de víctimas posible antes de que el alba ilumine las calles. Meyra pertenece al grupo de cazadoras: un honor y una carga. A su lado están Aveline y Lucinda, dos hermanas mayores del clan que admiran y desprecian a Meyra por igual. Aveline, con sus labios rojos y el coqueto movimiento de sus caderas; Lucinda, con sus ojos gris hielo y su sonrisa inquebrantable. Ambas dominan las artes de la seducción y el terror como ninguna otra.
Una tenue luz emerge de una calle lateral. Meyra siente que se le acelera el pulso: tanta vida a la vez, tanta calidez, tanto aroma a humanidad. Huele el sudor de un obrero, el perfume de una joven, la cerveza de un pequeño bar. Cada gota de sangre en este aire es más dulce que la anterior. Su sed clama por liberarse en las venas de una mortal, pero se obliga a guardar silencio.
Aveline da una señal apenas perceptible y los tres vampiros se separan. Meyra se acerca sigilosamente a la ventana de un almacén precariamente asegurado donde los trabajadores reubican cajas. Se oye una risa ahogada, y Meyra observa cómo uno de los hombres se quita un cigarrillo de la comisura de la boca. Respira hondo, invitando con asco a la sed a sus venas, y luego entra con la facilidad de un depredador. Los hombres no la ven hasta que está justo frente a ellos, con una sonrisa que parece menos una invitación que una sentencia de muerte.
—Bueno, hija, ¿estás fuera de lugar aquí? —pregunta alguien arrastrando las palabras, mientras busca su abrigo. Meyra niega con la cabeza, se gira lentamente y se lo quita. La fina piel de sus dedos roza la madera húmeda mientras se aleja flotando con un movimiento suave.
En un abrir y cerrar de ojos, salta hacia adelante. El trabajador se congela al sentir su garra aferrarse a su muñeca. Su corazón late con fuerza, sus ojos se abren de par en par. Los dientes de Meyra brillan, centelleando como perlas en la oscuridad. Por un instante, duda: cada latido que oye es música y a la vez Maléfica. Entonces muerde, y el mundo a su alrededor se difumina. La sangre le sube a la boca, entumeciendo sus sentidos, llenando sus pulmones de un calor embriagador. Los gritos de los otros hombres le llegan solo en voz baja mientras bebe trago tras trago hasta que todo a su alrededor muere.
Cuando finalmente lo suelta, el cadáver se desploma en el suelo. Los ojos de Meyra están nublados, sus sentidos oscilan entre la embriaguez y el remordimiento. Odia la sed que la impulsa a destruir a quienes una vez pudo haber protegido, si su vida hubiera sido diferente. Cada comida le remueve la conciencia, y aun así no puede evitarlo. La sangre es su destino, la celebración en la que se une a la red maligna de su familia.
Lucinda ya está esperando afuera en el callejón, su mirada fría, pero hay una curiosidad ardiente en sus ojos.
"¿No pudiste contenerte otra vez?" susurra. Los labios del vampiro mayor se curvan en una sonrisa que expresa reproche y curiosidad a la vez. "Pensé que querías demostrarnos que eras de la vieja escuela".
Meyra se limpia las comisuras de los labios con la manga. Su abrigo tiene manchas de sangre, pero ella apenas las nota.
El hambre era más fuerte. Baja la mirada y siente una oleada de vergüenza. En momentos como estos, se siente como una niña que ha cometido un pecado, aunque debería ser mayor que aquellos a quienes mató.
Aveline se acerca, sus pasos silenciosos. Sus manos descansan sobre los hombros de Meyra.
—No debes ser tan débil, hermana. La debilidad es un lujo que no podemos permitirnos. —Su voz es suave, pero cada nota golpea a Meyra como una daga.
Molesta, pero también casi disgustada consigo misma, Meyra suspira y pone los ojos en blanco.
"Lo sé", susurra Meyra. Quiere ser más fuerte, quiere sentir el frío en el corazón como los adultos. Pero en cuanto la sed empieza a arreciar, la desgarra por dentro.
Lucinda se da la vuelta y su voz es gélida.
Nos encontraremos en el punto de encuentro. Los demás ya están aquí.
Meyra asiente, endereza los hombros y respira hondo. Necesita recomponerse y no puede permitirse más debilidad.
Un encuentro en la red de túneles abandonados bajo las arcaicas vías del tren. Allí, donde el aire huele a moho y el silencio es más profundo que cualquier abismo. Una raíz de vigas de metal, vigas de madera y piedra húmeda conduce a la oscuridad donde se reúne la antigua familia de vampiros: Lord Sebastian, el patriarca, con su cabello blanco como la nieve y su mirada impenetrable; su hija Isolda, fría como un lago helado; e innumerables otros cuyos nombres Meyra aún desconoce, cuyas voces solo ha adivinado.
Siguen el túnel, con sus pasos resonando sordamente. Meyra siente cada latido como si fuera el suyo. El silencio los envuelve antes de llegar al gran salón, una enorme cámara subterránea cuyo techo está sostenido por vigas de hierro fundido. Zarcillos de óxido cubren las paredes, y de algún lugar, el agua gotea con un ritmo constante y monótono.
En el centro de la sala se alza un altar circular de piedra, sobre el cual yacen vasos sanguíneos en antiguas copas de latón. Meyra siente un nudo en el estómago. Cada gota en estas copas es la esencia de incontables vidas. Algunas están cuidadosamente preparadas: una mezcla de adrenalina y miedo que refina el sabor. Otras provienen de víctimas fugitivas que recientemente encontraron su fin en los callejones. Y otras provienen de personas cuyo derecho a vivir en esta tierra terminó por razones específicas.
Lord Sebastian alza la mano y el silencio se apodera de la asamblea al instante. Su mirada se posa en Meyra, y ella se siente como si estuviera en su centro, como si tuviera que dar explicaciones por cada gota de sangre que había bebido.
"Meyra", dice con voz sonora. "Hemos llamado tu nombre al juramento de lealtad. ¿Estás lista para jurar lealtad a nuestra causa?"
Un escalofrío recorre la espalda de Meyra. Un juramento sella su lealtad, atándola a las intrigas y juegos de poder de su clan. Cualquiera que se niegue será desterrado, o algo peor. Y, sin embargo, este juramento también es su protección, su lugar en esta familia. En el momento en que se niega, lo pierde todo.
Se acerca al altar. Su reflejo parpadea en las paredes oxidadas, marcadas por la sangre y la culpa. Habla con voz temblorosa.
Soy Meyra, de la Guardia Nocturna. Me inclino ante Lord Sebastian y prometo cumplir su voluntad y defender el honor de nuestra familia mientras la sangre corra por mis venas.
Un murmullo recorre la multitud cuando Meyra coloca la mano sobre la fría palangana de latón. Le hierve la sangre y siente que algo oscuro despierta en su interior: un poder más antiguo que ella. Se traga el miedo y alza la vista.
Lord Sebastian asiente y, con un movimiento apenas perceptible del pulgar, se corta el dedo. Un dolor agudo, pero que apenas parece afectarle. Una gota de sangre roja y brillante cae sobre el pergamino del altar, firmando el juramento con tinta indeleble. Luego ofrece la sangre a Meyra.
Duda solo un instante antes de asentir y beber de la mano del patriarca. Una chispa la recorre, enviando calor a cada célula. Este sorbo no es hambre; es obligación, empoderamiento y una cadena, todo a la vez.
Al devolver la copa, su mirada se vuelve más clara, más decidida. Siente las miradas de los demás sobre ella: envidia, respeto, sospecha. Pero también siente la oleada de poder que se gesta en su interior y la comprensión de que, a pesar de despreciar su destino, jamás podrá volver a llevar una vida normal.
El Patriarca se dirige a la asamblea.
La noche es joven, y nuestro festín nos espera. Salgan, busquen las almas que nos alimentan. Y regresen con historias de miedo y sangre.
Se alza un murmullo colectivo, y los vampiros se dispersan en todas direcciones para sembrar su perdición entre los humanos. Aveline y Lucinda se unen a Meyra, y juntas salen de la entrada del túnel al fresco aire nocturno.
Los callejones de Londres se extienden ante ellos como una red de posibilidades. Meyra siente que la sed la abruma de nuevo, con más intensidad que antes.
Pero ella está lista. Lista para sumergirse en la oscuridad, lista para aceptar su destino, por insidioso que sea.
Alza la mirada y siente el pulso de la ciudad bajo sus pies. Y mientras las primeras sombras desaparecen en los rincones, Meyra da el primer paso hacia una larga y oscura noche llena de traición, pasión y sangre.
Capítulo 3 - Primer encuentro
El viento nocturno tira del abrigo de Meyra mientras se agacha al borde de la transitada carretera rural, oculta a la sombra de una furgoneta quemada. Los faros de los coches que pasan destellan sobre el metal abollado, proyectando reflejos parpadeantes sobre el pavimento mojado. El rugido de los motores, el constante silbido de los neumáticos sobre la carretera resbaladiza por la lluvia, todo esto se funde en un coro sordo que le golpea las sienes.
Se agazapa allí, inmóvil, sin apenas respirar. La noche es húmeda, el olor a aceite, gases de escape y moho impregna el aire. Detrás de ella, una motocicleta ruge, pasando a toda velocidad. Meyra no se inmuta. Sigue con la mirada los faros hasta que desaparecen en la distancia.
Su mirada parpadea. El hambre arde como brasas bajo su piel, justo debajo de la superficie. No ha bebido en dos noches, no como debe ser. Unas gotas de un asaltante en Whitechapel, poco más que un pequeño trago, solo avivaron su sed. Sus colmillos presionan sus encías, listos para perforar la piel. Aprieta los labios, mirando fijamente a la calle.
Un BMW plateado pasa lentamente. Una pareja sentada dentro, riendo. La música retumba por las ventanas. Una alegría de vivir, tan ligera, tan despreocupada. Meyra ladea la cabeza, oliendo por un instante la sangre que late bajo su piel.
Pero no ataca. Todavía no. Sus dedos se aferran al parachoques afilado que tiene detrás, como si intentara aferrarse a algo que la protegiera de sí misma.
El hambre duele. No piensa, no discute. Es.
Entrecierra los ojos, se obliga a mantener la calma. El camino rural no es zona de caza. Demasiados testigos. Demasiada luz. Demasiado ruido. Y muy poca protección por si algo sale mal.
Otro coche frena bruscamente en el carril contrario. Meyra se incorpora ligeramente, con los sentidos alerta. Dos hombres bajan y discuten a gritos en el arcén, a un paso de su escondite. Uno de ellos es joven, está en forma, y su pulso latía tan fuerte que casi podía sentirlo.
Se recuesta en las sombras, permaneciendo allí como una estatua. Sus ojos azules brillan brevemente en la oscuridad, un destello revelador que solo quienes saben lo que buscan podrían ver.
Pero nadie la ve. Nadie se percata de la chica del abrigo, agazapada entre bolsas de basura y chatarra oxidada.
Se muerde la mejilla por dentro. Saborea la sangre. La suya.
Una parte de ella quiere saltar, quiere cazar, quiere beber por fin hasta que se calme el ardor. Pero la otra parte —la parte humana, o lo que queda de ella— la frena. Es este conflicto interno lo que la vuelve loca.
De repente, un fuerte chirrido de neumáticos. Dos coches. Una colisión, un estruendo metálico, astillas, un golpe sordo.
Meyra gira la cabeza de golpe. A solo veinte metros: un accidente. Un coche derrapa por la carretera, casi choca contra la barrera de seguridad. El otro, una camioneta negra, acelera sin frenar, con las luces traseras parpadeando en rojo en el retrovisor en la noche.
Meyra se levanta de un salto. Sus sentidos están a flor de piel. El olor a sangre fresca la golpea en la cara como un puñetazo.
El instinto y la humanidad chocan en ella como dos trenes en una vía abierta.
Ella empieza a correr. Hacia el coche destrozado. Hacia la sangre.
Meyra siente que el corazón se le acelera mientras usa sus últimas fuerzas para sacar a un joven, aparentemente gravemente herido, del coche abollado. El hedor a metal y gasolina le pica la nariz, pero apenas lo percibe. Su mirada está fija en el cuerpo inmóvil y ensangrentado del joven. Su cabello oscuro está pegado a la sien, donde se abre una profunda herida. Lo lleva en brazos hasta un estrecho callejón lateral donde la luz difusa de una farola lejana apenas lo ilumina. La sed la azota —una tormenta ardiente y furiosa—, pero algo la detiene, como una cuña invisible que separa irreconciliablemente el deseo de la inhibición.
Deposita con cuidado al hombre sobre la hierba húmeda de la zanja. Sus párpados se agitan, y Meyra se inclina hacia delante, colocando suavemente la mano sobre su mejilla. El corazón le late con fuerza en los oídos.
"Quédate conmigo", susurra, aunque sabe que él no puede oírla. Le toma el rostro con cuidado entre las manos, mirándolo fijamente a los ojos oscuros y desvelados. Él gime suavemente, respirando con dificultad, y hay tanto dolor y vida en ese movimiento de su respiración que la determinación de Meyra se endurece como el acero.
El tráfico avanza a toda velocidad como si nada hubiera pasado. Un faro brillante los ilumina a ambos por un instante, luego los coches siguen adelante. Nadie nota a la joven vampira y a su víctima. Nadie pregunta si necesitan ayuda. Meyra mira a su alrededor: no hay un alma, salvo el hombre herido y ella misma.
Abre un bolso que le quitó hace poco a un estudiante desprevenido y saca algunos suministros de primeros auxilios: vendas de gasa estériles envueltas en papel de aluminio, toallitas desinfectantes y tijeras. Con una rutina asombrosa, limpia la herida, frotando el borde antes de aplicar una venda de gasa. Cada movimiento es preciso, pero su mente corre. Por un momento, considera simplemente beber. La tentación es implacable; el latido en su garganta prácticamente late. Pero se detiene. Una leve y extraña sensación de responsabilidad acecha en la mezcla, una pequeña chispa de humanidad que creía haber perdido hace mucho tiempo.
El joven abre los ojos y la mira fijamente, como si necesitara asegurarse de que está soñando. Su mirada está fija en su rostro: tan claro, tan hermoso, y sin embargo, el rostro mismo de la muerte, tan pálido e inaccesible. Meyra sonríe tímidamente.
"Estás a salvo", dice con voz tranquila. "Me llamo...". Piensa un momento. Cada vez que miente, siente latirle la sangre, como si buscara la verdad. "Me llamo Marian". Detesta la palabra, pero se la susurra como si fuera su verdadero nombre. "Te ayudaré a llegar al hospital. Pronto llegará una ambulancia".
Parece tan convincente que el hombre asiente un instante, aunque su expresión sigue siendo interrogativa. Respira entrecortadamente.
"Kieran", dice con voz ronca, tartamudeando su nombre con voz temblorosa. Su cuerpo se estremece, sus párpados tiemblan y vuelve a cerrar los ojos.
Meyra se pone de pie.
“Kieran”, repite, como si le hablara a un niño, “aguanta, ¿de acuerdo?”
Al instante siguiente, oye sirenas, lejanas pero cercanas. Respira aliviada, pero al mismo tiempo, se le encoge el estómago. Una ambulancia significa médicos, luz, reconocimiento. No puede permitir que revelen su identidad. Las sirenas resuenan con más fuerza, resonando contra las paredes del callejón. Una ambulancia dobla la esquina y se desliza hacia el lugar. Las puertas se abren de golpe y los paramédicos entran a toda prisa con camillas y equipo.
Meyra hunde la cara en el cuello de Kieran. Un último intento por sentir su sangre, por saborear su corazón. Pero entonces se obliga a retroceder, limpiándose la boca con la manga como si nada hubiera pasado. Los paramédicos se acercan. Las brillantes luces intermitentes bañan la escena con luz roja y blanca.
“¿Qué tenemos aquí?” pregunta un paramédico cuando ve a Kieran y su colega rápidamente baja la manta.
"Un pasajero herido en uno de los vehículos accidentados", responde Meyra con firmeza. "Está inconsciente. Lo cuidé hasta que llegaste".
Los paramédicos evalúan sus heridas, le colocan un collarín y lo suben con cuidado a la camilla. Meyra permanece a su lado, apoyando un brazo bajo sus rodillas.
“¿Puedo ir contigo al hospital?” Intenta sonar lo más humana posible.
Los paramédicos intercambian miradas.
"Tenemos suficiente personal", dice uno con cautela. "Pero si quiere, puede sentarse en el coche con nosotros para tranquilizar al paciente".
Meyra asiente aliviada. "Gracias."
Sube con cuidado a la ambulancia y se sienta junto a Kieran a la izquierda. El interior está brillantemente iluminado, con todo el equipo y las pantallas brillantes; parece otro mundo. Meyra siente que su mirada se dirige a cada luz: equipo de reanimación, máscaras de oxígeno, monitores. Todas las herramientas utilizadas para salvar vidas humanas. Un acto que nunca debería poder presenciar, y sin embargo, lo está presenciando.
Las puertas se cierran y el coche arranca. Meyra pone una mano en el hombro de Kieran. Él no se mueve; el casco del collarín cervical le restringe el movimiento. Exhala, con la sed palpitando en sus mejillas, pero se concentra en no despertar las sospechas de las enfermeras y los paramédicos. Asiente cuando uno de los paramédicos le pregunta: "¿Viste el accidente?".
"Sí", dice con sinceridad. "Salía de este túnel..." Señala hacia el paso subterráneo. "...cuando oí el estruendo".
"Bien. Por favor, quédese con nosotros", dice el paramédico. "Necesitamos su declaración".
Meyra asiente. Sabe que tendrá que inventarlo todo después para que su mentira no pierda coherencia. Justo cuando la idea de tantas mentiras amenaza con abrumarla, siente una ligera presión en el brazo. Una joven paramédica, apenas mayor que ella, la mira con ternura.
"¿Estás bien?", pregunta.
"Sí, gracias." Meyra sonríe con incertidumbre, y hay tanta náusea y anhelo en esa sonrisa que la incomoda. De nuevo, siente el cuerpo de Kieran junto a ella y la necesidad de verlo como alimento. Pero este hombre, este extraño paramédico, la habría descubierto de inmediato. No, debía actuar de otra manera: debía salvarlo, no consumirlo.
La ambulancia avanza a toda velocidad por las calles vacías de Londres, pasando junto a casas dormidas y escaparates iluminados. Meyra se inclina sobre Kieran, observando sus mejillas pálidas y sus vendajes empapados de sangre. Su mirada se detiene en la vena de su cuello, como si le estuviera dando una advertencia secreta: «Sé fuerte. Te mantendré con vida».
En el hospital, brillantes luces de neón inundan el pasillo mientras los paramédicos llevan a Kieran. Meyra los sigue y señala el mostrador de recepción.
“Venía de un grave accidente automovilístico”.
Dos enfermeras lo llevan con cuidado a la sala de tratamiento. Un médico se adelanta y los examina brevemente.
"¿Quién eres?"
“Marian”, dice, y mientras pronuncia la palabra, nota por primera vez lo extraña que la siente en su lengua.
El médico asiente.
“Por favor, quédese aquí.” Desaparece en la sala de tratamiento.
Meyra se encuentra en el pasillo del hospital, sola entre paredes verdes y blancas, al fondo de las cuales se oyen gritos apagados y el pitido de las máquinas. Siente el anhelo de sueño de la noche en sus extremidades. Pero no puede dormir, no aquí. No mientras el corazón de Kieran lata en estas casamatas del hospital.
Se apoya contra la pared y cierra los ojos un instante. Su sed arrecia, pero se obliga a controlarse, reprimiendo el impulso de sumergirse y saborear la sangre de Kieran. Porque quiere más que comida. Quiere respuestas. Quiere saber por qué él, precisamente, la aparta de la multitud, por qué la visión de su cuerpo crónicamente herido le inspira una extraña sensación de deber de protegerla.
Un suave pitido la sobresaltó. Una enfermera salió de la sala de tratamiento con una tableta en la mano y la miró con seriedad.
El paciente está estabilizado, pero necesitamos una transfusión de sangre. ¿Podría decirnos si tiene alguna alergia?
Meyra duda. Fragmentos de hielo le atraviesan el pecho: Una alergia se puede buscar en un expediente. Una alergia requiere un nombre, un historial médico. Hay trampas por todas partes. Se muerde el labio.
"No lo sé", susurra. "Me acaba de decir... No sé nada."
Ella se encoge de hombros y parece perpleja.
La enfermera frunce el ceño.
—Bueno, empecemos con las latas estándar. —Escribe algo en su tableta y desaparece.
Meyra respira hondo. Por un momento, se siente aliviada. Luego se da cuenta de lo peligrosa que es esta mentira. Los médicos y las enfermeras tienen protocolos y mejoran el expediente a cada paso. No puede quedarse aquí para siempre.
Se aparta un mechón de pelo rubio de la cara. Un débil intento de parecer más humana. Luego se da la vuelta, se adentra en el pasillo y se aleja en silencio. Cada paso es pesado, como si sintiera la resistencia de la realidad. Finalmente, llega a la escalera. Sube rápidamente un tramo de escaleras, otro pasillo, hasta que sale de la zona de pacientes.
Afuera, en el recibidor, respira el aire fresco de la noche como si no hubiera respirado en años. Londres sigue durmiendo, inconsciente de lo que se esconde en las catacumbas de sus clínicas. Meyra se apoya en una columna, ajustándose el abrigo. La sed latía con impaciencia. Una profunda inquietud le recorría las venas, como si supiera de la inminente tentación.
Ahora sabe que debe regresar. Una y otra vez. Cada día, cada noche, acudirá a Kieran, cada vez teniendo que luchar contra el deseo de probar su sangre. Y él... él ya no la llamará "Marian". Le preguntará su verdadero nombre, tal vez su historia. Preguntas para las que no tiene respuesta. Preguntas que no le está permitido responder.
Pero una voz en su cabeza susurra: "Tienes que hacerlo. Es la única forma de protegerlo. Es la única forma de preservar algún ápice de humanidad".
Meyra levanta la vista. Un letrero de neón brilla sobre la fachada del hospital: «Centro Médico San Bartolomé». Un templo de vida en medio de una ciudad que a la vez alberga lugares de muerte. Cierra los ojos y exhala.
Ha tomado una decisión. Deambula por las oscuras calles de vuelta a los túneles que la conducen a las profundidades de Londres. Aquí es donde se siente como en casa. Aquí es donde late su corazón: el corazón de una criatura que es a la vez guardiana y vengadora.
La sangre de innumerables víctimas corre por sus venas, pero esta noche volverá a presenciar lo que significa no solo tomar sangre, sino recibirla. Y mientras las grises piedras de la metrópolis pasan, Meyra sabe que está reescribiendo su destino: no solo como vigilante nocturna, sino también como protectora de la vida. Porque en una persona que acababa de escapar de la muerte, vio algo que yace más allá de toda oscuridad: una esperanza que incluso un vampiro puede mantener.
Y así comienza un nuevo juego, cuyas reglas aún no ha escrito ella misma. Las calles de Londres serpentean ante ella, oscuras y misteriosas, y Meyra sale a la noche: una sombra entre sombras, una guardiana con el espíritu de una bestia, dispuesta a encontrar su propia ley.
Capítulo 4 - El otro lado de Meyra
Meyra abre la puerta chirriante de su ático y sale al estrecho pasillo. La diminuta habitación al otro lado es alta, con el techo inclinado y las paredes pintadas de un blanco brillante. Entre las estanterías y el pequeño sofá hay un escritorio desgastado, sobre el que su portátil, algunos cuadernos y una taza de té medio vacía compiten por llamar la atención. Una pequeña cocina se esconde tras un tabique de media altura, y la única vista desde la habitación es a través de una pequeña claraboya que da a los tejados de los viejos edificios y al otro lado de la calle.
Meyra cierra la puerta silenciosamente tras ella, deja caer su mochila con sus apuntes al suelo y se aparta un mechón de cabello rubio de la cara. El sol ya está bajo en el cielo; es primera hora de la tarde. Siente una ligera necesidad de cerrar los ojos y descansar un momento, pero se obliga a mantenerse despierta. No puede permitir que la fatiga ni la debilidad la dominen. Como cualquier otro estudiante, depende de su estado físico y disciplina.
En la sala, saca su teléfono del bolsillo. En la pantalla aparecen una docena de mensajes de sus compañeros.
“¿Nos vemos en el café a las 3 p.m.?”, pregunta Jonas.
"¿Carrera en grupo a las 5 p. m.?", escribe Lara justo debajo.
Meyra sonríe y responde: “Suena bien. Me apunto”.
Su pulgar duda al presionar el botón de enviar mientras piensa por un segundo en Kieran, en su rostro ensangrentado en el callejón. Unas ganas profundas de tragar saliva la invaden, pero las reprime.
Pone una taza de té en el fregadero, tira la taza y mete rápidamente la ropa recién lavada en un cesto. Todo tiene que pasar desapercibido: ni una gota de sangre en los dedos, ni una mirada sombría en los ojos que pueda despertar sospechas. Respira hondo, endereza los hombros, se alisa la chaqueta de cuero negra y abre su gran mochila. Libros, carpetas, una memoria USB y su lona universitaria están cuidadosamente ordenados dentro.
Sale del apartamento puntualmente a las 3 p. m. El pasillo huele a madera vieja y a lluvia fresca, recién drenada de los tejados. Entra en el patio trasero, bañado por el sol, mira brevemente las antenas de alambre que brillan como telarañas a la luz, y sigue la estrecha escalera hacia la calle. De camino, saluda a una señora mayor que baja la basura. Un amable "Buenas tardes", tan rutinario como el disfraz que se ha pasado la vida creando.
El café está a solo tres calles. Pasea entre imponentes casas de arenisca que hablan de su larga historia londinense, mientras modernos aparcabicicletas y patinetes eléctricos bloquean la acera. La gente pasa apresurada junto a ella: oficinistas, escolares, parejas jóvenes, hombres mayores con periódicos bajo el brazo. Nadie sospecha que tras esos rizos rubios se esconden siglos, que bajo ese rostro delicado se esconde una criatura que ha vagado en las sombras durante siglos.
En la cafetería, la luz del día se filtra a través de los grandes ventanales. El aroma del café recién hecho se mezcla con la dulce vainilla y el crujiente aroma de los croissants. Meyra saluda con la cabeza a la barista que ya conoce y pide, como siempre, un capuchino doble con leche de avena y un tentempié: hoy, una rebanada de pastel de limón. La vendedora sonríe y ni siquiera mira el rostro pálido de Meyra.
El grupo ya está esperando en una de las mesas de madera: Jonas con ropa deportiva y el pelo recogido en un moño despeinado; Lara con una chaqueta vaquera, el móvil pegado a la oreja; Nathan con un cuaderno de dibujo y los ojos brillantes de curiosidad. La saludan con cariño, y Meyra se sienta en el centro, con las manos cruzadas sobre la mesa.
“¿Qué sigue?”, pregunta ella.
Jonas toma un sorbo de una botella de acero inoxidable.
"Queremos dar unas vueltas por el parque más tarde. Pero primero, hablemos de la presentación de mañana".
Meyra asiente y saca su cuaderno. Su corazón se acelera un instante: mañana tiene una importante conferencia de literatura. Ha pasado noches enteras en bibliotecas polvorientas, estudiado manuscritos antiguos y rastreado un hilo conductor en las últimas obras de Shakespeare. Hay una pasión imperceptible en su voz cuando habla de temas efímeros. Sus compañeros la escuchan con entusiasmo, le hacen preguntas y ella responde con precisión y elocuencia. Nadie sospecha que su energía no proviene del café, sino de una fuente mucho más oscura.
Cuando la discusión termina, Lara se levanta y abre la puerta del café.
"El café revitaliza las mentes cansadas", grita. "¿Te apetece un poco de aire fresco?"
Salieron a la acera. Meyra los siguió, tomó otro sorbo de su capuchino y sintió el cálido aroma en la lengua. Casi podía olvidar que era una vampira. Casi.
La tarde transcurre con normalidad: ejercicio en el parque cercano, trote tranquilo, estiramientos a la sombra de los altos robles, y luego unas risas compartidas ante uno de los divertidísimos fallos de Jonas con el jersey. Meyra siente la alegría que le acompaña en el movimiento, el latido de sus músculos, y al mismo tiempo, registra con nitidez cada temblor de su cuerpo, el deseo que late en cada poro. No agarra, no muerde, pero la sed siempre está ahí, latente como una niebla.
Al anochecer, el grupo se separa. Se despiden con cariño. Jonas propone que todos hagan un picnic en el parque este fin de semana. Meyra sonríe y asiente. Luego regresa a su ático y cierra la puerta tras ella.
Una vez arriba, extiende su ropa deportiva sobre la silla y se desliza bajo el techo inclinado hasta su pequeña cama. Estira las piernas, la almohada le aprieta el cuello cálidamente. Mira el reloj: las 8:30 p. m. Las calles se vuelven más tranquilas, los restaurantes se vacían. Pronto, se transformará de nuevo cuando el reloj marque la medianoche.
Pero ahora, en la penumbra de su acogedor escondite, es simplemente Meyra, una estudiante, una compañera de estudios. Nadie sospecha que en una hora tendrá que volver a cazar, que el café, el parque, sus compañeros son solo una niebla que usa para ocultar su verdadera vida. Saca un viejo cuaderno encuadernado en cuero del estante: anotaciones de su infancia, con su madre, en el verano del sur de Francia, sonriendo al sol. Las lágrimas brotan de sus ojos, pero desaparecen en las sombras del recuerdo antes de que sienta el dolor.
En cambio, se levanta, corre las cortinas del tragaluz y busca su mochila. Una máscara negra, un par de guantes, una linterna pequeña y una fina bolsa de cuero con un cuchillo de acero inoxidable y vendas estériles: su equipo de caza de confianza. Luego, una camisa de manga larga para ocultar cualquier mancha de sangre. Lo revisa todo con dedos expertos, cubre la bolsa y se echa la chaqueta sobre los hombros.
Echa un último vistazo a la pantalla del portátil, donde aparece un correo electrónico entrante del portal de la universidad.
“Fecha límite para la próxima tarea: viernes”.
Escribe una respuesta rápida en su libreta y anota un recordatorio en su teléfono. Todo está organizado y planeado, igual que toda su vida.
Alrededor de las 23:45, sale del apartamento. La luna brilla sobre los tejados. Meyra respira el aire fresco de la noche y siente que el deseo que había reprimido en el apartamento vuelve a la superficie con toda su fuerza. Se echa el bolso al hombro, observa la oscura calle y regresa a los túneles que la llevan a las profundidades, a los callejones donde corre la sangre.
Pero esta vez no está sola. Piensa en Kieran, el joven cuya vida salvó. El recuerdo de su rostro inconsciente, de la primera mirada que vio al despertar, le apuñala el corazón como una daga. Él calmó su hambre, le devolvió una chispa de empatía. No debía olvidarlo. Debía regresar y asegurar su presencia antes de que la sed la destrozara de nuevo.
Con pasos decididos, Meyra desaparece entre las sombras de los callejones del casco antiguo. Su capa ondea tras ella como el estandarte de un guerrero invisible. Sus ojos brillan a la luz de las farolas de gas, listos para otra noche entre dos mundos: uno en el que es humana y el otro en el que es la bestia. La ciudad respira, la oscuridad palpita, y Meyra camina entre ambos, oculta pero omnipresente.
El viento susurra a través del estrecho callejón, haciendo girar trozos de papel descoloridos y llevando consigo el murmullo distante de la ciudad.
Meyra recuesta la espalda contra la fría pared de ladrillos; su abrigo ondea suavemente con la brisa nocturna. La linterna a su espalda proyecta sombras parpadeantes sobre los adoquines húmedos. Todo en su interior palpita, aflorando a la superficie: su sed, insaciable, pesada como una piedra. Cierra los ojos, respira hondo y se concentra en el latido palpitante de su pecho.
Tensa lentamente las manos, con los dedos temblorosos. Un crujido apenas audible recorre sus venas. En la oscuridad, las puntas de sus uñas brillan como chispas. La piel de Meyra hormiguea, sus sentidos se agudizan. Sonidos que de otro modo se desvanecerían insignificantemente se convierten en mensajes claros: el goteo de una canaleta con goteras, el tintineo distante de la puerta de una tienda al abrirse, el susurro entrecortado de un peatón que pasa apresurado. Su visión se amplía, cada movimiento es un fractal de luz y sombra.
En las antiguas crónicas de su clan, enterradas en lo profundo de un desgastado tomo de pergamino amarillento, se escribe que un vampiro cuya sangre está imbuida del antiguo poder de sus ancestros a veces alcanza el llamado estado necrófago, llamado "mākir" en el dialecto de sus ancestros. Una vez que comienza esta transformación, la criatura pierde la fría elegancia y la gracia contenida que caracterizan a los vampiros. En cambio, los instintos arcaicos de milenios pasados prosperan en su interior: el puro y desenfrenado deseo de cazar y beber hasta agotar toda su vida.