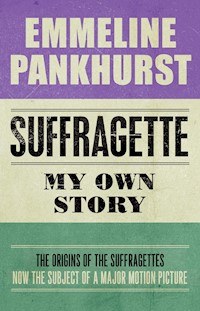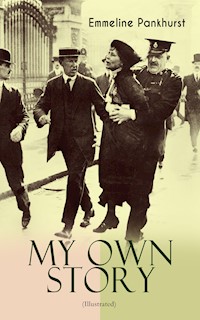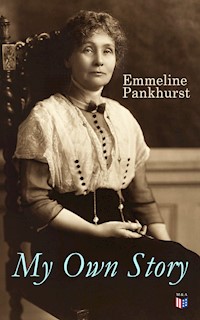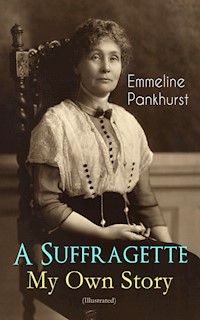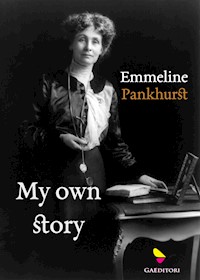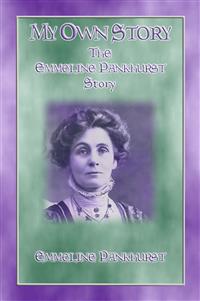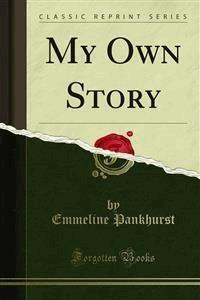Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Emmeline Pankhurst creció muy consciente de la actitud predominante en su época: que los hombres eran considerados superiores a las mujeres. Cuando tenía solo catorce años asistió a su primera reunión por el sufragio femenino y regresó a casa como sufragista confirmada. A lo largo de su carrera soportó la humillación, la prisión, las huelgas de hambre y la reiterada frustración de sus objetivos por parte de los hombres que ostentaban el poder, pero ascendió hasta convertirse en una luz guía del movimiento sufragista. Escrita al comienzo de la Primera Guerra Mundial, 'Mi historia' llama la atención sobre la causa de Pankhurst mientras defiende su decisión de cesar el activismo hasta el final de la guerra. Notable por sus descripciones del sistema penitenciario británico, 'Mi historia' es un documento invaluable de una vida dedicada a los demás, de un momento histórico en el que un grupo oprimido se levantó para defender la más simple de las demandas: la igualdad. Pankhurst desarrolló un estilo de protesta de confrontación que haría que ella y sus seguidoras fueran arrestados muchas veces antes de que finalmente todas las mujeres mayores de veintiún años obtuvieran el derecho al voto. En 1927 se postularía para el parlamento. Contada con sus propias palabras, esta es la historia de la organización e indignación, las penurias y las huelgas de hambre de Pankhurst y su obstinada determinación de desmantelar los numerosos obstáculos diseñados para impedir que ella y todas las mujeres reclamasen su libertad. 'Mi historia' es un registro de la incansable defensa de una mujer por el bien de muchas otras.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 508
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Prólogo
Gloria Fortún
La autobiografía de Emmeline Pankhurst (1858-1928) es un testimonio en primera persona realizado por la líder de las suffragettes, pero también es un documento histórico y una justificación de la acción directa muy difícil de rebatir.
Pankhurst fundó la Unión Social y Política de las Mujeres en 1903. Pocos años después, el periódico Daily Mail se burlaría de las activistas de esta asociación llamándolas suffragettes, término que ellas adoptarían con orgullo para distinguirse de las demás sufragistas británicas, mucho más moderadas. Al contrario de lo que se cree, las suffragettes no eran un puñado de damas ricas con el activismo como pasatiempo. Las mujeres obreras desempeñaron un papel muy importante en el movimiento, siendo una de ellas, Annie Kenney, molinera desde los diez años de edad, una de sus militantes más destacadas. De hecho, Pankhurst nos cuenta cómo su labor de trabajadora social y registradora la llevó a ser testigo directo de las miserias sufridas por las mujeres pobres. Entonces se dio cuenta de que «el derecho al voto de las mujeres no solo era un derecho, sino una necesidad desesperada», puesto que los políticos varones nunca habían hecho nada para ayudarlas. Claro que había damas privilegiadas entre las suffragettes, la propia Emmeline Pankhurst lo era. Pero también se contaban entre sus filas trabajadoras de toda índole, artistas, científicas, escritoras… La autora las va mencionando una a una en una labor de reconocimiento y genealogía feminista que convierte este libro en una primera fuente que lleva a quien lo lee a querer saber más sobre estas secundarias de lujo. En cualquier caso, Pankhurst no pretende gustarnos. Su testimonio nos la presenta como alguien que no desea ser agradable, esa es la primera imposición a las mujeres que ella se salta. Su causa es sagrada, la vida y la dignidad de las mujeres está en juego, las suffragettes son un ejército y ella su comandante. No hay más que hablar, y cualquier desviación del objetivo supone la ruptura con la asociación. Leeremos ejemplos de esto en la presente autobiografía.
Autobiografía que, como digo, es además un documento histórico imprescindible de la campaña política más radical del siglo XX. Escrito en vísperas de la Gran Guerra, Pankhurst aún desconoce cuándo podrán votar las mujeres, lo cual otorga a la narración un emocionante efecto de tiempo real. De la mano de su autora, sentimos la frustración ante la negativa del primer ministro Asquith de priorizar el sufragio femenino, nos llenamos de ira ante el constante desprecio de cualquier intento de siquiera formular la pregunta sobre el voto de las mujeres en la Cámara de los Comunes y vamos comprendiendo los motivos que llevan a las suffragettes a intensificar sus campañas, que en sus inicios consisten en repartir panfletos en las ferias de los pueblos para terminar, justo antes de la Primera Guerra Mundial, incendiando casas de campo y haciendo estallar buzones.
Porque la autobiografía de Emmeline Pankhurst es también un manual de acción directa. Nada tendrían que envidiar las suffragettes a las feministas más osadas de la actualidad: se colaban en los mítines donde las mujeres tenían prohibida la entrada y gritaban sus reivindicaciones, acababan apaleadas en protestas callejeras, eran encarceladas y sometidas a la tortura de la alimentación forzada a causa de sus huelgas de hambre y sed, hacían escraches, lanzaban piedras a las ventanas de los edificios más emblemáticos, boicoteaban el correo y el turismo, quemaban mansiones y campos de golf… Pankhurst no se ahorra detalles al relatar el impresionante currículo de estas valientes y polémicas activistas. Estas mujeres extraordinarias que la historia ha ocultado tampoco pretenden gustarnos. Su lema era el siguiente: «Hechos, no palabras». Eso sí, jamás pusieron en riesgo vidas humanas que no fueran las suyas propias. Multitud de movimientos sociales posteriores se han inspirado en las suffragettes, a pesar de que no suele haber un reconocimiento de ello. Igual que sucedió en su tiempo, las mujeres con piedras en las manos y una causa por la que luchar siguen provocando, cuanto menos, desconcierto.
Pero Emmeline Pankhurst sabía que para las mujeres solo hay dos opciones: someterse o alzarse. Ella, desde luego, se alzó.
Agradecimientos
La autora desea expresar su profunda gratitud a Rheta Childe Dorr por sus inestimables servicios editoriales a lo largo de la preparación de este volumen, especialmente de la edición estadounidense.
Introducción
Escribí los últimos párrafos de este libro a finales del verano de 1914, cuando los ejércitos de todas las naciones poderosas de Europa estaban siendo movilizados para una guerra salvaje, implacable y bárbara que pondría a unos en contra de los otros, en contra de pequeños y pacíficos países, en contra de mujeres y niños indefensos, en contra de la propia civilización. Qué insignificante, comparada con las noticias que aparecían a diario en los periódicos, resultará esta crónica de la lucha de las mujeres contra la injusticia política y social en un pequeño rincón de Europa. No obstante, no perdamos de vista el contexto en el que fue escrita, con la paz, la civilización y un gobierno de orden como trasfondo para un heroísmo del que rara vez ha sido testigo el mundo. El activismo de los hombres, a lo largo de los siglos, ha inundado el mundo de regueros de sangre, y por esas hazañas de horror y destrucción les han levantado monumentos y compuesto canciones y epopeyas. El activismo de las mujeres no ha dañado vida humana alguna, a excepción de las vidas de aquellas que lucharon en la batalla por la justicia. Solo el tiempo revelará cuál será la recompensa que recibirán las mujeres.
Esto es lo que sabemos, que en la hora oscura que se cierne sobre Europa, los hombres se están dirigiendo a sus mujeres para pedirles que lleven a cabo la tarea de mantener viva la civilización. En todos los campos, huertos y viñedos, las mujeres recogen los alimentos para los hombres que luchan, así como para los niños a los que la guerra deja huérfanos de padre. En las ciudades, las mujeres mantienen las tiendas abiertas, conducen camiones y tranvías, y atienden todo tipo de negocios.
Cuando lo que quede de los ejércitos regrese, cuando los hombres retomen el comercio europeo, ¿se olvidaran del papel que desempeñaron las mujeres con tanta nobleza? ¿Olvidarán en Inglaterra cómo mujeres de todas las clases sociales dejaron a un lado sus propios intereses y se organizaron no únicamente para cuidar a los heridos, hacerse cargo de los desamparados, consolar al enfermo y al solitario, sino en realidad para asegurar la existencia de la nación? Lo cierto es que a estas alturas hay pocos indicios de que el Gobierno inglés tenga en cuenta la desinteresada devoción manifestada por las mujeres. Por ahora todas las estrategias contra el desempleo diseñadas por el Gobierno están dirigidas al desempleo masculino. En algunos casos, les han dado incluso los trabajos de las mujeres, como por ejemplo la confección de ropa.
Ante los primeros ecos de guerra, las activistas declararon una tregua, recibida por el Gobierno con poco entusiasmo. Este anunció que liberaría a todas las sufragistas encarceladas que hicieran el juramento de «no cometer más crímenes ni atrocidades». Puesto que la tregua ya había sido declarada, ni una sola de las sufragistas encarceladas se dignó a responder al llamamiento del ministro del Interior. Pocos días más tarde, sin duda influido por los argumentos proporcionados al Gobierno por hombres y mujeres de distintas ideologías políticas —muchos de los cuales nunca habían apoyado las tácticas revolucionarias—, el Sr. McKenna[1] anunció en la Cámara de los Comunes que era la intención del Gobierno liberar, en el plazo de unos pocos días y sin condiciones, a todas las sufragistas encarceladas. Así ha terminado, por el momento, la guerra de las mujeres contra los hombres. Las mujeres han vuelto a ser las afectuosas madres de los hombres, sus hermanas y abnegadas compañeras. El futuro queda muy lejos, pero sirva este prefacio y este volumen para garantizar que la lucha por la completa emancipación de las mujeres no ha sido abandonada; sencillamente se ha aplazado por un tiempo. Cuando el enfrentamiento armado llegue a su fin, cuando la sociedad normal, pacífica y racional retome sus funciones, volverán las reivindicaciones. Si no se atienden con rapidez, las mujeres tomarán una vez más las armas que hoy han depuesto con generosidad. No puede existir la paz real en el mundo hasta que la mujer, responsable a medias con los hombres de la procreación de la familia humana, obtenga la libertad en los asuntos políticos del mundo.
[1]Reginald McKenna fue ministro del Interior y ministro de Hacienda durante el Gobierno de H. H. Asquith, y primer ministro del Reino Unido por el Partido Liberal de 1908 a 1916. [Todas las notas a pie de página son de la traductora salvo si se especifica lo contrario].
01
Afortunados aquellos hombres y mujeres que nacen en una época en la que se está llevando a cabo una gran lucha por la libertad humana. Es una suerte aún más grande tener padres que participen personalmente en los grandes movimientos de su tiempo. Me siento alegre y agradecida por el hecho de que ese fuera mi caso.
Uno de mis primeros recuerdos es el de un gran mercadillo que se organizaba en mi ciudad natal de Mánchester, cuyo propósito era recaudar dinero para mitigar la pobreza de los recién emancipados esclavos negros de Estados Unidos.[2] Mi madre tuvo una parte activa en este esfuerzo, y a mí, que era una cría, se me confió una bolsa con la que ayudaba a recolectar dinero.
A pesar de lo joven que era —no podía tener más de cinco años—,[3] conocía perfectamente el significado de las palabras esclavitud y emancipación. Desde mi más tierna infancia me había acostumbrado a presenciar debates a favor y en contra de la esclavitud y de la guerra civil estadounidense. A pesar de que finalmente el Gobierno británico decidió no reconocer la Confederación, la opinión pública en Inglaterra estaba muy dividida con respecto a las cuestiones de la esclavitud y la secesión. En términos generales, las clases propietarias estaban a favor de la esclavitud, pero había muchas excepciones a la regla. La mayor parte de las personas que componían el círculo de amigos de nuestra familia estaban en contra de la esclavitud, y mi padre, Robert Goulden, fue siempre un ardiente abolicionista. Era lo suficientemente importante dentro del movimiento como para ser designado miembro del comité que dio la bienvenida a Henry Ward Beecher[4] cuando este vino a Inglaterra para una gira de conferencias. A mi madre le gustaba tanto la novela de Harriet Beecher Stowe, La cabaña del tío Tom, que la usaba continuamente como fuente de los cuentos con los que regalaba nuestros fascinados oídos al acostarnos. Aquellas historias que me contaban hace casi cincuenta años permanecen hoy en día tan vivas en mi mente como los acontecimientos detallados en la prensa de esta mañana. De hecho, son más vívidas, pues causaron una impresión más profunda en mi conciencia. Aún recuerdo con claridad la emoción que experimentaba cada vez que mi madre nos relataba la historia de la huida de Eliza hacia la libertad sobre el hielo quebrado del río Ohio, la agónica persecución y el rescate final a manos de un resuelto y viejo cuáquero. Otro relato apasionante era el de la huida del muchacho negro de la plantación de su cruel amo. El chico nunca había visto un tren, así que, cuando caminaba con torpeza por las vías y escuchó el rugido del ferrocarril que se acercaba, el repiqueteo de las ruedas se le antojó a su confundida imaginación como una voz que repetía una y otra vez las terribles palabras: «Atrapa a un negrata, atrapa a un negrata, atrapa a un negrata». Esta era una historia terrible y, durante toda mi infancia, siempre que viajaba en tren, pensaba en aquel pobre esclavo huido que escapaba del monstruo que lo perseguía.
Estoy segura de que estas historias, junto con los mercadillos, los fondos benéficos y las suscripciones de las que tanto oía hablar, dejaron una huella permanente en mi cerebro y en mi carácter. Despertaron en mí dos clases de sensaciones que han estado siempre presentes a lo largo de mi vida: primero, de admiración por el espíritu de lucha y el sacrificio heroico, que son lo único que puede salvar el alma de la civilización; y, después, de aprecio por ese espíritu más dulce que se ve impelido a reparar las ruinas de la guerra.
No recuerdo una época en la que no supiera leer, ni ninguna época en la que la lectura no fuese una fuente de dicha y de consuelo. Desde que alcanzo a recordar he amado las historias, especialmente las de naturaleza romántica e idealista. El progreso del peregrino fue una de las primeras que se contó entre mis favoritas, además de otras aventuras visionarias de Bunyan que no son tan conocidas, como La guerra santa. A los nueve años descubrí la Odisea, y poco después otro clásico que ha sido durante toda mi vida una fuente de inspiración. Se trata de La revolución francesa, de Carlyle, que recibí con la misma emoción que experimentó Keats cuando leyó la traducción que hizo Chapman de Homero: «[…] como un observador de los cielos, cuando un nuevo planeta se desliza en su visión».
Nunca he perdido esa primera impresión, que ha afectado profundamente a mi actitud frente a los acontecimientos que tuvieron lugar durante mi infancia. Mánchester es una ciudad que ha sido testigo de muchos hechos excitantes, sobre todo de índole política. En términos generales, sus ciudadanos han sido liberales en sus opiniones y han defendido la libertad de expresión y de pensamiento. A finales de la década de los sesenta tuvo lugar en Mánchester uno de esos sucesos terribles que son la excepción que confirma la regla. Tuvo que ver con la revuelta feniana de Irlanda.[5] Durante unos disturbios fenianos, la policía arrestó a sus líderes. A estos hombres los llevaron a la cárcel en un carruaje policial. Por el camino, el carruaje fue asaltado en un intento de rescatar a los prisioneros. Un hombre disparó una pistola para romper la cerradura de la puerta del carruaje y, a resultas de ello, un agente cayó mortalmente herido y varios hombres fueron arrestados y condenados por asesinato. Recuerdo los disturbios con claridad, pues, aunque no fui testigo directo de ellos, mi hermano mayor me los relató con todo lujo de detalles. Yo había pasado la tarde con una amiguita, y mi hermano me había ido a recoger después de la hora del té. Mientras caminábamos en medio del crepúsculo de noviembre, me habló con entusiasmo de los disturbios, del disparo fatal y del agente asesinado. Casi podía ver al hombre sangrando en el suelo mientras la gente se movía y gritaba a su alrededor.
El resto de la historia revela una de esas terribles meteduras de pata que no son tan infrecuentes en la justicia. A pesar de que no se disparó a matar, los hombres fueron juzgados por asesinato y tres de ellos condenados a la horca. Su ejecución, que tuvo en vilo a los ciudadanos de Mánchester, fue una de las últimas ejecuciones públicas, por no decir la última, que se permitió en la ciudad. Por aquel entonces yo estaba interna en un colegio cerca de Mánchester y pasaba los fines de semana en casa. Cierta tarde de sábado se me ha quedado grabada en la memoria, pues cuando regresaba a casa del colegio vi que una parte de los muros de la prisión había sido derribada y que en el enorme hueco que había quedado se veía el rastro de una horca que acababa de ser retirada. El horror me dejó paralizada, y me invadió la repentina convicción de que la horca era un error. Peor aún, un crimen. Fue mi despertar a uno de los hechos más terribles de la vida: que la justicia y la cordura habitan a veces mundos aparte.
Si relato este incidente ocurrido durante mis años formativos es para ilustrar el hecho de que las impresiones de la infancia con frecuencia tienen más que ver con la personalidad que con la herencia o la educación. También lo cuento para mostrar que mi proceso hasta llegar a ser una defensora del activismo estuvo muy relacionado con la empatía. Personalmente, no he sufrido las privaciones, la amargura y las penas que llevan a tantos hombres y mujeres a ser conscientes de las injusticias sociales. Mi infancia estuvo protegida por el amor y viví en un hogar acomodado. Sin embargo, siendo aún muy niña, comencé por instinto a sentir que algo fallaba, incluso en mi propia casa: cierta concepción falsa de las relaciones familiares, cierto ideal incompleto.
Ese sentimiento confuso fue transformándose en convicción cuando llegó el momento de mandarnos al colegio a mis hermanos y a mí. La educación de un muchacho inglés, tanto entonces como ahora, se consideraba un asunto mucho más serio que la educación de la hermana del muchacho inglés. Mis padres, sobre todo mi padre, hablaban de la cuestión de la educación de mis hermanos como un tema de suma importancia. Mi educación y la de mi hermana apenas se debatían. Por descontado, nos enviaron a una escuela femenina elegida cuidadosamente, pero más allá de asegurarse de que la directora fuera una dama y que el resto de las alumnas fueran niñas de mi misma clase social, no se preocuparon de mucho más. En aquella época, la educación de una niña tenía como objetivo principal el arte de «hacer que el hogar resultase agradable», supongo que para los parientes varones que entraban y salían. No lograba comprender el motivo por el que yo tenía la obligación de hacer que nuestro hogar resultase agradable para mis hermanos. Nos llevábamos muy bien, pero a ellos nunca se les sugirió siquiera que tuvieran el deber de hacer que nuestra casa me resultase agradable a mí. ¿Por qué no? Nadie parecía saberlo.
La respuesta a estas desconcertantes preguntas me llegó de forma inesperada durante una noche en que estaba tumbada en mi pequeña cama, aguardando a quedarme dormida. Era costumbre de mi padre y de mi madre hacer la ronda por nuestras habitaciones antes de irse ellos mismos a la cama. Cuando entraron en mi habitación aquella noche yo seguía despierta, pero por alguna razón decidí fingir que dormía. Mi padre se inclinó sobre mí, protegiéndome con su gran mano de la llama de su vela. Desconozco en qué pensaba exactamente mientras me contemplaba, pero le escuché decir, con cierta tristeza: «¡Qué lástima que no sea un chico!».
Mi primer acalorado impulso fue incorporarme y protestar diciendo que no quería ser un chico, pero continué tumbada e inmóvil hasta escuchar cómo los pasos de mis padres se alejaban hacia la habitación de otro de sus hijos. Estuve pensando en el comentario de mi padre durante muchos días, pero creo que nunca lamenté pertenecer a mi sexo. No obstante, me quedó claro que los hombres se consideraban a sí mismos superiores a las mujeres y que al parecer las mujeres aceptaban tal creencia.
Esta visión de las cosas me resultó difícil de reconciliar con el hecho de que tanto mi padre como mi madre defendieran el sufragio igualitario. Era aún muy joven cuando se aprobó el Acta de Reforma de 1866,[6] pero recuerdo muy bien la agitación provocada por las circunstancias que rodearon este acontecimiento. Esta acta de reforma, conocida como Proyecto de Ley Electoral Doméstico, supuso la primera extensión popular del voto en Inglaterra desde 1832. Bajo sus términos, los cabezas de familia que pagasen un mínimo de diez libras anuales de alquiler tenían derecho a voto en la elección del Parlamento. Mientras se debatía esta medida en la Cámara de los Comunes, John Stuart Mill[7] propuso una enmienda al proyecto de ley para incluir a las mujeres que fuesen cabezas de familia, al igual que los hombres. La enmienda no salió adelante, pero en la ley que se aprobó se utilizó la palabra «hombre», en lugar de la expresión habitual: «persona masculina». En otra ley parlamentaria se había decidido anteriormente que la palabra «hombre» siempre incluía a la «mujer», a no ser que se dijera específicamente lo contrario. Por ejemplo, ciertas leyes que contienen cláusulas de pago de impuestos están escritas con el nombre y el pronombre masculinos, pero, además de a los hombres, deben aplicarse también a las mujeres que pagan impuestos. Por tanto, cuando el proyecto de reforma se convirtió en una ley, muchas mujeres creyeron que les había sido concedido el derecho al voto. Se generó un encendido debate por todas partes y el asunto fue puesto a prueba por un montón de mujeres que trataron de registrarse como votantes. En mi ciudad de Mánchester, 3.924 mujeres de un total de 4.215 posibles votantes femeninas reclamaron su voto, reivindicación que defendieron eminentes abogados en los tribunales, entre ellos mi futuro marido, el Dr. Pankhurst. Ni que decir tiene que la reivindicación de las mujeres no prosperó, pero esta agitación propició un fortalecimiento del activismo por el sufragio femenino que se extendió por todo el país.
Yo era demasiado joven para comprender la naturaleza exacta del asunto, pero compartía la excitación general. Como leía los periódicos en voz alta a mi padre, había desarrollado un interés genuino por la política, y aquel proyecto de reforma de ley se le antojó a mi joven inteligencia como algo que iba a ser extraordinariamente beneficioso para el país. Las primeras elecciones después de que el proyecto se convirtiera en ley fueron, naturalmente, una ocasión memorable. Resultaron importantes para mí sobre todo porque eran las primeras en las que participaba. A mi hermana y a mí nos acababan de regalar vestidos de invierno de color verde, similares entre sí, tal y como era costumbre entre las familias británicas acomodadas. Por aquella época, todas las niñas llevábamos enaguas de franela de color rojo, por lo que cuando nos pusimos nuestros vestidos por primera vez me chocó el hecho de que fuésemos de rojo y verde, los colores del Partido Liberal. Como nuestro padre era liberal, dábamos por supuesto que el Partido Liberal tenía que triunfar en las elecciones, por lo que elaboré un plan para ayudar a que esto sucediera. Con mi pequeña hermana trotando detrás de mí, caminé casi kilómetro y medio hasta el centro electoral más cercano. Resultó estar en un barrio industrial bastante problemático, pero no nos dimos cuenta. Al llegar, las dos nos recogimos las faldas verdes para mostrar nuestras enaguas escarlatas y, creyéndonos muy importantes, desfilamos ante la muchedumbre reunida para promocionar el voto liberal. De este escarceo con la fama nos apartó la encolerizada autoridad en forma de niñera. Creo que como castigo nos mandaron a la cama, pero esto no lo tengo claro del todo.
La primera vez que asistí a una asamblea electoral fue cuando tenía catorce años. Un día, al regresar del colegio, descubrí a mi madre preparándose para una asamblea, por lo que le rogué que me llevase con ella. Accedió, y yo, sin detenerme a dejar mis libros, corrí detrás de ella. Los discursos me emocionaron y me resultaron tremendamente interesantes, especialmente el que dio Lydia Becker, que era la Susan B. Anthony[8] del movimiento inglés, un personaje magnífico y una oradora de gran elocuencia. Era la secretaria del comité de Mánchester y yo la admiraba porque era la editora del Periódico del Sufragio Femenino, que mi madre recibía en casa cada semana. Cuando me marché de la asamblea me había convertido en una sufragista consciente y convencida.
Supongo que de forma inconsciente siempre había sido sufragista. Con mi carácter y mis influencias difícilmente podría haber sido de otra forma. El movimiento estaba muy vivo a principios de la década de los setenta, sobre todo en Mánchester, donde lo lideraban un grupo de hombres y mujeres extraordinarios. Entre ellos estaban el Sr. y la Sra. Bright, siempre listos para luchar por la causa. El Sr. Jacob Bright, hermano de John Bright,[9] fue durante muchos años miembro del Parlamento por Mánchester, y hasta el día de su muerte apoyó activamente el sufragio femenino. Además de la Srta. Becker, dos mujeres especialmente cualificadas formaban parte del comité. Se trataba de la Sra. Alice Cliff Scatcherd y de la Srta. Wolstenholme, ahora la venerable Sra. Wolstenholme-Elmy. Uno de los principales fundadores del comité era el hombre cuya esposa, años después, estaba yo destinada a ser, el Dr. Richard Marsden Pankhurst.
A los quince años me fui a París, donde ingresé como alumna en una de las instituciones pioneras en Europa en lo referente a educación superior femenina. Esta escuela, entre cuyas fundadoras estaba Madame Edmond Adam, que era y aún es una distinguida figura literaria, estaba situada en una bella y antigua casa de la Avenue de Neuilly. La dirigía Mlle. Marchef-Girard, una mujer importante en el ámbito educativo que posteriormente fue designada inspectora gubernamental de los colegios de Francia. Mlle. Marchef-Girard creía que la educación de las chicas debía ser tan exhaustiva como la educación que los chicos estaban recibiendo por aquella época, e incluso más práctica. En sus clases incluía la química y otras ciencias, y además de bordado se aseguraba de que las chicas aprendiesen contabilidad. Muchas otras ideas avanzadas predominaban en esta escuela, y la disciplina moral que las alumnas recibían era, en mi opinión, tan valiosa como la formación intelectual. Mlle. Marchef-Girard sostenía que las mujeres debían aprender los más altos ideales del honor. Sus alumnas se regían por los más estrictos principios de honestidad y justicia. En cuanto a mí, gozaba de su comprensión y de una confianza implícita que jamás hubiera podido traicionar, incluso si hubiera sentido por ella un cariño menos verdadero.
Mi compañera de habitación en esta encantadora escuela era una joven de mi edad realmente interesante, Noemie Rochefort, hija de Henri Rochefort, gran comunista, periodista y espadachín. Esto fue poco después de la guerra franco-prusiana, por lo que los recuerdos de la caída del Imperio y de la sangrienta y desastrosa Comuna estaban aún muy vivos en París. De hecho, el ilustre progenitor de mi compañera de habitación y muchos otros estaban exiliados en Nueva Caledonia por haber formado parte de la Comuna. Mi amiga Noemie experimentaba una desgarradora preocupación hacia su padre. Hablaba de él constantemente, así que pude escuchar muchos relatos que te helaban la sangre. Henri Rochefort fue, de hecho, una de las almas del movimiento republicano de Francia, y tras su increíble huida de Nueva Caledonia en una simple barca, corrió durante muchos años todo tipo de aventuras políticas de lo más emocionantes y pintorescas. Su hija y yo continuamos siendo buenas amigas durante muchos años después de que terminasen nuestros días escolares, y mi vínculo con ella fortaleció todas las ideas liberales que ya había adquirido previamente.
Tenía unos dieciocho o diecinueve años cuando por fin regresé de la escuela de París y ocupé mi lugar en la casa de mi padre como una joven dama de educación completa. Simpaticé y trabajé para el movimiento del sufragio femenino y acabé conociendo al Dr. Pankhurst, cuya implicación en la causa del voto de las mujeres nunca había disminuido. Fue el Dr. Pankhurst quien redactó el primer boceto del proyecto de ley por el derecho al voto, conocido como Proyecto de Ley por la Eliminación de la Incapacidad de las Mujeres, el cual fue introducido en la Cámara de los Comunes en 1870 de la mano del Sr. Jacob Bright. El proyecto de ley pasó a una segunda lectura por una mayoría de treinta y tres votos, pero fracasó en el comité debido a las perentorias órdenes del Sr. Gladstone.[10] Como ya he dicho, el Dr. Pankhurst, junto con otro distinguido abogado, lord Coleridge, trabajó para las mujeres de Mánchester, quienes trataron de registrarse como votantes en 1868. También redactó el proyecto de ley que otorgaba a las mujeres casadas un control total sobre su propiedad y sus ingresos, proyecto que se convirtió en ley en 1882.
Me casé con el Dr. Pankhurst en 1879.
Creo que no podemos estar lo suficientemente agradecidas a este grupo de hombres y mujeres que, como el Dr. Pankhurst, arriesgaron en aquellos primeros días su reputación en nombre de un movimiento sufragista que aún era muy joven y deslavazado. Estos hombres no aguardaron a que el movimiento cobrase popularidad, ni mostraron sus dudas cuando aún no estaba claro que las mujeres se alzarían en una revuelta. Trabajaron durante toda su vida con aquellos que se organizaban, formaban y preparaban para la revuelta que estaba por llegar. No cabe duda de que estos hombres pioneros sufrieron a causa de su visión feminista. Algunos de ellos sufrieron económicamente, otros políticamente. Sin embargo, nunca flaquearon.
Mi vida matrimonial duró diecinueve felices años. He escuchado con frecuencia la sandez de que las sufragistas son mujeres incapaces de dar una salida normal a sus emociones, por lo que son seres amargados e inundados de decepción. Es bastante probable que esto no sea cierto para ninguna sufragista, y desde luego no lo es en mi caso. Mi vida familiar y mis relaciones han sido tan ideales como resulta posible en este mundo imperfecto. Un año después de casarme nació mi hija Christabel, y tras dieciocho meses le tocó el turno a mi segunda hija, Sylvia. Después llegaron un niño y otra niña, y durante algunos años me sumergí plenamente en los asuntos del hogar.
En cualquier caso, nunca estuve tan centrada en las tareas del hogar ni en mis hijos como para perder el interés en los asuntos de la comunidad. El Dr. Pankhurst no deseaba que me convirtiera en una máquina doméstica. Creía firmemente que tanto la sociedad como la familia necesitan de los servicios de las mujeres. Así que mientras mis hijos aún estaban en sus cunas, yo formaba parte del comité ejecutivo de la Sociedad por el Sufragio Femenino, así como de la junta ejecutiva del comité que trabajaba a favor de la Ley de Propiedad de las Mujeres Casadas. Cuando esta ley se aprobó en 1882, me volqué en el trabajo sufragista con energías renovadas. Se estaba debatiendo una nueva Acta de Reforma conocida como Proyecto de Ley Condal del Sufragio, cuyo propósito era extender el derecho de voto a los granjeros, y creíamos que todos esos años de trabajo propagandístico-educativo habían preparado el país para apoyar nuestra reivindicación de una enmienda al proyecto de ley a favor del sufragio femenino. Durante varios años habíamos celebrado las más espléndidas reuniones en ciudades de todo el país. Las multitudes, el entusiasmo, la generosa respuesta a nuestras peticiones de apoyo, todo esto parecía justificar nuestra creencia de que el sufragio femenino estaba cerca. De hecho, en 1884, cuando se presentó la Ley Condal del Sufragio, teníamos una mayoría real a favor del sufragio en la Cámara de los Comunes.
Sin embargo, una mayoría favorable en la Cámara de los Comunes de ningún modo garantiza el éxito de una medida. Explicaré esto detenidamente cuando analice nuestro trabajo de oposición a los candidatos que se habían declarado sufragistas, una actitud que provocó gran desconcierto en nuestras amigas estadounidenses. El Partido Liberal estaba en el poder en 1884, cuando enviamos un extenso memorando al primer ministro, el honorable William E. Gladstone, exigiendo que se incluyera una enmienda a favor del voto de las mujeres en la Ley Condal del Sufragio para la libre e imparcial consideración de la Cámara. El Sr. Gladstone lo rechazó de forma contundente, declarando que, si se llevaba a cabo una enmienda a favor del sufragio femenino, el Gobierno renunciaría al proyecto de ley. Aun así, presentamos la enmienda, pero el Sr. Gladstone no permitió que se debatiera con libertad y ordenó a los miembros liberales que votasen en contra. Enviaron lo que llamamos un whip para asegurarse de que los miembros del partido estuvieran presentes a cierta hora para votar en contra de la enmienda de las mujeres. Sin caer en el desaliento, las mujeres trataron de introducir un proyecto de ley de sufragio que fuera independiente, pero el señor Gladstone organizó los temas parlamentarios de tal modo que dicho proyecto de ley no pudo siquiera ser debatido.
No pretendo escribir una historia del movimiento por el sufragio femenino anterior a 1903, fecha en que se organizó la Unión Social y Política de las Mujeres. Dicha historia está plagada de relatos repetitivos como el que acabo de contar. Gladstone fue un enemigo implacable del derecho al voto de las mujeres. Creía que el trabajo y la política de las mujeres debían estar al servicio de los partidos de los hombres. Uno de los actos más maquiavélicos de la carrera del Sr. Gladstone fue su boicot a la organización sufragista inglesa. Logró tal cosa mediante su sustitución «por algo igual de bueno», siendo ese algo las Asociaciones de Mujeres Liberales. Estas nacieron en Bristol en 1881 y se extendieron rápidamente por todo el país, transformándose en 1887 en la Federación Nacional de Mujeres Liberales. La promesa de la Federación era que, si las mujeres se aliaban con los hombres en las cuestiones políticas, pronto conseguirían el derecho al voto. La avidez con la que las mujeres se tragaron esta promesa, dejando de luchar por sus intereses y centrándose en los de los hombres, fue sorprendente.
La Federación de Mujeres Liberales es una organización de mujeres que creen en los principios del Partido Liberal (la Liga de la Primavera, algo más antigua, es una institución similar de mujeres adscritas a los principios del Partido Conservador). Ninguna de estas dos entidades tiene como objetivo el derecho al voto de las mujeres. Fueron creadas para defender las ideas de sus partidos y trabajar para sus candidatos electorales.
Me cuentan que recientemente las mujeres de Estados Unidos se han aliado con partidos políticos creyendo, tal y como lo hicimos nosotras, que al hacer tal cosa reducirán la oposición al sufragio al demostrar a los hombres que las mujeres poseen habilidades políticas y que la política es un trabajo de mujeres igual que de hombres. Que no se engañen. Puedo asegurar a las mujeres estadounidenses que nuestra longeva alianza con los grandes partidos, nuestra devoción por sus programas políticos y nuestra dedicación durante las elecciones, nunca han servido para avanzar un solo paso en la cuestión del sufragio. Los hombres aceptaron los servicios de las mujeres, pero nunca ofrecieron ningún tipo de recompensa.
En lo que a mí respecta, jamás me engañé con falsas esperanzas. Estuve presente cuando nació la Federación de Mujeres Liberales. La presidía la Sra. Gladstone, quien se deshizo en disculpas por la ausencia de «nuestro gran líder», el Sr. Gladstone, quien por supuesto no tenía tiempo que perder en una reunión de mujeres. A petición de la Sra. de Jacob Bright, me uní a la Federación. En esta fase de mi militancia formaba parte de la Sociedad Fabiana[11] y tenía una fe considerable en los poderes de expansión de su tibio socialismo. Sin embargo, ya estaba bastante convencida de que era inútil depositar nuestra confianza en los partidos políticos. Incluso de niña ya me sorprendía la fe inocente de los miembros de los partidos en las promesas de sus líderes. Recuerdo bien la resplandeciente expresión de entusiasmo de mi padre al volver de las asambleas políticas.
—¿Qué ha pasado, padre? —le preguntaba.
—¡Pues que hemos llegado a un acuerdo!
—Entonces conseguirás que se apruebe tu propuesta en la próxima sesión —pronosticaba yo.
—Yo no diría tanto —respondía habitualmente—. Las cosas no suelen ir tan rápidas. Pero hemos llegado a un acuerdo.
Pues bien, cuando las sufragistas fueron admitidas en la Federación de Mujeres Liberales, debieron sentir que habían llegado a un acuerdo. Se dispusieron a trabajar para el partido y a demostrar que eran tan capaces de votar como los granjeros que acababan de lograr el derecho. Ni que decir tiene que algunas mujeres mantuvieron su lealtad hacia la lucha por el sufragio. Retomaron las viejas líneas educativas para trabajar por la causa. Ninguna se planteó cómo y por qué los agricultores habían conseguido el derecho al voto. De hecho, lo habían logrado quemando almiares, amotinándose y demostrando su fuerza del único modo que pueden entender los políticos ingleses. La amenaza de organizar una marcha de cien mil hombres hasta la Cámara de los Comunes si no se aprobaba la ley también ayudó a que el agricultor se asegurase su libertad política. Pero ninguna sufragista se percató de esto. En cuanto a mí, por aquel entonces era demasiado joven políticamente hablando para aprender la lección. Me faltaban años de trabajo público para adquirir la experiencia y los conocimientos suficientes para saber cómo lograr concesiones del Gobierno inglés. Tenía que desempeñar un cargo público. Tenía que estar entre bambalinas en los colegios gubernamentales, en los hospicios para pobres y en otras instituciones caritativas; tenía que ver de primera mano la miseria y la infelicidad de un mundo diseñado por el hombre, antes de llegar a ese punto en que me alzase con éxito en su contra. Fue casi inmediatamente después del colapso del movimiento por el sufragio femenino en 1884 cuando comencé una nueva etapa de mi carrera.
[2]La esclavitud fue abolida en Estados Unidos en el año 1865, cuando se aprobó la Decimotercera Enmienda a la Constitución durante el mandato del presidente Abraham Lincoln.
[3]Emmeline nació en 1858, por lo que tendría cinco años cuando Lincoln promulgó la Proclamación de Emancipación en 1863, que no abolió la esclavitud en todos los estados pero abrió las puertas a la Decimotercera Enmienda, que sí la prohibió.
[4]Prominente abolicionista estadounidense, hermano de la escritora Harriet Beecher Stowe.
[5]Revuelta que tuvo lugar en 1867 para liberar a Irlanda del dominio de Gran Bretaña. Los fenianos constituían un movimiento nacionalista revolucionario del siglo XIX. Su nombre proviene de Fianna, banda de guerreros irlandeses de los siglos II y III. Desaparecieron hacia 1885, y a partir de 1900 el Sinn Féin retomó su lucha.
[6]Las actas de reforma o Reform Acts se emplean en la legislación del Reino Unido para las sucesivas reformas del sistema electoral. Aquí, Pankhurst habla de la Segunda Acta de Reforma, que concedió el voto a la clase trabajadora masculina.
[7]John Stuart Mill (1806-1873) fue un filósofo, político y economista inglés muy comprometido con los derechos de las mujeres.
[8]Susan B. Anthony (1820-1906), importante sufragista estadounidense.
[9]Político británico radical y liberal, miembro de la Cámara de los Comunes entre 1843 y 1889.
[10]William Ewart Gladstone, liberal, fue miembro de la Cámara de los Comunes y posteriormente llegó a ser primer ministro en cuatro ocasiones.
[11]Asociación británica fundada en 1884, cuyo objetivo era aplicar los principios del socialismo mediante reformas graduales. Puso los cimientos de lo que más tarde sería el Partido Laborista.
02
En 1885, un año después del fracaso del tercer proyecto de ley del sufragio femenino, mi marido, el Dr. Pankhurst, se presentó como candidato liberal al Parlamento por Rotherhithe, una circunscripción de la ribera de Londres. Hice campaña con él, dando discursos y explicando su programa lo mejor que pude. El Dr. Pankhurst era un candidato popular, así que no cabe duda de que lo hubiera logrado de no ser por la oposición del Partido del Autogobierno.[12] Parnell estaba al mando y su estrategia política se basaba en oponerse a todos los candidatos al Gobierno. De este modo, a pesar de que el Dr. Pankhurst fuera un acérrimo defensor del autogobierno, las fuerzas de Parnell se impusieron con vehemencia y fue derrotado. Recuerdo haber expresado una indignación considerable, pero mi marido me explicó que la forma de proceder de Parnell había sido la correcta. Teniendo un partido tan pequeño, no podía aspirar a lograr el autogobierno frente a una mayoría hostil, pero, si bloqueaba constantemente cualquier medida, al final desgastaría al Gobierno y lo obligaría a rendirse. Esta fue una valiosa lección política, una lección que yo estaba destinada a poner en práctica años después.
El año siguiente nos encontró viviendo en Londres y, como siempre, interesados en asuntos sindicales y en otros movimientos sociales. Ese año se recordaría por la gran huelga de mujeres que trabajaban en las fábricas de Bryant y May. Me volqué en esta huelga con entusiasmo, trabajando con las chicas y con otras mujeres importantes, entre ellas la célebre Sra. Annie Besant. La huelga tuvo éxito y las muchachas lograron mejoras sustanciales en sus condiciones laborales.
Eran tiempos de mucha agitación, de revueltas de la clase trabajadora, de huelgas y de cierres patronales. También fue la época en que un espíritu reaccionario de lo más absurdo pareció tomar posesión del Gobierno y de las autoridades. El Ejército de Salvación, los socialistas, los sindicatos —de hecho, cualquier asociación que se reuniera en la calle— se convirtieron en sus objetivos. Como protesta contra estas políticas se formó en Londres la Liga por la Ley y la Libertad. En la plaza de Trafalgar se celebró un acto por la libertad de expresión con John Burns[13] y Cunningham Graham[14] como oradores principales. Yo estuve presente en esta reunión, que desembocó en un sangriento enfrentamiento entre la policía y la población. Los disturbios de la plaza de Trafalgar son históricos, y a ellos les debe el señor John Burns, en buena medida, su posterior ascenso y prestigio político. John Burns y Cunningham Graham cumplieron condenas de prisión por su papel en la revuelta, pero se hicieron famosos y contribuyeron a establecer el derecho a la libertad de expresión de los hombres ingleses. Las mujeres inglesas aún luchan por ese derecho.
En 1890 nació en Londres mi último hijo. Ahora tenía una familia de cinco pequeños, así que durante un tiempo estuve menos activa en mi desempeño público.[15] Al retirarse la Sra. Annie Besant del Consejo Escolar de Londres me pidieron que presentase mi candidatura para esa posición, pero, a pesar de que hubiera disfrutado del trabajo, decidí no aceptar la invitación. Sin embargo, al año siguiente se formó una nueva asociación sufragista, la Liga por el Sufragio Femenino, y yo sentí que el deber me llamaba, por lo que me afilié. La Liga preparaba un nuevo proyecto de ley a favor del sufragio con cuyas cláusulas yo no estaba del todo de acuerdo, así que me uní a mis viejas amigas, entre quienes estaban la Sra. de Jacob Bright, la Sra. Wolstenholme-Elmy, socia del Consejo Escolar de Londres, y la Sra. Stanton Blatch,[16] que por aquel entonces residía en Inglaterra, con el fin de sustituir dicho proyecto de ley por el redactado por el Dr. Pankhurst. De hecho, ninguno de estos dos proyectos llegó al Parlamento aquel año. El Sr. (ahora lord) Haldane, que estaba a cargo del proyecto, impuso uno que él mismo había redactado. Se trataba de un proyecto sorprendente, inclusivo a más no poder. No solo abogaba por el derecho al voto de todas las mujeres de clase propietaria, fueran casadas o solteras, sino que, según el documento, estas podrían presentarse como candidatas a todos los puestos políticos bajo la Corona. El Gobierno nunca se tomó en serio este proyecto de ley, que de hecho nunca tuvo esa pretensión, como comprendimos más tarde. Recuerdo acudir a los tribunales con la Sra. Stanton Blatch para ver al Sr. Haldane y protestar por la introducción de una medida que no tenía ni la más mínima oportunidad de ser aprobada.
—Bueno, es que ese proyecto —adujo Haldane— es para el futuro.
Todos los proyectos de ley por el sufragio femenino son para el futuro, un futuro tan remoto que resulta inalcanzable. Empezábamos a comprenderlo incluso en 1891. Sin embargo, mientras hubiera un proyecto, estábamos decididas a apoyarlo. Por consiguiente, hicimos campaña con los miembros, distribuimos muchos panfletos y organizamos asambleas. En ellas no solo hablábamos nosotras, sino que invitábamos a miembros del Parlamento que fueran simpatizantes a que subieran al estrado. En una de estas reuniones, que tuvo lugar en un club radical del East End, habló el Sr. Haldane y un joven que lo acompañaba. Este muchacho, sir Edward Grey,[17] cuya carrera despegaba por aquel entonces, hizo un elocuente llamamiento a favor del sufragio femenino. El hecho de que sir Edward Grey se convirtiese posteriormente en un acérrimo enemigo del voto de las mujeres no debería sorprender a nadie. He conocido a muchos jóvenes ingleses que comenzaron su vida política como oradores a favor del voto para convertirse más adelante en antisufragistas o «amigos» traidores de la causa. Estos jóvenes aspirantes a hombres de Estado tienen que atraer la atención de alguna forma. Vincularse a una causa progresista, como la lucha de la clase trabajadora o por el sufragio femenino, parece una forma fácil de lograr este fin.
Pues bien, ni nuestros discursos ni nuestra agitación lograron beneficio alguno para el proyecto imposible del Sr. Haldane. Nunca pasó de una primera lectura.
Dejamos de vivir en Londres en 1893. Aquel año regresamos a nuestra casa de Mánchester, donde de nuevo retomé mi trabajo en la Sociedad por el Sufragio. Fue gracias a mi sugerencia que sus socias comenzaron a organizar sus primeras asambleas a pie de calle, cosa que seguimos haciendo hasta que conseguimos organizar un gran encuentro que llenó el Free Trade Hall, desbordado hasta el punto de que la gente tuvo que llenar otro auditorio menor que estaba cerca. Este evento marcó el comienzo de una campaña de propaganda entre la clase obrera, objetivo que llevaba tiempo deseando hacer realidad.
En ese momento empezó una nueva y —ahora que vuelvo la vista atrás— absorbente etapa de mi carrera. Ya he contado cómo nuestros líderes del Partido Liberal recomendaron a las mujeres que demostrasen que merecían el voto parlamentario mediante su servicio en puestos municipales, sobre todo en puestos sin sueldo. Muchas mujeres habían seguido estas recomendaciones y trabajaban en las Juntas de Guardianes,[18] los consejos escolares y otros lugares. Mis hijos ya eran lo suficientemente mayores como para poder dejarlos con niñeras competentes, por lo que tenía la libertad de unirme a estas filas. Un año después de mi regreso a Mánchester presenté mi candidatura a la Junta de Guardianes de la Ley de Pobres. Varias semanas antes, me había presentado con éxito a una vacante en el consejo escolar. Esta vez fui elegida por apabullante mayoría.
Con el fin de ayudar a las lectoras estadounidenses, explicaré brevemente cómo funciona nuestra Ley de Pobres inglesa. El cometido de dicha ley es administrar la legislación de la reina Isabel,[19] pues es una de las más grandes reformas efectuadas por esta sabia y humana monarca. Cuando Isabel llegó al trono se encontró a Inglaterra, la «alegre Inglaterra» de los poetas contemporáneos, en un estado de horrible pobreza. Hordas de gente se estaban muriendo de hambre literalmente en miserables chozas, en la calle y a las mismas puertas de palacio. La causa de toda esta precariedad se encontraba en la reforma religiosa de Enrique VIII[20] y en la ruptura de la Iglesia inglesa con Roma. Como es bien conocido, el rey Enrique se apropió de todas las tierras de la Iglesia, así como de las abadías y de los conventos, regalándoselos a aquellos nobles y favoritos que lo habían apoyado. Al tomar posesión de las propiedades de la Iglesia, los nobles protestantes no asumieron en modo alguno las antiguas responsabilidades de la Iglesia en lo referente al alojamiento de viajeros, las limosnas, la atención a los enfermos, la educación de los jóvenes y el cuidado de los niños y los ancianos. Al expulsar a los monjes y monjas de sus conventos, estas tareas no recayeron en nadie. El resultado, tras el breve reinado de Eduardo VI y el sangriento de la reina María, fue la anarquía social heredada por Isabel.
Esta gran reina y mujer creía que la responsabilidad de los pobres y los necesitados era de la comunidad, por lo que aprobó una ley mediante la que cada distrito contaría con organismos públicos que se hicieran cargo de las condiciones locales de pobreza. La Junta de Guardianes de la Ley de Pobres dedica un presupuesto a los pobres que proviene de las Tasas de Pobres (impuestos), además de un dinero adicional de la junta gubernamental local, presidida por un ministro del gabinete. Actualmente, este cargo lo ostenta el Sr. John Burns. La Junta de Guardianes tiene control sobre la institución que llamamos hospicio. Vosotras, las estadounidenses, si no me equivoco, tenéis asilos o albergues, pero no son tan completos como nuestros hospicios, que albergan todo tipo de instituciones en una. Mi hospicio contaba con un hospital con novecientas camas, una escuela con varios cientos de alumnos, una granja y muchos talleres.
Cuando entré a trabajar allí descubrí que la ley se estaba aplicando de forma injusta en Chorlton, nuestro distrito. La antigua junta estaba compuesta por el tipo de hombres que podríamos calificar de ahorradores. Eran guardianes, pero no de los pobres, sino de las tasas, y, como pronto descubrí, ni siquiera eran demasiado habilidosos como guardianes del dinero. Por ejemplo, a pesar de que la alimentación de los usuarios era muy escasa, el desperdicio de comida resultaba aberrante. Cada persona recibía al día cierta cantidad de comida, siendo el pan una parte tan grande de la ración que casi nadie se lo terminaba. En la granja, los cerdos se comían el excedente de pan, pero como estos animales no se desarrollan como es debido si solo comen alimentos sólidos, a la hora de llegar al mercado debían venderse a un precio muy inferior que los cerdos de granja bien alimentados. Sugerí que, en lugar de repartir el pan de una sola pieza, lo hiciesen en rebanadas y lo untasen con margarina, de modo que cada persona comiera tanto como quisiese. El resto de la junta objetó que los pobres que teníamos a nuestro cargo eran muy celosos de sus derechos y que iban a sospechar que esa innovación era una treta para reducir la ración que les correspondía. Esto tuvo fácil solución. Propuse que consultáramos a los usuarios antes de implementar el cambio. Como era de esperar, estos consintieron. Con el pan que sobró hicimos pudin con leche y pasas, con el que pudimos dar de comer a los ancianos del hospicio. A estos viejos me los encontré sentados en taburetes sin respaldo o en bancos. No tenían intimidad, ni posesiones, ni siquiera una taquilla. Los vestidos de las abuelas carecían de bolsillos, por lo que estaban obligadas a guardar en el sostén cualquier pequeño tesoro que poseyeran. En cuanto me estrené en el cargo proporcioné a los ancianos cómodas sillas estilo Windsor[21] para que se sentaran, además de llevar a cabo otras medidas que hicieron sus vidas más soportables.
Después de todo, esto solo eran pequeños beneficios. Pero me alegra mirar atrás y recordar lo que fuimos capaces de hacer por los niños del hospicio de Mánchester. La primera vez que visité el lugar me horrorizó ver a niñitas de siete u ocho años, de rodillas, fregando las heladas piedras de los interminables pasillos. Estas pequeñas vestían, ya fuera verano o invierno, finos vestidos de algodón de cuello bajo y manga corta. Por la noche no llevaban nada, pues los camisones se consideraban demasiado elegantes para los indigentes. El hecho de que hubiera una epidemia de bronquitis entre ellas la mayor parte del tiempo no había inducido a los guardianes a pensar que quizá debieran proporcionarles otro tipo de ropa. Había una escuela infantil, pero la educación que allí recibían dejaba mucho que desear. Pobres inocentes, qué abandonados estaban cuando los conocí. En cinco años logramos que su vida cambiase por completo. Compramos tierras, construimos unas casitas para que viviesen allí y fundamos una escuela moderna con un profesorado bien formado. Incluso nos aseguramos de que tuvieran un gimnasio y una piscina. Debo añadir que yo estaba en el comité que se encargaba de estas nuevas construcciones, y que era la única mujer en él.
Independientemente de lo que se pueda decir en contra del sistema inglés de la Ley de Pobres, siempre he sostenido que hay que evitar que el estigma de la pobreza recaiga sobre los niños del hospicio. Si se les trata como indigentes, por supuesto que lo serán, también de adultos, así como cargas permanentes para la sociedad; pero, si se les trata simplemente como niños bajo la tutela del Estado, empiezan a considerarse a sí mismos de otra manera. Los niños ricos no se empobrecen si estudian en los colegios públicos con los que tenemos la suerte de contar en Inglaterra. Sin embargo, muchos de estos colegios, en los que ahora estudian exclusivamente los muchachos de clase media-alta, fueron fundados por las delegaciones encargadas de educar a las niñas y a los niños pobres. Si se administra correctamente, la Ley de Pobres inglesa debería devolver a los hijos de los desamparados lo que las clases altas les han arrebatado: una buena educación basada en la dignidad.
Tal y como comprobé cuando asumí el cargo, el problema es que en las circunstancias actuales la ley no basta por sí misma, ni siquiera en lo que respecta a la infancia. Necesitamos nuevas leyes, y pude darme cuenta muy pronto de que estas no serían posibles hasta que las mujeres no tuviéramos derecho al voto. Durante el tiempo en que formé parte de la junta, y años después de ello, las guardianas de todo el país han luchado en vano para que la ley sea reformada con el fin de suavizar unas condiciones que rompen el corazón de las mujeres que las presencian, pero que al parecer no afectan demasiado a los hombres. Ya he hablado de las niñas que encontré restregando los suelos del hospicio. Algunas de las que realizaban esta odiosa tarea despertaron mi más profunda compasión. Descubrí que había mujeres embarazadas fregando los suelos del hospicio, llevando a cabo los más duros trabajos casi hasta que sus bebés llegaban al mundo. Muchas de ellas no estaban casadas y eran muy jóvenes, más bien niñas. Estas pobres madres podían quedarse en el hospital un par de semanas tras el parto. Después se les daba a elegir entre permanecer en el hospicio y ganarse la vida limpiando y realizando otros trabajos, en cuyo caso se las separaba de sus bebés, o dejar su plaza libre. Podían quedarse y ser indigentes o podían marcharse, marcharse con un bebé de dos semanas en sus brazos, sin esperanza, sin hogar, sin dinero, sin un lugar a donde ir. ¿Qué fue de aquellas niñas y de sus desventuradas criaturas? Esta pregunta estaba en la base de la reivindicación de las guardianas de reformar una parte de la Ley de Pobres.
La sección en cuestión se ocupa de los niños que son acogidos no por el hospicio, sino por sus progenitores, en concreto casi siempre por sus madres. Se trata de esa clase de madres de los hospicios —en su mayoría jóvenes criadas— que las malas lenguas dicen que son la norma general; es de esa clase, más que ninguna otra, de la que provienen los casos de hijos ilegítimos. Estas pobres criadas, que quizá solo pueden salir por las noches, cuyas mentes no están muy formadas y que descubren sus sentimientos en las novelas baratas, son las presas más fáciles para aquellos que carecen de buenas intenciones. Es a ellas a quienes les arrebatan los bebés, cuyo nuevo alojamiento están obligadas además a costear. Por supuesto, allí los pequeños no están bien cuidados. Se supone que la función de los guardianes de la Ley de Pobres es protegerlos mediante la designación de inspectores que puedan ir a visitar las casas donde estos bebés han sido acogidos. Sin embargo, tal y como se plantea la ley, si un hombre arruina a una jovencita y paga la ridícula suma de veinte libras —menos de cien dólares al cambio—, no se puede inspeccionar la casa de acogida. Siempre que la cuidadora no aloje a más de un niño cada vez y se abonen las veinte libras, los inspectores no supervisarán su casa. Ni que decir tiene que los bebés fallecen con terrible precocidad, con frecuencia mucho antes de que se hayan gastado las veinte libras, por lo que las cuidadoras quedan libres para solicitar otra víctima. Como he dicho, durante años las mujeres han tratado en vano de lograr esa pequeña reforma en la Ley de Pobres con el fin de proteger a los niños ilegítimos y de hacer que cualquier canalla rico tenga más difícil escapar de la responsabilidad del cuidado de un bebé solo porque haya pagado una ridícula cantidad de dinero. Se ha intentado una y otra vez, pero siempre se ha fracasado, porque quienes se preocupan de verdad por este tema son simples mujeres.
Antes de convertirme en guardiana de la Ley de Pobres creía ser sufragista, pero ahora empezaba a pensar que el derecho al voto de las mujeres no solo era un derecho, sino una necesidad desesperada. Estas madres pobres y desprotegidas y sus bebés fueron un elemento clave en mi educación como activista. De hecho, las mujeres que conocí en el hospicio contribuyeron a mi formación. Poco después de entrar a formar parte de la junta comprobé que las ancianas que ingresaban en el hospicio eran superiores de muchas maneras a los hombres ancianos que también vivían allí. Una no podía evitar darse cuenta. Para empezar, eran más trabajadoras. De hecho, resultaba bastante conmovedor ver lo laboriosas y pacientes que eran. Las viejitas de más de sesenta y setenta años trabajaban más que nadie, eran las que más cosían, las que más limpio mantenían el lugar y las que proporcionaban ropa al resto de residentes. Pude constatar que los hombres mayores eran distintos. No se podía esperar de ellos que trabajasen demasiado. Les gustaba detenerse en la sala donde se preparaba la estopa, ya que allí se les permitía fumar; pero eso de trabajar de verdad no era algo que concerniese a nuestros viejos.
Empecé a hacer preguntas sobre estas ancianas. Descubrí que la mayoría de ellas no habían llevado una vida disoluta ni habían sido criminales, sino que eran mujeres con vidas perfectamente respetables, bien como esposas y madres o bien como mujeres solteras que se habían ganado la vida por sí mismas. Muchas de ellas habían sido criadas que no se habían casado y habían perdido su empleo a una edad en la que les resultaba imposible encontrar otro trabajo. No se debía a ningún error por su parte, sino a que nunca habían ganado lo suficiente como para poder ahorrar. El sueldo medio de las mujeres obreras en Inglaterra es inferior a dos dólares a la semana. Con esta miseria ya resulta difícil vivir, por lo que lo de ahorrar resulta inimaginable. Quien conozca mínimamente las condiciones bajo las cuales viven las mujeres obreras sabe que pocas de ellas pueden esperar tener algo de dinero con el que mantenerse de ancianas. Además, la mayoría de ellas deben dar sustento a otras personas, además de a sí mismas. ¿Cómo iban a poder ahorrar?
Algunas de nuestras mujeres mayores estaban casadas. Descubrí que muchas de ellas eran viudas de diestros artesanos que cobraban pensiones gracias a sus sindicatos, pero que estas pensiones habían muerto con ellos. Estas mujeres, que habían renunciado a tener un trabajo propio y se habían dedicado a cuidar a sus maridos y sus hijos, se quedaban sin un penique. No había nada que pudieran hacer salvo acudir al hospicio. Muchas de ellas eran viudas de hombres que habían servido a su país en el Ejército de Tierra o en la Marina. Estos hombres cobraban una pensión del Gobierno, pero esa pensión se terminaba con su muerte; por tanto, las mujeres acababan en el hospicio.
Ojalá que no nos encontremos con tantas mujeres respetables en los hospicios ingleses en el futuro. Ahora contamos con una pensión para los mayores que abona tanto a las ancianas como a los ancianos la suma de cinco chelines —un dólar con veinte céntimos— a la semana; apenas da para vivir, pero es suficiente para permitir que los pobres mantengan a sus viejos padres y madres en el hospicio sin que ni sus hijos ni ellos pasen penurias. Pero cuando yo ejercía de guardiana de la Ley de Pobres no se podía hacer nada por una mujer cuya vida activa llegaba a su fin, salvo convertirla en una indigente.