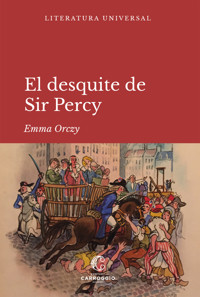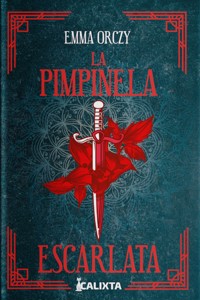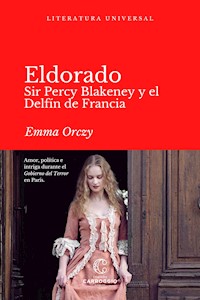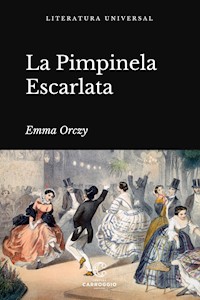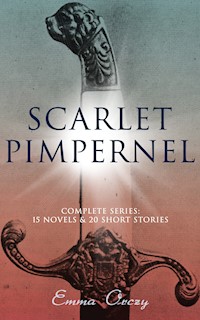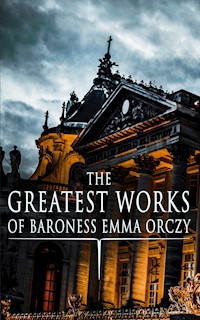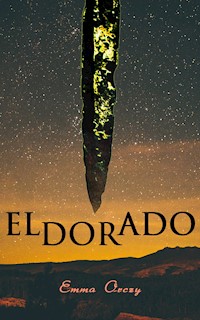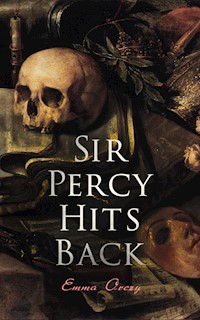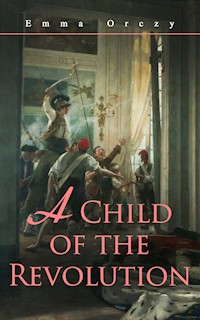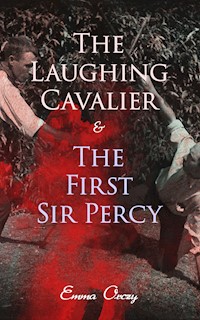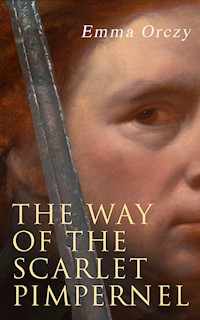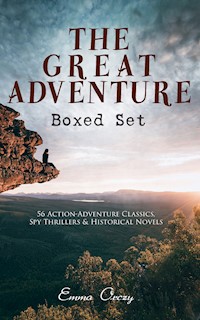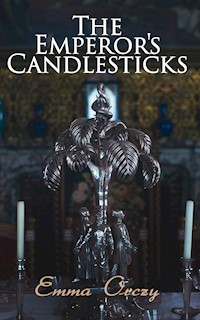Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Century Carroggio
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Literatura Universal
- Sprache: Spanisch
Novela de la serie de la Pimpinela Escarlata, probablemente la más entretenida. En el marco de la revolución francesa, en el París de la guillotina, se narra con datos reales la situación convulsa a modo de novela histórica y muy bien documentada. Es una novela de amor, aventuras y venganza donde se mezclan las relaciones de la aristocracia con jacobinos, girondinos y las turbas de los alborotadores.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
MÍA SERÁ LA VENGANZA
EMMUSKA ORCZY
Century Carroggio
Derechos de autor © 2023 Century Públishers s.l.
Todos los derechos reservadosTraducción: Jorge BeltranIntroducción: Juan Leita
Contenido
Página del título
Derechos de autor
Introducción AL AUTOR, LA ÉPOCA Y LA OBRA
Prólogo
Capítulo primero
Capítulo II EL CIUDADANO DIPUTADO
Capítulo III HOSPITALIDAD
Capítulo IV EL FIEL PERRO GUARDIAN
Capítulo V UNA JORNADA EN EL BOSQUE
Capítulo VI LA PIMPINELA ESCARLATA
Capítulo VII UNA ADVERTENCIA
Capítulo VIII ANNE MIE
Capítulo IX CELOS
Capitulo X LA DENUNCIA Pero, ¿qué decir de Juliette?
Capítulo XI «LA VENGANZA SERA MÍA»
Capítulo XII LA ESPADA DE DAMOCLES
Capítulo XIII LA TELARAÑA
Capítulo XIV UN MOMENTO DE FELICIDAD
Capítulo XV DESCUBIERTO
Capítulo XVI BAJO ARRESTO
Capítulo XVII EXPIACIÓN
Capítulo XVIII EN LA PRISIÓN DE LUXEMBURGO
Capítulo XIX COMPLEJIDADES
Capítulo XX «EL CABALLO TUERTO»
Capítulo XXI :UN ORADOR JACOBINO
Capítulo XXII AL CAER EL DIA
Capítulo XXIII JUSTICIA
Capítulo XXIV; EL JUICIO DE JULIETTE
Capítulo XXV LA DEFENSA
Capítulo XXVI SENTENCIA DE MUERTE
Capítulo XXVI LOS DISTURBIOS DE FRUCTIDOR
Capítulo XXVIII LO INESPERADO
Capítulo XXIX PERE LACHAISE
Capítulo XXX CONCLUSIÓN, Poco más queda que decir.
Introducción AL AUTOR, LA ÉPOCA Y LA OBRA
por Juan Leita
Emma o Emmuska Orczy, mundialmente conocida con el nombre de Baronesa d'Orczy, nació en Tarnaórs (Hungría) en el año 1865. Siendo todavía muy joven, emigró de su país natal para cursar sus primeros estudios en Bruselas y en París. Años más tarde, sintiendo en su interior una afición especial por la pintura, se trasladó a la ciudad de Londres para entregarse plenamente al aprendizaje y al ejercicio del arte pictórico. Por aquellos tiempos, Emmuska Orczy no sospechaba en absoluto que su verdadera vocación y su autentico éxito estribaban más bien en las letras.
Al estilo de muchos novelistas y escritores famosos, como Charles Dickens y Robert Louis Stevenson, por ejemplo, la autora de La Pimpinela Escarlata experimentó la inquietud de los viajes y de los casi constantes cambios de lugar y residencia. Después de numerosas peregrinaciones por diversas partes del mundo, sin embargo, decidió afincarse de un modo más definitivo en la capital de Inglaterra. Había conocido allí al pintor Montague Barstow, con quien luego contrajo matrimonio y compartió varios de sus intereses artísticos en la gran ciudad londinense, que de hecho vino a convertirse en su segunda patria.
Fue ya a principios de nuestro siglo cuando Emmuska Orczy decidió probar suerte en el campo de la literatura, abordando en primer lugar el género policíaco, que por aquel entonces había alcanzado ya un éxito y un interés extraordinarios por parte del público lector. En estrecha colaboración con su marido, se propuso crear la figura de un detective que fuera totalmente distinta de la celebérrima y arrolladora figura de Sherlock Holmes. De esta manera, escribió doce narraciones de ese estilo que fueron publicadas en el Royal Magazine en 1901 y luego recopiladas en un volumen que llevaba el título general de El viejo en el ángulo.
"El viejo en el ángulo" es un personaje gris e irrelevante cuyo verdadero nombre no aparece jamás en los relatos. Sentado cómodamente ante una taza de café, se dedica siempre a discutir sobre asesinatos enigmáticos y difíciles de resolver con un periodista del Evening Standard llamado Polly Burton. El extraño y oscuro protagonista se interesa solamente por aquellos crímenes que constituyen un intricado y misterioso problema. Su mayor placer consiste en averiguar por pura inducción o cálculo de probabilidades la exacta y verdadera identidad del criminal.
Sin duda alguna, la Baronesa d'Orczy no alcanzó la fama literaria por ese conjunto de obras menores. No obstante, es necesario hacerle justicia en este punto concreto, observando que la originalidad innegable de esas narraciones sirvió de base para otros grandes autores del género policíaco. Ellery Queen, por ejemplo, se inspiró evidentemente en la figura del "viejo en el ángulo" para crear a uno de sus detectives más famosos. Patrícia Highsmith debió de leer también uno de sus relatos para urdir la trama de su célebre novela Extraños en un tren, llevada magistralmente al cine por el gran Alfred Hitchcock. Por otra parte, la Baronesa d'Orczy fue autora de una narración titulada Muerte misteriosa en Percy Street cuyo mecanismo fundamental recuerda claramente una famosa obra de Agatha Christie: El asesinato de Rogerd Acroyd. Tras describirse minuciosamente la realización de un crimen, con todas sus implicaciones, el lector se encuentra con la sorpresa final de que el asesino es el mismo protagonista que lo narra todo.
No hay ninguna duda, sin embargo, de que el auténtico éxito de Emmuska Orczy en el campo literario se llevó a cabo con la creación de su más célebre personaje: la Pimpinela Escarlata. Atraída por el acontecimiento sorprendente y singular de la Revolución francesa, se sumergió en el estudio detallado y en la lectura atenta de grandes historiadores, como Carlyle, que dedicaron ímprobos esfuerzos a la descripción objetiva de la mayor revolución de la historia. Fruto de ese interés y de esa preocupación fue la idea de crear un personaje audaz y aventurero que tomara parte en las intrigas y en los sucesos acaecidos realmente en aquel período revolucionario de la historia de Francia, tan importante y decisivo también para la historia universal. La primera novela de esta larga serie: La Pimpinela Escarlata, apareció en 1905 y obtuvo casi inmediatamente una calurosa acogida por parte de los lectores. Desde entonces la Baronesa d'Orczy quedaría para siempre unida al nombre de esa pequeña flor roja que desde aquel preciso instante tenía que simbolizar para todo el mundo la valentía y la grandeza de espíritu.
Inmersa ya plenamente en la creación original de nuevas aventuras protagonizadas por su personaje preferido, Emmuska Orczy no dejó de sentir, sin embargo, la antigua y constante inquietud del lugar y de los viajes. Durante varios años se afanó por recorrer prácticamente todos los países de los distintos continentes, mientras la primera novela de su arrojado y apasionante protagonista era reeditada y traducida en gran número de naciones. Es muy curioso, por ejemplo, que ya en las primeras décadas del siglo XX G.K. Chesterton, el famoso creador de las inefables historias del padre Brown, empleara ese inmenso éxito editorial de la Baronesa d'Orczy para ilustrar la idea concreta de que no es nada original repetir algo archisabido, cuando escribió: "Sería como ofrecer al mundo un nuevo retrato de Rodolfo Valentino (el actor de cine que estaba de moda en aquella época) o hacer una nueva edición de La Pimpinela Escarlata".
Emmuska Orczy murió en Montecarlo en 1947, cuando las adaptaciones teatrales y cinematográficas de sus novelas habían popularizado ya mundialmente su nombre, haciendo suyas las divertidas peripecias de su más logrado personaje. ¿Qué amante verdadero del cine no recuerda, por ejemplo, la espléndida encarnación de sir Percy que hizo Leslie Howard al lado de la exquisita Merle Oberon en el papel de su amada y fiel esposa Marguerite? ¿Quién en aquel tiempo no se entusiasmó con la nueva y trepidante versión cinematográfica, ya a todo color, de La Pimpinela Escarlata, interpretada en aquella ocasión por David Niven en el papel del atildado, irónico e intrépido aristócrata inglés? Sin ningún género de dudas, el poderoso arte del cine, con su plasmación única en imágenes, confirmó plenamente la fuerza y la originalidad de la creación imaginativa de la Baronesa d'Orczy.
LA GRAN REVOLUCIÓN DE LA HISTORIA
Aunque no podamos hacer aquí un estudio tan preciso y detallado de la Revolución francesa como lo llevó a cabo Emmuska Orczy para concebir y desarrollar las tramas de sus novelas, es útil y conveniente recordar ante todo algunos puntos decisivos de esa época histórica para poder situarnos con mayor cercanía y más exacta comprensión en las hazañas y actividades de la Pimpinela Escarlata y de su banda.
El 14 de julio de 1789 se suele designar como la fecha clave del comienzo de la Revolución francesa. El pueblo, que se consideraba tiranizado y sumido en una gran pobreza a lo largo y a lo ancho de todo el país, decide echarse a la calle para terminar con la opresión del régimen real. Empuñando picas y la serie más variada de armas, sesenta mil personas se dirigen en masa hacia la prisión de la Bastilla de París, que se tenía como un símbolo del poder absolutista del rey. Tras derribar sus puertas, romper sus ventanas y destrozar todos sus muebles, la plebe acaudillada por Camille Desmoulins se apodera de la cárcel y ejecuta inmediatamente a su gobernador, el marqués de Launay. La noticia de la caída de la Bastilla llegó al palacio de Versalles entrada ya la noche. Tuvieron que despertar al monarca para explicarle lo sucedido y, cuando Luis XVI todavía aturdido y asombrado preguntó: "¿Ha sido un motín?", uno de sus ministros le respondió: "No, señor. Es una revolución".
Luis XVI era un hombre bajo y regordete que gozaba de todas las cualidades típicas de un buen padre de familia: honrado, alegre, piadoso y amante de las diversiones nobles, como la caza, por ejemplo. No obstante, carecía de todos aquellos atributos que son necesarios para ser un buen gobernante. Si de hecho era incapaz de regir atinada y correctamente su reino, todavía era más inútil para sofocar una revolución. De este modo, Luis Capeto tuvo que ir cediendo ante las continuas presiones de los representantes revolucionarios, hasta el punto de pretender abandonar varias veces el país en secreto, juntamente con su esposa Maria Antonieta y su hijo el Delfín. Sus intentos de huida, sin embargo, resultaron un completo fracaso, teniendo que ver con sus propios ojos los acontecimientos que debían precipitar fatalmente su caída.
Dos partidos se disputaban por entonces la soberanía del poder y la tarea de dirigir la nación: los girondinos y los jacobinos. En la sala de la Convención Nacional, los girondinos se sentaban a la derecha del presidente y eran partidarios de la moderación, mientras que los jacobinos ocupaban los sitios de la izquierda y propugnaban los métodos drásticos y violentos (de ahí nacieron precisamente los términos políticos de "derecha" y de "izquierda", que desde entonces pasaron a ser patrimonio universal, con las modificaciones necesarias que han ido asumiendo hasta la actualidad). Los hombres más radicales que iban a representar la caída fulminante de la realeza y la implantación del gobierno revolucionario fueron Marat, Danton y Robespierre, tres nombres claves de la Revolución francesa.
El 10 de agosto de 1792 Danton lanza el pueblo contra los jardines y el palacio de las Tullerías, con el propósito de dar muerte al rey. Los representantes revolucionarios invitan a todos los ciudadanos a que se unan a las decisiones tomadas por la Convención Nacional y, tras rápidas deliberaciones, se decide arrestar al monarca y a toda su familia. Luis XVI es encarcelado inmediatamente en la torre del Temple, junto con Maria Antonieta y su hijo, mientras que Danton es el hombre elegido para desempeñar el cargo de ministro de Justicia.
Los jacobinos han ido imponiendo su manera de pensar y su política, de forma que los métodos drásticos y violentos se ponen en práctica como medio de expurgar de modo radical a los enemigos internos de la Revolución. Las continuas matanzas de septiembre de 1792 son conocidas en la historia como las purgas más duras y sanguinarias jamás conocidas. Se ha impuesto ya la guillotina como instrumento rápido y menos doloroso de ejecución, a propuesta del diputado Guillotin. Las cabezas de numerosos nobles y aristócratas caen bajo el impulso destructor de su cuchilla. Con todo ello aparecen los elementos más típicos y característicos de la Revolución francesa.
La llegada masiva a París de patriotas y aventureros procedentes de Marsella constituyó una baza decisiva en ese giro total hacia la violencia. Iban tocados con el famoso gorro colorado e investidos con la escarapela tricolor, símbolo de la unión de los tres estados y órdenes imperantes en el país: el clerical, el aristocrático y el plebeyo. Su canto más común La Marsellesa, himno compuesto recientemente, así como el cruel y sangriento Çà ira. Aquellos hombres fueron los instrumentos más adictos y más eficaces del movimiento revolucionario, como también la imagen más plástica y sobresaliente de aquel período histórico ya doblemente centenario. La Revolución francesa había entrado así en su fase culminante.
CUATRO NOVELAS EMOCIONANTES
En ese punto histórico y en ese marco concreto, sucintamente descritos, se inicia la primera novela de la presente selección, que agrupa las mejores obras de la Baronesa d'Orczy. Su título es precisamente La Pimpinela Escarlata, que da nombre a toda la serie. Al estilo de la célebre novela de Charles Dickens Historia en dos ciudades, la acción se desarrolla a caballo de dos naciones cercanas. Inglaterra conoce ya el cariz dramático que van tomando los acontecimientos en Francia. El gobierno británico, sin embargo, no quiere adoptar aún ninguna postura ni ninguna medida práctica, por respeto a la norma internacional de no intervenir en los asuntos internos de otra nación. Emmuska Orczy, no obstante, finge que un pequeño grupo de jóvenes ingleses se ponen al Servicio de un hombre misterioso que se esconde bajo el nombre de "La Pimpinela Escarlata", con el propósito de liberar a nobles y aristócratas franceses de la guillotina y ponerlos a salvo en tierras británicas. La banda ha conseguido ya muchos éxitos y el gobierno revolucionario determina acabar con el enigmático y audaz conspirador inglés. Para ello envía a las islas a un agente autorizado, con el fin de que descubra la identidad de la Pimpinela Escarlata y trame un ardid para llevarlo a la guillotina. El astuto y malvado Chauvelin, representante de la República francesa instaurada en el otoño de 1792, será el encargado de emplear todos los medios innobles para lograr ese objetivo.
En la segunda novela: Mía será la venganza, los hechos históricos han dado un paso hacia adelante. Los hombres más radicales de la Revolución, que se sentaban en los lugares más elevados de la parte izquierda de la Convención Nacional y que por esto se llamaban de la Montana, habían ido imponiendo sus criterios. Su petición de condenar al rey no había sido atendida anteriormente. Sin embargo, a principios de 1793 el juicio de Luis XVI estaba ya preparado. Las deliberaciones duraron unos cuantos días. Pero, al fin, el rey fue condenado a muerte. Al pie del cadalso y aprovechando un momento de silencio de la multitud, Luis Capeto pudo pronunciar claramente estas palabras: "Pueblo mío, muero inocente". Los tambores, no obstante, ahogaron en seguida el resto de su último mensaje. La cuchilla cayó inexorablemente. El rey había sido ejecutado. Pero algo habría de verdad en aquel último alegato, sobre todo si tenemos en cuenta que el mismo François Mitterrand, a propósito de la celebración del segundo centenario de la Revolución francesa, declaró públicamente que él no habría guillotinado ni dado muerte a Luis Capeto.
Con la ejecución de Luis XVI, acaecida el 21 de enero de 1793, los jacobinos obtuvieron un importante y decisivo éxito sobre sus inmediatos enemigos, partidarios de la moderación. Desde aquel momento, los girondinos se vieron obligados a batirse en retirada. Marat, Danton y Robespierre quedaban dueños absolutos del terreno político. Una joven simpatizante del partido girondino, sin embargo, llamada Carlota Corday, decidió por su cuenta y riesgo asesinar a Jean Paul Marat, que había pedido doscientas cincuenta mil cabezas para asegurar el triunfo y la estabilidad de la Revolución. El 13 de julio de 1793 se dirigió a la casa de Marat y, después de alegar que traía un informe sobre los girondinos buscados por la Montana, la dejaron entrar en el baño donde se encontraba el viejo y enfermizo político que pretendía acabar con tantos ciudadanos franceses. Tras un breve diálogo, Carlota sacó un puñal que traía bajo su corpiño y le asestó un certero golpe en el corazón. Los intentos por salvar a Marat fueron inútiles. La joven fue detenida y juzgada al día siguiente. Carlota Corday subió al patíbulo con gran serenidad y orgullo. Según dijo poco antes de morir, nunca había visto anteriormente una guillotina.
La acción sangrienta de aquella joven tuvo una cálida acogida por parte de los demás países europeos. En Francia, no obstante, no hizo más que azuzar el fuego revolucionario y enardecer los ánimos patrióticos. Marat fue convertido en un mártir de la Revolución y los jacobinos acabaron por imponerse. El Comité de Salud Pública decreto nuevas purgas y constituyó juntas por todo el país para proteger la seguridad del Estado.
Mientras tanto, Maria Antonieta seguía encerrada en la torre del Temple. En vista de la turbulencia de los acontecimientos, Emmuska Orczy finge que la intrépida banda de la Pimpinela Escarlata se decida a poner en práctica un plan altamente ambicioso para liberar a la misma reina. El audaz aventurero inglés aprovecha la colaboración de Paul Déroulède, que había sido abogado defensor en el juicio de Carlota Corday, para llevar a cabo su atrevido proyecto. Una mujer joven, sin embargo, se interpone en esos planes y está a punto de echarlo todo a perder. La intriga emocionante de la acción de esta obra se desarrolla exactamente dentro de los límites de ese planteamiento, sin forzar ni cambiar nunca los hechos verídicos de la historia de la Revolución francesa.
Eldorado, sin duda alguna la novela más lograda en su conjunto de la Baronesa d'Orczy, aborda la parte histórica correspondiente a lo sucedido al Delfín, el hijo de Luis XVI. El 10 de octubre de 1793 había sido implantado en Francia el régimen conocido en la historia por el "Gobierno del Terror". Cinco días antes, se había promulgado el decreto por el que se abolía la era cristiana y se instauraba un nuevo calendario, con nomenclatura totalmente distinta de meses y días. El 16 del mismo mes fue guillotinada Maria Antonieta. Aquella reina de origen extranjero, educada en la corte austríaca y siempre pendiente de los consejos de su madre Maria Teresa, había sido odiada por el pueblo francés durante todo su reinado. No obstante, su comportamiento sereno y tranquilo a lo largo de su juicio y en el mismo momento de su muerte se hizo acreedor de la admiración de todos. El Terror seguía imponiéndose de ese modo, acabando violentamente con todos los restos de los gobiernos anteriores.
En la torre del Temple, sin embargo, quedaba todavía Luis XVII, el hijo de Maria Antonieta y de Luis XVI, el heredero legitimo del trono. Desposeído de todo cariño y cuidado paternos, fue confiado a un zapatero remendón que puso todo su empeño en castigar al muchacho con toda clase de crueldades físicas y morales. Aquel hombre llamado Simón fue un auténtico verdugo para el Delfín. Se iniciaba ya el año 1794 y no se percibía ningún atisbo de que la situación política francesa pudiera tomar en el futuro otro rumbo que el de llevar la violencia hasta los límites más insospechados.
Teniendo en cuenta esas circunstancias históricas, la Baronesa d'Orczy ideó una nueva aventura protagonizada por la Pimpinela Escarlata. El osado conspirador inglés se atrevería a liberar al Delfín de las mismas manos de sus crueles verdugos. El plan supondría una enorme temeridad. Con todo, tendría que dar su fruto: el hijo de Luis XVI sería sacado de la torre del Temple para ser puesto a salvo en el Mediodía francés.
El hecho no es puramente novelesco, sino que tiene visos históricos apoyados y defendidos por varios autores. Algunos sostienen con testimonios personales que el Delfín fue realmente liberado y que fue otro el que murió en prisión. Louis Hastier afirma que el auténtico heredero de la corona falleció en enero de 1794 y que el 8 de junio de 1795 murió en el Temple su sustituto. Las teorías y las opiniones se han multiplicado. Pero lo cierto es que la brillante estratagema de la Pimpinela Escarlata no es una simple creación arbitraria de la Baronesa d'Orczy, sino que goza de probabilidades históricas que desde varios puntos de vista pueden considerarse como veraces y reales.
La cuarta novela incluida en la presente selección se titula El desquite de sir Percy y se refiere concretamente al último año del Gobierno del Terror. El ameno y vibrante relato tiene como motivo principal la caída violenta de aquellos hombres que forjaron la Revolución precisamente bajo las duras normas y las severas leyes que ellos mismos establecieron para hacerla triunfar y consolidaría en el grado mayor posible.
En efecto, la popularidad y el talento innegables de Georges Jacques Danton le habían acarreado desde hacía tiempo la envidia y la enemistad de Robespierre. Por otra parte, su última tendencia a la moderación y el intento político de evitar sangre inocente representaban un estorbo para la firme y segura estabilización del nuevo régimen. De esta manera, en la noche del 30 de marzo de 1794 el Comité de Salud Pública y el Comité General de Seguridad se vieron obligados a aceptar la extensa lista de cargos contra aquel gigante de la Revolución que había sido minuciosamente elaborada y redactada por el mismo Robespierre. Ante aquel cúmulo de acusaciones, unas auténticas y otras falsas, el tribunal no tuvo más remedio que inclinarse por la condena de Danton, el hombre más valioso y también más feo de la República. Sus postreras palabras al verdugo fueron las siguientes: "Enseña luego mi cabeza al pueblo. Es digna de ser vista". La ironía final, sin duda terriblemente dramática e incluso horrendamente grotesca, constituye ya, sin embargo, una muestra harto elocuente de su aguda inteligencia y sobre todo de su poderosa personalidad.
Tomando como base ese hecho histórico, la Baronesa d'Orczy urde en El desquite de sir Percy un caso similar: un alto representante del régimen revolucionario se ve afectado personalmente por las mismas estructuras represivas y dictatoriales que lo configuran. A principios del Gobierno del Terror, se había aprobado la "Ley de Sospechosos", según la cual podía ser arrestada inmediatamente cualquier persona que tan solo pareciera favorecer a los enemigos de la Revolución. Esa ley, de absoluta autenticidad histórica, servirá de motivo principal para desarrollar la trama de la novela que cierra el presente volumen.
Además de ese tema capital, aparece también en el relato el marco profundo de la guerra entablada entre Francia e Inglaterra. La ejecución del monarca Luis XVI había alarmado ya a los ingleses, que recordaban la antigua aseveración de los revolucionarios de que el ejército francés se dedicaría a extender la República por todos los países europeos. Se trataba de una amenaza que tenía todos los visos de convertirse en una palpable y concreta realidad en la historia de Europa.
Viendo por consiguiente el mal cariz que tomaban los acontecimientos, Inglaterra resolvió finalmente aliarse con Austria y con Prusia para poder combatir el avance implacable de las tropas revolucionarias por todas las naciones del viejo continente. De este modo, el diputado Brissot no tuvo más remedio que declarar la guerra al gobierno británico, antes de que los ingleses se la declararan a Francia. En muy poco tiempo, se llamó a filas a trescientos mil soldados. Los jóvenes franceses fueron requeridos urgentemente para afrontar con éxito la tremenda lucha que, según se pregonaba, debía salvar a la nación.
Debilitada internamente y presionada por el exterior, Francia vive momentos realmente angustiosos y difíciles. Maximilien Robespierre ha quedado, sin duda alguna, como único señor y jefe indiscutible de la República francesa. Pero en la novela de Emmuska Orczy que comentamos: El desquite de sir Percy, ya se insinúa su desgracia y su destino fatal. Los hechos confirmaron este aserto fundamental: los grandes creadores de la Revolución fueron cayendo uno tras otro bajo el peso de su propia intolerancia.
El Gobierno del Terror, en efecto, funcionó tan inexorablemente con sus forjadores como con sus desgraciadas víctimas. El día 9 de Thermidor (según la nomenclatura del nuevo calendario revolucionario, que corresponde exactamente al 27 de julio de 1794) Maximilien Robespierre fue guillotinado, juntamente con veintidós de sus más fieles seguidores. Como escribiría posteriormente Napoleón en su Memorial de Santa Elena, "en esta fecha acabó la tiranía".
LA REVOLUCIÓN FRANCESA COMO FONDO
Si hemos seguido, por lo menos sucintamente, los acontecimientos principales de lo acaecido en la historia de Francia entre 1789 y 1794, ha sido evidentemente por el motivo esencial de que resulta sumamente útil y conveniente hacerse cargo del decorado básico en el que se mueven y se desarrollan las acciones de las principales novelas que constituyen la famosa serie de La Pimpinela Escarlata. Indudablemente, Emmuska Orczy supo plasmar y desarrollar en sus obras más célebres el gran interés por una época histórica que en múltiples sentidos ha acabado por convertirse en un jalón decisivo para todo lo que se llama "modernidad". No solamente hizo revivir en sus páginas los más importantes acontecimientos revolucionarios de Francia a base de una aportación precisa de nombres, fechas y datos (fruto de un esmerado estudio previo de los mejores historiadores de su época), sino que logró plasmar también una situación imaginaria que parece surgir de la forma más natural de las posibilidades y circunstancias reales.
Decía Aurora Dupin, la famosa novelista francesa conocida bajo el seudónimo masculino de George Sand: "Las interpolaciones del narrador en la novela histórica están muy bien. Llevan al lector desde las profundidades de una antigüedad fantástica a la sensación de una antigüedad real que él conoce". En el caso de las novelas de la Baronesa d'Orczy, el lector podrá comprobar en seguida que la autora incide muy a menudo en breves o más largas interpolaciones que se refieren directamente a opiniones y juicios sobre los hechos propios y auténticos de la Revolución francesa. De esta manera, desde las profundidades enormemente atractivas de una antigüedad fantástica, la de la sugestiva Pimpinela Escarlata y de su intrépida banda, el lector es inducido inevitablemente a tener la sensación de una antigüedad real que ya conoce o que precisamente así se ve obligado a conocer. En este sentido, es innegable que la ficción también instruye. La aventura y la fantasía también son pedagógicas.
El lector podrá advertir perfectamente, por ejemplo, que la Baronesa d'Orczy aprovecha al máximo la constatación de personajes históricos para causar la impresión de un auténtico verismo. Es innecesario repasar la lista de nombres conocidos que van apareciendo a lo largo de los relatos. Recordemos únicamente que también se citan personajes secundarios de realidad histórica. Foucquier Tinville fue verdaderamente acusador público en los primeros años de la República francesa. El apellido Saint Just tiene claras resonancias en la persona de un fiel adicto y discípulo de Robespierre que lo acompañó a la guillotina sin proferir una sola queja. Por otra parte, es fácil comprobar la perfecta cronología de las cuatro novelas incluidas en la presente selección, de manera que las trepidantes aventuras de la Pimpinela Escarlata se suceden armónica y progresivamente al compás de los hechos reales de la Revolución francesa. Los datos concretos aparecen siempre en su momento preciso, como por ejemplo la introducción del nuevo calendario y de la nomenclatura revolucionaria de meses y días.
Es curioso observar también en este punto cómo constan en los relatos de Emmuska Orczy algunos detalles verídicos, atribuidos aquí a los personajes imaginarios que viven las aventuras creadas por la baronesa. Sabemos, por ejemplo, que uno de los carceleros de la torre del Temple se divertía echando el humo de su pipa a la cara del rey, enterado de que esto molestaba en extremo a Luis XVI. En la primera novela del presente volumen, veremos cómo Marguerite Saint Just recibe exactamente el mismo trato por parte de un viejo y desenfadado ciudadano de la República.
Por lo demás, es evidente que el aspecto más sugerente y atractivo de la actividad y de las proezas del audaz aventurero inglés tiene un claro fundamento y una firme verosimilitud en el marco de la Revolución francesa. La enorme habilidad de la Pimpinela Escarlata en el disfraz y en la súbita evasión no constituye en modo alguno una simple creación arbitraria, sino que parece empapada de veracidad cuando se piensa en diversos hechos auténticos de aquella época. El mismo Marat tuvo que ocultarse varias veces para evitar que lo arrestaran. A principios de la República, se vio obligado a refugiarse varias semanas en las alcantarillas y en los rincones oscuros de París. Por lo que se refiere al partido contrario, basta citar que a mediados de 1793 veintinueve girondinos tuvieron que marcharse disfrazados de la capital y esconderse en Normandía, a fin de poder conservar sus vidas ante el grito de la multitud que pedía "limpiar la Convención". Recordemos, por último, los intentos de la familia real por escapar del país, aunque todos resultaron un fracaso. En junio de 1791 Luis XVI, con Maria Antonieta y sus hijos, salieron de las Tullerías simulando ser el séquito de la baronesa de Korff, que no era más que la institutriz de los niños reales. El disfraz y la evasión fueron uno de los signos más comunes de aquel período histórico.
Ahora bien, es indudable que el lector ha de atender sobre todo a la emoción y al interés de la aventura. Las hazañas de la Pimpinela Escarlata deben valorarse de forma primordial desde el punto de vista de la singular atracción de las peripecias y de los eventos originales y emocionantes. A este respecto, resulta ciertamente provechoso reflexionar sobre el siguiente texto de Sarah Fielding: "De la misma afición a informarnos de los variados y sorprendentes hechos de la humanidad, nace nuestra insaciable curiosidad por las novelas. Llevamos esos personajes ficticios a la vida real y así, amablemente engañados, nos encontramos a nosotros mismos tan vívidamente interesados y profundamente afectados por esos sucesos imaginarios. Los consideramos como si fueran de verdad y hubieran experimentado realmente esos héroes fabulosos las caprichosas aventuras que la fértil invención de los escritores les atribuyó. Las obras de ese estilo tienen en realidad una ventaja y es que, como son creaciones de la fantasía, puede el autor, igual que un pintor, colorearlas, adornarlas y embellecerlas lo más agradablemente posible para halagar nuestro humor y hacerlas lo más prometedoras posible para distraer, cautivar y encantar nuestra mente".
Prólogo
I
PARÍS: 1783 — ¡Cobarde!
¡Cobarde! ¡Cobarde!
Claras, estridentes, apasionadas, las palabras sonaron con un crescendo de torturante humillación.
Temblando de rabia, el joven se puso en pie precipitadamente, pero perdió el equilibrio y cayó de bruces, agarrándose a la mesa mientras sus párpados hacían un esfuerzo desesperado e inútil por reprimír las lágrimas de vergüenza que cegaban sus ojos. — ¡Cobarde!
Intentó proferir el insulto a voz en grito para que todos pudieran oírlo. Pero tenía la garganta reseca y no lo consiguió. Con gesto nervioso recogió apresuradamente los naipes desparramados sobre la mesa y, presa de febril energía, los arrojó al rostro del hombre que estaba enfrente de él, al tiempo que, haciendo un último esfuerzo, lograba por fin musitar: —¡Cobarde!
Los presentes de mayor edad trataron de interponerse, pero los jóvenes se limitaron a reír, disponiéndose a gozar de la escena que iba a desarrollarse inevitablemente ante sus ojos y que era el único final posible para una querella de tal índole.
Quedaba fuera de lugar todo intento de mediación o conciliación. Déroulède debiera haberse mostrado más prudente y no hablar irrespetuosamente de Adèle de Montchéri, sabiendo como sabia que desde hacía meses en París y Versalles no se hablaba de otra cosa que de la pasión que el joven vizconde de Marny sentía por aquella notoria beldad.
Adèle era muy hermosa y, además, la auténtica personificación de la codicia y el egoísmo. Los Marny eran ricos y el vizconde añadía a su extrema juventud una estatura menos que mediana. Justamente por aquel entonces Adèle, aquella ave de presa de vistoso plumaje, se hallaba ocupada en desplumar al último pichón caído en sus garras y recién llegado de su ancestral palomar.
El joven se encontraba todavía en los albores de su pasión por Adèle. La consideraba un dechado de virtudes y por ella se hubiese enfrentado a toda la aristocracia de Francia, esforzándose en vano por justificar la exaltada opinión que a él le merecía una de las mujeres más disolutas de la época. Era, por si fuera poco, un espadachín de primera y sus amigos ya habían tenido razones para pensar que lo más aconsejable era abstenerse de toda alusión a la belleza y a las flaquezas de Adèle.
Pero Déroulède era famoso por sus meteduras de pata. Estaba poco versado en los usos y costumbres de aquella alta Sociedad en medio de la cual, por algún motivo que él ignoraba, seguía moviéndose como un intruso. Sin duda, de no haber sido por su gran riqueza, jamás le hubiesen franqueado la entrada al reducido círculo de la Francia aristocrática. Su linaje era un tanto dudoso y su escudo de armas carecía de brillantes blasones.
Pero poco se sabía de su familia o del origen de su fortuna. Solo era conocido el hecho de que su padre se había convertido de la noche a la mañana en el más querido amigo del difunto rey, y se sospechaba que, en más de una ocasión, el oro de Déroulède había llenado las exhaustas arcas del Primer Gentilhombre de Francia.
Déroulède no había tratado de provocar intencionadamente la querella en que en este momento se hallaba metido. Solo había cometido una de sus habituales torpezas, las cuales, a no dudarlo, eran parte de la herencia que le habían legado sus antepasados burgueses.
Nada sabía de los asuntos privados del vizconde y menos aún de sus relaciones con Adèle. Pero conocía el mundo y París lo bastante bien como para no ignorar cuál era la reputación de dicha dama. Detestaba siempre hablar de mujeres. No era lo que en aquellos tiempos se denominaba «un galanteador» e incluso era algo impopular entre las mujeres. Pero en este caso la conversación se había desviado hacia el odiado tema y, al mencionarse el nombre de Adèle, todos los presentes se habían callado; es decir, todos menos el vizconde, que se había puesto a hablar de ella con gran entusiasmo.
Déroulède se había encogido de hombros; el gesto había despertado la ira del joven. Siguieron unas cuantas palabras dichas como al descuido y luego, sin ninguna advertencia, el mayor de los dos hombres había recibido en la cara un insulto y una lluvia de naipes.
Déroulède no se movió de su asiento. Siguió sentado con la espalda erguida y tranquilo, una rodilla sobre la otra, aunque tal vez su rostro, serio y más bien atezado, mostrase una palidez poco acostumbrada en él. De no ser por esto, hubiérase dicho que el insulto no había llegado a sus oídos ni los naipes le habían golpeado la mejilla.
Apenas transcurridos veinte segundos, se había percatado de su equivocación. Pero ya era demasiado tarde. Lo sentía por el joven y estaba irritado consigo mismo, pero ya no había tiempo para echarse atrás. Con tal de evitar un altercado, hubiese sacrificado la mitad de su fortuna, pero ni una sola partícula de su dignidad.
Conocía y respetaba al duque de Marny, que era ya un anciano débil, casi chocho, cuyo blasón, hasta entonces inmaculado, el joven vizconde parecía empeñado en ensuciar
Al caer el muchacho de bruces, ciego y borracho de ira, Déroulède se había inclinado hacia él automáticamente, ayudándole bondadosamente a ponerse en pie. Le hubiese pedido perdón al muchacho, de haber sido ello posible. Pero lo que pomposamente se llamaba «código de honor» prohibía hacer algo tan lógico como aquello. De nada hubiese servido; tal vez solo para poner en peligro su propia reputación, sin que por ello se evitase la tradicional secuela de la ofensa.
Las paredes revestidas de madera de aquella célebre casa de juego habían presenciado a menudo escenas semejantes. Todos los presentes actuaban de modo rutinario. La etiqueta de los desafíos por cuestiones de honor tiene establecidas ciertas formalidades, que fueron cumplidas rigurosamente, aunque con rapidez.
El joven vizconde se vio rodeado inmediatamente por un círculo de amigos. El prestigio de su apellido, su riqueza, la influencia de su padre, le habían abierto todas las puertas de Versalles y París. Poco le hubiese costado reunir un ejército de partidarios que le apoyasen en el conflicto que se avecinaba.
Durante unos instantes, Déroulède se quedó solo junto a la mesa de juego, sobre la cual las velas, que nadie se había preocupado de despabilar, comenzaban a echar humo. Se había levantado de la silla, algo aturdido ante el rápido giro de los acontecimientos. Sus ojos negros e inquietos recorrieron la sala, como si estuvieran buscando una cara amiga.
Pero allí donde el vizconde se encontraba por derecho propio, Déroulède había sido admitido solamente gracias a su dinero. Tenía muchos conocidos y aduladores, pero muy pocos amigos.
Por primera vez se daba cuenta de ello. Todos los que se hallaban en la sala tenían que haberse dado cuenta de que no había provocado la pelea deliberadamente, que en todo momento se había comportado como un Caballero. Y sin embargo, cuando el resultado del incidente estaba ya tan próximo, nadie dio un paso para ponerse de su lado.
—Por pura formalidad, monsieur, ¿querrá usted escoger sus padrinos?
El que así había hablado era el joven marqués de Villefranche. Su tono era un tanto altivo y reflejaba cierta condescendencia irónica para con aquel acaudalado advenedizo, que estaba a punto de tener el honor de cruzar su espada con la de uno de los gentileshombres más nobles de Francia.
Le ruego, monsieur marqués —repuso fríamente Déroulède— que los escoja usted por mí. Es que tengo pocos amigos en París, ¿comprende?
El marqués le saludó ceremoniosamente e hizo un airoso molinete con su pañuelo de encaje. Ya estaba acostumbrado a que le consultasen acerca de todo lo referente a la etiqueta, al tocado, a la última moda en cuestión de casacas, y al ceremonial propio de los duelos. Era afable, vanidoso y vivía en el ocio, por lo que le hacía feliz y se sentía en su elemento cuando le nombraban organizador principal de aquella clase de trágica farsa como la que iba a desarrollarse sobre el mosaico de madera que cubría el suelo del salón de juego.
Recorrió la sala con sus ojos, escrutando el rostro de los que le rodeaban. Los representantes de la dorada juventud se agolpaban en torno del vizconde de Marny; unos cuantos caballeros de mayor edad formaban corrillo en el otro extremo de la estancia. Hacia estos se dirigió el marqués y, acercándose a uno de ellos, hombre de edad avanzada y porte militar, vestido con una raída casaca marrón, le dijo, al tiempo que hacía una nueva y airosa reverencia:
—Mi coronel, monsieur Déroulède me ruega que le escoja padrinos para este lance de honor. ¿Puedo tomarme la libertad de pedirle que...?
—Ciertamente, ciertamente —replicó el coronel—. No conozco íntimamente a monsieur Déroulède, pero ya que usted es quien le representa en este momento, monsieur marqués...
— ¡Oh! —exclamó el marqués con acento despreocupado—. Es una simple cuestión de forma, ¿sabe? Monsieur Déroulède pertenece al séquito de Su Majestad. Es hombre de honor. Pero yo no le represento. Marny es amigo mío, y si usted prefiere no...
—No faltaría más. Me pongo por entero a la disposición de monsieur Déroulède —dijo el coronel, que acababa de lanzar una rápida y escrutadora mirada hacia la figura aislada que se hallaba junto a la mesa de juego—. Si él acepta mis servicios...
—Estará encantado de aceptarlos, mi querido coronel —susurró el marqués, haciendo una mueca irónica con sus aristocráticos labios—. No tiene amigos entre los de nuestro círculo. Si usted y monsieur de Quettare le hacen el honor, creo que debería estarles agradecido.
Monsieur de Quettare, el ayudante del coronel, estaba dispuesto a seguir los pasos de su jefe. Los dos hombres.
Tras saludar al marqués de Villefranche como dictaban las normas, se acercaron a Déroulède.
—Si tiene usted a bien aceptar nuestros servicios, monsieur —le espetó el coronel—, es decir, los míos y los de mi ayudante, monsieur de Quettare, nos ponemos enteramente a su disposición.
—Les doy las gracias, caballeros —repuso Déroulède—. Todo esto es una farsa y ese joven es un necio, pero ya que me he equivocado...
— ¿Desea usted presentar sus disculpas? —preguntó el coronel fríamente.
El valiente soldado había oído hablar acerca de la ascendencia burguesa de Déroulède. La sugerencia de que deseaba presentar disculpas al vizconde era algo que sin duda respondía a las costumbres de la clase media, pero el coronel dio un respingo de desagrado al oírla. ¿Disculpas? ¡Bah! ¡Vergonzoso! ¡Una cobardía! Algo que estaba por debajo de la dignidad de cualquier Caballero, por muy seria que hubiese sido su falta. ¿Cómo podían identificarse con tal modo de proceder dos soldados del ejército de Su Majestad?
Pero Déroulède parecía no darse cuenta de cuán atroz resultaba su sugerencia.
—Si con ello pudiera evitar un conflicto —dijo—, gustosamente le diría al vizconde que ignoraba totalmente la admiración que siente por la dama de la que estábamos hablando y...
— ¿Tanto miedo le da recibir un rasguño, monsieur? —le interrumpió el coronel con impaciencia, mientras monsieur de Quettare alzaba un par de aristocráticas cejas, perplejo ante tan extraordinario despliegue de cobardía burguesa.
— ¿Quiere usted decir, monsieur coronel, que...? —preguntó Déroulède.
—Quiero decir que o lucha usted con el vizconde de Marny esta noche o se marcha usted de París mañana. Su posición entre los de nuestro círculo se haría insostenible —contestó el coronel.
Su tono, con todo, no era excesivamente severo, ya que, a pesar de la extraordinaria actitud de Déroulède, nada había en su porte o en su expresión que reflejase miedo o cobardía.
—Me inclino ante el superior conocimiento que de sus amigos tiene usted, monsieur coronel —repuso Déroulède, sacando la espada de la vaina.
En pocos instantes se despejó el centro del salón. Los padrinos midieron la longitud de las espadas y luego se colocaron detrás de los antagonistas, a unos pasos por delante de los grupos de espectadores que se apiñaban formando una especie de círculo.
Representaban la flor y nata de lo mejor y más noble que poseía Francia en aquel año de gracia de 1783, por sus apellidos, abolengo y caballerosidad. Los negros nubarrones que al cabo de pocos años estallarían sobre sus cabezas, barriéndolos de sus palacios para lanzarlos a las mazmorras y a la guillotina, empezaban solo a acumularse en un horizonte impreciso, sobre el París sórdido y famélico. Durante otra media docena de años seguirían bailando y jugando, luchando y flirteando, rodeando a un trono que empezaba a tambalearse y embaucando al débil monarca que lo ocupaba. La espada vengadora de las Parcas seguía descansando en su vaina; la rueda implacable e incesante seguía haciéndoles girar en el remolino de sus placeres; la caída cuesta abajo apenas si acababa de empezar. El grito de los hijos oprimidos de Francia aún no se había hecho oír por encima del estruendo de las músicas de baile y de las serenatas de los amantes.
El joven duque de Chàteaudun se hallaba entre la concurrencia. El mismo que diez años más tarde, en una fría mañana de septiembre, subiría al patíbulo con el pelo peinado a la última moda, con el más fino encaje de Malinas cubriéndole las muñecas, tras haber jugado una última partida de naipes con su hermano menor en la carreta que les conducía a través de la vociferante multitud de parisinos semidesnudos y hambrientos.
Estaba también el vizconde de Mirepoix, que, unos años después, ya en el patíbulo, apostaría con monsieur de Miranges a que de su cabeza cercenada manaría una sangre más azul que la de cualquier otra cabeza de los ejecutados aquel día en Francia. El ciudadano Sansón le oyó hacer la apuesta y cuando la cabeza de Mirepoix cayó en el cesto, el verdugo la alzó para que monsieur de Miranges pudiera verla. Monsieur de Miranges se rió.
—Mirepoix fue siempre un fanfarrón —dijo despreocupadamente mientras apoyaba su cabeza en el tajo—. ¿Quién quiere apostar conmigo a que mi sangre es más azul que la suya?
Pero de todas estás comedias, mezclas de farsa y de tragedia, ninguno de los que estaban presentes aquella noche, cuando el vizconde de Marny luchó con Paul Déroulède, tenía el más leve presentimiento.
Contemplaron cómo luchaban los dos hombres. Al principio observaron la escena con el mismo interés pasajero con que habrían presenciado la demostración de un nuevo movimiento de minué.
De Marny descendía de una raza que llevaba siglos blandiendo la espada, pero estaba acalorado, excitado y no poco aturdido a causa del vino y de la rabia. Déroulède estaba de suerte: saldría del lance con un leve rasguño solamente.
Era buen espadachín, también, aquel acaudalado advenedizo. Resultaba interesante verle manejar la espada: con gran tranquilidad al principio, sin hacer fintas ni quites, apenas lanzando alguna que otra estocada, limitándose a estar en guardia, siempre en guardia, cuidadosamente, firmemente, siempre a punto de responder a todos los ataques que lanzaba su contrincante.
Poco a poco fue estrechándose el círculo en torno a los dos espadachines. Varias exclamaciones discretas de admiración saludaron el más afortunado de los quites de Déroulède. De Marny se estaba excitando cada vez más. El otro, por el contrario, parecía más sobrio y reservado a cada momento.
Una estocada lanzada atolondradamente dejó al vizconde a merced de su oponente. En unos instantes quedó desarmado. Los padrinos se adelantaron para poner fin al duelo.