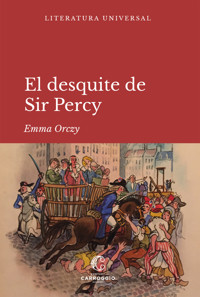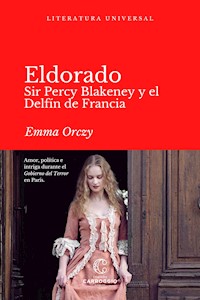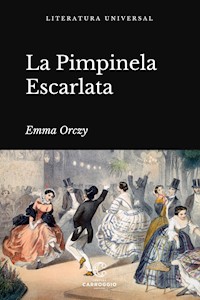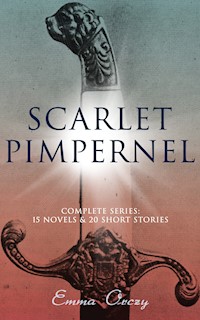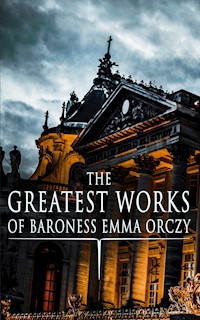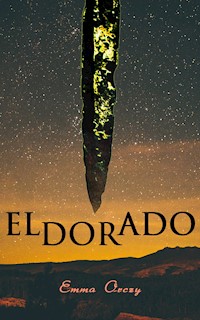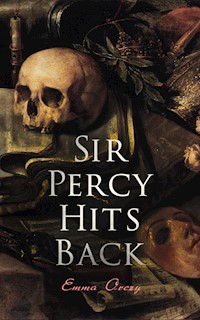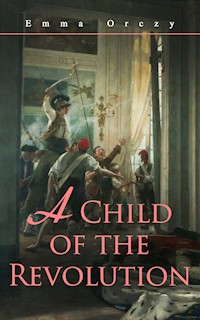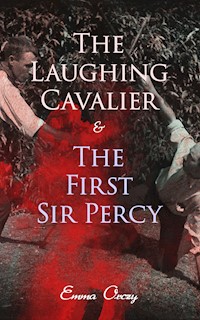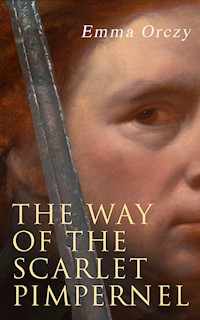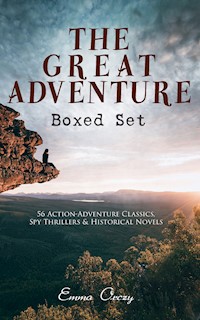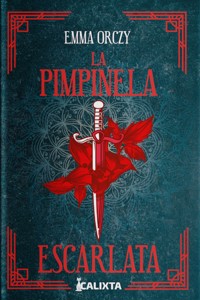
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Calixta Editores
- Kategorie: Krimi
- Serie: Crónicas de héroes y titanes
- Sprache: Spanisch
La Pimpinela Escarlata es el apodo que recibe un joven inglés que se dedica a salvar a los aristócratas franceses de la guillotina durante el Reinado del Terror. Nadie sabe quién se esconde bajo los numerosos disfraces, y el agente republicano francés Chauvelin será el encargado de revelar su identidad, sin importar cuáles personajes de la realeza puedan verse salpicados. Una de las novelas pioneras de la literatura de fantasía. Conoce a uno de los primeros héroes de identidad escondida en la historia de la literatura
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Colección Crónicas de Héroes y Titanes
Título original: The scarlet pimpernel
Autora: Emma Orczy
HISTORIA DE LA PUBLICACIÓN
La novela fue escrita después de que la obra teatral del mismo título disfrutara de una larga trayectoria en Londres, habiéndose inaugurado en Nottingham en 1903, y fue publicada en 1905.
Editado por: ©Calixta Editores S.A.S
E-mail: [email protected]
Teléfono: (571) 3476648
Web: www.calixtaeditores.com
ISBN: 978-628-7540-50-7
Editor en jefe: María Fernanda Medrano Prado
Coordinador de colección: María Fernanda Medrano Prado
Adaptación y traducción: María Fernanda Carvajal
Corrección de estilo: Alvaro Vanegas @alvaroescribe
Corrección de planchas: Daniela Cortés
Maqueta e ilustración de cubierta: David Avendaño @art.davidrolea
Ilustraciones internas: David Avendaño @art.davidrolea
Diseño y diagramación: David Avendaño @art.davidrolea
Primera edición: Colombia 2022
Impreso en Colombia – Printed in Colombia
Todos los derechos reservados:
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño e ilustración de la cubierta ni las ilustraciones internas, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin previo aviso del editor.
CAPÍTULO I
PARÍS, SEPTIEMBRE
DE 17921
1 La novela se ubica durante las primeras etapas de la Revolución Francesa, para ser más precisos durante el Reinado del Terror.
Una muchedumbre enfurecida, hirviente y vociferante de seres que solo de nombre eran humanos, pues a la vista y al oído no parecían sino bestias salvajes animados por pasiones viles, la sed de venganza y el odio. La hora, un poco antes del crepúsculo, y el lugar, la barricada del Oeste2, el mismo sitio en que, una década después, un orgulloso tirano erigiría un monumento imperecedero a la gloria de la nación y a su propia vanidad.
Durante la mayor parte del día la guillotina desempeñó su espantosa tarea: todo aquello de lo que Francia se jactó en los siglos pasados, apellidos ancestrales y sangre azul, pagaba tributo a su deseo de libertad y fraternidad. La carnicería cesó en las últimas horas de la tarde solo porque la gente tenía otros espectáculos más interesantes que presenciar, un poco antes de que cayera la noche y se cerraran definitivamente las puertas de la ciudad.
Y por eso, la muchedumbre abandonó precipitadamente la Place de la Grève y se dirigió a las distintas barricadas para presenciar aquel espectáculo tan divertido.
Podía verse todos los días, porque ¡aquellos aristócratas eran tan estúpidos! Por supuesto, eran traidores al pueblo, todos ellos: hombres y mujeres, y hasta los niños que resultaban descendientes de los grandes hombres que habían cimentado la gloria de Francia desde la época de las Cruzadas: la vieja noblesse. Sus antepasados habían sido los opresores del pueblo, lo habían aplastado bajo los tacones escarlata de sus delicados zapatos de hebilla y, de repente, el pueblo se había convertido en dueño de Francia y aplastaba a sus antiguos amos –no con sus tacones, porque la mayoría de la gente iba descalza en aquellos tiempos–, sino con un peso más eficaz: el de la cuchilla de la guillotina.
Y cada día, a cada hora, el repugnante instrumento de tortura reclamaba múltiples víctimas: ancianos, mujeres jóvenes, niños pequeños, hasta el día en que reclamara también la cabeza de un rey y de una hermosa y joven reina.
Pero así debía ser, ¿acaso no era el pueblo el soberano de Francia? Todo aristócrata era un traidor, como lo habían sido sus antepasados; desde hacía ya doscientos años el pueblo sudaba y trabajaba y se moría de hambre para mantener el lujo y la extravagancia de una corte libidinosa; ahora, los descendientes de quienes habían contribuido al esplendor de aquellas cortes tenían que esconderse para salvar sus vidas, escapar si querían evitar la tardía venganza de la gente.
Y sí intentaron esconderse, e intentaron escapar; eso era lo divertido del asunto. Todas las tardes, antes de que se cerraran las puertas de la ciudad y de que los carros del mercado desfilaran por las distintas barricadas, algún aristócrata estúpido trataba de librarse de las garras del Comité de Salvación Pública3. Con diversos disfraces, bajo distintos pretextos, intentaban cruzar las barreras bien protegidas por los ciudadanos soldados de la República. Hombres con ropa de mujer, mujeres con atuendo masculino, niños disfrazados con harapos de mendigo. Los había de todos los tipos: ci-devant,4 condes, marqueses, incluso duques que querían huir de Francia, llegar a Inglaterra o a otro maldito país, y allí despertar sentimientos contrarios a la gloriosa Revolución, o formar un ejército con el fin de liberar a los desgraciados prisioneros que antes se llamaban a sí mismos soberanos de Francia.
Pero casi siempre los cogían al llegar a las barricadas, el sargento Bibot sobre todo, en la Puerta del Oeste, poseía un olfato prodigioso para descubrir a los aristócratas en el más perfecto disfraz. Y, por supuesto, empezaba la diversión. Bibot observaba a su presa como el gato observa al ratón; jugueteaba con ella, a veces durante un cuarto de hora; simulaba que se dejaba engañar por el disfraz, las pelucas y los efectos teatrales que ocultaban la identidad del ci-devant, marqués o conde.
¡Ah! Bibot tenía un gran sentido de humor, y merecía la pena acercarse a la barricada del Oeste para verlo cuando sorprendía a un aristócrata en el momento en que intentaba escapar a la venganza de la gente.
A veces, Bibot permitía a su víctima traspasar las puertas, lo dejaba creer, al menos durante dos minutos, que de verdad había huido de París, que incluso lograría llegar sana y salva a Inglaterra; pero cuando el pobre desgraciado había recorrido unos diez metros hacia la tierra de la libertad, Bibot enviaba a dos de sus hombres detrás de él y lo traían despojado de su disfraz.
¡Ah, qué gracioso era aquello! Pues, con mucha frecuencia, el fugitivo resultaba ser una mujer, una orgullosa marquesa que ponía una expresión terriblemente cómica al comprender que había caído en las garras de Bibot, con el conocimiento de que al día siguiente la esperaba un juicio sumario y, a continuación, el cariñoso abrazo de madame Guillotina.
No es de extrañar que aquella hermosa tarde de septiembre la muchedumbre que rodeaba a Bibot estuviera impaciente y excitada. La sed de sangre aumenta cuando se satisface, y no se sacia: aquel día, la multitud había visto caer cien cabezas nobles bajo la guillotina y quería cerciorarse de que vería caer otras cien en la mañana.
Bibot estaba sentado sobre un tonel vacío, junto a las puertas; tenía bajo su mando un pequeño destacamento de ciudadanos soldados. En los últimos días se había multiplicado el trabajo. Aquellos malditos aristócratas estaban aterrorizados y hacían todo lo posible por salir de París: hombres, mujeres y niños cuyos antepasados, aun en épocas remotas, sirvieron a los traidores Borbones, eran también traidores y debían servir de pasto a la guillotina. Cada día Bibot tenía la satisfacción de desenmascarar a unos cuantos monárquicos fugitivos y de hacerlos volver para que los juzgara el Comité de Salvación Pública, que estaba presidido por el citoyen5 Fouicquier Tinville, un buen patriota.
Robespierre y Danton habían felicitado a Bibot por su celo, y Bibot estaba orgulloso de haber enviado a la guillotina al menos a cincuenta aristócratas por iniciativa propia.
Pero aquel día los sargentos de las distintas barricadas recibieron órdenes especiales. Últimamente, un elevado número de aristócratas había logrado escapar de Francia y llegar a Inglaterra sanos y salvos. Corrían extraños rumores sobre aquellas fugas; se habían hecho muy frecuentes y extraordinariamente osadas, y la gente empezaba a pensar cosas raras. El sargento Grospierre había acabado en la guillotina por dejar que una familia entera de aristócratas escapara por la Puerta del Norte ante sus mismísimas narices.
Se decía que aquellas fugas las organizaba una banda de ingleses de una osadía increíble que, por el simple deseo de meterse en asuntos que no les concernían, dedicaban su tiempo libre a arrebatar a madame Guillotina las víctimas que en justicia le estaban destinadas. Estos rumores pronto crecieron en extravagancia, no cabía duda de que existía esta banda de ingleses entrometidos; además, se decía que la dirigía un hombre de un valor y una audacia casi fabulosos. Circulaban extrañas historias que aseguraban que tanto él como los aristócratas a los que rescataba se hacían invisibles de repente al llegar a las puertas de la ciudad y que las traspasaban por medios sobrenaturales.
Nadie había visto a aquellos misteriosos ingleses, y en cuanto a su jefe, nunca se hablaba de él sin un escalofrío supersticioso. En el transcurso del día, el citoyen Foucquier Tinville recibía un trozo de papel de procedencia desconocida; a veces lo encontraba en un bolsillo de la chaqueta, en otras ocasiones se lo entregaba alguien de entre la multitud mientras se dirigía a la reunión del Comité de Salvación Pública. La nota siempre contenía una breve advertencia de que la banda de ingleses entrometidos estaba en acción, y siempre iba firmada con un emblema en rojo, una florecita en forma de estrella, que en Inglaterra llamamos «Pimpinela Escarlata». Al cabo de unas horas de haber recibido la desvergonzada nota, los citoyens del Comité de Salvación Pública se enteraban de que unos cuantos monárquicos y aristócratas habían logrado llegar a la costa y se dirigían a Inglaterra.
Se duplicó el número de guardias en las puertas de la ciudad, se amenazó con la guillotina a los sargentos al mando y se ofrecían cuantiosas recompensas por la captura de aquellos atrevidos y descarados ingleses. Se prometió una suma de cinco mil francos a quien atrapara al misterioso y escurridizo Pimpinela Escarlata.
Todos pensaban que Bibot sería ese hombre, y Bibot permitía que esta creencia cobrara fuerza en la mente de todos; y así, día tras día, la gente iba a verlo a la Puerta del Oeste para estar presente cuando pusiera sus manos sobre cualquier aristócrata fugitivo que tal vez pudiera estar acompañado por ese misterioso inglés.
—¡Bah! —dijo Bibot a su cabo de confianza—, ¡El citoyen Grospierre era un imbécil! Si hubiera sido yo quien hubiera estado en la Puerta del Norte la semana pasada...
Bibot escupió en el suelo para expresar su desprecio por la estupidez de su compañero.
—¿Cómo ocurrió, citoyen? —preguntó el cabo.
—Grospierre estaba en la puerta, de guardia —contestó Bibot con ademán pomposo, mientas la multitud lo rodeaba y escuchaba con interés su relato—. Todos hemos oído hablar de ese inglés entrometido, del maldito Pimpinela Escarlata. No pasará por mi puerta, morbleu!,a menos que sea el mismísimo diablo. Pero Grospierre era un imbécil. Los carros del mercado pasaban por las puertas; había uno cargado de barriles, conducido por un viejo, con un niño a su lado. Grospierre estaba un poco borracho, pero se creía muy listo. Miró dentro de los barriles –al menos en la mayoría– y, como vio que estaban vacíos, dejó pasar al carro.
Un murmullo de ira y desprecio circuló por el grupo de pobres diablos harapientos que se arremolinaban en torno a Bibot.
—Media hora más tarde —prosiguió el sargento— apareció un capitán de la guardia con un escuadrón de doce soldados. «¿Ha pasado un carro por aquí?», le preguntó jadeante a Grospierre. «Sí», contestó Grospierre, «no hace ni media hora». «¡Y los dejaste escapar!», gritó furioso el capitán. «¡Irás a la guillotina por esto, citoyen sargento! ¡En ese carro iban escondidos el ci-devant duque de Chalis y toda su familia!». «¿Qué?», bramó Grospierre, pasmado. «¡Sí! ¡Y el conductor era ni más ni menos que ese maldito inglés, Pimpinela Escarlata!»
La multitud acogió el relato con un rugido de indignación. El citoyen Grospierre había pagado su terrible error con la guillotina, pero ¡qué estúpido!, ¡qué estúpido!
Bibot se rio tanto de su propio relato que tardó un rato en poder continuar.
—«¡Tras ellos, soldados!», gritó el capitán —dijo, al cabo de unos minutos—. «¡Recuerden la recompensa! ¡Tras ellos! ¡No pueden haber llegado muy lejos!». Y a continuación cruzó la puerta, seguido por una docena de hombres.
—¡Pero ya era demasiado tarde! —exclamó con excitación la muchedumbre.
—¡No los alcanzaron!
—¡Maldito sea ese Grospierre por su estupidez!
—¡Recibió su merecido!
—¡A quién se le ocurre no examinar los barriles como es debido!
Pero aquellos comentarios parecían divertir sobremanera a Bibot; rio hasta que le dolieron los costados y le rodaron las lágrimas por las mejillas.
—¡No, no! —dijo al fin—. ¡Si los aristócratas no iban en el carro, y el conductor no era Pimpinela Escarlata!
—¿Cómo?
—¡Cómo que no! ¡El capitán de la guardia era ese maldito inglés disfrazado, y todos los soldados, aristócratas!
Ahora la gente no dijo nada; aquella historia tenía un aire sobrenatural, y aunque la República había abolido a Dios, no había conseguido aniquilar el temor a lo sobrenatural en el corazón del pueblo. En verdad, aquel inglés debía ser el mismísimo diablo.
El sol se hundía por el oeste. Bibot se dispuso a cerrar las puertas.
—Que avancen los carros —dijo.
Había unos doce carros cubiertos en fila, dispuestos para abandonar la ciudad con el fin de recoger los productos del campo que se venderían en el mercado a la mañana siguiente. Bibot los conocía a casi todos, pues traspasaban la puerta que estaba a su cargo dos veces al día, cuando entraban y salían de la ciudad. Hablaba con un par de conductores –mujeres en su mayoría– y examinaba con minucia el interior de los vehículos.
—Nunca se sabe —decía siempre—, y no voy a dejarme sorprender como le ocurrió al imbécil de Grospierre.
Las mujeres que conducían los carros solían pasar el día en la Place de la Grève, bajo la tarima de la guillotina, tejiendo y chismorreando mientras contemplaban las filas de carretas que transportaban a las víctimas que el Reinado del Terror reclamaba a diario. Era muy entretenido ver la llegada de los aristócratas a la recepción de madame Guillotina, y los sitios junto a la tarima estaban muy solicitados. Durante el día, Bibot había estado de guardia en la Place. Reconoció a la mayoría de aquellas brujas, las tricoteuses6, como se las llamaba, que pasaban horas enteras tejiendo, mientras bajo la cuchilla caía una cabeza tras otra, y en muchas ocasiones los salpicaba la sangre de aquellos malditos aristócratas.
—Hé, la mére! —le dijo Bibot a una de aquellas horribles brujas—. ¿Qué llevas ahí?
Ya la había visto más temprano, con su labor de punto y el látigo del carro al lado. La vieja había atado una hilera de cabellos rizados al mango del látigo, de todos los colores, desde el dorado al plateado, rubios y oscuros, y los acarició con sus dedos enormes y huesudos mientras respondía riendo a Bibot:
—Me hice amiga del amante de madame Guillotina —dijo, emitiendo una risotada grosera—. Los cortó de las cabezas que rodaban. Me prometió que mañana me dará más, pero no sé si estaré en el sitio de siempre.
—¡Ah! ¿Y cómo es eso, la mére? —preguntó Bibot, que, aun siendo soldado endurecido, no pudo evitar un estremecimiento ante aquella repulsiva caricatura de mujer, con su repugnante trofeo en el mango del látigo.
—Mi nieto tiene la viruela —respondió señalando con el pulgar hacia el interior del carro—. Algunos dicen que es la peste. Si es así, mañana no me dejarán entrar en París.
Al oír la palabra viruela, Bibot retrocedió de inmediato, y cuando la vieja habló de la peste, se apartó de ella con la mayor rapidez posible.
—¡Maldita seas! —murmuró, y la multitud se apresuró a alejarse del carro, que quedó solo en medio de la plaza.
La vieja bruja se echó a reír.
—¡Maldito seas tú, citoyen , por tu cobardía! —dijo—. ¡Bah! ¡Vaya hombre, que tiene miedo a la enfermedad!
—Morbleu! ¡La peste!
Todos se quedaron espantados, en silencio, horrorizados por el odioso mal, lo único que aún era capaz de inspirar temor y asco a aquellos seres salvajes y embrutecidos.
—¡Largo, tú y tu prole apestada! —gritó Bibot con voz ronca.
Y, tras soltar otra risotada, la vieja fustigó su flaco rocín y el carro traspasó la puerta.
El incidente estropeó la tarde. A la gente le horrorizaban aquellas dos maldiciones, las dos enfermedades que nada podía curar y que eran precursoras de una muerte espantosa y solitaria. Todos se dispersaron por los alrededores de la barricada, silenciosos y taciturnos, mirándose unos a otros con recelo, evitando el contacto instintivamente, por si la peste ya rondaba entre ellos. De repente, como en la historia de Grospierre, apareció un capitán de la Guardia. Pero Bibot lo conocía y no cabía la posibilidad de que fuera el astuto inglés disfrazado.
—¡Un carro! —gritó jadeante el capitán antes de llegar a las puertas.
—¿Qué carro?—preguntó Bibot con brusquedad.
—Lo conducía una vieja... Un carro... Cubierto...
—Había doce.
—Una vieja que dijo que su nieto tenía la peste...
—Sí...
—¡No los habrá dejado pasar!
—Morbleu!—exclamó Bibot, cuyas mejillas se habían puesto de repente blancas de miedo.
—En ese carro iba la ci-devant condesa de Tournay y sus dos hijos, los tres traidores y condenados a muerte.
—Pero ¿y el conductor? —balbuceó Bibot al tiempo que un estremecimiento de superstición le recorría la columna vertebral.
—Sacre Tonnerre!7 —exclamó el capitán—. ¡Pero si se teme que fuera ese maldito inglés, Pimpinela Escarlata!
2 Aunque no existe una referencia exacta, las investigaciones nos llevan a pensar que se refiere al Arco de Triunfo, construido entre 1806 y 1836 por orden de Napoleón Bonaparte para conmemorar la victoria en la batalla de Austerlitz.
3 Institución de gobierno francesa creada por los miembros de la Convención revolucionaria Maximilien Robespierre y Georges-Jacques Danton.
4 Expresión francesa, conocida porque se empleó durante la Revolución Francesa para designar a los antiguos nobles que habían perdido su condición aristocrática y su título. Significa: Anterior o antiguo.
5Ciudadano.
6 Tejedoras.
7 Sagrado trueno.
CAPÍTULO II
DOVER: «THE
FISHERMAN'S REST»8
8El Descanso del Pescador.
En la cocina, Sally estaba muy ocupada; sartenes y cacerolas se alineaban en el gigantesco fogón, el enorme perol del caldo estaba en una esquina y el espetón daba vueltas con lentitud y parsimonia, presentando a la lumbre cada lado de una pierna de vaca de nobles proporciones. Las dos jóvenes pinches9 trajinaban sin cesar, deseosas de ayudar, acaloradas y jadeantes, con las mangas de la blusa de algodón bien subidas por encima de sus codos rollizos, emitiendo risitas sofocadas por alguna broma que solo ellas conocían cada vez que la señorita Sally les daba la espalda. Y la vieja Jemima, de ademán impasible y sólida mole, no paraba de refunfuñar en voz baja, mientras removía el perol del caldo sobre el fuego.
—¡Oye, sally! —se oyó gritar en el salón con acento alegre, si bien no demasiado melodioso.
—¡Ay, Dios mío! —exclamó Sally, riendo de buen humor—. ¿Se puede saber qué quieren ahora?
—Pues cerveza —refunfuñó Jemima—. No pensarás que Jimmy Pitkin se va a conformar con un jarro, ¿no?
—El que también parecía traer mucha sed era el señor Harry —intervino Martha, una de las pinches, y al encontrarse sus ojos negros y brillantes como el azabache, con los de su compañera, las dos muchachas empezaron a soltar risitas ahogadas.
Sally pareció enfadarse unos momentos, y se frotó, pensativa, las manos contra sus bien formadas caderas. Saltaba a la vista que ardía en deseos de plantar las palmas en las mejillas sonrosadas de Martha, pero prevaleció su buen carácter y, torciendo el gesto y encogiéndose de hombros, centró su atención en las papas fritas.
—¡Ven, Sally! ¡Ven aquí, Sally!
Y un coro de jarros de peltre golpeados por manos impacientes contra las mesas de roble del salón acompañó los gritos que reclamaban a la lozana hija del posadero.
—¡Sally! —gritó una voz más insistente que las demás—. ¿Es que piensas tardar toda la tarde en traernos esa cerveza?
—Creo que padre podría llevárselas —murmuró Sally, mientras Jemima, impasible y sin hacer el menor comentario, cogía un par de jarras coronadas de espuma del estante y llenaba varios jarros de peltre con la cerveza casera que había hecho famosa a The Fisherman’s Rest desde la época del rey Charles—. Sabe lo ocupadas que estamos aquí.
—Tu padre ya tiene bastante con discutir de política con el señor Hempseed para ocuparse de ti y de la cocina —refunfuñó Jemima en voz inaudible.
Sally fue hasta el pequeño espejo que colgaba en un rincón de la cocina; se alisó apresurada el pelo y se colocó la cofia de volantes sobre sus oscuros rizos de la forma que más le favorecía; después cogió los jarros por las asas, tres en cada una de sus manos fuertes y morenas y, riendo y refunfuñando, ruborizada, los llevó al salón.
Allí no había el menor indicio del trajín y la actividad que mantenían ocupadas a las cuatro mujeres en la cocina.
El salón The Fisherman’s Rest es una sala de exposiciones, ahora, a comienzos del siglo xx. A finales del siglo xviii, en el año de gracia de 1792, aún no había adquirido la fama e importancia que los cien años siguientes y la locura de la época le otorgarían. Pero incluso entonces era un lugar antiguo, pues las vigas de roble ya estaban ennegrecidas por el paso del tiempo, al igual que los asientos artesonados con sus respaldos elevados y las largas mesas enceradas, en las que innumerables jarros de peltre habían dejado fantásticos dibujos de anillos de varios tamaños. En la ventana de cristales emplomados, situada a gran altura, una hilera de macetas de geranios escarlatas y espuelas de caballero azules daban una brillante nota de color al entorno apagado de roble.
Que el señor Jellyband, propietario de The Fisherman’s Rest, en Dover10, era un hombre próspero, era algo que el observador más distraído podía apreciar de inmediato. El peltre de los hermosos aparadores antiguos y el cobre que reposaba en la gigantesca chimenea resplandecían como la plata y el oro; el suelo de baldosas rojas brillaba tanto como el geranio de color escarlata sobre el alféizar del ventanal, y todo aquello demostraba que sus sirvientes eran numerosos y buenos, que la clientela era constante y que reinaba el orden necesario para mantener el salón con los más altos estándares de orden y elegancia.
Cuando entró Sally, riendo a pesar del ceño fruncido y mostrando una hilera de dientes de un blanco deslumbrante, fue recibida con vítores y aplausos.
—¡Vaya, aquí está Sally! ¡Vamos, Sally! ¡Un hurra por la bella Sally!
—Creí que te habías quedado sorda en esa cocina —murmuró Jimmy Pitkin, pasándose el dorso de la mano por los labios resecos.
—¡Bueno, bueno! —exclamó Sally riendo, mientras dejaba los jarros de cerveza sobre las mesas—. ¡Pero qué afán! ¡Su pobre abuela muriéndose y a ustedes lo único que les interesa es seguir bebiendo! ¡Nunca había oído tanta bulla!
Un coro de alegres risas recibió el chiste, lo que dio a los allí presentes tema para más chistes durante bastante tiempo. Sally no parecía tener ya tanta prisa para volver con sus cacerolas y sus sartenes. Un joven de pelo rubio, rizado y ojos azules brillantes y vivaces acaparaba toda la atención y todo el tiempo de la muchacha, mientras corrían de boca en boca chistes bastante subidos de tono sobre la abuela ficticia de Jimmy Pitkin, mezclados con densas nubes de acre humo de tabaco.
De cara a la chimenea, con las piernas muy separadas y una larga pipa de arcilla en la boca, estaba el posadero, el honrado señor Jellyband, propietario de The Fisherman’s Rest, como lo había sido su padre, y también su abuelo y su bisabuelo. De tipo grueso, carácter jovial y calvicie incipiente, el señor Jellyband era sin duda el típico inglés de campo de aquella época, la época en que nuestros prejuicios insulares se encontraban en su apogeo, en que, para un inglés, ya fuera noble, terrateniente o campesino, todo el continente europeo era el templo de la inmoralidad y el resto del mundo una tierra sin explotar llena de salvajes y caníbales.
Allí estaba el honrado posadero, bien erguido sobre sus fuertes piernas, fumando su pipa, ajeno a los de su propio país y despreciando cuanto viniera de fuera. Llevaba chaleco escarlata, con brillantes botones de latón, calzones de pana, medias grises de estambre y elegantes zapatos de hebilla, prendas típicas que caracterizaban a todo posadero británico que se preciara en aquellos tiempos, y mientras la hermosa Sally, que era huérfana, hubiera necesitado cuatro pares de manos para atender a todo el trabajo que recaía sobre sus bien formados hombros, el honrado Jellyband discutía sobre la política de todas las naciones con sus huéspedes más privilegiados.
En el salón, iluminado por dos lámparas resplandecientes que colgaban de las vigas del techo, reinaba un ambiente en extremo alegre y acogedor. Por entre las densas nubes de humo de tabaco que se amontonaban en todos los rincones se distinguían las caras de los clientes del señor Jellyband, coloradas y agradables de ver, y en buenas relaciones entre ellos, con su anfitrión y con el mundo entero. Por toda la habitación resonaban las carcajadas que acompañaban las conversaciones, amenas si bien no muy elevadas, mientras que las continuas risitas de Sally daban testimonio del buen uso que el señor Harry Waite hacía del escaso tiempo que la muchacha parecía dispuesta a dedicarle.
La mayoría de las personas que frecuentaban el salón del señor Jellyband eran pescadores, pero todo el mundo sabe que los pescadores siempre tienen sed; la sal que respiran cuando están en el mar explica el hecho de que siempre tengan la garganta seca cuando están en tierra. Pero The Fisherman’s Rest era algo más que un lugar de reunión para aquella gente humilde. El autocar de Londres y Dover salía todos los días de la posada, y los viajeros que cruzaban el Canal de la Mancha y los que iniciaban el «gran viaje» estaban familiarizados con el señor Jellyband, sus vinos franceses y sus cervezas caseras.
Era casi finales de septiembre de 1792, y el tiempo, que durante todo el mes había sido bueno y soleado, había empeorado de repente. En el sur de Inglaterra la lluvia caía de manera torrencial desde hacía dos días, contribuyendo en gran medida a destruir todas las posibilidades que tenían las manzanas, peras y ciruelas de convertirse en frutas de verdad buenas, como Dios manda. En esos momentos, la lluvia azotaba las ventanas y descendía por la chimenea, produciendo un alegre chisporroteo en el fuego de leña que ardía en el hogar.
—¡Señor! ¿Había visto un septiembre tan húmedo, señor Jellyband? —preguntó el señor Hempseed.
El señor Hempseed ocupaba uno de los asientos que había junto a la chimenea, porque era una autoridad y un personaje no solo en The Fisherman’s Rest, donde el señor Jellyband siempre lo elegía como contrincante para sus discusiones de política, sino en todo el barrio, donde su cultura y, sobre todo, sus conocimientos de las Sagradas Escrituras despertaban profundo respeto y admiración. Con una mano hundida en el amplio bolsillo de sus pantalones de pana, ocultos bajo una bata adornada de manera abundante y muy gastada, y la otra sujetando la larga pipa de arcilla, el señor Hempseed miraba con desánimo hacia el otro extremo de la habitación, contemplaba los riachuelos de agua que se escurrían por los cristales de la ventana.
—No —respondió de manera sentenciosa el señor Jellyband—. No he visto cosa igual, señor Hempseed, y llevo aquí cerca de sesenta años.
—Sí, pero no se acordará usted de los tres primeros años de esos sesenta, señor Jellyband —replicó pausado el señor Hempseed—. Nunca he visto a un niño que se fije mucho en el tiempo, ni aquí ni en ninguna parte, y yo llevo viviendo aquí hace casi setenta y cinco años, señor Jellyband.
La superioridad de este razonamiento era tan irrefutable que por unos momentos el señor Jellyband no pudo dar rienda suelta a su habitual fluidez verbal.
—Más parece abril que septiembre, ¿verdad? —prosiguió tristemente el señor Hempseed, en el momento en que una andanada de gotas de lluvia caía chisporroteando sobre el fuego.
—¡Así es! —asintió el honrado posadero—, pero es lo que yo digo, señor Hempseed ¿qué se puede esperar con un gobierno como el nuestro?
El señor Hempseed movió la cabeza, dando a entender que compartía aquella opinión, temperada por una profunda desconfianza en el clima y el gobierno británicos.
—Yo no espero nada, señor Jellyband —dijo—. En Londres no tienen en cuenta a los pobres como nosotros, eso lo sabe todo el mundo, y yo no suelo quejarme, pero una cosa es una cosa y otra que caiga tanta agua en septiembre, que toda mi fruta se pudra y muera, como el primogénito de las madres egipcias, y sin servir mucho más que ellas, salvo un puñado de judíos buhoneros y de gente por el estilo, con esas naranjas y esas frutas extranjeras del diablo que no compraría nadie si estuvieran en sazón las manzanas y peras inglesas. Como dicen las Sagradas Escrituras...
—Tiene usted mucha razón, señor Hempseed —lo interrumpió Jellyband—, y es lo que yo digo, ¿qué se puede esperar? Esos demonios de franceses del otro lado del Canal matando a su rey y a sus nobles y, mientras tanto, el señor Pitt, el señor Fox y el señor Burke11 peleando y riñendo para decidir si los ingleses debemos permitirles que sigan haciendo de las suyas. «¡Que los maten!», dice el señor Pitt.«¡Hay que impedírselo!», dice el señor Burke.
—Pues lo que yo digo es que debemos dejar que los maten, y que se vayan al diablo —replicó el señor Hempseed con vehemencia, pues no le agradaban las ideas políticas de su amigo Jellyband, que siempre acababa metiéndose en honduras y le dejaba pocas oportunidades para expresar las perlas de sabiduría que lo habían hecho merecer de tan buena fama en el barrio y de tantos jarros de cerveza gratis en The Fisherman’s Rest.
—Que los maten —repitió—, pero que no llueva tanto en septiembre, porque eso va contra la ley de las Sagradas Escrituras, que dicen...
—¡Por dios, qué susto me dio usted, señor Harry!
Fue mala suerte para Sally y su pretendiente que la muchacha pronunciara estas palabras en el preciso instante en que el señor Hempseed tomaba aliento para declamar uno de los pasajes de las Sagradas Escrituras que lo habían hecho famoso, porque desencadenaron sobre su bonita cabeza la terrible cólera de su padre.
—¡Ya estuvo, Sally, hija, ya estuvo! —dijo el señor Jellyband, intentando imprimir un gesto de mal humor a su benévolo rostro—. Deja de tontear con esos mequetrefes y ponte a trabajar.
—El trabajo va bien, padre.
Pero el tono del señor Jellyband era imperioso. En los planes que había trazado para la lozana muchacha, su única hija, que cuando Dios así lo dispusiera pasaría a ser la propietaria de The Fisherman’s Rest, no entraba verla casada con uno de aquellos jovenzuelos que apenas ganaban suficiente para vivir de su red.
—¿No me oíste, muchacha? —insistió en aquel tono de voz pausado que nadie se atrevía a desobedecer en la posada—. Prepara la cena de lord Tony, porque si no te esmeras y no queda satisfecho, verás lo que te espera. Eso es todo.
Sally obedeció a regañadientes.
—¿Es que espera huéspedes especiales esta noche, señor Jellyband? —preguntó Jimmy Pitkin, intentando apartar la atención del honrado posadero de las circunstancias que habían provocado la salida de Sally de la habitación.
—¡Así es! —contestó el señor Jellyband—. Son amigos de lord Tony. Duques y duquesas del otro lado del Canal a quienes el joven señor y su amigo, sir Andrew Ffoulkes, y otros nobles han ayudado a escapar de las garras de esos asesinos.
Aquello fue excesivo para la quejumbrosa filosofía del señor Hempseed.
—¡Pero bueno! —exclamó—. Lo que yo digo es, ¿por qué lo hacen? No me gusta meterme en los asuntos de otras gentes. Como dicen las Sagradas Escrituras...
—Lo que pasa, señor Hempseed —lo interrumpió el señor Jellyband, con mordaz sarcasmo—, es que, como usted es amigo personal del señor Pitt, a lo mejor piensa igual que el señor Fox: «¡Que los maten!»
—Perdone, señor Jellyband —protestó sin mucha fuerza el señor Hempseed—, pero yo no...
Mas el señor Jellyband al fin había conseguido montar su caballo de batalla favorito y no tenía la menor intención de apearse de él.
—O a lo mejor es que se ha hecho usted amigo de alguno de esos franceses que, según cuentan, han venido aquí con el propósito de convencernos a los ingleses de que hacen bien en ser asesinos.
—No sé qué quiere decir, señor Jellyband —replicó el señor Hempseed—. Yo lo único que sé es que...
—Lo único que yo sé —manifestó el posadero en voz muy alta— es que mi amigo Peppercorn, que es el dueño de la posada del Blue-Faced Boar12, inglés leal y auténtico como el que más, se hizo amigo de varios de esos comedores de ranas y los trató como si fueran ingleses y no un puñado de espías sinvergüenzas e inmorales, ¿y qué pasó después? Pues que ahora Peppercorn va diciendo por ahí que las revoluciones y la libertad están muy bien y que abajo con los aristócratas, como aquí el señor Hempseed.
—Perdone, señor Jellyband —volvió a protestar sin fuerza el señor Hempseed—, pero yo no...
El señor Jellyband se dirigía a todos los presentes, que escuchaban con respeto, boquiabiertos, la lista de desafueros del señor Peppercorn. En una mesa, dos clientes –caballeros a juzgar por sus ropas– habían abandonado a medio terminar una partida de dominó y llevaban un rato escuchando, a todas luces con gran regocijo, las opiniones del señor Jellyband sobre asuntos internacionales. Uno de ellos, con una media sonrisa sarcástica en las comisuras de sus inquietos labios, se volvió hacia el centro de la habitación, donde se encontraba el señor Jellyband, que seguía de pie.
—Mi querido amigo —dijo pausado—, al parecer usted cree que estos franceses, estos espías, como los llama usted, son unos tipos muy listos, pues han puesto boca abajo, si se me permite la expresión, las ideas de su amigo el señor Peppercorn. Según usted, ¿cómo lo han conseguido?
—¡Hombre! Pues supongo que hablando con él y convenciéndole. Según he oído decir, esos franceses tienen un pico de oro, y aquí el señor Hempseed puede decirle que son capaces de liar al más pintado.
—¿Es eso cierto, señor Hempseed? —preguntó el desconocido con cortesía.
—¡No, señor! —contestó el señor Hempseed, muy irritado—. No puedo darle la información que me pide.
—Entonces, mi buen amigo, confiemos en que estos espías tan listos no logren cambiar sus opiniones, que son tan leales.
Pero aquellas palabras fueron excesivas para la ecuanimidad del señor Jellyband. Le sobrevino un ataque de risa que al poco corearon cuantos se sentían obligados a seguirle la corriente.
—¡Ja, ja, ja! ¡Jo, jo, jo! ¡Je, je, je! —rio en todos los tonos el honrado posadero y siguió riendo hasta que le dolieron los costados y se le saltaron las lágrimas—. ¡Ahora sí me hicieron reír! ¿Lo han oído ustedes? ¿Hacerme cambiar a mí de opinión? Que Dios le bendiga, señor, pero dice usted cosas muy raras.
—Bueno, señor Jellyband, ya sabe lo que dicen las Sagradas Escrituras —intervino el señor Hempseed, sentencioso—: «Que aquel que está de pie ponga cuidado para no caer».
—Pero tenga usted en cuenta una cosa, señor Hempseed —replicó el señor Jellyband, aún agitado por la risa—, que las Sagradas Escrituras no me conocían a mí. Vamos, es que no bebería ni un vaso de cerveza con uno de esos franceses asesinos, y a mí no hay quien me haga cambiar de opinión. ¡Pero si he oído decir que esos comedores de ranas ni siquiera saben hablar inglés, o sea que, si alguno intenta hablarme en esa jerga infernal, lo descubriría enseguida! Y como dice el refrán, hombre prevenido vale por dos.
—¡Muy bien, querido amigo! —asintió, animado, el desconocido—. Veo que es usted demasiado astuto y que podría enfrentarse con veinte franceses. Si me concede el honor de acabar esta botella de vino conmigo, brindaré a su salud.
—Es usted muy amable, señor —dijo el señor Jellyband, enjugándose los ojos, que aún desbordaban lágrimas de risa—. Lo haré con muchísimo gusto.
El forastero llenó de vino dos vasos y, tras ofrecer uno al posadero, cogió el otro.
—Por muy ingleses y patriotas que seamos —dijo con la misma sonrisa irónica que jugueteaba en las comisuras de sus delgados labios—, por muy patriotas que seamos, hemos de reconocer que al menos esto es bueno, aunque sea francés.
—¡Sí, desde luego! Eso no lo puede negar nadie, señor —admitió el posadero.
—A la salud del mejor mesonero de Inglaterra, nuestro honrado anfitrión el señor Jellyband —dijo el forastero en voz muy alta.
—¡Hip, hip, hurra! —replicaron todos los parroquianos.
A continuación, todos aplaudieron y golpearon las mesas con jarros y vasos para acompañar las fuertes carcajadas sin motivo concreto y las exclamaciones del señor Jellyband.
—¡Vamos, hombre, como si a mí me pudieran convencer esos extranjeros sinvergüenzas...!
Ante hecho tan palmario, el desconocido asintió de buena gana. No cabía duda de que la posibilidad de que alguien pudiera cambiar la convicción del señor Jellyband, profundamente arraigada, de que los habitantes de todo el continente europeo eran despreciables, era una idea por completo absurda.
9 Persona que presta servicios auxiliares en la cocina.
10 Ciudad en el condado de Kent; es el mayor puerto del canal de la Mancha, que separa Francia de Gran Bretaña.
11 William Pitt fue primer ministro del Reino Unido por dos períodos entre 1783 hasta 1801. Charles James Fox fue un político británico perteneciente al Partido Liberal, conocido por su apoyo a la Revolución Francesa. Edmund Burke fue un filósofo y político, considerado padre del Liberalismo conservador británico, al contrario que Fox, eran enemigos de la Revolución Francesa.
12 El jabalí de cara azul.
CAPÍTULO III
LOS REFUGIADOS
En todos los rincones de Inglaterra había un sentimiento de aversión hacia los franceses y su forma de actuar. Los contrabandistas y los que comerciaban dentro de la legalidad entre las costas francesas e inglesas traían noticias del otro lado del Canal que hacían hervir la sangre de todo inglés honrado, y les hacían desear «darles su merecido» a aquellos asesinos que habían encarcelado a su rey y a toda su familia, habían sometido a la reina y a sus hijos a infinitos ultrajes y que incluso reclamaban la sangre de toda la familia de los Borbones y de sus partidarios.
La ejecución de la princesa de Lamballe, la encantadora y joven amiga de Marie Antoinette, llenó de un horror indescriptible a todos los habitantes de Inglaterra, y la ejecución diaria de docenas de monárquicos de buenas familias, cuyo único pecado consistía en llevar un apellido aristocrático, parecían clamar venganza ante la Europa civilizada.
Pero, a pesar de todo, nadie se atrevía a intervenir. Burke había agotado su elocuencia en intentar convencer al gobierno británico de que se enfrentara al gobierno revolucionario de Francia, pero el señor Pitt, con su habitual prudencia, no creía que su país se encontrara en condiciones de embarcarse en otra guerra complicada y costosa. Era Austria la que debía tomar la iniciativa; Austria, cuya hija más hermosa era ya una reina destronada, que había sido encarcelada e insultada por una turba vociferante; y, sin duda, no era a Inglaterra a quien le correspondía levantarse en armas –esto argumentaba el señor Fox– si un grupo de franceses decidía matar a otro.
En cuanto al señor Jellyband y sus compañeros, todos unos John Bull13, aunque juzgaban a todos los extranjeros con absoluto desprecio, eran más monárquicos y antirrevolucionarios que nadie, y en aquellos momentos estaban furiosos con Pitt por su precaución y su moderación, aunque, como es natural, no comprendían las razones diplomáticas que guiaban la política de aquel gran hombre.
Pero de repente, Sally entró corriendo en la habitación, excitada y nerviosa. Los ocupantes del salón no habían oído el ruido del exterior, pero la muchacha había estado observando a un caballo y su jinete que se habían detenido a la puerta de The Fisherman’s Rest, empapados y, mientras el mozo de cuadra se apresuraba a atender al caballo, la hermosa Sally fue a la puerta para dar la bienvenida al viajero.
—Creo que vi el caballo de lord Antony en el patio, padre —dijo mientras cruzaba de prisa el salón.
Pero ya habían abierto la puerta de par en par desde fuera, y segundos después, un brazo cubierto de tela gris y empapado por la fuerte lluvia rodeaba la cintura de la hermosa Sally, mientras una voz potente resonaba en las vigas enceradas del salón.
—Benditos sean sus ojos cafés por ser tan agudos, mi hermosa Sally —dijo el hombre que acababa de entrar, mientras el honrado señor Jellyband se precipitaba hacia él con ademán anhelante y ceremonioso, como correspondía a la llegada de uno de los huéspedes más apreciados de su establecimiento.
—¡Cielo santo, Sally! —añadió lord Antony al tiempo que depositaba un beso en las lozanas mejillas de la señorita Sally—. Cada día está más guapa, y a mi honrado amigo Jellyband debe costarle trabajo alejar a los hombres de esa delgada cintura suya. ¿No es así, señor Waite?
El señor Waite, dividido entre el respeto que debía al aristócrata y el desagrado que le producía esta clase de bromas, se limitó a emitir un dudoso gruñido.
Lord Antony Dewhurst, uno de los hijos del duque de Exeter, era en aquella época el ejemplo perfecto del joven caballero inglés: alto, bien formado, ancho de hombros y de expresión cordial, su risa resonaba a donde iba. Buen deportista, animado compañero, hombre de mundo, cortés y educado, sin demasiada inteligencia que pudiera echar a perder su carácter jovial, era el personaje favorito de los salones londinenses o de las cantinas de las posadas rurales. En The Fisherman’s Rest todos lo conocían, porque le gustaba ir a Francia y siempre pasaba una noche bajo el techo del honrado Jellyband en el viaje de ida o en el de regreso.
Saludó con una inclinación de cabeza a Waite, Pitkin y los demás cuando por fin soltó la cintura de Sally, y se dirigió hacia el hogar para calentarse y secarse. Mientras lo hacía, lanzó una mirada rápida y algo recelosa a los dos forasteros, que habían reanudado en silencio la partida de dominó, y durante unos segundos una expresión de profunda inquietud, incluso de angustia, nubló su rostro joven y radiante. Pero solo durante unos segundos, enseguida se volvió hacia el señor Hempseed, que se atusaba con respeto la barba.
—Bueno, señor Hempseed, ¿qué tal va la fruta?
—Mal, señor, mal —contestó apesadumbrado el señor Hempseed—, pero ¿qué se puede esperar con este gobierno que protege a esos sinvergüenzas franceses que serían capaces de matar a su rey y a toda la nobleza?
—¡Las cosas de la vida! —exclamó lord Antony—. Claro que serían capaces, mi buen Hempseed, al menos aquellos a los que puedan agarrar, ¡adiós! Pero esta noche vendrán unos amigos que escaparon de sus garras.
Cuando el joven pronunció estas palabras, dio la impresión de que lanzaba una mirada desafiante a los silenciosos forasteros del rincón.
—Gracias a usted, señor, y a sus amigos, según he oído decir —dijo el señor Jellyband.
Pero la mano de lord Antony se posó de inmediato en el brazo del anfitrión, a modo de advertencia.
—¡Silencio! —dijo en tono imperioso, y volvió a mirar a los desconocidos.
—¡Ah, no se preocupe por ellos, señor! —replicó Jellyband—. No tema, de no haber sabido que estábamos entre amigos, no hubiera dicho nada. Ese caballero es un súbdito del rey George, tan fiel y leal como usted, señor, con todo respeto. Hace poco llegó a Dover y va a iniciar negocios aquí.
—¿Negocios? Apuesto a que será una funeraria, porque puedo asegurarle que jamás había visto un semblante tan lúgubre.
—No, mi señor, es que creo que el caballero es viudo, lo que sin duda explica su expresión melancólica. De todos modos, es un amigo, se lo garantizo. Y tendrá usted que reconocer, mi señor, que nadie puede juzgar mejor las caras que el dueño de una posada conocida...
—Bueno, si estamos entre amigos no hay ningún problema —dijo lord Antony, quien, era evidente, no deseaba discutir el asunto con su anfitrión—. Pero, dígame una cosa. No hay nadie más hospedándose aquí, ¿verdad?
—Nadie, señor, y tampoco va a venir nadie, a no ser...
—¿A no ser qué?
—Estoy seguro de que su señoría no tendrá nada que objetar.
—¿De quién se trata?
—Pues van a venir sir Percy Blakeney y su esposa, pero no se alojarán aquí...
—¿Lady Blakeney? —repitió lord Antony asombrado.
—Así es, señor. El capitán del barco de sir Percy acaba de estar aquí y me dijo que el hermano de la señora partirá hoy para Francia en el Day Dream, que es el yate de sir Percy, y que su esposa y él lo acompañarán hasta aquí para despedirlo. No le molesta, ¿verdad, señor?
—No, no me molesta, amigo mío. A mí no me molesta nada, salvo que esa cena no sea lo mejor que pueda preparar la señorita Sally y la mejor que se haya servido nunca en The Fisherman’s Rest.
—No debe preocuparse por eso, señor —replicó Sally, que durante todo este tiempo había estado preparando la mesa para la cena. Y quedó muy alegre e incitante, con un gran ramo de dalias de brillantes colores en el centro, y las resplandecientes copas de peltre y los platos de porcelana azul alrededor.
—¿Cuántos cubiertos pongo, señor?
—Para cinco comensales, hermosa Sally, pero que la comida sea al menos para diez... Nuestros amigos llegarán cansados, y supongo que también hambrientos. Le aseguro que yo solo podría devorar una vaca entera esta noche.
—Creo que ya han llegado —dijo Sally, nerviosa, pues se oía con claridad el ruido de caballos y ruedas que se acercaban rápidamente.
En el salón se produjo una gran conmoción. Todos sentían curiosidad por ver a los importantes amigos de sir Antony que venían del otro lado del mar. La señorita Sally lanzó una o dos miradas fugaces al espejito colgado de la pared, y el honrado señor Jellyband salió apresurado para ser el primero en dar la bienvenida a sus distinguidos huéspedes. Los únicos que no participaron en la excitación general fueron los dos forasteros del rincón. Siguieron jugando tranquilos al dominó, y no miraron ni una sola vez hacia la puerta.
—Adelante, señora condesa, la puerta de la derecha —dijo una voz cordial afuera.
—¡Sí! Llegaron, está bien —dijo lord Antony con alegría—. Vamos, mi hermosa Sally, a ver con qué rapidez sirves la sopa.
La puerta se abrió de par en par y, precedido por el señor Jellyband, que no cesaba de hacer reverencias y pronunciar frases de bienvenida, entró en el salón un grupo compuesto por cuatro personas, dos damas y dos caballeros.
—¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a la vieja Inglaterra! —dijo lord Antony con efusión, dirigiéndose al encuentro de los recién llegados con los brazos extendidos.
—Ah, usted debe ser lord Antony Dewhurst —dijo una de las damas, con marcado acento extranjero.
—Para servirla, madame —replicó lord Antony, y acto seguido besó de manera ceremoniosa la mano de las dos señoras. Después se volvió hacia los hombres y les estrechó la mano con calidez.
Sally ya estaba ayudando a las señoras a quitarse las capas de viaje, y ambas se dirigieron, tiritando, hacia el refulgente fuego.
Todos los parroquianos del salón se movieron. Sally entró presurosa en la cocina, mientras que Jellyband, aún deshaciéndose en saludos respetuosos, ubicaba unas sillas junto a la chimenea. El señor Hempseed, acariciándose la barba, abandonó el asiento junto al hogar. Todos miraban con curiosidad, aunque con deferencia, a los extranjeros.
—¡Ah, messieurs! ¡No sé qué decir! —exclamó la dama de más edad y tendió sus manos hermosas y aristocráticas al calor de la hoguera, mientras miraba con inexpresable gratitud, primero a lord Antony y después a uno de los jóvenes que había acompañado al grupo, y que en ese momento se despojaba de su grueso abrigo con capa.
—Únicamente que se alegra de estar en Inglaterra, condesa —replicó lord Antony—, y que no sufrió demasiado en esta travesía tan agotadora.
—Claro, claro que nos alegramos de estar en Inglaterra —dijo, al tiempo que sus ojos se llenaban de lágrimas—, y ya hemos olvidado nuestros padecimientos.
Su voz tenía un tono musical y grave, y el rostro hermoso y aristocrático, con abundantes cabellos blancos como la nieve peinados muy por encima de la frente, a la moda de la época, reflejaba una gran dignidad y múltiples sufrimientos sobrellevados con nobleza.
—Espero que mi amigo, sir Andrew Ffoulkes, haya sido un compañero de viaje entretenido, madame.
—Ah, desde luego. Sir Andrew es todo amabilidad. ¿Cómo podríamos demostrarles nuestra gratitud mis hijos y yo, messieurs?
Su acompañante, una personita delicada cuya expresión de cansancio y pena le daba un aire infantil y trágico, aún no había dicho nada; apartó sus ojos grandes, pardos y llenos de lágrimas, del fuego y buscó los de sir Andrew Ffoulkes, que se había acercado al hogar y a ella. Al encontrarse con los ojos del hombre, que estaban prendidos con una admiración palpable de aquel dulce rostro, las pálidas mejillas de la muchacha se tiñeron levemente de un color más encendido.
—Así que esto es Inglaterra —dijo, mirando con curiosidad infantil el hogar, las vigas de roble, y a los parroquianos con sus levitas adornadas y sus rostros joviales, rubicundos, británicos.
—Un trocito nada más, mademoiselle —replicó sir Andrew, sonriendo—, pero a su entera disposición.
La muchacha volvió a sonrojarse, pero, en esta ocasión, una brillante sonrisa, dulce y fugaz, iluminó su rostro delicado. No dijo nada, y aunque también sir Andrew guardó silencio, aquellos dos jóvenes se entendieron el uno al otro, como ocurre con los jóvenes del mundo entero y como ha ocurrido desde que el mundo es mundo.
—Bueno, ¿y la cena? —intervino lord Antony en el tono jovial de costumbre—. La cena, mi querido Jellyband. ¿Dónde está esa hermosa moza suya y la sopa? Por dios, buen hombre, que mientras usted contempla a las damas ellas van a desmayarse de hambre.
—¡Un momento! ¡Un momento, señor! —exclamó Jellyband abriendo la puerta que daba a la cocina. Con voz potente gritó—: ¡Sally! ¡Vamos, Sally! ¿Está todo listo, hija?
Sally ya lo tenía todo preparado, y al cabo de unos momentos apareció en el umbral con una sopera gigantesca de la que salía una nube de vapor y un apetitoso y penetrante aroma.
—¡Gracias a Dios! ¡La cena, por fin! —exclamó lord Antony, feliz, mientras ofrecía su brazo a la condesa con galantería.
—¿Me concede el honor? —añadió de manera ceremoniosa y, a continuación, la acompañó hasta la mesa.
En el salón todo era un ir y venir; el señor Hempseed y la mayor parte de los parroquianos se habían retirado para dejar sitio a «la aristocracia» y terminar de fumar sus pipas en otro lugar. Solo los dos forasteros se quedaron, en silencio, jugando al dominó y bebiendo vino a pequeños sorbos. En otra mesa, Harry Waite, que comenzaba a ponerse de mal humor, observaba a Sally, que trajinaba alrededor de la mesa.
La muchacha era como una personificación muy delicada de la vida rural inglesa, y no es de extrañar que el sensible joven francés no pudiera apartar los ojos de aquel hermoso rostro. El vizconde de Tournay era un muchacho imberbe de apenas diecinueve años, en quien las terribles tragedias que tenían por escenario su país natal habían dejado pocas huellas. Iba vestido de manera elegante, casi con amaneramiento, y una vez a salvo en Inglaterra, saltaba a la vista que estaba dispuesto a olvidar los horrores de la Revolución entre las delicias de la vida inglesa.
—Pargdi! Si esto esInglategrra —dijo sin dejar de mirar a Sally con aire de satisfacción —he de decig que me complace.
Sería imposible reproducir la exclamación exacta que escapó por entre los dientes apretados del señor Harry Waite. Solo por el respeto hacia los nobles y sobre todo hacia lord Antony, mantuvo a raya el desagrado que le inspiraba el joven extranjero.
—Pues sí, esto es