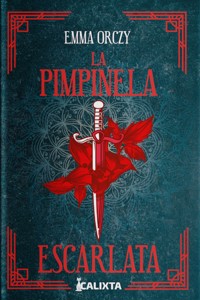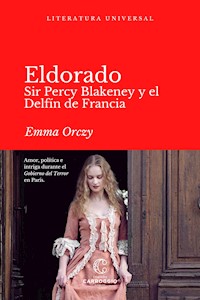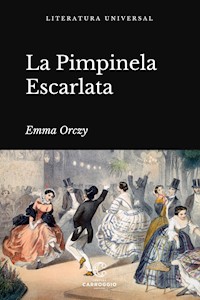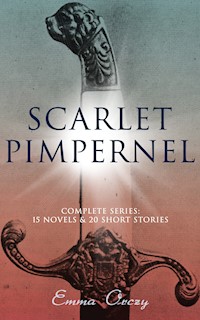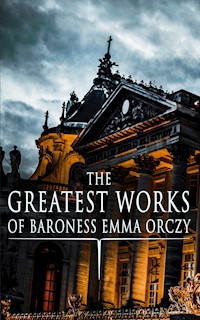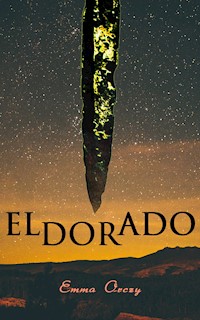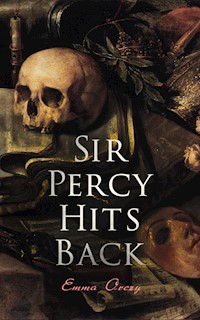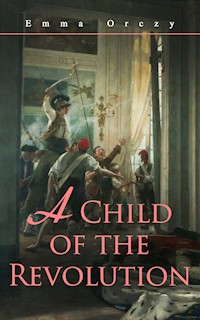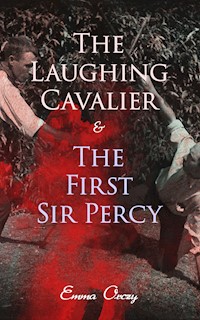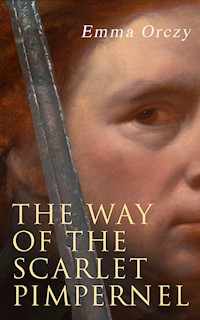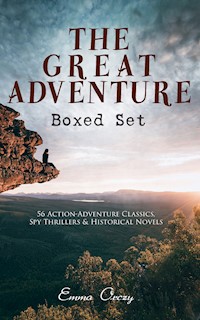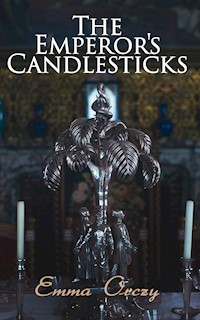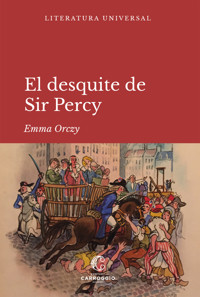
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Century Carroggio
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Literatura Universal
- Sprache: Spanisch
Trepidante novela de la baronesa D ́Orczy (Hungría 1865 - Montecarlo 1947) en el contexto de la Revolución Francesa. La joven y bella Fleurette lleva una vida tranquila en el campo, alejada de los alborotos de la revolución hasta que se ve afectada por el ataque a sus aristocratas vecinos. A partir de ahí entrará en peligros diversos llegando incluso a ser acusada de traición. Paradójicamente es hija del alto cargo de la Revolución, Armand Chauvelin, defensor, entre otros, de la ley de sospechosos y activo miembro de la Revolución, quien jamás pudo imaginarse que, para salvar la vida de su hija, llegaría a desear la aparición de quien, hasta aquel momento, consideraba su peor enemigo: Sir Percy y su grupo también conocidos con el nombre de La Pimpinela Escarlata.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El desquite de Sir Percy
Emma Orczy
Título: El desquite de Sir Percy
Original: Sir Percy Hits Back (1927)
© De esta edición: Century Carroggio
ISBN: 9788472540996
Maquetación: Javier Bachs
Traducción: Jorge Beltran
Ilustración de portada: Pierre Monerat
Ninguna parte de este libro puede ser reproducida ni almacenada en un sistema de recuperación, ni transmitida de cualquier forma o por cualquier medio, electrónico, o de fotocopia, grabación o de cualquier otro modo, sin el permiso expreso del editor.
Contenido
Capítulo primero
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Capítulo XIII
Capítulo XIV
Capítulo XV
Capítulo XVI
Capítulo XVII
Capítulo XVIII
Capítulo XIX
Capítulo XX
Capítulo XXI
Capítulo XXII
Capítulo XXIII
Capítulo XXIV
Capítulo XXV
Capítulo XXVI
Capítulo XXVII
Capítulo XXVIII
Capítulo XXIX
Capítulo XXX
Capítulo XXXI
Capítulo XXXII
Capítulo XXXIII
Capítulo XXXIV
Capítulo XXXV
Capítulo XXXVI
Capítulo XXXVII
Capítulo XXXVIII
Capítulo XXXIX
Capítulo primero
Allí donde actualmente se levanta el Hotel Moderno, con sus espléndidos ventanales, había en aquellos tiempos una casa muy modesta con tejado de arcilla y paredes recubiertas de cal. Su propietario era un viejo campesino de la región del Delfinado, llamado Baptiste Portal. Se dedicaba a vender refrescos a viajeros y transeúntes, igual como su padre y su abuelo lo habían hecho antes que él, sirviendo a los clientes un vaso de vino del país o un poco de aguardiente. Por aquellos días, sin embargo, el hombre pasaba parte de su tiempo sin hacer nada, ya que las posadas abiertas recientemente en los caminos principales le habían quitado toda su clientela. El viejo Baptiste no veía la necesidad de que existieran aquellas posadas, como tampoco veía la utilidad de las carreteras ni de las sillas de montar. Antes de que a la gente que gobernaba en París se le ocurriera poner todas estas cosas, los viajeros tenían bastante con ensuciarse de barro a lomos de un buen caballo o con llenarse de polvo dentro de un coche destartalado. ¿Por qué no seguía siendo igual ahora? ¿Acaso el vino añejo de Los almendros no era de la misma calidad o incluso mejor que el vinagre servido en aquellas posadas de tanto postín? El lugar se llamaba Los almendros, debido a que en la parte posterior de la casa había dos árboles anémicos de esta especie. Sus ramas se cubrían en primavera de flores lánguidas y, en verano, de polvo. Enfrente de la casa y apoyado en la pared recubierta de cal, había un banco de madera en el que Baptiste dejaba sentar a sus mejores clientes durante las tardes más agradables. Allí bebían el vino del país y se divertían oyendo cómo el viejo despotricaba del gobierno «instalado en París» y del rumbo que había tomado recientemente. Desde aquel lugar privilegiado se podía contemplar el magnífico paisaje que se extiende sobre el valle de Bueche, atravesando Laragne y llegando hasta las cumbres de Pelvoux. A lo lejos y a la derecha, se podía divisar la antigua ciudadela de Sisteron, con sus torres y fortificaciones que se remontan al siglo XIV, así como la espléndida iglesia de Notre Dame. Con todo, ni el paisaje, ni los ríos sinuosos, ni el castillo medieval, ni las cumbres nevadas interesaban demasiado a los clientes de Baptiste. Preferían hablar sobre el precio de las almendras o sobre el alarmante incremento del coste de la vida.
En aquella tarde de mayo, sin embargo, el mistral proveniente de las cumbres nevadas de Pelvoux soplaba despiadadamente sobre el valle. De ahí que el frío y el polvo obligaran a los clientes del buen Baptiste a meterse dentro de la casa. En el interior había una habitación de techo bajo, adornada con ristras de cebollas y ajos que pendían del artesonado, tiestos de albahaca y otras hierbas. Perfumaba también la estancia el aroma de una olla que hervía a fuego lento en la cocina. Todo ello conseguía crear la atmósfera agradable, cálida y fragante, que tanto aprecian las personas honradas del Delfinado. Aquella tarde memorable, con todos sus detalles dramáticos, fue comentada durante mucho tiempo por los chismosos de Sisteron y de Laragne. En aquellos momentos, no obstante, el único acontecimiento dramático fue la llegada de un destacamento de soldados bajo el mando de un suboficial. Según dijeron, habían venido desde Orange con el fin de reclutar jóvenes para el ejército. Pidieron de cenar, así como habitaciones para pasar allí la noche.
Naturalmente los soldados, sólo por el hecho de serlo, no eran bien vistos por los honrados habitantes de Sisteron que frecuentaban Los almendros. En particular, les disgustaba todavía más el hecho de que vinieran a reclutar jóvenes como carne de cañón, con el fin de combatir a los ingleses y prolongar aquella terrible guerra que hacía subir el precio de la comida y escasear la mano de obra. Por otra parte, sin embargo, los soldados eran bien recibidos como simples ciudadanos. Traían noticias de otros lugares y, aunque la mayoría eran malas, ya que nada bueno ocurría en el mundo por aquellos días, por lo menos eran noticias. Cuando contaban lo que sucedía en París, en Lyon o en un lugar cercano como Orange, la acción de la guillotina, las matanzas, las enormes carnicerías de tiranos y de aristócratas, todo el mundo se sobresaltaba de horror y de aprensión. Con todo, también contaban anécdotas de la vida que llevaban en el cuartel. Entonces reían y cantaban alguna canción libertina, de modo que la vida parecía filtrarse un poco en aquel rincón soñoliento y casi mortecino del viejo Delfinado.
El grupo de soldados ocupaba el mejor sitio de la única habitación disponible. Estaban sentados en los bancos que había a cada lado de la mesa instalada en el centro, apiñándose como higos secos dentro de una caja. El viejo Baptiste Portal se hallaba sentado junto al oficial que mandaba el destacamento. Le dio la impresión de que aquel hombre era un teniente o cualquier otro subalterno. Pero, ¡qué difícil resultaba en aquellos días distinguir a un oficial de los demás soldados rasos del ejército, si no se fijaba uno en los distintivos que llevaban en el hombro! ¿Cómo podía compararse aquel hombre, aquel rufián, con los magníficos oficiales de los ejércitos reales que habían existido en el pasado?
Ciertamente, el hombre no era altivo. Se había sentado con sus compañeros, gastando bromas y bebiendo con ellos, y en aquel momento invitó al amigo Portal a beber con él un vaso de vino.
—A la salud de la República —dijo— y del ciudadano Robespierre, el poderoso e incorruptible señor de Francia.
Baptiste movió su cabeza canosa y no se atrevió a rechazar la invitación. Al fin y al cabo, los soldados eran soldados y ya se habían esforzado mucho en explicarle la razón por la que la guillotina estaba tan ocupada: muchos franceses no habían aprendido todavía a ser auténticos republicanos.
—Hemos decapitado a Luis Capeto, así como también a la viuda Capeto —añadió el oficial con un horrible énfasis. Pero existen aún algunos franceses que no son buenos patriotas y que desean el retorno de los tiranos.
Baptiste, no obstante, igual como todos los habitantes del Delfinado, había aprendido en su infancia a venerar a Dios y a honrar al rey. Por esto el crimen de regicidio constituía para él algo imperdonable, igual como lo era el misterioso pecado contra el Espíritu Santo que el cura párroco solía explicar vagamente, sin que nadie lograra entenderlo. A Baptiste tampoco le gustó la falta de respeto con que el oficial se refirió a Su Majestad el rey Luis XVI y a su augusta reina, llamándolos «Luis Capeto y viuda Capeto». Pero calló su propio parecer y bebió en silencio el vaso de vino. En aquel momento, sus ideas no interesaban a nadie.
A pesar de todo, la concurrencia seguía hablando cada vez con más animación: los aristócratas poseían tierras que en justicia pertenecían al pueblo. Ni Baptiste ni sus clientes, viejos campesinos del lugar, podían discutir con el teniente y sus soldados. No podían objetar nada. Tenían que limitarse a mover su cabeza y a suspirar, cuando oían las chanzas groseras que aquellos hombres dedicaban a personas y a familias conocidas y apreciadas por todo el mundo en el Delfinado.
En aquellos instantes se referían a los Frontenac.
La conversación y las burlas giraron ahora en torno a la familia Frontenac, aquellos que eran dueños de sus tierras desde tiempos inmemoriales, sin que nadie pudiera precisar desde cuándo. Según aquellos soldados de la República, sin embargo, los Frontenac no solamente eran malos patriotas, sino también tiranos y traidores. ¿Sabía el ciudadano Portal por qué razón?
No. Portal no lo sabía. Con todo, nunca le habían llamado «ciudadano» y este apelativo no le gustaba. Hasta entonces todo el mundo le había conocido simplemente por Baptiste. Por otra parte, se resistía a aceptar que los Frontenac fueran unos traidores. El señor sabía más de ganado y de almendras que cualquier persona en varias leguas a la redonda. ¿Cómo era posible que fuese un mal patriota? La señora era una dama muy buena y piadosa. La señorita estaba enferma y tenía un carácter muy dulce. No obstante, se produjo una discusión sobre este punto de vista. El oficial reprochó a Baptiste que hablase de los Frontenac con los nombres de «señor», «señora» y «señorita».
—En nuestros días se han terminado los aristócratas —concluyó el teniente con grandilocuencia. ¿No somos todos ciudadanos de Francia?
El reproche del teniente fue acogido con silencio y sumisión por parte de todos los campesinos. Únicamente su última manifestación de exaltado patriotismo dulcificó un poco el ambiente. Por este motivo, el oficial tuvo a bien explicar cómo le habían ordenado llevar a cabo un registro en casa de los Frontenac. Si encontraba allí cualquier cosa comprometedora, ni el mismo diablo podría salvarlos. Sus vidas no valdrían ni un ochavo. En realidad, dado que esta era la opinión del teniente, ¿quién podía saberlo mejor que él? Los Frontenac estaban ya juzgados. Estaban condenados y listos para ir a la guillotina. El teniente Godet traía consigo la Ley de Sospechosos, promulgada hacía poco por la Asamblea Nacional.
Entre el auditorio hubo un nuevo movimiento de cabezas.
—Según esta ley —prosiguió diciendo Godet con gran entusiasmo, mientras procedía a hurgarse los dientes después de haber despachado una magnífica pierna de cordero—, los comités de todas las secciones tienen orden de arrestar de ahora en adelante a todas aquellas personas que sean sospechosas.
Ninguno de los campesinos que estaban allí sabía lo que era un comité ni una sección. Pero era evidente que se trataba de cosas horribles. Una duda les asaltaba: ¿el hecho de que alguien fuera «sospechoso» implicaba de por sí la necesidad de arrestarlo? Con todo, no valía la pena hablar de ello.
—Los Frontenac son sospechosos —explicó el teniente, mientras seguía chupando su mondadientes—, igual como lo son todas aquellas personas que hacen algo o escriben cosas que resultan ser... sospechosas.
Quizá sus palabras no eran muy iluminadoras, pero tuvieron la virtud de atemorizar. Los ciudadanos honrados de Sisteron, aquellos que tenían el privilegio de sentarse en la mesa central y que ahora conversaban con los soldados, bebieron sus vasos de vino en silencio. En el fondo de la habitación, precisamente debajo de una ventana pequeña, había dos traficantes de madera o dos leñadores (no podría precisar lo que eran) que estaban escuchando con gran atención. No se atrevían a tomar parte en el diálogo, dado que eran simples forasteros o en realidad vagabundos que venían a trabajar por poco dinero en algo impropio de la gente de la localidad. Uno de ellos era bajo y delgado, aunque parecía vigoroso. El otro era un hombre mucho mayor, de hombros cargados y cabeza canosa. Sus cabellos lacios caían sobre su frente arrugada. Tosía continuamente, procurando reprimirse en vano a fin de no molestar ni interrumpir a los demás.
—Con todo —se atrevió a insinuar el honrado Portal—, ¿cómo puede saber el señor..., quiero decir el ciudadano oficial, que una persona es realmente sospechosa?
El teniente se dispuso a explicar este punto, enarbolando su mondadientes de una forma ampulosa.
—Si usted es un buen patriota, ciudadano Portal, podrá reconocer a un sospechoso por la calle, asirlo por el cuello y llevarlo a donde quiera. Podrá arrastrarlo a la fuerza ante un comité, el cual lo meterá en la cárcel inmediatamente.
Luego, con aire significativo, el oficial añadió:
—Por lo demás, ha de saber usted que actualmente existen cuarenta y cuatro mil comités en Francia.
—¿Cuarenta y cuatro mil? —exclamó sorprendido uno de los clientes.
—Más otros veintitrés —repuso Godet, gloriándose de conocer este detalle insignificante.
A continuación, golpeando la mesa con la palma de su mano, corroboró la cifra:
—Existen, por tanto, cuarenta y cuatro mil veintitrés.
—¿Hay alguno en Sisteron? —murmuró alguien de la concurrencia.—Hay tres —respondió el teniente.
—¿Y dice usted que los Frontenac son personas sospechosas?
—Mañana lo sabré —repuso el otro—, igual que vosotros.
El tono de voz con que fueron pronunciadas las tres últimas palabras hizo que todo el mundo se estremeciera. En el fondo de la habitación, el traficante de madera o lo que fuese empezó a toser de nuevo de forma convulsiva.
—¿Quién secará los ojos de la pequeña Fleurette —dijo el viejo y honrado Baptiste, moviendo la cabeza de manera melancólica—, si le ocurre algo a la seño..., quiero decir a los ciudadanos del castillo?
—¿Fleurette? —preguntó el teniente.—Sí, la hija de Armand, del ciudadano Armand. ¿Sabe usted que...?
Pero no pudo continuar hablando ya que el oficial, por alguna razón inexplicable, empezó a reírse de una forma desaforada.
—¿Dice usted que es la hija del ciudadano Armand? —preguntó finalmente, con los ojos humedecidos por el esfuerzo de las carcajadas.
—Así es, ciertamente. Se trata de la muchacha más hermosa que pueda ver usted en el Delfinado. Con todo, me gustaría saber por qué se sorprende usted de que Armand tenga una hija.
—¿Pueden tener hijas los tigres? —replicó el teniente con aire significativo.
Tras esto, la conversación empezó a decaer considerablemente. El destino evidente que aguardaba a los Frontenac, bien conocidos y apreciados por todos, logró encapotar los ánimos más entusiastas. Ni siquiera las anécdotas libertinas de la vida en los cuarteles que los soldados contaban con tanto agrado consiguieron provocar la más mínima sonrisa.
Se había hecho demasiado tarde. Eran ya más de las ocho y, por aquellos días, el material para el alumbrado resultaba caro. Detrás de la casa, había un cobertizo para los carros que estaba lleno de paja limpia. Algunos soldados dijeron que estaban dispuestos a pasar la noche allí. Incluso el caprichoso oficial empezó a bostezar. Los asiduos clientes de Los almendros se dieron cuenta de lo que aquello significaba. Acabaron de vaciar sus jarras, pagaron la cuenta y salieron todos de la casa.
Ya no soplaba el viento. No había ninguna nube en el cielo, intensamente azulado y cubierto de estrellas. La luna no se hallaba todavía en cuarto menguante y la atmósfera estaba cargada del perfume que despedían las flores de los almendros. Sin duda, era una noche hermosa. La naturaleza aparecía amable y generosa en su bondad. La primavera se percibía en el ambiente, y la vida iba haciendo su trabajo en las entrañas de la tierra. Algunos soldados se habían ido al cobertizo, al tiempo que otros se echaban en el suelo o en los bancos de la habitación. Quizás empezaron a soñar en el registro que debían hacer mañana y en la tragedia que de repente entraría en la pacífica casa de los Frontenac como un viento devastador.
La naturaleza era amable y generosa. Pero los hombres eran crueles, malignos y vengativos. ¿Qué era aquella Ley de Sospechosos? La civilización no recuerda que nunca se haya dictado una ley más despótica y cruel. Cuarenta y cuatro mil veintitrés comités se dedicaban a segar las vidas de los hijos de Francia. Se trataba de una siega de inocentes. Por esto, a fin de que los segadores no se mostraran remisos, la Convención Nacional había ordenado que un pequeño ejército ambulante fuera recorriendo todo el país para apresar a los sospechosos y mandarlos como pasto a la guillotina. A fin de que los segadores no se mostraran remisos, se había mandado a hombres como el teniente Godet a que, con un grupo de rufianes descalzos y descamisados, recorrieran todo el país para detener y para golpear. Se trataba en realidad de dar pasto a la guillotina y de expurgar el terreno de toda libertad.
¿No era esta la revolución más gloriosa que jamás ha conocido el mundo? ¿No era esta la época de la libertad y de la fraternidad de los hombres?
Capítulo II
Todos los miembros de aquella patrulla volante se habían retirado ya a descansar. Algunos soldados habían ido al cobertizo. Otros se echaron a lo largo de las mesas y de los bancos o bien sobre el suelo de la posada. El teniente dormía en una cama. ¿No era el oficial que mandaba aquel grupo de entusiastas patriotas? Por este motivo ocupó una cama, la del viejo Portal. Entre tanto el anciano Baptiste y su esposa, todavía más vieja y decrépita que él, podían acostarse en el suelo o en la perrera, dando así muestras de su respeto por el teniente Godet.
Los dos leñadores o quizá traficantes de madera fueron los últimos en marcharse. Habían pedido trabajo a los honrados campesinos que estaban allí presentes. Por aquellos días, sin embargo, escaseaba el dinero y todo el mundo procuraba trabajar todo lo que podía a fin de no tener que pagar a un obrero. Con todo, el viejo Tronchet, que trabajaba de carpintero y que poseía un pequeño bosque precisamente junto al puente cercano a las posesiones de Armand, había prometido a uno de ellos —no a ambos— un trabajo de un par de horas para el día siguiente. Cortar leña se cobraba a razón de dos sueldos por hora y, en aquella época, resultaba caro.
De esta manera, los clientes se fueron dispersando y cada uno se fue a su casa. Los dos vagabundos —leñadores o traficantes de madera, aunque al fin y al cabo vagabundos— se dirigieron hacia la ciudad. Caminaban penosamente, dado que uno era muy viejo y el otro un tanto lisiado. No obstante, lograron llegar hasta una calle estrecha que formaba ángulo recto con la orilla del río. Las casas de la calle eran de piedra y estaban cubiertas con aleros, de forma que el sol no podía penetrar nunca en ellas. Por esto eran inevitablemente tan húmedas como pozos o bien tan áridas como chimeneas cuando soplaba el viento. Aquella noche era cálida y seca. Las persianas rotas y despintadas crujían sobre sus goznes mohosos. Se percibía un olor a legumbres cocidas, a agua estancada y a ajos que pendían de los aleros. Aquella mezcla viscosa se filtraba a grandes ráfagas por debajo de las puertas y se extendía a lo largo de la escalera dominada por la oscuridad.
Los dos vagabundos se dirigieron como por instinto hacia una de aquellas puertas, ya que la oscuridad era muy densa, y empezaron a subir por una escalera de piedra. Los peldaños que pisaban estaban cubiertos de grasa y de suciedad. No pronunciaron ninguna palabra hasta que llegaron a lo alto de la casa. Entonces uno de ellos abrió la puerta, empujándola con su bota. Por efecto del golpe, la madera crujió y lanzó un gemido. En el interior, apareció una habitación de techo inclinado, con las paredes negras por la suciedad acumulada durante siglos y con una ventana tapada con un trapo andrajoso que en otra época debió de ser una cortina. En el centro de la habitación había una mesa de madera, así como tres sillas con los respaldos rotos y los asientos destrozados por debajo. Encima de la mesa aparecían dos velas de sebo que goteaban sobre los candelabros de peltre.
En una de las sillas que estaban junto a la mesa aparecía sentado un joven. Iba vestido con un miserable abrigo de viaje, con unas pesadas Dotas en sus pies y un tricornio raído sobre su cabeza. Tenía sus brazos extendidos sobre la mesa y ocultaba su rostro entre ellos. Evidentemente estaba durmiendo en el momento en que la puerta se abrió de una forma tan poco ceremoniosa. Al oír el golpe, levantó la cabeza y miró con aire soñoliento a los que acababan de llegar a través de aquella luz tan mortecina.
Entonces el joven extendió sus brazos, bostezó, se desperezó al modo de un perro dormilón y finalmente exclamó en inglés:
—¡Por fin! ¡Ya era hora!
Uno de los vagabundos, aquel que en Los almendros daba la impresión de ser jorobado y de estar atacado por una tos convulsiva, se enderezó ahora hasta mostrar su espléndida figura atlética. Al mismo tiempo, se echó a reír alegremente.
—Pareces un perro perezoso, Tony —dijo. Estaba pensando en echarte escaleras abajo. ¿Qué dices a esto, Ffoulkes? Mientras nosotros nos rompíamos la espalda y envenenábamos nuestros pulmones con el olor a ajos, juraría que este granuja de Tony ha estado aquí durmiendo.
—Creo que haríamos bien en echarle escaleras abajo —dijo el otro vagabundo, a quien su amigo había llamado Ffoulkes y que ahora ya no parecía lisiado.
—Si me he dormido, la culpa es vuestra —alegó Tony con una sonrisa. Me dijisteis que esperase y he esperado. Con gusto hubiera ido con vosotros.
—No. No te habría gustado —objetó Ffoulkes. Si hubieras venido, te habrías puesto tan sucio como yo y tan asqueroso como Blakeney. Échale un vistazo. ¿Has visto alguna vez una cosa tan desagradable?
—¡Caramba! —replicó Blakeney, observando sus delgadas manos totalmente cubiertas de carbonilla, de grasa y de suciedad. No sé cuándo me he puesto tan sucio.
Luego, con un gesto teatral, ordenó:
—Dame agua y jabón o estoy perdido.
Pero Tony se limitó a encogerse de hombros.
—Tengo un poco de jabón en mi bolsillo —dijo, sacando del enorme bolsillo de su abrigo un resto diminuto de jabón que puso sobre la mesa. Por lo que al agua se refiere, no puedo ofrecerte nada. El único grifo que hay en la casa se encuentra en la cocina de nuestra honrada patrona y por las noches está cerrada. Me ha dicho que no quiere despilfarros, ni siquiera de agua.
—Es cuidadosa y ahorradora esta mujer del Delfinado —comentó Blakeney, moviendo la cabeza en señal de juiciosidad. Pero, ¿no has intentado sobornarla?
—¡Naturalmente! Pero la señora..., quiero decir la ciudadana Marlot, me ha llamado enseguida «maldito aristócrata» y me ha amenazado con ir a varios comités. No he podido objetarle nada, porque olía terriblemente a ajos.
—Ya sabemos que eres un perfecto cobarde, Tony —repuso Blakeney—, por lo que se refiere a los ajos.
—Lo soy —admitió Tony resueltamente. Por eso me siento aterrorizado en esos momentos al ver vuestro aspecto.
Todos se echaron a reír. En vista de que no era posible conseguir agua, sir Percy Blakeney, uno de los más elegantes caballeros de su época, y su amigo sir Andrew Ffoulkes se sentaron en aquellas sillas desvencijadas. Sus ropas estaban mugrientas. Sus caras y sus manos aparecían cubiertas por una gruesa capa de suciedad. La humedad se filtraba por las cuatro paredes de aquella reducida habitación, mezclándose con el polvo que llegaba a formar en el suelo verdaderas capas de mugre.
—No puedo mirar a Tony —dijo Blakeney con un suspiro de burla. Su aspecto es demasiado reluciente.
—Podemos remediarlo enseguida —comentó Ffoulkes secamente.
Entonces sir Andrew Ffoulkes se acercó a lord Antony Dewhurst y lo agarró por el cuello. Se había movido en silencio para no molestar a los demás vecinos de la casa y evitar que recayera la atención sobre ellos. Se trataba de pelear conforme al mejor estilo. Blakeney sería el árbitro de la contienda. La finalidad del combate consistía en pasar al cuerpo radiante de lord Tony algo de la suciedad que cubría las ropas y las manos de sir Andrew. Al fin y al cabo, aquellos hombres no eran más que chiquillos, a pesar de que arriesgaban sus vidas por salvar a inocentes de las garras de una tiranía sangrienta. Eran chiquillos, por cuanto amaban la aventura y sentían una veneración por el heroísmo. Pero eran hombres, por cuanto seguían un camino duro y difícil en el que habían de estar preparados para el supremo sacrificio, en caso de que la suerte les fuera adversa.
El combate se terminó en el momento en que Tony pidió clemencia. Su rostro estaba mugriento y sus manos tan sucias como las de sus amigos.
—Si tu mujer te viese ahora, Tony —dijo finalmente Blakeney, después de detener la pelea—, se divorciaría de ti.
Una vez hubieron satisfecho de este modo sus instintos más primitivos, volvieron a ocuparse inmediatamente de los importantes sucesos del día.
—¿Cuáles son las últimas noticias? —preguntó lord Tony.
—Esto es lo que hay —respondió sir Percy. Esa gentuza del diablo ha enviado patrullas de soldados por todo el país, con el fin de arrestar a todos aquellos a quienes deseen acusar de traición. Sabemos lo que todo esto significa. Una vez decretada esa inicua Ley de Sospechosos, ningún hombre, ninguna mujer, ni siquiera ningún niño, están a salvo de una denuncia. Actualmente, con estos destacamentos ambulantes, los arrestos inmediatos se producen a montones. En cualquier momento, cualquiera de estos rufianes puede agarrarte por el cuello y llevarte a la fuerza ante uno de esos boyantes comités, los cuales te enviarán inmediatamente a la guillotina más próxima.
—Supongo que habéis estado cerca de uno de esos destacamentos de rufianes.
—En efecto, Ffoulkes y yo hemos pasado un par de horas en su compañía, envueltos en una fragancia de ajos que a ti, Tony, te hubiera convertido en un estúpido cobarde. Te aseguro que ese olor se ha quedado impregnado incluso en mi cabello.
—¿No podemos hacer nada? —preguntó Tony con sencillez, ya que conocía muy bien a su jefe y percibía la enorme seriedad que existía en medio de toda su locuacidad.
—Sí —repuso Blakeney. Esa cuadrilla de rufianes que anda recorriendo esta parte de Francia ha fijado principalmente su atención en una familia llamada Frontenac, compuesta por el padre, la madre y una hija inválida. En el transcurso de estos días, mientras buscaba trabajo en una granja cercana, me he enterado de algunas cosas acerca de ellos. Por cierto, he de confesar que resulta duro eso de arar la tierra. Intenté, pues, ponerme en contacto con el señor, que es un optimista empedernido, y no quiso creer que nadie pudiera pensar en perjudicarle a él y a su familia. Llegué hasta él disfrazado de agente partidario del rey, alegando que me habían informado con el fin de impedir los arrestos. Sin embargo, se negó a creerme. Ya he conocido en otras ocasiones a esta clase de tipos. Cuando se despierte mañana, se quedará estupefacto.
Sir Percy hizo una pausa por unos instantes, al tiempo que una arruga se dibujaba entre sus cejas. Su aguda inteligencia empezaba a funcionar. Estaba ya acostumbrado a aquellas súbitas tragedias a las que había dedicado toda su vida. Por esto se imaginaba lo que ocurriría muy pronto. Veía los personajes del próximo drama: el marido, la mujer, la hija inválida. Luego se produciría el registro, el arresto, la sentencia sumarísima y la ejecución de tres inocentes desamparados.
—Me da pena este hombre —dijo al cabo de un rato. Desde luego, es un loco obstinado. Pero no podemos permitir que su esposa y su hija caigan en manos de esos salvajes y sean asesinadas. No las perderé de vista. La situación de la muchacha es patética, en medio de su impotencia y de su fragilidad. No puedo sufrir que...
Blakeney calló de repente. Con todo, no fue necesario que siguiera hablando. Se habían comprendido perfectamente aquellos hombres que desafiaban a la muerte por amor a la humanidad y por afán de aventuras. Sir Percy seguía callado, apoyando sobre la mesa su mano firme y delgada. Pensaba en la forma de resolver el problema acerca de cómo podrían salvar a aquellos tres infelices de la trampa mortal que sin duda tenderían sobre sus cabezas. Los otros dos guardaban el mismo silencio, esperando órdenes. La banda de la Pimpinela Escarlata se había constituido para ayudar a los inocentes y salvar a los desventurados. Uno mandaba y diecinueve obedecían. Los dos que estaban en aquella sucia y oscura habitación eran los lugartenientes más fieles del jefe. Pero los demás no estaban lejos.
Los otros diecisiete se encontraban dispersos por diversas partes del país. Disfrazados y ocupados en aquellos trabajos serviles que podían ponerles en contacto con la población, se ocultaban en los bosques o en las cabañas y se dedicaban a espiar. Todos ellos estaban a las órdenes de su jefe, dispuestos a responder a su llamada.
—Lo mejor será, Tony —dijo finalmente Blakeney—, que vayas enseguida a buscar a Hastings y a Stowmaries, para que estos a su vez pasen el aviso a los demás. Necesito a tres de ellos. Pueden echarlo a suertes, si quieren. Deberán ir al lugar llamado «Las cuatro encinas» y permanecer allí hasta que pueda enviar a Ffoulkes para darles las instrucciones completas. Una vez hayas hecho esto, necesito que tú y Ffoulkes paséis la noche cerca de Los almendros. Tendréis los oídos bien abiertos, procurando enteraros de los proyectos que tienen esos rufianes. De vez en cuando, me pondré en contacto con vosotros.
—¿Crees que vamos a tener trabajo con los Frontenac? —preguntó Ffoulkes.
—Con las damas no, desde luego —respondió Blakeney. Las pondremos fuera de peligro antes de que llegue esa jauría ambulante de chacales. Si Dios nos ayuda, tendremos tiempo suficiente para llevarnos también alguna cosa de valor. El trabajo lo tendremos con ese tipo pesado y testarudo. Estoy seguro de que no querrá moverse hasta que los soldados llamen a su puerta. Con todo, ya sé el camino que tengo que seguir. Mañana por la mañana me dirigiré al castillo. Luego me pondré en contacto con vosotros dos en Los almendros.
Blakeney se levantó. Su figura alta y elegante ofrecía un extraño contraste con las ropas mugrientas de leñador vagabundo. A pesar de todo, incluso con aquel raro disfraz que resultaba a la vez grotesco y envilecedor, existía una dignidad extraordinaria en la forma de mover su cabeza, en sus anchas espaldas, en sus miembros largos y enérgicos de naturaleza anglosajona, en el resplandor de sus ojos bajo aquellos párpados cansinos, así como principalmente en el tono grave y tranquilo de su voz que daba la impresión evidente de estar acostumbrada a ser oída y obedecida. Los otros dos se dispusieron al instante a poner en práctica sus instrucciones. Se dispusieron a actuar sin oponer ninguna objeción ni hacer una sola pregunta. El fuego del entusiasmo se veía en sus ojos. Les dominaba el afán de aventura, el deseo de la acción por la acción.
—¿Voy ahora contigo, Blakeney? —preguntó Ffoulkes, al ver que su jefe se quedaba quieto por un momento, como intentando seguir hasta el fin el hilo de sus ideas.
—Sí —respondió Blakeney. Con todo, cuando vayáis a Los almendros, tanto tú, Ffoulkes, como tú también, Tony, procurad averiguar algo sobre esa muchacha llamada Fleurette de la que habló el viejo mesonero. Dijo que los ojos de la chica derramarían abundantes lágrimas, si les llegaba a suceder algo a los Frontenac. ¿Te acuerdas?
—Así es, como también dijo que era la muchacha más hermosa que podía encontrarse en el Delfinado —comentó Ffoulkes con una sonrisa.
—Su padre se llama Armand —repuso Blakeney.
—Y el teniente se refirió a él con el apelativo de «tigre». Fue una expresión un tanto enigmática, a mí entender.
—El nombre de Fleurette hace pensar que se trata de una chica muy atractiva —comentó lord Tony con una sonrisa.
—Además, podrá sernos útil en nuestra aventura —concluyó Blakeney. Averiguad, pues, todo lo que podáis acerca de ella.
Blakeney fue el último en abandonar la habitación. Ffoulkes y lord Tony bajaron rápidamente por la escalera de piedra y tomaron su camino en medio de la oscuridad. Sir Percy, no obstante, permaneció allí todavía por espacio de unos minutos. Estaba de pie, inmóvil y silencioso.
En realidad, en aquellos momentos no era sir Percy Blakeney, el cortesano elegante, el payaso fastidioso, el hijo corrompido de la sociedad londinense. Ahora era más bien el atrevido aventurero, dispuesto como siempre a poner su vida en juego para salvar en esta ocasión de la muerte a tres personas inocentes. ¿Lograría salirse con la suya? ¡Por supuesto! Ni por un instante tuvo la menor duda. Salvaría a los Frontenac, igual como había salvado anteriormente a cantidad de hombres, de mujeres y de niños indefensos. De lo contrario, dejaría sus huesos como abono de aquella tierra hermosa, allí donde su nombre se había convertido en una maldición para los tigres que se alimentaban de la sangre de sus hermanos. Era un auténtico aventurero. No temía ni los riesgos ni los peligros. No había más que un objetivo ante sus ojos: el éxito.
¿Por qué actuaba de este modo? ¿Por deporte? Desde luego, se trataba de un deporte: un deporte noble, glorioso y capaz de entusiasmar. Era un deporte que le hacía olvidar todas las demás cosas agradables de la vida, cualquier comodidad, cualquier descanso. Le hacía olvidar todo, a excepción de su maravillosa esposa que le esperaba pacientemente allá a lo lejos, en Inglaterra. Con una ansiedad mortal que destrozaba su corazón, aquella mujer esperaba continuamente noticias acerca del hombre que adoraba. Quizá su heroicidad era mucho mayor que la de todos ellos.
Con un rápido suspiro que denotaba a la vez impaciencia y deseos de actuar, sir Percy Blakeney apagó finalmente la luz de los candelabros y, una vez fuera, emprendió su camino por campo abierto.
Capítulo III
La casa donde nació Fleurette y en la que pasó los primeros dieciocho años de su vida se encuentra todavía hoy a medio camino de la carretera que pasa por Sisteron y Serres. Está muy cerca de Laragne que, por entonces, era únicamente un pueblo en formación en medio del valle de Bueche. Para llegar hasta ella, hay que bajar primero con precaución por una pendiente que arranca de un viejo puente de piedra. Luego hay que subir una cuesta que lleva hasta la puerta principal, muy cerca de un arroyo impetuoso que mueve un pequeño molino. Sus suaves murmullos habían ayudado a dormir a Fleurette, cuando sus finos oídos acababan de despertarse a los sonidos de esta tierra.
La casa se halla actualmente en ruinas. Se conserva sólo una parte del techo. Las puertas y las ventanas están casi separadas de sus goznes. La escalera exterior está carcomida y no ofrece ninguna seguridad. Las paredes recubiertas de cal aparecen agrietadas y con varios trozos despintados. La pequeña urna que se encuentra encima de la puerta hace tiempo ya que no puede sostener la figura extraña y toscamente pintada de un san Antonio de Padua con el Niño Jesús en sus brazos. Con todo, las enredaderas se agarran a las viejas paredes y en las ramas nudosas de un viejo nogal algunos mirlos atrevidos llegan a construir a veces su nido.
El pequeño valle está envuelto todavía en una atmósfera misteriosa y novelesca. Cuando en pleno siglo veinte pasamos deprisa en nuestro coche a lo largo de aquella carretera, aún percibimos esta sensación romántica y exclamamos:
—¡Qué pintoresco!
Entonces decimos al conductor que detenga el automóvil en el puente, porque queremos sacar unas vistas con nuestra máquina fotográfica.
Probablemente, cuando el negativo esté revelado y contemplemos la fotografía, dejaremos de pensar que se trata de una visión pintoresca del pasado. Incluso creeremos que hemos echado a perder una placa inestimable, ya que no veremos nada más que una antigua casa en ruinas, igual a tantas otras que están a punto de derrumbarse y que estropean la hermosa imagen de Francia. Sin embargo, hace ya mucho tiempo, cuando nació Fleurette, había junto a la puerta principal un almendro que parecía cubrirse en primavera de una nieve rosada. En aquellos días, tanto la escalera exterior como las persianas y las puertas aparecían pintadas con un bello color verde, mientras que las paredes resplandecían con la cal fresca que se les aplicaba cada año. En aquellos días, las enredaderas adquirían en otoño un color rojo brillante, y en junio se poblaban de rosas como una auténtica masa de flores. Al llegar el mes de mayo, los ruiseñores se ponían a cantar a menudo en el viejo nogal. Más tarde, cuando Fleurette fue ya una adolescente, solía poner un ramo de nomeolvides en un vaso, dentro de la urna colocada sobre la puerta principal y a los pies de la estatua de san Antonio de Padua. Como es sabido, suele invocarse a este santo cuando se pierde alguna cosa de valor. Uno se santigua y dice con fervor:
—¡San Antonio de Padua, ruega por nosotros!
Inmediatamente, el amable santo nos ayuda a buscar lo que hemos perdido y en más de una ocasión suele encontrarse lo que tanto apreciábamos.
Naturalmente, todo esto ocurría antes de los horribles acontecimientos que en poco tiempo convirtieron al amable y genial pueblo de Francia en una manada de bestias salvajes, sedientas de la sangre de los demás. Todo esto sucedía antes de que la crueldad fuera legalizada, antes de que el asesinato y el regicidio llevaran este bello país ante el tribunal de la historia y mancillaran su buena fama para siempre. Cuando ocurrieron estos terribles acontecimientos que estuvieron a punto de destrozar su juventud, Fleurette tenía sólo dieciocho años. Por esto, muy pronto aprendió que los hombres pueden ser crueles y malvados, aunque a veces también son capaces de llegar a los grados más sublimes de abnegación y de heroísmo.
El cumpleaños de Fleurette caía en mayo y, para ella, aquel día era el más feliz de todo el año. En aquella fecha podía contar con la presencia de Bibí en casa. Bibí era el nombre con que había llamado a su padre desde que empezó a pronunciar las primeras palabras. Fleurette no tenía madre, de modo que ella y Bibí se adoraban mutuamente. Como es natural, Bibí había venido a la casa para celebrar el decimoctavo aniversario de la muchacha y pasar tres días enteros en su compañía. Le había regalado un maravilloso chal, tan fino y suave al tacto como el ala de una mariposa.
La anciana Louise, la mujer que atendía a los quehaceres de la casa y cuidaba de Fleurette desde que su madre se había ido al cielo para estar con Dios y con todos sus santos, preparó aquel día una espléndida comida. Lograr esto era algo muy difícil en aquellos tiempos en que escaseaban los alimentos y todo resultaba caro. Los huevos, la mantequilla y el azúcar, únicamente podían conseguirlos las personas muy adineradas mediante el sistema de sobornar al señor Colombe, el tendero de la calle mayor, para que les proporcionara todo cuanto deseaban. Para la vieja Louise, sin embargo, aquello no representaba ningún problema. La anciana cocinera era un verdadero genio cuando se trataba de preparar una comida, de forma que el señor Colombe, el tendero, y el señor Duflos, el carnicero, le vendieron todo cuanto había pedido: un magnífico trozo de carne, tres huevos y un pedazo de mantequilla. Por si fuera poco, no le hicieron pagar ningún recargo. Además, conservaba aún media docena de botellas de un magnífico vino tinto que Bibí había comprado en sus días más felices. De este modo, abrieron una de esas botellas a fin de que Fleurette bebiera un poco de vino y se sintiera más animada, pues la única razón de aquel banquete era la felicidad de la muchacha.
Como era lógico, la última parte del día se tiñó de cierta tristeza, no sólo por una razón que pronto explicaremos, sino también porque Bibí tenía que marcharse. En efecto, a pesar de que Fleurette insistió varias veces en que se quedara hasta el día siguiente y no echara a perder aquella fiesta maravillosa, su padre le dijo que no podía aplazar su partida. Sólo Dios sabía cuándo Fleurette vería de nuevo a Bibí, ya que sus ausencias eran cada vez más frecuentes y prolongadas.
Con todo, cuando se cumplen dieciocho años, no se piensa en cosas tristes hasta el último minuto y en el momento en que ya están encima. El día había sido maravilloso, sin ningún reparo. Las nubes no habían empañado el azul del cielo, un azul tan brillante que hasta los numerosos nomeolvides que crecían cerca del arroyo parecían pálidos y descoloridos a su lado. Habían florecido por completo las peonías rojas que estaban detrás de la casa y los capullos de rosa que poblaban las enredaderas estaban a punto de abrirse.
En aquellos instantes, la comida se había terminado. Louise andaba atareada en la cocina, lavando los platos y las fuentes. Fleurette se dedicaba a separar con cuidado los magníficos tenedores y las hermosas cucharas de plata que se usaban para estas ocasiones. Los iba colocando de nuevo en un fino estuche de cuero, cuyo forro suave hacía resaltar a la perfección el resplandor de la plata. Al verlos, la muchacha se sentía feliz y contenta. Trabajaba en silencio, ya que Bibí había apoyado su cabeza sobre el respaldo de la silla. Como tenía los ojos cerrados, Fleurette pensó que se había dormido.
El pobre parecía pálido y delgado. Alrededor de sus labios, se dibujaban unas líneas que denotaban disgusto y preocupación. Últimamente, su cabello se había vuelto gris por completo. A Fleurette le habría gustado tenerle siempre en Lou Mas. Aquella era la única casa que había conocido. Lou Mas era un lugar agradable y acogedor. Allí le atendería y cuidaría de él, hasta que desaparecieran aquellas líneas que se dibujaban en su rostro. Era un descanso contemplar las paredes recubiertas de cal, el tejado de arcilla, las persianas verdes, el pequeño arroyo que pasaba junto al molino durante nueve meses del año, así como las flores que brotaban en abundancia por los alrededores: violetas, nomeolvides, lirios en primavera y reinas de los prados en verano. ¿No podría la antigua y querida casa de Lou Mas devolver la sonrisa a los labios de su padre?
En cuanto a aquella habitación, Fleurette pensaba que no podía haber en toda Francia algo tan hermoso y elegante. Allí se encontraban el magnífico aparador de nogal, limpio y brillante como un espejo, las sillas forradas con tela roja, un poco estropeada, aunque todavía útil, y el sillón particular de Bibí, adornado con una banda de tapicería que Fleurette había bordado, regalándosela para su cumpleaños el día en que ella hizo la primera comunión. No existían unas sillas semejantes a aquellas. Tampoco se encontraba ya el espléndido papel que cubría las paredes, con sus flores rojas y amarillas que parecían acabadas de arrancar de la tierra de color chocolate. ¿Dónde se veía aquel candelabro con sus lágrimas de cristal? ¿Dónde podían encontrarse aquellos jarrones azules con asas doradas que adornaban la repisa del hogar, por no decir nada de las cortinas estampadas ni del mantel rosado y azul que cubría la mesa? Fleurette apreciaba todas aquellas cosas con las que había jugado durante su infancia y que ahora constituían su orgullo. Lo único que faltaba era que Bibí volviera a sonreír. Entonces todo aquel mundo se convertiría en un paraíso.
Sin embargo, todo empezó a ir mal cuando Fleurette abrió el paquete que contenía el hermoso chal y se lo puso sobre los hombros. Lo acarició con sus mejillas y exclamó inocentemente:
—¡Es muy bonito, Bibí! Es suave y elegante. Estoy segura de que proviene de Inglaterra.
Desde aquel momento, todo empezó a ir mal. En primer lugar Bibí rompió sin querer, naturalmente, el vaso en que estaba bebiendo, de forma que el magnífico vino se derramó sobre el maravilloso mantel que cubría la mesa.
A continuación, viendo indudablemente que se había mojado el mantel, Bibí apartó su plato con un gesto tan brusco, que pareció haber envejecido diez años. Su rostro estaba pálido y demacrado. Fleurette sintió deseos de abrazarlo, igual como solía hacerlo en sus tiempos, felices, y pedirle que le contara sus penas. Tenía ya dieciocho años y podía comprender las cosas. Si Bibí la quería tanto como ella pensaba, podría animarlo y consolarlo.
A pesar de todo, no lo hizo. Había algo en la expresión de Bibí que refrenó el impulso de Fleurette. Por esto, siguió trabajando en silencio y con la misma agilidad, de un ratón. Mientras tanto, no se oía ni un murmullo en aquella elegante habitación en la que las rosas de la pared parecían arrancadas de la tierra semejante al chocolate. Era un silencio impregnado de una inexplicable tristeza.
Capítulo IV
Bibí fue el primero en oír el ruido de unas pisadas que se acercaban a la puerta. Al instante, se movió bruscamente, como si se despertara de un sueño.
—Es el señor Colombe —dijo Fleurette.
Inmediatamente, Bibí reprobó su expresión de una forma dura que nunca había empleado anteriormente.
—Se dice «ciudadano Colombe» —dijo en tono severo.
Fleurette se limitó a encoger sus hombros bien moldeados.
—Está bien —exclamó la muchacha.
—Tienes que aprender muchas cosas, Fleurette —insistió Bibí en el mismo tono severo que no acostumbraba a usar. Ya eres bastante mayor para aprender.
La muchacha no contestó esta vez. Lo único que hizo fue dar un beso a su padre en la cabeza, sobre aquel pelo castaño y suave que últimamente se había vuelto tan gris. Luego le prometió que se dedicaría a aprender. Acto seguido, se dirigió al aparador para colocar en su sitio los cubiertos de plata. De este modo, volvió la espalda a Bibí, evitando que su padre advirtiera el leve tono sonrosado que adquirían sus mejillas, ya que la muchacha se había dado cuenta de que eran dos personas las que se acercaban a la puerta.
Al poco rato, alguien llamó de forma enérgica con los nudillos, al tiempo que una voz ronca y agradable decía con fuerza:
—¿Se puede pasar?
Fleurette corrió hacia la puerta y la abrió.
—Naturalmente —dijo. Adelante.
Tras esto, en un tono de fingida sorpresa, la muchacha añadió:
—¡Ah! También viene el señor Amédé.
Un espectador circunstancial quizás hubiera creído que el color sonrosado de sus mejillas era debido a la llegada del señor Colombe, el tendero de la calle mayor, más que a la presencia de su hijo Amédé. Cualquiera habría pensado que la causa del rubor de Fleurette era el honrado comerciante, con su cara redonda y sana, con sus ojos oscuros y vivaces, con un aspecto general de tremenda jovialidad.
El buen hombre había entrado ya en la habitación, exclamando en un tono familiar:
—¡Aquí estamos!
Luego, sacudiendo con fuerza los delgados hombros de Bibí, añadió:
—Hemos venido a tomar una copa a la salud de Fleurette.
Amédé, sin embargo, se había detenido en el umbral, sacudiéndose las botas en el felpudo de una forma mecánica, como si toda su vida dependiera de su limpieza. Entre sus dedos estrujaba un enorme ramo de peonías rojas y relucientes, mientras sus ojos se quedaban mirando fijamente a Fleurette. En medio de la alegría y del sudor que brillaban en su rostro ancho e ingenuo, podía apreciarse una expresión a la vez tímida y amorosa.
El muchacho tragó saliva varias veces, antes de que pudiera susurrar con voz ronca por la emoción:
—Señorita Fleurette.
La chica se limpió en el delantal una de sus pequeñas manos ardientes y, a su vez, susurró como tímida respuesta:
—Señor Amédé.
Ninguno de aquellos dos jóvenes empleaban las recientes denominaciones de «ciudadano» y «ciudadana», decretadas por el lejano gobierno de París. Para sus oídos sencillos, el clamor estrepitoso de la revolución resultaba simplemente un eco distante e irreal.
Al fin, Amédé dio la impresión de que había terminado de sacudirse las botas. De este modo, Fleurette pudo cerrar la puerta, al tiempo que tendía su mano hacia las flores que el joven le ofrecía con gran turbación.
—¿Son para mí estas flores tan hermosas, señor Amédé? —preguntó.
—Así es, señorita Fleurette, si es que quiere aceptarlas —replicó el joven.
Fleurette tenía dieciocho años y Amédé acababa de cumplir los veinte. Ninguno de los dos había pasado mucho tiempo fuera de aquel remoto pueblo del Delfinado en donde habían nacido. Allí habían vivido siempre, ella en la pequeña casa de las persianas verdes y él en la calle mayor, encima de la tienda donde su padre, Héctor Colombe, vendía diversos artículos a los vecinos: velas, azúcar, tocino, huevos, harina, sal... Cuando tuvo la edad suficiente, Amédé se dedicó a ayudar a su padre en el negocio. Sin embargo, en el tiempo en que él tenía cuatro años y Fleurette dos, habían jugado en la calle del pueblo con el barro y el agua de la fuente. Amédé protegía a la niña de los terribles enemigos que a veces la asediaban y le causaban un gran terror, tales como el perro del señor Duflos, el carnicero, los gritos de la señora Amélie o bien el ceño fruncido de Achille, el guarda forestal.
En un pequeño cuarto de la sacristía, donde el cura párroco les enseñaba el abecedario, el catecismo y las primeras nociones de aritmética, los dos niños se habían encontrado juntos, aunque esto no quiere decir que estuvieran uno al lado del otro, ya que los chicos ocupaban los sitios de la derecha y las chicas los de la izquierda. También se habían arrodillado juntos en la antigua iglesia de Laragne, cuando hicieron su primera comunión con la alegría y el fervor religioso propios de los chiquillos. Fleurette llevaba un hermoso vestido blanco, con una corona de rosas sobre su cabeza rubia y un largo velo de tul que le llegaba hasta los pies. Amédé lucía una magnífica chaqueta de botones cromados, una camisa de seda, unos zapatos cerrados con hebilla y una cinta blanca que le colgaba del brazo izquierdo.
Cuando Amédé fue lo bastante mayor para que su padre le encargase algunos asuntos en Serres, a dos leguas de distancia, Fleurette montaba también en el caballo y pasaba sus brazos por la cintura del muchacho, para no caerse. De este modo, recorrían juntos el camino blanco y cubierto de polvo. Ginette, la yegua mansa y vieja, iba muy despacio, como si se diera cuenta de que los dos jinetes no tenían ninguna prisa aquel día en llegar a su destino.
Ahora, sin embargo, Fleurette tenía dieciocho años y Amédé veinte. El pelo de la muchacha se parecía al trigo maduro, sus ojos eran tan azules como el cielo de una mañana de verano y su boca era tan fresca y agradable como una rosa en junio. No era de extrañar, pues, que el pobre Amédé creyera que sus pies eran de plomo y que el cuello de su camisa era demasiado grande para aquella corbata. En aquel instante, cuando la chica le pidió que llenara de agua un jarrón para poner en él aquellas hermosas flores, nadie podía asombrarse de que el muchacho derramase el agua por el suelo, al tomar el botijo con sus manos temblorosas e intentar inclinarlo con sus finos dedos.
El bueno de Héctor Colombe hizo ver que se enfadaba con su hijo por aquella torpeza.
—¡Mira lo que ha hecho este imbécil! —dijo con la misma voz ronca que solía emplear siempre con el fin de asustar a los chiquillos del pueblo vecino que venían a robar las manzanas de su tienda. ¿Por qué no le tira de las orejas, señorita Fleurette?
Sin duda, era una propuesta divertida, de modo que tanto Fleurette como Amédé se echaron a reír de una forma desmesurada. Luego intercambiaron unas palabras en voz baja y se dispusieron a recoger el agua que había mojado el suelo. Mientras tanto, el honrado comerciante se dirigió de nuevo hacia Bibí. Levantó su poderoso puño en el aire y lo dejó caer con fuerza sobre la mesa.
—Ahora, sin embargo, esos malditos hijos de Satanás pretenden llevárselo como carne de cañón. ¡Son unos demonios! ¡Son unos cerdos! ¡Son unos cerdos del demonio!
Bibí le miró con aire dubitativo.
—¿Quiénes son los que quieren llevárselo? —preguntó secamente.
Luego, encogiéndose de hombros con actitud indiferente, añadió:
—Amédé tiene ya veinte años, ¿no es así?
—Pero, ¿qué tiene que ver esto con que lo aparten de mi lado, cuando le necesito para que me ayude en la tienda? —respondió Héctor con una lógica que le parecía imposible refutar.
—¿Y de qué le serviría tener una tienda, amigo mío —replicó simplemente Bibí—, si Francia fuera invadida por extranjeros, tal como ya lo están haciendo esos traidores?
—Muy bien. Pero Francia ya está arruinada por esos demonios que gobiernan en París y que no piensan en nada mejor que en la guerra y en el crimen —protestó Héctor Colombe, sin atender al rápido gesto de advertencia que le había hecho Bibí.
En aquel momento había entrado en la habitación Adèle, una chica del pueblo que ayudaba a la anciana Louise en los quehaceres de la casa cuando Bibí estaba en ella. Traía de la cocina un montón de platos y de fuentes, para ponerlos de nuevo sobre el aparador. Héctor se limitó a encoger sus anchos hombros. ¿Por qué tenía que preocuparse por Adèle? No era más que una moza que ganaba cinco monedas por fregar el suelo. ¿Qué se podía temer de aquella criatura baja y de rostro afeado, con sus codos enrojecidos y sus pies planos? No valía la pena hacerle caso.
Bibí, no obstante, volvió a hacer un signo de advertencia con uno de sus dedos.
—Las paredes oyen —susurró.
—Lo sé, lo sé —replicó Héctor con un gruñido. Estamos en esos días en que todo el mundo espía a los demás.
Tras esto, añadió:
—Se trata de una bonita costumbre que sus amigos de París nos han impuesto.
Bibí no respondió nada a estas últimas palabras. Sin duda, sabía que era imposible discutir con Héctor: una vez el tendero había montado en cólera. Adèle terminó su trabajo y salió rápidamente de la habitación. Lo hizo en silencio y de un modo furtivo, igual que un ratón. De hecho, con sus ojos diminutos y perspicaces, con su nariz puntiaguda y su mentón sobresaliente, tenía cierto parecido con aquel animal. Mientras tanto, en un extremo de la habitación, cerca de la ventana, Fleurette y Amédé charlaban en voz baja, todavía ocupados en la tarea de colocar las flores en el jarrón.
—Tendré que marcharme pronto, señorita Fleurette —dijo el muchacho.
—¿A dónde? ¿Por qué tiene que marchar, señor Amédé? ¿Cuándo?
—Me llama el ejército.
—¿Para qué? —preguntó ella de un modo inocente.
—Para luchar contra los ingleses.
—Pero usted no irá, señor Amédé.
—Tengo que ir, señorita Fleurette.
—Pero entonces, ¿qué haré yo..., quiero decir qué hará el señor Colombe? Tiene que quedarse para ayudarle en la tienda.
La chica procuraba disimular el nudo que sentía en la garganta, al describir la terrible situación en que se encontraría el señor Colombe cuando no tuviera a su hijo.
—Mi padre está muy indignado —dijo Amédé con voz ronca, ya que también él sentía un nudo en la garganta. Pero parece que no se puede hacer nada. Tengo que marchar.
—¿Cuándo? —susurró Fleurette en un tono tan suave, que únicamente un enamorado podría haber oído su pregunta.
—Mañana tengo que presentarme ante el comisario de policía de Serres —respondió Amédé.
—¿Mañana? ¡He sido tan feliz hoy!
La frase se le escapó como un grito de su corazón, bajo el peso de la angustia que sentía por primera vez. Fleurette ya no pudo contener más sus lágrimas. Por su parte, Amédé no sabía si ponerse a llorar también o ponerse a bailar de alegría por el hecho de que su partida lograba entristecer a Fleurette. Al fin, sin embargo, el muchacho tuvo que enjugarse el rostro, bañado por el sudor y las lágrimas.
En aquel instante, el honrado comerciante se sonó estrepitosamente la nariz, para decir luego en voz baja:
—Por lo menos me gustaría ver cómo esos chicos quedan prometidos.
Tras esto, empleando una magnífica maldición apropiada para ocasiones como Aquella, añadió:
—Por lo menos, me gustaría verlo antes de que Amédé se vaya por culpa de esa gente.
Bibí, sin embargo, se mostró más prudente y comedido.
—Hemos de esperar a que lleguen mejores tiempos —dijo. Por lo demás, Fleurette todavía es demasiado joven para casarse.
Capítulo V
Partir no es la pena más dulce, tal como quiso hacernos creer el mayor de los poetas. En todo caso, Fleurette no sintió esta dulzura en el día de su decimoctavo cumpleaños, que tendría que haber sido una fiesta muy feliz.
Era triste decir adiós a Bibí, aunque Fleurette ya estaba acostumbrada a ello. Últimamente, su padre se marchaba a menudo y pasaba bastante tiempo fuera de casa. A veces transcurrían semanas e incluso meses sin que Bibí fuera a ver a Fleurette, para llenar de vida y de animación aquellas paredes blanquecinas que encerraban todo cuanto había de más querido para ella en este mundo. Indudablemente, resultaba duro decir adiós a Bibí. Con todo, Fleurette sabía que aquel ser querido volvería a Lou Mas tan pronto como pudiera, sorprendiéndola con una de aquellas visitas que la hacían tan feliz. Sin embargo, decir adiós a Amédé era algo muy diferente. Iba a servir al ejército. Se marchaba para luchar contra los ingleses. Sólo Dios sabía si Amédé iba a volver de nuevo. Quizá caería muerto. Quizá... Todo quedaba en un quizá. Fleurette no se había sentido nunca tan triste en la vida.
En aquellos momentos, las despedidas llegaron a su fin. Bibí acompañó al señor Colombe y a Amédé, ya que tomaban la misma dirección hacia el pueblo. Su padre montaría allí su caballo, para tomar el camino de Serres y luego dirigirse hacia París.
Fleurette se quedó en el puente durante cierto tiempo, protegiendo sus ojos de la luz del sol, ya que las lágrimas derramadas le llegaban a producir dolor. Los tres hombres se habían convertido en simples puntos distantes en el fondo del camino. La anciana Louise había vuelto con Adèle a la cocina, de modo que en el puente se quedó únicamente Fleurette. Las lágrimas seguían bañando sus mejillas, mientras que sus ojos ardientes procuraban divisar por última vez a Bibí y a sus dos acompañantes que desaparecían ya al final del camino. ¿Sería quizás Amédé aquel a quien intentaba distinguir?