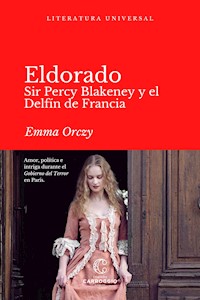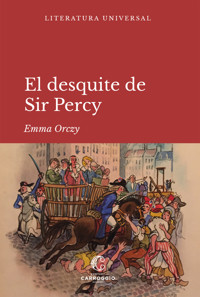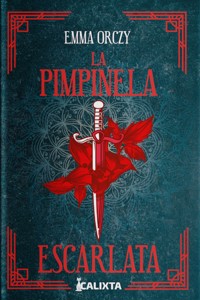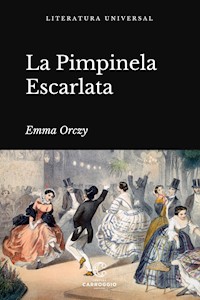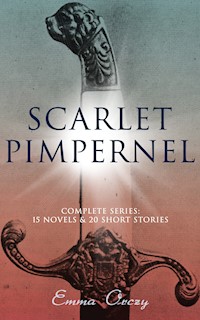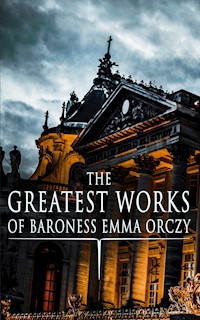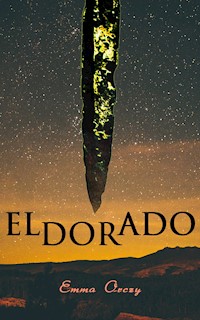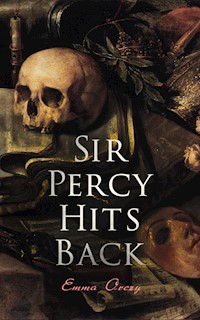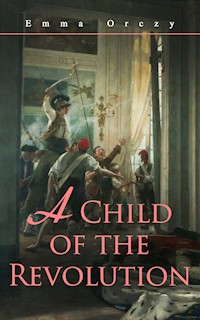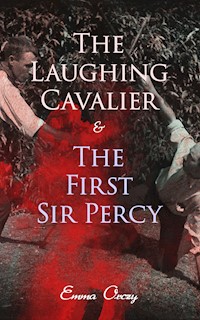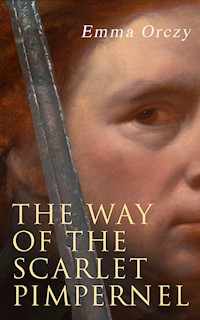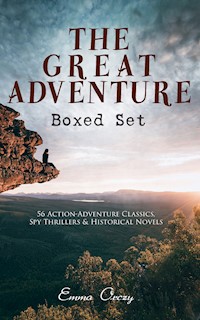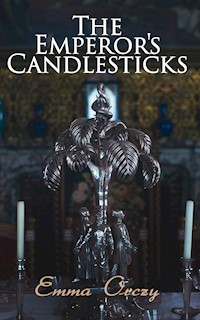Eldorado
Emma Orczy
Century Carroggio
Derechos de autor © 2023 Century Publishers S.L.
Todos los derechos reservados.Traducción de Jorge Beltran.Introducción de Juan Leita
Contenido
Página del título
Derechos de autor
Introducción
PRIMERA PARTE
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Capítulo XIII
Capítulo XIV
Capítulo XV
Capítulo XVI
Capítulo XVII
Capítulo XVIII
Capítulo XIX
Capítulo XX
Capítulo XXI
Capítulo XXII
Capítulo XXIII
SEGUNDA PARTE
Capítulo XXIV
Capítulo XXV
Capítulo XXVI
Capítulo XXVII
Capítulo XXVIII
Capítulo XXIX
Capítulo XXX
Capítulo XXXI
Capítulo XXXII
Capítulo XXXIII
Capítulo XXXIV
TERCERA PARTE
Capítulo XXXV
Capítulo XXXVI
Capítulo XXXVII
Capítulo XXXVIII
Capítulo XXXIX
Capítulo XL
Capítulo XLI
Capítulo XLII
Capítulo XLIII
Capítulo XLIV
Capítulo XLV
Capítulo XLVI
Capítulo XLVII
Capítulo XLVIII
Capítulo XLIX
Introducción
Durante los últimos años, los eruditos y el público en general se han estado preguntando quién era en realidad la Pimpinela Escarlata. Algunos han llegado a creer que se trataba del barón De Batz, el célebre conspirador monárquico oriundo de la Gascuña. Tantas han sido las dudas acerca de la identidad de la Pimpinela Escarlata que es hora ya de ponerlas en claro de una vez para siempre.
La Pimpinela Escarlata no tiene absolutamente nada que ver con la persona del barón De Batz. Basta reflexionar brevemente, incluso superficialmente, para llegar a la conclusión de que entre los dos hombres existían grandes y fundamentales diferencias de personalidad, carácter y, por encima de todo, en lo que pretendían con sus hazañas.
Uno o dos historiadores, dejándose llevar por el entusiasmo, han afirmado que el barón De Batz era el jefe de una vasta red de espías y conspiradores subvencionados enteramente por Inglaterra y Austria; una conspiración que tenía por objetivo principal el derrocamiento del Gobierno republicano y la restauración de la monarquía francesa.
Se afirma que, con el objeto de alcanzar tales fines, el barón hizo cuanto pudo por sembrar la discordia entre los que formaban el Gobierno de la República, enfrentándoles unos con otros, suscitando odios y disensiones hasta que el grito de «¡Traidor!» resonara de uno a otro extremo de la Asamblea de la Convención y la misma Asamblea semejase una jungla poblada por bestias salvajes en la que hienas y lobos se devorasen mutuamente y, no viendo saciada su voracidad, se lamieran las fauces ensangrentadas mientras esperaban lanzarse sobre una nueva presa.
Estos mismos Historiadores, que, dicho sea de paso, creen firmemente en lo que se ha dado en llamar «la conspiración extranjera», atribuyen al barón De Batz todos los acontecimientos importantes que tuvieron lugar durante la Gran Revolución, ya se trate de la caída de los Girondinos, la fuga del delfín de la prisión del Temple o la muerte de Robespierre. Según ellos, fue el barón quien lanzó a los Jacobinos contra la Montaña, a Robespierre contra Danton, a Hébert contra Robespierre; fue él quien instigó las masacres de septiembre de 1792, las atrocidades de Nantes, los horrores de Termidor, los sacrilegios y otros desmanes. Y todo ello, según nos cuentan, lo hizo para que cada sección de la Asamblea Nacional compitiese con las demás en crueldades y excesos hasta que llegase el momento en que, aplacados ya sus instintos sanguinarios, los artífices de la Revolución se atacasen entre sí y, cual nuevo Sardanápalo, se enterrasen con sus orgías en la inmensa hecatombe de una anarquía que se consumía a sí misma.
No es el propósito de este prefacio investigar la veracidad o falsedad del poder que los historiadores han conferido al barón De Batz. Lo único que se quiere es señalar la diferencia que hay entre la carrera de este conspirador y la de la Pimpinela Escarlata.
El barón De Batz no era más que un aventurero sin otro peso específico que el que recibía del extranjero. Se trataba de uno de esos hombres que no tienen nada que perder y sí mucho que ganar lanzándose de cabeza en el caldero hirviente de las luchas intestinas de carácter político. Aunque primero hizo varios intentos por salvar al rey Luis y, más tarde, a la reina y a la familia real, nunca lo logró, como es bien sabido. Por otra parte, jamás hizo la menor tentativa por salvar a otras personas igualmente inocentes, aunque no tan distinguidas, que fueron víctimas de la más sangrienta revolución que jamás ha sacudido los cimientos del mundo civilizado.
Es más, cuando el 29 de Pradial esos infortunados hombres y mujeres fueron condenados y ejecutados por su supuesta complicidad en la «conspiración extranjera», el barón De Batz, al que todos conocen como el jefe y principal instigador de dicho complot, suponiendo que de un complot o conspiración se tratase realmente, no hizo el menor esfuerzo por salvar de la guillotina a sus seguidores. Ni siquiera se brindó a morir a su lado en caso de que no lograse salvarles.
Y cuando recordamos que entre los mártires del 29 de Pradial se hallaban mujeres como Grandmaison, la fiel amiga del barón, la hermosa Émilie de St. Amaranthe, la pequeña Cécile Renault, que apenas contaba dieciséis años, y también hombres como Michonis y Roussell, fieles servidores de De Batz, el barón De Lézardière y el conde De St. Maurice, que eran amigos suyos, entonces ya no nos cabe la menor duda de que el conspirador gascón y el caballero inglés son en verdad dos personas enteramente distintas.
Lo único que preocupaba a este era salvar a los inocentes, tender una mano amiga a los desgraciados que habían caído en las redes que les tendieron sus semejantes, los mismos que, llevados por su ateísmo, su desprecio de la ley y la miseria en que vivían, habían jurado exterminar a todos cuantos se aferrasen a sus bienes, a su religión y a sus creencias.
La Pimpinela Escarlata no se impuso a sí mismo la misión de castigar a los culpables. Su único objetivo era proteger a los indefensos y a los inocentes.
Y en aras de este objetivo arriesgaba su propia vida cada vez que pisaba tierra francesa, sacrificaba su fortuna e incluso su felicidad personal. En suma, dedicaba toda su existencia al mismo.
Además, mientras que el conspirador francés tenía, según se dice, cómplices en la mismísima Asamblea de la Convención, cómplices que gozaban de suficiente influencia y poder para garantizar su inmunidad, el inglés, cuando se hallaba embarcado en sus aventuras misericordiosas, tenía en su contra a toda Francia.
El barón De Batz fue un hombre que jamás justificó sus propias ambiciones o siquiera su existencia. La Pimpinela Escarlata, en cambio, fue un personaje del que toda una nación podría sentirse justamente orgullosa.
PRIMERA PARTE
Capítulo I
EN EL TEATRO NACIONAL
Y, pese a todo, la gente seguía gozando de la oportunidad de divertirse acudiendo a los bailes y al teatro, a los conciertos y a los cafés, a los paseos del Palais Royal.
Salieron nuevas modas en el vestir y las modistas diseñaron nuevas «creaciones», al tiempo que los joyeros, por su parte, no se quedaban de brazos cruzados. El tétrico sentido del humor nacido de la gran sensación de peligro inminente que imperaba en todo momento hizo que al corte de determinados vestidos se le llamara «cabeza cortada» y que una salsa que gozaba de gran predilección entre los aficionados a la buena mesa fuese bautizada con el nombre de «salsa a la guillotina».
Durante los últimos cuatro años y medio que acababan de transcurrir, llenos de acontecimientos memorables, solo en tres ocasiones cerraron sus puertas los teatros: las tres noches que siguieron al terrible 2 de septiembre, la fecha en que tuvo lugar la tremenda matanza ante los muros de la prisión de la Abadía que dejó al mismo París estupefacto de horror; las tres noches en que los gritos de los asesinados tal vez hubiesen ahogado los «¡bravos!» de los espectadores, cuyas manos, al alzarse para aplaudir, hubiesen regado el suelo con la sangre que las cubría.
En las demás veladas de los mismos cuatro años y medio, los teatros de la rue Richelieu, en el Palais Royal, el de Luxemburgo y los demás, levantaron el telón e hicieron la correspondiente recaudación en sus puertas. El mismo público que, horas antes, había matado el tiempo contemplando el sempiterno drama de la Plaza de la Revolución se reunía por la noche en los teatros y llenaba la platea, los palcos y el gallinero, para reírse con las sátiras de Voltaire o llorar ante las tragedias sentimentales de Romeos perseguidos y Julietas inocentes.
¡La muerte llamaba a tantas puertas en aquellos días! Se presentaba tan a menudo en casa de parientes y amigos que aquellas personas a quienes se había limitado a estrecharles la mano, a sonreírles y, sin dejar de hacerlo, pasar de largo, la contemplaban con un desprecio sutil fruto de la familiaridad, se encogían de hombros al verla pasar y, con despreocupada indiferencia, se preguntaban si a la mañana siguiente les visitaría a ellos.
A pesar de los horrores que habían manchado sus muros, París seguía siendo una ciudad de placer y el telón caía en los escenarios con frecuencia no inferior a como lo hacía la cuchilla de la guillotina.
En esta noche de frío intenso del 27 de Nivoso del segundo año de la República o, como nos empeñamos en seguir diciendo nosotros los chapados a la antigua, en esta noche del 16 de enero de 1794, el Teatro Nacional estaba lleno de espectadores de lo más selecto.
La aparición de una de las actrices más populares del momento interpretando a una de las volubles heroínas de Molière era la causa de que tan numeroso grupo de parisienses amantes de los placeres hubiesen acudido a presenciar la reposición de El Misántropo, con nuevos decorados y vestuario y, por si fuera poco, la actuación de la encantadora actriz que acabamos de citar y que, a todas luces, uniría su talento para lo picante al ingenio mordaz del maestro.
El periódico Le Moniteur, que con tanta imparcialidad nos da la crónica de los acontecimientos de aquella época, nos dice, en la edición correspondiente a esta fecha, que aquel mismo día la Asamblea de la Convención había aprobado una nueva ley que confería plenos poderes a sus espías, permitiéndoles llevar a cabo registros domiciliarios siguiendo su propio criterio, sin necesidad de consultar previamente con el Comité de Seguridad General, autorizándoles a tomar las medidas oportunas contra los enemigos de la felicidad pública, enviándoles a prisión si lo consideraban necesario y prometiéndoles el pago de treinta y cinco libras «por cada vez que ojeasen la caza y la mandasen a la guillotina». Con la misma fecha, Le Moniteur nos dice también que el Teatro Nacional estaba lleno a reventar a causa de la reposición de la comedia del malogrado ciudadano Molière.
La Asamblea de la Convención, una vez aprobada la ley que colocaba las vidas de millares de seres humanos a merced de unos cuantos sabuesos igualmente humanos, levantó la sesión y se trasladó a la rue de Richelieu.
El teatro ya estaba lleno cuando los padres del pueblo fueron a ocupar las localidades que se les tenían reservadas. Entre el público se hizo un silencio entre temeroso y respetuoso mientras, uno a uno, los hombres que inspiraban horror y miedo con solo oír citar su nombre recorrían los angostos pasillos de la platea u ocupaban sus asientos en los reducidos palcos que circundaban la sala.
En uno de ellos no tardó en aparecer la cabeza, pulcramente empelucada, del ciudadano Robespierre. Su amigo del alma, St. Just, le acompañaba, y lo mismo su hermana Charlotte. Danton, como un enorme y peludo león, se abrió paso a codazos hasta llegar a su butaca, al tiempo que Santerre, el carnicero bien parecido que era el ídolo del pueblo parisiense, era objeto de grandes aclamaciones al ser localizado por el público en uno de los pisos superiores del teatro, donde su figura robusta y enfundada en el vistoso uniforme de la Guardia Nacional destacaba entre los que le rodeaban.
El público que ocupaba el patio de butacas y las galerías cuchicheaba presa de gran excitación; volaban por el aire caldeado de la sala aquellos nombres que inspiraban sentimientos encontrados. Las mujeres alargaban el pescuezo para ver mejor las cabezas que tal vez al día siguiente caerían en el horripilante cesto colocado al pie de la guillotina.
En uno de los pequeños palcos más próximos al escenario se hallaban dos hombres desde mucho antes de que el grueso del público hubiese empezado a entrar en la sala. El interior del palco se hallaba sumido en una oscuridad total y la estrecha abertura que apenas permitía ver un lado del escenario ocultaba más que ponía a la vista a los ocupantes del palco.
El más joven de los dos hombres daba la impresión de ser forastero, ya que, a medida que los hombres públicos y los miembros del Gobierno iban haciendo acto de presencia, él se volvía hacia su compañero como preguntándole quiénes eran aquellos personajes que tanto interés despertaban.
—Dígame, De Batz —dijo, señalando a un grupo de hombres que acababa de penetrar en la sala—. Aquel individuo de la casaca verde, el que ahora se tapa la cara con la mano, ¿quién es?
—¿Dónde está? ¿A cuál se refiere?
—¡Allí! Es aquel que ahora mira hacia aquí, el que tiene un programa en la mano. Aquel hombre de barbilla sobresaliente y, frente abombada, el que tiene cara de mono y ojos de chacal. ¿Quién es?
El otro se inclinó hacia adelante, apoyándose en la barandilla del palco, y con sus ojillos ansiosos recorrió la sala, que ya estaba casi llena a rebosar.
—¡Ah! —dijo en cuanto reconoció el rostro que su amigo acababa de señalarle—. Ese es el ciudadano Foucquier-Tinville.
—¿El Acusador Público?
—El mismo que viste y calza. Y el que está a su lado es Héron.
—¿Héron? —dijo el joven.
—Sí. Él es ahora el jefe de los agentes del Comité de Seguridad General.
—¿Y eso qué quiere decir?
Los dos se apoyaron en el respaldo de sus asientos y de nuevo sus figuras vestidas de oscuro se fundieron con la penumbra del palco. Instintivamente, al mencionar el nombre del Acusador Público, sus voces habían bajado de tono hasta quedar reducidas a un simple susurro.
El mayor de los dos hombres, que era un individuo robusto y de aspecto elegante, ojillos penetrantes y la piel picada de viruelas, alzó los hombros con gesto de indiferencia ante la pregunta de su amigo y luego, con voz despreciativa y displicente, contestó:
—Pues quiere decir, mi buen Saint Just, que estos dos hombres a los que ahora ve allí, leyendo tranquilamente el programa de esta noche, disponiéndose a gozar de la velada en compañía del malogrado monsieur de Molière, son un par de demonios tan poderosos como taimados.
—Ya, ya —dijo Saint Just, al tiempo que, muy a su pesar, sentía que un escalofrío recorría su cuerpo—. Ya sé quién es Foucquier-Tinville y estoy enterado de su sagacidad y de su poder… pero, ¿y el otro?
—¿El otro? —repuso De Batz con acento despreocupado—. ¿Héron? Pues mire usted, amigo mío, ¡el poder y la lujuria del maldito Acusador Público no son nada al lado de los de Héron!
—¿Cómo? No acabo de entenderlo.
—¡Ha estado usted demasiado tiempo en Inglaterra, amigo mío! ¡No sabe la suerte que ha tenido! Aunque, sin duda, la trama principal de la terrible tragedia que azota nuestro país habrá llegado a su conocimiento, no tiene usted idea de quiénes son los actores que interpretan los principales papeles en este ruedo anegado de sangre y alfombrado con odio que es Francia en la actualidad. Sus papeles son efímeros, mi buen Saint Just, muy efímeros. Marat pertenece ya al pasado. Robespierre es el hombre del futuro. Hoy, seguimos con Danton y Foucquier-Tinville, y también, todo hay que decirlo, con el padre Duchesne y el propio primo de usted, Antoine Saint Just. Pero Héron y los de su ralea están y estarán siempre con nosotros.
—Ni que decir tiene que son espías, ¿no es así?
—En efecto —asintió el otro—. ¡Y menudos espías! ¿Ha asistido a la sesión de hoy en la Asamblea?
—No.
—Yo sí. Y he oído cómo se promulgaba el nuevo decreto, que ya se ha convertido en ley. Y la verdad, amigo mío, en estos tiempos que corren no nos dormimos en las pajas. Robespierre se despierta una mañana y le da un antojo; al mediodía, ese antojo ya es una ley aprobada por un conjunto de hombres serviles que están demasiado aterrorizados para llevarle la contraria, temerosos, además, de que se les acuse de moderados o de humanitarios, es decir, de los peores crímenes que es posible cometer hoy en día.
—Pero, ¿y Danton?
—¡Ah, Danton! A él le gustaría contener la inundación provocada por sus propias pasiones; ponerles un bozal a las bestias enfurecidas cuyos colmillos ha afilado él mismo. Ya le he dicho que Danton sigue siendo el hombre del presente. Pues mañana se le acusará de moderado. ¡Danton y la moderación unidos! ¡Ay, Señor! ¿Eh? Danton, el mismo que pensaba que la guillotina funcionaba con excesiva lentitud y que armó con espadas a treinta soldados para que otras tantas cabezas rodasen de una vez. Danton, amigo mío, perecerá mañana acusado de traicionar a la Revolución, de comportarse con moderación hacia los enemigos de esta y, como un perro de mala raza, Héron se dará un festín con la sangre de los leones como Danton y su pandilla.
Hizo una breve pausa, pues no se atrevía a alzar la voz y sus susurros quedaban ahogados por el ruido del público. El telón, que debía alzarse a las ocho, seguía echado pese a que eran ya casi las ocho y media y el público comenzaba a impacientarse, pataleando con fuerza y soltando algún que otro silbido de descontento.
—Si Héron se impacienta —dijo De Batz, aprovechando un fugaz momento de calma—, puede que mañana el director de este teatro y la pareja protagonista lo pasen mal.
—¡Siempre Héron! —exclamó Saint Just con una sonrisa despectiva.
—Así es, amigo mío —repuso el otro sin inmutarse—: siempre Héron. Y, por si aún no tenía suficiente, esta tarde le han dado más cuerda.
—¿En virtud del nuevo decreto?
—En efecto. Los agentes del Comité de Seguridad General, cuyo jefe es Héron, gozan a partir de hoy de poderes para registrar los domicilios particulares, así como de plenos poderes para proceder contra todos los enemigos del bienestar público. ¿No le parece una jugada maestra, precisamente a causa de su ambigüedad? Además, se les ha dado absoluta libertad de decisión. De ahora en adelante, cualquier persona puede convertirse en enemigo del bienestar público, ya sea por gastar demasiado dinero o por gastar demasiado poco, por reírse hoy o llorar mañana, por llorar la muerte de un pariente o por regocijarse ante la ejecución de otro. Puede convertirse en un mal ejemplo para el público por la pulcritud de su persona o por llevar las ropas llenas de porquería; puede constituir delito el que hoy vaya a pie y mañana viaje en un carruaje. Los agentes del Comité de Seguridad General decidirán qué es lo que constituye un atentado al bienestar público, ellos y nadie más. Cuando ellos lo ordenen, habrá que abrir las puertas de todas las prisiones para meter en ellas a las personas a las que ellos hayan decidido denunciar. De ahora en adelante, tienen derecho a interrogar a los detenidos a puerta cerrada, sin testigos, y hacerles comparecer a juicio sin más fundamento. Su deber está claro: «Hay que ojear la caza para alimentar a la guillotina». El decreto está redactado así: tienen que dar al Acusador Público algo que hacer; a los tribunales, víctimas que condenar; a la Plaza de la Revolución, escenas de muerte que diviertan al público y, a cambio de su trabajo, recibirán una recompensa de treinta y cinco libras por cada cabeza que caiga bajo la cuchilla. Pues bien, si Héron y sus esbirros trabajan con ahínco y bien, pueden sacarse una buena paga semanal de cuatro o cinco mil libras. Vamos progresando, amigo Saint Just, vamos progresando.
Su voz no había subido de tono en ningún momento, ni había dejado ver ninguna expresión de enojo mientras contaba semejante monstruosidad inhumana, semejante conspiración vil y sanguinaria contra la libertad, la dignidad y la vida misma de toda una nación. Por el contrario, en sus palabras se reflejaba un cierto tonillo de regocijo, incluso de triunfo y, al terminar de hablar, se rió de buena gana, como un padre indulgente que contempla las crueldades cometidas por su hijo mimado.
—Entonces —dijo Saint Just con vehemencia—, cuando tamaño infierno se desate sobre la tierra, debemos rescatar a los que se nieguen a navegar en este mar de sangre.
Tenía las mejillas encendidas y sus ojos despedían chispas de entusiasmo. Su aspecto era el de un hombre muy joven y vehemente. Armand Saint Just, el hermano de lado Blakenev, poseía algo de la refinada belleza de su encantadora hermana, pero sus facciones, aunque varoniles, no tenían la fuerza latente que caracterizaba cada uno de los trazos que formaban el exquisito dibujo del rostro de Marguerite. Su frente era más la de un soñador que la de un pensador; sus ojos de color azul agrisado eran los de un idealista y no los de un hombre de acción.
De esto, sin duda, se habían percatado los ojos vivos y penetrantes del barón De Batz, que, a pesar de ello, no dejaba de mirar a su joven amigo con la expresión de indulgencia afable que parecía habitual en él.
—Tenemos que pensar en el futuro, mi buen Saint Just —dijo tras una corta pausa, empleando el tono pausado y decidido del padre que regaña al hijo impetuoso—. Hay que olvidarse del presente. ¿Qué valor tienen un puñado de vidas al lado de los elevados principios que están en juego?
—Sí, ya lo sé: la restauración de la monarquía —repuso Armand sin perder un ápice de su vehemencia—. Pero, mientras tanto…
—Mientras tanto —se apresuró a decir De Batz—, cada una de las víctimas de estos hombres es un paso más hacia la restauración de la ley y el orden… es decir, de la monarquía. Solo a través de estos excesos perpetrados en su nombre se dará cuenta la nación de que la están embaucando una pandilla de individuos que no tienen otras miras que su propio poder y su ambición personal… unos hombres que se imaginan que el único camino que lleva al poder es el que está pavimentado con los cadáveres de quienes les planten cara. Una vez la nación se haya asqueado de tantas orgías de ambición y odio, se volverá contra estas fieras salvajes y aclamará gustosamente la restauración de lo que ahora está empeñada en destruir. Esta es nuestra única esperanza para el futuro y, créame, amigo mío: cada vez que ese héroe romántico amigo suyo, la Pimpinela Escarlata, le arrebata una víctima a la guillotina, lo que hace en realidad es poner una nueva piedra hacia la consolidación de esta infame República.
—¡Me niego a creerlo! —exclamó Saint Just.
De Batz se encogió de hombros con un gesto que indicaba el desprecio que sentía y, al mismo tiempo, la satisfacción que le inspiraba su propio modo de pensar y lo inalterable de sus creencias. Con sus dedos cortos y gruesos, cubiertos de sortijas, tamborileó en la repisa del palco.
Se veía bien a las claras que tenía dispuesta una réplica mordaz. La actitud de su joven amigo le irritaba en grado aún mayor que el regocijo que le producía. Pero, de momento, se quedó callado, esperando, mientras en las tablas del escenario resonaban los tres golpes tradicionales que anunciaban la subida del telón. Al oírlos, la creciente impaciencia del público se calmó como por arte de magia y todos los espectadores se arrellanaron cómodamente en sus localidades, abandonando la contemplación de los padres del pueblo para dedicar toda su atención a los actores que pisaban las tablas.
Capítulo II
OBJETIVOS MUY DISTINTOS
Era esta la primera vez que Armand Saint Just visitaba París desde aquel día memorable en que decidiera cortar sus relaciones con el partido Republicano, del que tanto él como su hermana, la bella Marguerite, habían sido en otro tiempo nobles y entusiastas seguidores. Hacía ya año y medio desde que se sintiera horrorizado por los excesos cometidos por el partido, pese a que aún faltaba mucho tiempo para que tales excesos degenerasen hasta convertirse en las repugnantes orgías que en este momento estaban culminando en una serie de masacres espantosas y sangrientas hecatombes que costaban la vida a víctimas inocentes.
Con la muerte de Mirabeau, los republicanos moderados, cuyo único y puro objetivo consistía en liberar al pueblo francés de la tiranía autocrática de los Borbones, vieron cómo el poder se les escapaba de entre las manos, que estaban limpias, para ir a parar a las sucias manos de una pandilla de demagogos que no conocían otra ley que la de sus pasiones y el odio intenso hacia todas las clases sociales que no fuesen tan egoístas ni tan feroces como ellos.
Ya no se trataba de la lucha por la libertad religiosa y política solamente, sino que era el enfrentamiento de una clase contra otra, del hombre contra sus semejantes; una lucha, en suma, en la que los más débiles debían defenderse como mejor pudieran, sin ayuda de nadie. Al principio, el débil fue el hombre rico; luego, el ciudadano observante de la ley y, finalmente, el hombre de acción que, con sus actos, había ganado para el pueblo la misma libertad de pensamiento y creencias que no tardó en ser terriblemente pervertida.
Armand Saint Just, uno de los apóstoles de la libertad, la fraternidad y la igualdad, pronto pudo comprobar que los más salvajes excesos de la tiranía se perpetraban en nombre de los mismos ideales a los que él rindiera culto.
Su hermana Marguerite, casada felizmente en Inglaterra, fue, en última instancia, el motivo que le tentó a abandonar el país sobre cuyo destino ya nada podía hacer. La chispa de entusiasmo que él y los partidarios de Mirabeau habían tratado de encender en los corazones de un pueblo oprimido se convirtió en furiosas llamaradas inextinguibles. La toma de la Bastilla fue el preludio de las masacres de septiembre, e incluso el horror de estas quedó luego empalidecido ante los holocaustos que se estaban consumando ahora.
Armand, al que la Pimpinela Escarlata había salvado de los deseos de venganza de los revolucionarios, cruzó el Canal rumbo a Inglaterra y se alistó bajo la bandera de tan heroico jefe. Pero hasta el momento no había podido participar activamente en las hazañas de la banda, ya que su jefe se mostraba reacio a dejarle correr riesgos temerarios. Los Saint Just, tanto Marguerite como Armand, eran todavía muy conocidos en París. Marguerite no era mujer a la que pudiera olvidarse fácilmente y su boda con un «aristo» inglés no cayó bien en los círculos republicanos que antes la habían considerado su reina. Al separarse del partido y pasar a engrosar las filas de los emigrados, Armand se había convertido en alguien contra quien había que tomar represalias muy especiales si lograban echarle el guante sus antiguos compañeros. Además, tanto él como su hermana tenían un enemigo insólitamente encarnizado en la persona de su primo Antoine Saint Just, que en otro tiempo pretendiera la mano de Marguerite y era ahora servil secuaz e imitador de Robespierre, cuya feroz crueldad trataba de emular con vistas a ganarse la voluntad del hombre más poderoso del día.
Nada habría complacido más a Antoine Saint Just que la oportunidad de demostrar su celo y su patriotismo denunciando a sus propios parientes ante el Tribunal del Terror y la Pimpinela Escarlata, cuyos finos dedos tomaban constantemente el pulso a la atolondrada Revolución, no tenía el menor deseo de sacrificar deliberadamente la vida de Armand, ni siquiera de exponerle a peligros innecesarios.
Y fue así como transcurrió más de un año antes de que Armand Saint Just, miembro entusiasta de la banda de la Pimpinela Escarlata, pudiera hacer algo para servirla. Se había sentido irritado e inquieto a causa de la prudencia que le imponía su jefe en unos momentos en que lo que más deseaba era arriesgar la vida al lado de los camaradas que tanto estimaba y el jefe al que veneraba.
Por fin, a principios de 1794, convenció a Blakeney para que le permitiera unirse a la próxima expedición a Francia. Los miembros de la banda aún no sabían entonces cuál era el objetivo principal de la expedición, pero de lo que no tenían la menor duda era de los peligros que les acecharían durante ella, peligros mayores que los que habían corrido hasta la fecha.
Las circunstancias habían cambiado mucho últimamente. Al principio, el misterio impenetrable que rodeaba la figura del jefe era una garantía de plena seguridad. Pero luego el velo del misterio había sido alzado levemente, cuando menos por dos pares de manos que no se andaban con miramientos. Chauvelin, el ex embajador francés ante la Corte inglesa ya no tenía ninguna duda acerca de que sir Percy Blakeney y la Pimpinela Escarlata eran la misma persona y, por otro lado, Collot d'Herbois le había visto en Boulogne, donde, de hecho, nuestro héroe le había dejado con un palmo de narices.
Hacía ya cuatro meses de ello y la Pimpinela Escarlata apenas salía de Francia. Las matanzas de París y en las provincias multiplicaban con horrible rapidez la necesidad de que aquella reducida banda de héroes hiciera uso de su abnegación día tras día, hora tras hora. Cerraban filas en torno a su jefe con entusiasmo ilimitado y, todo hay que decirlo, el espíritu deportivo innato en aquellos caballeros ingleses se había agudizado en gran medida al ver cómo se multiplicaban por diez los peligros que corrían en sus expediciones.
Bastaba una palabra de su amado jefe para que aquellos jóvenes, niños mimados de la sociedad, abandonasen los placeres, lujos y diversiones de Londres o de Bath para colocar sus vidas y fortunas, e incluso su buen nombre, al servicio de las víctimas inocentes e indefensas de la tiranía despiadada. Los que estaban casados —Ffoulkes, milord Hastings, sir Jeremiah Wallescourt— dejaban esposa e hijos al oír la llamada del jefe, el grito de desesperación de los que sufrían. Armand, soltero y sin compromiso, tenía derecho a exigir que no le dejasen atrás como otras veces.
Pese a que llevaba fuera de París poco más de quince meses solamente, se encontró con una ciudad distinta de la que abandonara inmediatamente después de las terribles matanzas de septiembre. Un aire de desolación cubría la urbe a pesar de las multitudes que abarrotaban sus calles. No vio por ninguna parte a los hombres, amigos y aliados políticos, que solía encontrar en los lugares públicos quince meses antes. Por todas partes le rodeaban rostros desconocidos que mostraban una expresión hosca y enfebrecida y un cierto aire de sorpresa horrorizada, una especie de vago interrogante fruto del terror, como si la vida se hubiese convertido en un pavoroso rompecabezas cuya solución había que buscarla durante el breve intervalo que dejaban las muertes que rápidamente se sucedían unas a otras.
Armand Saint Just, tras dejar sus escasas pertenencias en el sórdido alojamiento que le había sido asignado, salió a la calle, caída ya la noche, y empezó a vagar sin saber exactamente adónde iba. El instinto le hacía buscar alguna cara conocida, alguien que proviniese del alegre pasado que había compartido con Marguerite en el elegante piso de la rue St. Honoré.
Durante una hora estuvo paseando sin rumbo fijo y sin cruzarse con ningún conocido. A veces le parecía reconocer a alguna de las personas que pasaban rápidamente por su lado, envueltas en la penumbra, pero antes de que pudiera estar seguro, el transeúnte ya había deslizado el bulto por alguna de las callejuelas angostas y mal iluminadas que había por allí, sin volverse para mirar a diestra o siniestra, como temiendo ser reconocido del todo. Armand se sentía totalmente extranjero en su propia ciudad natal.
Por suerte, ya habían pasado las horas de las ejecuciones en la Plaza de la Revolución y no se oía rodar las carretas sobre el deficiente empedrado de las calles, ni resonaba en la soledad que las invadía el grito desesperado de los condenados. Así, pues, el primer día de su llegada Armand no tuvo que presenciar el espectáculo de tamaña degradación de una ciudad que otrora fuera bella. Pero la desolación de París, su aspecto general de indigencia vergonzante mezclada con cruel altivez, le helaron el corazón.
Poco es de extrañar, pues, que cuando al cabo de un rato regresaba a su alojamiento se sintiera agradablemente sorprendido al ser interpelado por una voz amable y alegre. La voz, que tenía un timbre suave, untuoso, como si su propietario la tuviera bien engrasada para utilizarla en conversaciones frívolas y afables, era como un eco del pasado, de los tiempos en que el alegre e irresponsable barón De Batz, antiguo oficial de la guardia del difunto rey y, más tarde, uno de los más inveterados conspiradores en pro de la restauración de la monarquía, solía divertir a Marguerite con sus planes insensatos para dar al traste con el poder que acababa de nacer del pueblo.
Armand se alegró mucho de verle y cuando De Batz le sugirió que pasasen un rato hablando de los viejos tiempos, el joven aceptó de buen grado. Aunque, ciertamente, no había la menor desconfianza entre ellos, los dos hombres no mostraron ninguna inclinación a revelar dónde se alojaban respectivamente. De Batz propuso en seguida que uno de los palcos próximos al escenario de alguno de los teatros parisienses era el lugar más seguro para que un par de viejos amigos pudieran conversar sin temor a miradas u oídos indiscretos.
—Créame, mi joven amigo, en estos tiempos no hay lugar que ofrezca tanta seguridad como un palco de teatro —dijo el barón—. He probado todos los rincones y escondrijos de esta maldita ciudad plagada de espías y he llegado a la conclusión de que el sitio del que le he hablado es el más perfecto para charlar tranquilamente. Entre las voces de los actores en el escenario y el murmullo del público, la conversación de un par de personas queda ahogada y no llega a otros oídos que aquellos a los que va destinada.
No resulta difícil persuadir a un joven que se siente solo y un tanto abandonado en una gran ciudad de que, para matar el aburrimiento, pase una velada en compañía de un individuo que sabe conversar animadamente y, en esencia, esto era lo que le ofrecía De Batz: buena compañía. Sus fanfarronadas, su charla insustancial, siempre habían resultado divertidas, pero en este momento Armand le creía capaz de mostrar mayor firmeza en sus propósitos y, aunque la Pimpinela Escarlata, le había advertido de que evitase entablar conversaciones peligrosas en París, al joven le daba la impresión de que tal advertencia no incluía a alguien como De Batz, cuyo apasionado apoyo a la causa monárquica y sus alocados planes en pro de la restauración del trono forzosamente le harían partidario de la banda de la Pimpinela Escarlata.
Armand aceptó la cordial invitación del otro. También a él le parecía que estaría más a salvo de los espías en un teatro lleno de gente que andando por las calles. Un joven vestido de oscuro, con aspecto de estudiante o periodista, pasaría fácilmente desapercibido entre una multitud que no buscaba otra cosa que pasar un buen rato ante el escenario.
Pero, sin saber el motivo, al cabo de diez minutos de estar con De Batz al amparo de la penumbra del palco, Armand ya se arrepentía del impulso que le había hecho acudir al teatro aquella noche y reanudar su trato con el antiguo oficial de la Guardia Real. Aunque sabía que De Batz era un ardiente monárquico que incluso participaba activamente en los intentos de restaurar el trono, no tardó en sentir una vaga desconfianza hacia aquel individuo pomposo y satisfecho de sí mismo que en todo lo que decía dejaba entrever sus propósitos egoístas en lugar de un sentimiento de devoción por una causa perdida.
Por consiguiente, cuando por fin se alzó el telón para dar paso al primer acto de la ingeniosa comedia de Molière, Saint Just concentró su atención en el escenario y trató de interesarse por la verborrea con que Philinte y Alceste dirimían sus diferencias.
Pero semejante actitud por parte del joven no le sentó bien a su compañero. Se veía claramente que De Batz no daba por agotado el tema de la conversación y que, más que para ver el debut de mademoiselle Lange en el papel de Celimène, había invitado a Saint Just al teatro con el objeto de sostener una conversación como la que el joven acababa de interrumpir.
De hecho, la presencia de Armand en París había sorprendido no poco a De Batz, cuyo cerebro, propenso a las intrigas, se estaba haciendo mil y una conjeturas. Y el motivo de que deseara conversar en privado con el joven no era otro que el de convertir tales conjeturas en certezas.
Permaneció un rato en silencio, esperando, con sus ojillos penetrantes clavados con evidente ansiedad en la nuca de Armand, al tiempo que sus dedos seguían tamborileando sobre el cojín de terciopelo. Luego, en cuanto Saint Just hizo un leve ademán como dirigiéndose a él, el barón no perdió un segundo en reanudar el tema de la conversación.
Con un rápido movimiento de la cabeza, llamó la atención de su joven amigo sobre los hombres que ocupaban las butacas del teatro.
—Su estimado primo Antoine Saint Just y Robespierre son actualmente uña y carne —dijo—. Al salir usted de París, hace más de un año, tenía motivos suficientes para considerarle un simple charlatán de cabeza hueca. Pero ahora, si desea usted quedarse en Francia, tendrá que temerle por su poder y por la amenaza que representa.
—Sí, ya sabía que se había unido a la manada de lobos —repuso Armand como no dándole importancia a lo que decía—. Hace tiempo estuvo enamorado de mi hermana. Gracias a Dios que ella nunca le hizo el menor caso.
—Se dice que anda entre locos a causa del desengaño amoroso —dijo De Batz—. Toda la manada la forman hombres desengañados que no tienen nada que perder. Cuando todos estos lobos se hayan devorado entre sí, entonces y solo entonces podremos albergar la esperanza de que la monarquía francesa recupere el trono. Y lo cierto es que no se lanzarán unos contra otros mientras hallen otras presas al alcance de sus fauces hambrientas. Su amigo la Pimpinela Escarlata debería echarle carnaza a esta revolución sangrienta en vez de matarla de hambre, si en verdad la odia tanto como parece.
Sus ojos inquietos se clavaron interrogativamente en los del joven. Hizo una pausa como si aguardase una respuesta. Pero, al ver que Armand no decía nada, con voz pausada, casi desafiante, repitió sus palabras:
—Si en verdad odia esta sangrienta revolución tanto como parece.
La reiteración dejaba entrever cierta duda. En una fracción de segundo, el sentido de la lealtad de Armand se rebeló contra lo que el otro insinuaba.
—A la Pimpinela Escarlata le importan un comino los fines políticos que usted persigue —dijo—. La labor misericordiosa que lleva a cabo nace de su amor por la justicia y la humanidad.
—Y por amor al deporte —dijo De Batz con expresión burlona—. Al menos, eso me han dicho.
—Es inglés —asintió Saint Just— y como inglés jamás confesará sus sentimientos. Pero, sean cuales fueren sus motivos, ¡el resultado es lo que importa!
—¡Sí! Un puñado de vidas arrebatadas de la guillotina.
—Mujeres y niños… víctimas inocentes que hubiesen perecido de no ser por su generosa intervención.
—Cuanto más inocentes, indefensos y dignos de compasión sean, con mayor fuerza clamará su sangre pidiendo represalias contra las bestias salvajes que los enviaron a la muerte.
Armand no contestó. Resultaba evidente que de nada servía discutir con aquel hombre cuyos objetivos políticos estaban tan apartados de los fines de la Pimpinela Escarlata como el Polo Norte lo está del Polo Sur.
—Si alguno de ustedes goza de influencia sobre su exaltado jefe —prosiguió De Batz, sin amilanarse ante el silencio de su amigo—, ¡ojalá que la ejerza ahora mismo!
—¿De qué manera? —preguntó Armand, sonriendo a pesar suyo al pensar que él u otro miembro de la banda pudiera controlar a Blakeney y sus planes.
Ahora le tocaba el turno de callarse al barón. Tras una breve pausa, preguntó súbitamente.
—Vuestra Pimpinela Escarlata se halla ahora en París, ¿no es así?
—No puedo decírselo —replicó Armand.
—¡Bah! No tienen ninguna necesidad de jugar al gato y al ratón conmigo, amigo mío. En cuanto le puse los ojos encima esta tarde, supe que no había venido a París usted solo.
—Pues se equivoca usted, mi buen De Batz —repuso el joven seriamente—. He venido a París sin compañía.
—Buen quite el suyo, amigo mío —dijo el barón—. Pero de nada sirve ante mis desconfiados oídos. ¿Acaso no me di cuenta en seguida de que no se alegraba usted excesivamente cuando le abordé hace unas horas?
—De nuevo ha fallado el tiro. Me alegré mucho de encontrarle, ya que durante todo el día me había sentido terriblemente solo y me encantó poderle estrechar la mano a un amigo. Lo que a usted se le antojó desagrado no era más que sorpresa.
—¿Sorpresa? ¡Sí, claro! No me extraña que se sorprendiera al verme andar tranquilamente por las calles de París, sin ocultarme ni ser molestado, habiendo oído decir que yo era un peligroso conspirador, ¿eh?, un hombre al que le pisa los talones toda la policía del país y cuya cabeza está puesta a precio. ¿No es eso?
—Sabía que había hecho algunas nobles tentativas por salvar de las garras de estos brutos al pobre rey y a la infortunada reina.
—¡Tentativas que fracasaron en todos los casos! —asintió el otro imperturbablemente—. Cada una de ellas fue traicionada por alguno de mis cómplices, o bien la puso al descubierto algún espía lleno de astucia y ansias de ganancia. Sí, amigo mío, traté varias veces de salvar al rey Luis y a la reina María Antonieta del cadalso. Y siempre me quedé con las ganas. Pero, a pesar de todo, aquí me tiene, indemne y libre, como puede usted ver. Me muevo por París a mi antojo y hablo con mis amigos allí donde los encuentro.
—Pues está usted de suerte —dijo Armand no sin cierto deje de sarcasmo.
—A mi prudencia se lo debo —repuso secamente De Batz—. Me he tomado la molestia de ganarme amigos allí donde pensé que más falta me harían: entre los demonios de la iniquidad, usted ya sabe… ¿Qué le parece?
Soltó una estruendosa carcajada que indicaba a la perfección lo muy satisfecho de sí mismo que se sentía.
—Sí, lo sé —contestó Armand con el tono de sarcasmo más acentuado que antes—. Tiene a su disposición el dinero de los austríacos.
—Tanto como quiera —dijo el otro con acento complacido—. Y buena parte del mismo se queda pegado a los dedos pringosos de estos patrióticos revolucionarios. Así es como consigo mi seguridad personal. La compro con el dinero del emperador y de este modo me es posible trabajar en favor de la restauración de la monarquía en Francia.
De nuevo Armand se quedó silencioso. ¿Qué podía decir? Instintivamente, mientras la gruesa figura del monárquico de la Gascuña parecía ensancharse hasta llenar el reducido palco con sus intrigas ambiciosas y sus planes a largo alcance, los pensamientos de Armand volaron hacia el otro conspirador, el hombre que perseguía unos fines puros y sencillos, aquel cuyos finos dedos jamás habían manoseado dinero extranjero, pero que siempre estaban dispuestos a tenderse hacia los indefensos y los débiles, a la vez que pensaba únicamente en la ayuda que podía prestarles, sin ocuparse jamás de su propia seguridad.
De Batz, sin embargo, parecía no darse cuenta de que semejantes pensamientos de desprecio llenasen el cerebro de su joven amigo, ya que siguió hablando afablemente, si bien en su voz se reflejó cierto tono de ansiedad.
—Avanzamos despacio, pasito a pasito, pero avanzamos, mi buen Saint Just —dijo—. No he podido salvar la monarquía en la persona del rey y de la reina, pero puede que aún pueda hacerlo en la persona del delfín.
—El delfín —musitó sin querer Saint Just.
Este comentario involuntario, pronunciado en voz tan baja que apenas resultó audible, pareció que de algún modo satisfacía a De Batz, ya que sus ojos perdieron la expresión de inquietud que mostraran hasta aquel momento y sus gruesos dedos abandonaron el tamborileo nervioso que ejecutaban de vez en cuando.
—¡El delfín, sí! —exclamó, asintiendo con la cabeza como si respondiera a sus propios pensamientos—. O, mejor dicho, al monarca reinante: Luis XVII, rey de Francia por la gracia de Dios. La más preciosa de las vidas que pisan la capa de la tierra en estos momentos.
—En esto tiene usted razón, amigo De Batz —asintió Armand fervientemente—. La más preciosa de las vidas, como usted dice; una vida que hay que proteger cueste lo que cueste.
—Sí —dijo De Batz con expresión tranquila—. Pero no es su amigo la Pimpinela Escarlata quien debe hacerlo.
—¿Por qué no?
Apenas la pregunta hubo salido de sus labios, Armand se arrepintió de haberla hecho. Mordiéndose los labios, con el ceño fruncido, se volvió hacia su amigo con gesto casi desafiante.
Pero el barón se limitó a sonreír afablemente.
—Amigo Armand —dijo—, no está usted hecho para la diplomacia, ni para la intriga aún. Así, pues —añadió en tono más serio—, nuestro héroe, la Pimpinela Escarlata, alberga la esperanza de arrancar al joven rey de las garras de Simón el zapatero y de la manada de hienas que aguardan para darse un banquete con el cadáver del pobre muchacho, ¿no es así?
—Yo no he dicho nada de eso —contestó Armand hoscamente.
—No. Pero yo sí lo digo. ¡Vamos, vamos, no se eche la culpa a sí mismo, mi leal amigo! ¿Es que yo o quien sea puede dudar por un solo instante que antes o después nuestro héroe romántico se ocupará del espectáculo más patético de toda Europa: el mártir infantil encerrado en la prisión del Temple? Lo que me sorprendería es que la Pimpinela Escarlata se olvidase por completo de nuestro rey para dedicar toda su atención a los súbditos del mismo. No, no se le ocurra pensar siquiera que ha traicionado el secreto que le confió su amigo. Cuando a primera hora de la tarde tuve la suerte de encontrarle, adiviné en seguida que militaba usted bajo la bandera de esa enigmática florecilla roja y eso me llevó a dar un paso más en mis conjeturas. La Pimpinela Escarlata se halla ahora en París y confía en salvar a Luis XVII de la prisión del Temple.
—Pues si así es, no debe solo alegrarse usted, sino que seguramente podrá hacer algo por ayudarnos.
—Pues la verdad, amigo mío, ni me alegro ahora ni pienso ayudar más adelante —dijo el barón tranquilamente—. Resulta que soy francés, ¿sabe?
—¿Y eso qué tiene que ver con lo otro?
—Pues todo. Verá, Armand, aunque también es usted francés, no ve las cosas del mismo modo que las veo yo. Luis XVII es el rey de Francia, mi buen Saint Just. De manera que la libertad y la vida tiene que debérnoslas a nosotros, los franceses, y a nadie más.
—Eso es una pura locura —repuso Armand—. ¿Dejaría que el pequeño pereciese en aras de esas ideas egoístas que tiene usted?
—Táchelas de egoístas si quiere. Todo patriotismo tiene algo de egoísmo. ¿Qué le importa al resto del mundo que seamos una república o una monarquía, una oligarquía o la anarquía más catastrófica? Tenemos que cuidar de nuestros propios intereses del modo que nos parezca mejor y yo al menos no toleraré la interferencia extranjera.
—¡Y en cambio se vale del dinero extranjero!
—Esa es otra cuestión. No me es posible reunir dinero en Francia, así que lo saco de donde puedo. Y también puedo preparar la fuga del rey y sobre nosotros, los monárquicos franceses, debe caer el honor y la gloria de haber salvado a nuestro rey.
Por tercera vez, Armand dejó que la conversación decayese. Con ojos grandes como platos, casi horrorizados, contemplaba aquel impúdico despliegue de egoísmo y vanidad monstruosos. De Batz, sonriendo y satisfecho consigo mismo, permanecía cómodamente arrellanado en su butaca, contemplando a su joven amigo mientras la enorme satisfacción que le embargaba se dejaba ver en todos los rasgos de su rostro picado de viruelas, en la misma postura de su cuerpo bien alimentado. Ya empezaba a resultar fácil comprender por qué motivo aquel hombre gozaba de tan notable inmunidad a pesar de los numerosos complots temerarios que su cerebro incubaba y que hasta el momento habían resultado invariablemente un fracaso total.
Era un jactancioso consumado, un verdadero charlatán, pero en una cosa se había mostrado sumamente juicioso: en cuidar de su propio pellejo. A diferencia de otros monárquicos menos afortunados, no luchaba con las armas en la mano en la campiña ni desafiaba el peligro en la ciudad. Jugaba más sobre seguro. Tras cruzar la frontera, se convirtió en agente de Austria y se las arregló para obtener dinero del emperador en favor de la causa monárquica, así como para su propio y muy especial provecho.
Incluso un hombre de mundo menos astuto de lo que era Armand Saint Just habría adivinado que el deseo del barón de convertirse en el único instrumento de la fuga del pobre delfín no obedecía al patriotismo, sino que respondía pura y simplemente a la codicia. Evidentemente, le aguardaba en Viena una buena recompensa el día que dejase a Luis XVII sano y salvo en territorio austríaco y esa recompensa se le iba a escapar de las manos si un inglés entrometido metía las narices en sus asuntos. Le importaba un bledo que semejante jugada pusiera en peligro la vida del niño rey. Era el barón De Batz quien debía hacerse con la recompensa y el hombre cuyo bienestar y prosperidad eran más importantes que la vida más preciosa de Europa.
Capítulo III
EL DEMONIO DE LA CASUALIDAD
Armand hubiese dado cualquier cosa por hallarse en su solitario y sórdido alojamiento en vez de en el Teatro Nacional. Se dio cuenta demasiado tarde de cuánta razón tenía su jefe al prevenirle contra las nuevas o viejas amistades en Francia.
Los hombres habían cambiado con el tiempo. ¡Y de qué modo más terrible! Para la mayoría, la seguridad personal era un fetiche, una meta tan difícil de alcanzar que hacía necesaria la lucha, incluso a costa de la humanidad y del propio respeto.
El egoísmo, la simple y despiadada persecución del provecho personal, era el dueño supremo de todo. De Batz, ahíto de dinero extranjero, lo utilizaba en primer lugar para asegurarse su propia inmunidad, distribuyéndolo a diestro y siniestro para aplacar la ambición del Acusador Público o satisfacer la codicia de innumerables espías.
El sobrante lo destinaba para crear la discordia entre los demagogos sedientos de sangre, lanzándolos unos contra otros, convirtiendo la Asamblea Nacional en una gigantesca guarida de osos donde las bestias salvajes se despedazaban entre sí.
Mientras tanto, ¿qué le importaba a él si cientos de mártires inocentes perecían miserable e inútilmente? No eran más que el alimento imprescindible para saciar a la Revolución y dejar que los planes del barón fuesen madurando. Incluso la vida más preciosa de Europa debía ser salvada solo en el caso de que su precio fuera a hinchar los bolsillos de De Batz o a fomentar sus ambiciones futuras.
En verdad que los tiempos habían cambiado a una nación entera. Armand se sentía tan asqueado en presencia de aquel monárquico oportunista como ante los brutos salvajes que golpeaban sin mirar dónde, solo para darse gusto. Se puso a meditar en la posibilidad de regresar inmediatamente a su alojamiento, con la esperanza de encontrar allí algún mensaje de su jefe, unas palabras que le recordasen que, incluso en aquellos tiempos, existían realmente hombres cuyas miras eran completamente ajenas al medro personal, cuyos ideales eran muy distintos al del propio endiosamiento.
Acababa de caer el telón tras el primer acto y, siguiendo la tradición exigida por las obras de Molière, volvieron a oírse los tres golpes sin mediar intervalo alguno. Armand se puso en pie y se dispuso a aducir algún pretexto para separarse de su acompañante. Lentamente, el telón iba subiendo para dar paso al segundo acto, dejando ver a Alceste enzarzado en acalorada discusión con Celimène.
El primer parlamento de Alceste es breve y, mientras el actor lo declamaba, Armand estaba de espaldas al escenario y, con la mano tendida hacia el barón, murmuraba una excusa que él esperaba fuese lo bastante cortés como para abandonar a su anfitrión cuando la obra apenas si acababa de comenzar.
De Batz, molesto e impaciente, no daba por terminada la conversación ni mucho menos. Creía que sus engañosos argumentos, expuestos con una convicción sin límites, habían hecho mella en la mente del joven y deseaba insistir en ello. Así, mientras Armand se estrujaba el cerebro por dar con una excusa plausible que le permitiese salir de la sala, el barón se devanaba los sesos buscando un pretexto para retenerle allí. Fue entonces cuando intervino el díscolo demonio llamado Casualidad. De haberse levantado Armand apenas dos minutos antes, de haber logrado inventar la necesaria excusa con mayor facilidad, ¿quién sabe las penas indecibles, las miserias atroces y la terrible vergüenza que se hubiese ahorrado a sí mismo y a los seres que le eran queridos? Aquellos dos minutos, sin que él lo supiera, decidieron el curso que iba a seguir su vida. La excusa asomó a sus labios y De Batz se resignaba ya de mala gana a decirle adiós cuando Celimène, con su trivial respuesta a las palabras rencillosas de su amante, le impulsó a retirar la mano que estaba ofreciendo al barón y a volverse hacia el escenario.
La voz que acababa de hablar era exquisita, melodiosa y tierna, con cierto tono de gravedad que delataba la fuerza latente que había tras ella y, al volverse Armand para mirar a la actriz, los labios de esta forjaron con sus palabras el primero y más diminuto de los eslabones de la cadena que le dejaría atado para siempre a ella.
Resulta difícil decir si existe verdaderamente el amor a primera vista. Los poetas y los románticos nos quieren hacer creer que sí; los idealistas juran que es el único amor que merece el calificativo de verdadero.
No tengo la seguridad de que semejante teoría sea aplicable a Armand Saint Just. La voz exquisita de mademoiselle Lange le había cautivado, de eso no hay duda, hasta el extremo de hacerle olvidar la desconfianza que le inspiraba De Batz y el deseo de marcharse del teatro. Se sentó casi mecánicamente e, hincando los codos en la barandilla del palco, apoyó la barbilla en la mano y se quedó escuchando. Las palabras que Molière puso en labios de Celimène son de lo más trillado y ligero y, sin embargo, cada vez que mademoiselle Lange las pronunciaba, Armand la contemplaba arrobado.
Sin duda, la cosa habría acabado en esto: un joven fascinado ante la hermosa mujer que pisa el escenario. No es más que un hecho intrascendente del que no suele nacer una larga retahíla de trágicas circunstancias. Armand, que sentía pasión por la música, se hubiese quedado escuchando embobado los trinos de la hermosa mademoiselle Lange hasta que por última vez cayera el telón, de no haberse percatado De Batz del hechizo que la actriz había lanzado sobre el joven.
Ahora bien, De Batz era uno de esos hombres que jamás dejan escapar una oportunidad si esta les lleva a conseguir lo que buscan. No deseaba perder de vista a Armand y el demonio de la Casualidad le acababa de brindar la ocasión de conseguirlo.
Armándose de paciencia, aguardó a que bajase el telón una vez finalizado el segundo acto y entonces, cuando Armand, soltando un suspiro de satisfacción, se arrellanaba en su butaca y, cerrando los ojos, se disponía a revivir la última media hora, el barón De Batz, con voz estudiadamente indiferente, comentó:
—Mademoiselle Lange es una actriz que promete. ¿No opina usted lo mismo, amigo mío?
—Su voz es perfecta… suena como una melodía exquisita —replicó Armand—. No me di cuenta de nada más.
—Pues es una hermosa mujer —prosiguió el barón, sonriendo—. Durante el próximo acto, mi buen Saint Just, le sugiero que abra los ojos además de los oídos.
Así lo hizo el joven. En todos sus detalles, la figura de mademoiselle Lange armonizaba con su voz. No era muy alta, pero tenía una gracia especial, el rostro pequeño y ovalado, la figura esbelta, casi adolescente, realzada por la profusión de miriñaques y pliegues propia de las modas de la época de Molière.
El joven hubiese sido incapaz de decir si era o no hermosa. Si se hacía caso a determinados cánones de belleza, hay que reconocer que indudablemente no lo era, ya que tenía una boca demasiado pequeña y el perfil de su nariz no era clásico ni mucho menos. Pero sus ojos eran castaños y en ellos se reflejaba esa expresión semivelada que, oculta a medias entre largas pestañas, atrae y atraerá siempre, tiernamente, al corazón masculino. Los labios, además, eran carnosos y húmedos; los dientes, de un blanco deslumbrador. ¡Sí! Podríamos decir, en conjunto, que era una joven exquisita, aunque reconozcamos que no era hermosa hablando en rigor.
El pintor David hizo un boceto de ella que todos hemos visto en el Museo Carnavalet. Todos nos hemos preguntado por qué aquel rostro encantador, aunque irregular, daba semejante impresión de tristeza.
Cinco son los actos de El Misántropo, y durante ellos Celimène se halla en la escena casi constantemente. Al finalizar el cuarto acto, De Batz, como sin darle importancia, se dirigió a su amigo:
—Tengo el honor de conocer personalmente a mademoiselle Lange. Si desea que les presente, podríamos ir a su camerino al terminar la representación.
¿Oyó en aquel momento Armand la voz de la prudencia pidiéndole que desistiera? ¿Sonó en sus oídos el murmullo de la lealtad a su jefe ordenándole que obedeciese? En verdad que sería difícil decirlo. Armand Saint Just aún no había cumplido veinticinco años y la voz melodiosa de mademoiselle Lange hablaba con mayor fuerza que los susurros de la prudencia e incluso la llamada del deber.
De todo corazón, dio las gracias a De Batz y durante la postrera media hora, mientras el amante misantrópico desdeñaba a la arrepentida Celimène, el joven fue presa de una curiosa sensación de impaciencia, un cosquilleo en los nervios, un anhelo alocado e impetuoso de oír su nombre pronunciado por aquellos labios carnosos y húmedos, de ver cómo los ojazos castaños de la actriz clavaban su mirada soñadora en los suyos.
Capítulo IV
MADEMOISELLE LANGE
El camerino estaba abarrotado de gente cuando De Batz y Armand llegaron a él después de la representación. El barón lanzó una rápida mirada al interior. El hecho de que hubiese tanta gente no convenía a sus propósitos, así que se apresuró a llevarse de allí a su amigo, que, embobado, contemplaba a mademoiselle Lange. La actriz se hallaba sentada en un ángulo del camerino, rodeada por un enjambre de admiradores y gran profusión de tributos Morales a su belleza y a su éxito.