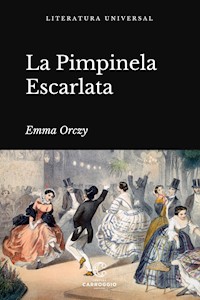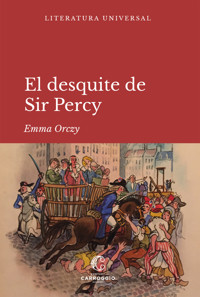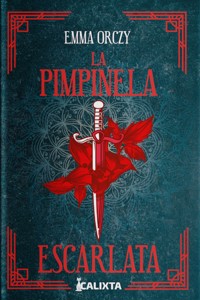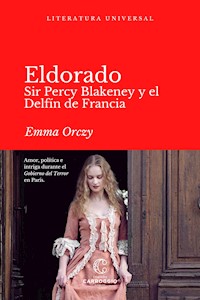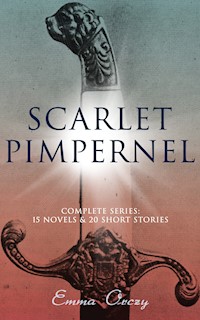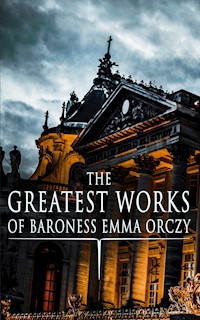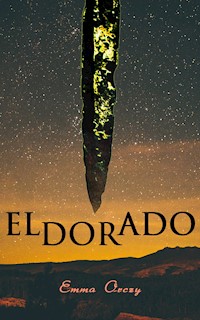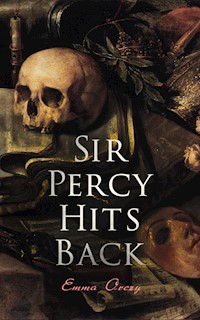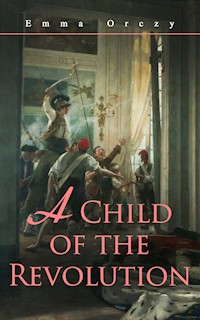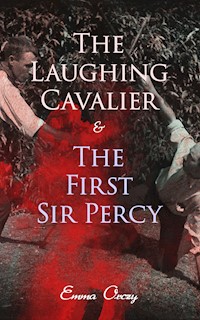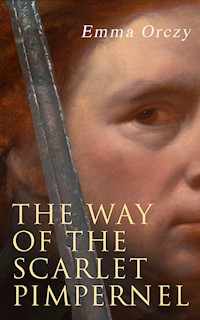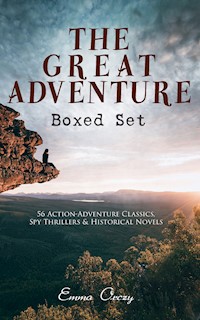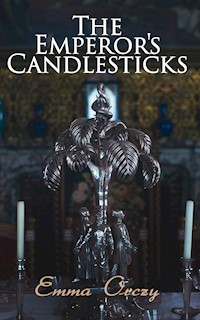La Pimpinela Escarlata
Emma Orczy
Century Carroggio
Derechos de autor © 2023 Century Publishers s.l.
Todos los derechos reservados.Los personajes y eventos que se presentan en este libro son ficticios. Cualquier similitud con personas reales, vivas o muertas, es una coincidencia y no algo intencionado por parte del autor.Ninguna parte de este libro puede ser reproducida ni almacenada en un sistema de recuperación, ni transmitida de cualquier forma o por cualquier medio, electrónico, o de fotocopia, grabación o de cualquier otro modo, sin el permiso expreso del editor.Traducción de Jorge BeltranIntroducción de Juan LeitaIlustración de portada: Anochecer parisino del siglo XVIII.
Contenido
Página del título
Derechos de autor
Introducción al autor, su época y su obra
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Capítulo XIII
Capítulo XIV
Capítulo XV
Capítulo XVI
Capítulo XVII
Capítulo XVIII
Capítulo XIX
Capítulo XX
Capítulo XXI
Capítulo XXII
Capítulo XXIII
Capítulo XXIV
Capítulo XXV
Capítulo XXVI
Capítulo XXVII
Capítulo XXVIII
Capítulo XXIX
Capítulo XXX
Capítulo XXXI
Introducción al autor, su época y su obra
Emma o Emmuska Orczy, mundialmente conocida con el nombre de Baronesa d'Orczy, nació en Tarnaörs (Hungría) en el año 1865. Siendo todavía muy joven, emigró de su país natal para cursar sus primeros estudios en Bruselas y en París. Años más tarde, sintiendo en su interior una afición especial por la pintura, se trasladó a la ciudad de Londres para entregarse plenamente al aprendizaje y al ejercicio del arte pictórico. Por aquellos tiempos, Emmuska Orczy no sospechaba en absoluto que su verdadera vocación y su auténtico éxito estribaban más bien en las letras.
Al estilo de muchos novelistas y escritores famosos, como Charles Dickens y Robert Louis Stevenson, por ejemplo, la autora de La Pimpinela Escarlata experimentó la inquietud de los viajes y de los casi constantes cambios de lugar y residencia. Después de numerosas peregrinaciones por diversas partes del mundo, sin embargo, decidió afincarse de un modo más definitivo en la capital de Inglaterra. Había conocido allí al pintor Montague Barstow, con quien luego contrajo matrimonio y compartió varios de sus intereses artísticos en la gran ciudad londinense, que de hecho vino a convertirse en su segunda patria.
Fue ya a principios de nuestro siglo cuando Emmuska Orczy decidió probar suerte en el campo de la literatura, abordando en primer lugar el género policíaco, que por aquel entonces había alcanzado ya un éxito y un interés extraordinarios por parte del público lector. En estrecha colaboración con su marido, se propuso crear la figura de un detective que fuera totalmente distinta de la celebérrima y arrolladora figura de Sherlock Holmes. De esta manera, escribió doce narraciones de ese estilo que fueron publicadas en el Royal Magazine en 1901 y luego recopiladas en un volumen que llevaba el título general de El viejo en el ángulo.
«El viejo en el ángulo» es un personaje gris e irrelevante cuyo verdadero nombre no aparece jamás en los relatos. Sentado cómodamente ante una taza de café, se dedica siempre a discutir sobre asesinatos enigmáticos y difíciles de resolver con un periodista del Evening Standard llamado Polly Burton. El extraño y oscuro protagonista se interesa solamente por aquellos crímenes que constituyen un intricado y misterioso problema. Su mayor placer consiste en averiguar por pura inducción o cálculo de probabilidades la exacta y verdadera identidad del criminal.
Sin duda alguna, la Baronesa d'Orczy no alcanzó la fama literaria por ese conjunto de obras menores. No obstante, es necesario hacerle justicia en este punto concreto, observando que la originalidad innegable de esas narraciones sirvió de base para otros grandes autores del género policíaco. Ellery Queen, por ejemplo, se inspiró evidentemente en la figura del «viejo en el ángulo» para crear a uno de sus detectives más famosos. Patricia Highsmith debió de leer también uno de sus relatos para urdir la trama de su célebre novela Extraños en un tren,llevada magistralmente al cine por el gran Alfred Hitchcock. Por otra parte, la Baronesa d'Orczy fue autora de una narración titulada Muerte misteriosa en Percy Street cuyomecanismo fundamental recuerda claramente una famosa obra de Agatha Christie: El asesinato de Roger Acroyd. Tras describirse minuciosamente la realización de un crimen, con todas sus implicaciones, el lector se encuentra con la sorpresa final de que el asesino es el mismo protagonista que lo narra todo.
No hay ninguna duda, sin embargo, de que el auténtico éxito de Emmuska Orczy en el campo literario se llevó a cabo con la creación de su más célebre personaje: la Pimpinela Escarlata. Atraída por el acontecimiento sorprendente y singular de la Revolución francesa, se sumergió en el estudio detallado y en la lectura atenta de grandes historiadores, como Carlyle, que dedicaron ímprobos esfuerzos a la descripción objetiva de la mayor revolución de la historia. Fruto de ese interés y de esa preocupación fue la idea de crear un personaje audaz y aventurero que tomara parte en las intrigas y en los sucesos acaecidos realmente en aquel período revolucionario de la historia de Francia, tan importante y decisivo también para la historia universal. La primera novela de esta larga serie: La Pimpinela Escarlata,apareció en 1905 y obtuvo casi inmediatamente una calurosa acogida por parte de los lectores. Desde entonces la Baronesa d'Orczy quedaría para siempre unida al nombre de esa pequeña flor roja que desde aquel preciso instante tenía que simbolizar para todo el mundo la valentía y la grandeza de espíritu.
Inmersa ya plenamente en la creación original de nuevas aventuras protagonizadas por su personaje preferido, Emmuska Orczy no dejó de sentir, sin embargo, la antigua y constante inquietud del lugar y de los viajes. Durante varios años se afanó por recorrer prácticamente todos los países de los distintos continentes, mientras la primera novela de su arrojado y apasionante protagonista era reeditada y traducida en gran número de naciones. Es muy curioso, por ejemplo, que ya en las primeras décadas del siglo xx G. K. Chesterton, el famoso creador de las inefables historias del padre Brown, empleara ese inmenso éxito editorial de la Baronesa d'Orczy para ilustrar la idea concreta de que no es nada original repetir algo archisabido, cuando escribió: «Sería como ofrecer al mundo un nuevo retrato de Rodolfo Valentino (el actor de cine que estaba de moda en aquella época) o hacer una nueva edición de La Pimpinela Escarlata».
Emmuska Orczy murió en Montecarlo en 1947, cuando las adaptaciones teatrales y cinematográficas de sus novelas habían popularizado ya mundialmente su nombre, haciendo suyas las divertidas peripecias de su más logrado personaje. ¿Qué amante verdadero del cine no recuerda, por ejemplo, la espléndida encarnación de sir Percy que hizo Leslie Howard al lado de la exquisita Merle Oberon en el papel de su amada y fiel esposa Marguerite? ¿Quién en su tiempo no se entusiasmó con la nueva y trepidante versión cinematográfica, ya a todo color, de La Pimpinela Escarlata,interpretada en aquella ocasión por David Niven en el papel del atildado, irónico e intrépido aristócrata inglés? Sin ningún género de dudas, el poderoso arte del cine, con su plasmación única en imágenes, confirmó plenamente la fuerza y la originalidad de la creación imaginativa de la Baronesa d'Orczy.
LA GRAN REVOLUCIÓN DE LA HISTORIA
Aunque no podamos hacer aquí un estudio tan preciso y detallado de la Revolución francesa como lo llevó a cabo Emmuska Orczy para concebir y desarrollar las tramas de sus novelas, es útil y conveniente recordar ante todo algunos puntos decisivos de esa época histórica para poder situarnos con mayor cercanía y más exacta comprensión en las hazañas y actividades de la Pimpinela Escarlata y de su banda.
El 14 de julio de 1789 se suele designar como la fecha clave del comienzo de la Revolución francesa. El pueblo, que se consideraba tiranizado y sumido en una gran pobreza a lo largo y a lo ancho de todo el país, decide echarse a la calle para terminar con la opresión del régimen real. Empuñando picas y la serie más variada de armas, sesenta mil personas se dirigen en masa hacia la prisión de la Bastilla de París, que se tenía como un símbolo del poder absolutista del rey. Tras derribar sus puertas, romper sus ventanas y destrozar todos sus muebles, la plebe acaudillada por Camille Desmoulins se apodera de la cárcel y ejecuta inmediatamente a su gobernador, el marqués de Launay. La noticia de la caída de la Bastilla llegó al palacio de Versalles entrada ya la noche. Tuvieron que despertar al monarca para explicarle lo sucedido y, cuando Luis XVI todavía aturdido y asombrado preguntó: « ¿Ha sido un motín?», uno de sus ministros le respondió: «No, señor. Es una revolución».
Luis XVI era un hombre bajo y regordete que gozaba de todas las cualidades típicas de un buen padre de familia: honrado, alegre, piadoso y amante de las diversiones nobles, como la caza, por ejemplo. No obstante, carecía de todos aquellos atributos que son necesarios para ser un buen gobernante. Si de hecho era incapaz de regir atinada y correctamente su reino, todavía era más inútil para sofocar una revolución. De este modo, Luis Capeto tuvo que ir cediendo ante las continuas presiones de los representantes revolucionarios, hasta el punto de pretender abandonar varias veces el país en secreto, juntamente con su esposa María Antonieta y su hijo el Delfín. Sus intentos de huida, sin embargo, resultaron un completo fracaso, teniendo que ver con sus propios ojos los acontecimientos que debían precipitar fatalmente su caída.
Dos partidos se disputaban por entonces la soberanía del poder y la tarea de dirigir la nación: los girondinos y los jacobinos. En la sala de la ConvenciónNacional, los girondinos se sentaban a la derecha del presidente y eran partidarios de la moderación, mientras que los jacobinos ocupaban los sitios de la izquierda y propugnaban los métodos drásticos y violentos (de ahí nacieron precisamente los términos políticos de «derecha» y de «izquierda», que desde entonces pasaron a ser patrimonio universal, con las modificaciones necesarias que han ido asumiendo hasta la actualidad). Los hombres más radicales que iban a representar la caída fulminante de la realeza y la implantación del gobierno revolucionario fueron Marat, Danton y Robespierre, tres nombres claves de la Revolución francesa.
El 10 de agosto de 1792 Danton lanza el pueblo contra los jardines y el palacio de las Tullerías, con el propósito de dar muerte al rey. Los representantes revolucionarios invitan a todos los ciudadanos a que se unan a las decisiones tomadas por la Convención Nacional y, tras rápidas deliberaciones, se decide arrestar al monarca y a toda su familia. Luis XVI es encarcelado inmediatamente en la torre del Temple, junto con María Antonieta y su hijo, mientras que Danton es el hombre elegido para desempeñar el cargo de ministro de Justicia.
Los jacobinos han ido imponiendo su manera de pensar y su política, de forma que los métodos drásticos y violentos se ponen en práctica como medio de expurgar de modo radical a los enemigos internos de la Revolución. Las continuas matanzas de septiembre de 1792 son conocidas en la historia como las purgas más duras y sanguinarias jamás conocidas. Se ha impuesto ya la guillotina como instrumento rápido y menos doloroso de ejecución, a propuesta del diputado Guillotin. Las cabezas de numerosos nobles y aristócratas caen bajo el impulso destructor de su cuchilla. Con todo ello aparecen los elementos más típicos y característicos de la Revolución francesa.
La llegada masiva a París de patriotas y aventureros procedentes de Marsella constituyó una baza decisiva en ese giro total hacia la violencia. Iban tocados con el famoso gorro colorado e investidos con la escarapela tricolor, símbolo de la unión de los tres estados y órdenes imperantes en el país: el clerical, el aristocrático y el plebeyo. Su canto más común La Marsellesa,himno compuesto recientemente, así como el cruel y sangriento Çà ira. Aquellos hombres fueron los instrumentos más adictos y más eficaces del movimiento revolucionario, como también la imagen más plástica y sobresaliente de aquel período histórico ya doblemente centenario. La Revolución francesa había entrado así en su fase culminante.
CUATRO NOVELAS EMOCIONANTES
En ese punto histórico y en ese marco concreto, sucintamente descritos, se inicia la primera novela de nuestra selección, que agrupa las mejores obras de la Baronesa d'Orczy. Su título es precisamente La Pimpinela Escarlata,que da nombre a toda la serie. Al estilo de la célebre novela de Charles Dickens Historia en dos ciudades,la acción se desarrolla a caballo de dos naciones cercanas. Inglaterra conoce ya el cariz dramático que van tomando los acontecimientos en Francia. El gobierno británico, sin embargo, no quiere adoptar aún ninguna postura ni ninguna medida práctica, por respeto a la norma internacional de no intervenir en los asuntos internos de otra nación. Emmuska Orczy, no obstante, finge que un pequeño grupo de jóvenes ingleses se ponen al servicio de un hombre misterioso que se esconde bajo el nombre de «La Pimpinela Escarlata», con el propósito de liberar a nobles y aristócratas franceses de la guillotina y ponerlos a salvo en tierras británicas. La banda ha conseguido ya muchos éxitos y el gobierno revolucionario determina acabar con el enigmático y audaz conspirador inglés. Para ello envía a las islas a un agente autorizado, con el fin de que descubra la identidad de la Pimpinela Escarlata y trame un ardid para llevarlo a la guillotina. El astuto y malvado Chauvelin, representante de la República francesa instaurada en el otoño de 1792, será el encargado de emplear todos los medios innobles para lograr ese objetivo.
LA REVOLUCIÓN FRANCESA COMO FONDO
Si hemos seguido, por lo menos sucintamente, los acontecimientos principales de lo acaecido en la historia de Francia entre 1789 y 1794, ha sido evidentemente por el motivo esencial de que resulta sumamente útil y conveniente hacerse cargo del decorado básico en el que se mueven y se desarrollan las acciones de las principales novelas que constituyen la famosa serie de La Pimpinela Escarlata. Indudablemente, Emmuska Orczy supo plasmar y desarrollar en sus obras más célebres el gran interés por una época histórica que en múltiples sentidos ha acabado por convertirse en un jalón decisivo para todo lo que se llama «modernidad». No solamente hizo revivir en sus páginas los más importantes acontecimientos revolucionarios de Francia a base de una aportación precisa de nombres, fechas y datos (fruto de un esmerado estudio previo de los mejores historiadores de su época), sino que logró plasmar también una situación imaginaria que parece surgir de la forma más natural de las posibilidades y circunstancias reales.
Decía Aurora Dupin, la famosa novelista francesa conocida bajo el seudónimo masculino de George Sand: «Las interpolaciones del narrador en la novela histórica están muy bien. Llevan al lector desde las profundidades de una antigüedad fantástica a la sensación de una antigüedad real que él conoce». En el caso de las novelas de la Baronesa d'Orczy, el lector podrá comprobar en seguida que la autora incide muy a menudo en breves o más largas interpolaciones que se refieren directamente a opiniones y juicios sobre los hechos propios y auténticos de la Revolución francesa. De esta manera, desde las profundidades enormemente atractivas de una antigüedad fantástica, la de la sugestiva Pimpinela Escarlata y de su intrépida banda, el lector es inducido inevitablemente a tener la sensación de una antigüedad real que ya conoce o que precisamente así se ve obligado a conocer. En este sentido, es innegable que la ficción también instruye. La aventura y la fantasía también son pedagógicas.
El lector podrá advertir perfectamente, por ejemplo, que la Baronesa d'Orczy aprovecha al máximo la constatación de personajes históricos para causar la impresión de un auténtico verismo. Es innecesario repasar la lista de nombres conocidos que van apareciendo a lo largo de los relatos. Recordemos únicamente que también se citan personajes secundarios de realidad histórica. Foucquier Tinville fue verdaderamente acusador público en los primeros años de la República francesa. El apellido Saint Just tiene claras resonancias en la persona de un fiel adicto y discípulo de Robespierre que lo acompañó a la guillotina sin proferir una sola queja. Por otra parte, es fácil comprobar la perfecta cronología de sus novelas, de manera que las trepidantes aventuras de la Pimpinela Escarlata se suceden armónica y progresivamente al compás de los hechos reales de la Revolución francesa. Los datos concretos aparecen siempre en su momento preciso, como por ejemplo la introducción del nuevo calendario y de la nomenclatura revolucionaria de meses y días.
Es curioso observar también en este punto cómo constan en los relatos de Emmuska Orczy algunos detalles verídicos, atribuidos aquí a los personajes imaginarios que viven las aventuras creadas por la baronesa. Sabemos, por ejemplo, que uno de los carceleros de la torre del Temple se divertía echando el humo de su pipa a la cara del rey, enterado de que esto molestaba en extremo a Luis XVI. En la novela del presente volumen, veremos cómo Marguerite Saint Just recibe exactamente el mismo trato por parte de un viejo y desenfadado ciudadano de la República.
Por lo demás, es evidente que el aspecto más sugerente y atractivo de la actividad y de las proezas del audaz aventurero inglés tiene un claro fundamento y una firme verosimilitud en el marco de la Revolución francesa. La enorme habilidad de la Pimpinela Escarlata en el disfraz y en la súbita evasión no constituye en modo alguno una simple creación arbitraria, sino que parece empapada de veracidad cuando se piensa en diversos hechos auténticos de aquella época. El mismo Marat tuvo que ocultarse varias veces para evitar que lo arrestaran. A principios de la República, se vio obligado a refugiarse varias semanas en las alcantarillas y en los rincones oscuros de París. Por lo que se refiere al partido contrario, basta citar que a mediados de 1793 veintinueve girondinos tuvieron que marcharse disfrazados de la capital y esconderse en Normandía, a fin de poder conservar sus vidas ante el grito de la multitud que pedía «limpiar la Convención». Recordemos, por último, los intentos de la familia real por escapar del país, aunque todos resultaron un fracaso. En junio de 1791 Luis XVI, con María Antonieta y sus hijos, salieron de las Tullerías simulando ser el séquito de la baronesa de Korff, que no era más que la institutriz de los niños reales. El disfraz y la evasión fueron uno de los signos más comunes de aquel período histórico.
Ahora bien, es indudable que el lector ha de atender sobre todo a la emoción y al interés de la aventura. Las hazañas de la Pimpinela Escarlata deben valorarse de forma primordial desde el punto de vista de la singular atracción de las peripecias y de los eventos originales y emocionantes. A este respecto, resulta ciertamente provechoso reflexionar sobre el siguiente texto de Sarah Fielding: «De la misma afición a informarnos de los variados y sorprendentes hechos de la humanidad, nace nuestra insaciable curiosidad por las novelas. Llevamos esos personajes ficticios a la vida real y así, amablemente engañados, nos encontramos a nosotros mismos tan vívidamente interesados y profundamente afectados por esos sucesos imaginarios. Los consideramos como si fueran de verdad y hubieran experimentado realmente esos héroes fabulosos las caprichosas aventuras que la fértil invención de los escritores les atribuyó. Las obras de ese estilo tienen en realidad una ventaja y es que, como son creaciones de la fantasía, puede el autor, igual que un pintor, colorearlas, adornarlas y embellecerlas lo más agradablemente posible para halagar nuestro humor y hacerlas lo más prometedoras posible para distraer, cautivar y encantar nuestra mente».
Capítulo I
PARÍS: SEPTIEMBRE DE 1792
Había allí una multitud enfurecida, vociferante y llena de agitación. Eran seres que no tenían de humano más que el nombre. Por lo que se veía y se oía, parecían más bien criaturas salvajes, animadas por viles pasiones y por el deseo de odio y de venganza. Era la hora cercana al crepúsculo. El lugar se llamaba la Barricada del Oeste y correspondía al mismo sitio en que, diez años más tarde, un tirano orgulloso erigiría un monumento indestructible para la gloria de la nación y para su propia vanidad.
Durante la mayor parte del día, la guillotina había llevado a cabo su siniestra labor. Todo lo que había enaltecido a Francia en los siglos pasados: sus nombres más antiguos, su sangre azul, pagaba ahora su tributo a los deseos de libertad y de fraternidad. La matanza cesaba únicamente en esta última hora del día, porque el pueblo podía presenciar entonces otros espectáculos más interesantes, poco antes de que se cerraran definitivamente las barricadas durante la noche.
La multitud, pues, se alejó rápidamente de la Plaza de la Grève para ir a contemplar la interesante y divertida escena que ocurría en las distintas barricadas.
El espectáculo podía presenciarse cada día, ya que aquellos aristócratas eran ciertamente muy estúpidos. Todos ellos habían traicionado al pueblo, tanto los hombres como las mujeres y los niños. Todos ellos eran traidores, a pesar de ser los descendientes de los grandes personajes que desde las Cruzadas habían configurado la gloria de Francia, de aquellos que constituían toda su noblesse. Susantepasados habían oprimido el pueblo, aplastándolo bajo los tacones escarlatas de sus magníficos zapatos cerrados con hebilla. Pero ahora el pueblo se había convertido en el legislador de Francia y aplastaba a su vez a sus antiguos señores. No lo hacía sin duda con los tacones de sus zapatos, ya que por aquellos días la mayoría de la gente iba descalza, sino bajo el peso de algo mucho más efectivo: la cuchilla de la guillotina.
El repugnante instrumento de tortura exigía diariamente y a cada hora su variado número de víctimas: ancianos, muchachas y niños de corta edad, hasta que llegara el día en que pediría la cabeza de un rey y la cabeza de una reina joven y hermosa.
Sin embargo, así debía ser. ¿No era ahora el pueblo el legislador de Francia? Cualquier aristócrata era un traidor, igual como lo fueron sus antepasados. El pueblo había trabajado durante doscientos años, con sudor y hambre, para sostener una corte caprichosa que se complacía en la extravagancia y en la corrupción. Pero ahora los descendientes de aquellos que habían contribuido a ensalzar aquella corte tenían que esconderse para salvar sus vidas, tenían que huir si querían evitar la venganza final del pueblo.
Los aristócratas intentaban esconderse, intentaban escapar, y esto era precisamente lo gracioso del asunto. Cada tarde, antes de que se cerraran las puertas y de que los carros del mercado discurrieran en procesión por las distintas barricadas, algún que otro desventurado aristócrata intentaba evadirse de las garras del Comité de Salud Pública. Usando distintos disfraces y alegando diferentes pretextos, procuraban escabullirse a través de las barreras cuidadosamente guardadas por los ciudadanos que militaban en favor de la República. Los hombres se vestían con ropa de mujer, las mujeres con ropa de hombre, los niños con ropas andrajosas de mendigo. Había gente para todos los gustos. Allí se veían condes, marqueses e incluso duques, que intentaban huir de Francia para llegar a Inglaterra o a cualquier otro país igualmente despreciable. Su idea era promover la enemistad contra la gloriosa Revolución o bien formar un ejército destinado a libertar a los infelices prisioneros del Temple, aquellos que en tiempos pasados se habían llamado a sí mismos soberanos de Francia.
Con todo, los fugitivos eran capturados casi siempre cerca de las barricadas. El sargento Bibot, especialmente, tenía una asombrosa habilidad para descubrir a un aristócrata en la Puerta del Oeste, aunque usara el disfraz más perfecto. Era entonces, naturalmente, cuando empezaba la diversión. Bibot miraba su presa igual como el gato contempla al ratón. A veces jugaba con ella por espacio de un cuarto de hora. Hacía ver que había sido engañado por el disfraz, por la peluca o por cualquier otro elemento de la indumentaria teatral que disimulaba la identidad del que antes se había tenido por un noble marqués o por un conde.
Indudablemente, Bibot poseía un agudo sentido del humor. Por esto valía la pena merodear por los alrededores de la Barricada del Oeste, a fin de ver cómo atrapaban a un aristócrata en el mismo momento en que pretendía escapar de la venganza del pueblo.
Algunas veces Bibot dejaba que su presa atravesara de hecho las puertas. Por espacio de unos dos minutos, el fugitivo se imaginaba que efectivamente había logrado salir de París y que quizá podría alcanzar sano y salvo las costas de Inglaterra. Bibot, sin embargo, dejaba que el pobre desventurado anduviese unos diez metros por campo abierto y, entonces, enviaba a dos de sus hombres para que lo trajesen de nuevo una vez despojado de su disfraz.
Sin duda, esto resultaba enormemente divertido. A menudo se comprobaba que el fugitivo era una mujer, tal vez una engreída marquesa. Al verse de nuevo en las garras de Bibot, su aspecto era terriblemente cómico. Sabía que al día siguiente le esperaba un juicio sumarísimo y luego el abrazo suave de madame Guillotina.
No había nada que extrañar en el hecho de que en aquel amable atardecer de septiembre la multitud que rondaba por la puerta de Bibot estuviese excitada y llena de inquietud. El deseo de sangre va siempre en aumento y nunca se satisface por completo. Durante aquel día, la multitud había visto caer bajo la guillotina a un centenar de cabezas nobles. Pero quería estar segura de que al día siguiente podría ver caer otras cien.
Bibot estaba sentado sobre un cajón volcado y vacío, cerca de la puerta de la barricada. Un pequeño grupo de ciudadanos armados esperaba sus instrucciones. El trabajo se iba haciendo cada vez más arduo. Aquellos malditos aristócratas estaban cada vez más asustados e intentaban huir de París por todos los medios posibles. Se trataba de hombres, mujeres y niños, cuyos antepasados habían servido en épocas ya remotas a los traidores Borbones. Ahora todos ellos se habían traicionado a sí mismos, convirtiéndose justamente en pasto de la guillotina. Bibot había tenido cada día la satisfacción de desenmascarar a varios nobles fugitivos y de hacer que volvieran atrás para que los juzgara el Comité de Salud Pública, cuyo primer presidente era aquel buen patriota llamado ciudadano Foucquier Tinville.
Danton y Robespierre habían alabado conjuntamente a Bidot por su celo. El sargento, por su parte, estaba orgulloso de que gracias a su iniciativa personal había enviado por lo menos a cincuenta aristócratas a la guillotina.
Aquel día, sin embargo, todos los sargentos que estaban al mando de las distintas barricadas habían recibido órdenes muy especiales. Recientemente, un elevado número de aristócratas habían logrado huir de Francia, llegando a Inglaterra sanos y salvos. Existían curiosos rumores sobre estas huidas. Se producían con demasiada frecuencia y eran singularmente atrevidas. La mente del pueblo se excitaba e imaginaba cosas extrañas acerca de todo ello. El sargento Grospierre había sido enviado a la guillotina porque había dejado escapar por la Puerta del Norte a toda una familia de aristócratas, pasando ante sus propias narices.
Se decía que aquellas huidas estaban organizadas por un grupo de ingleses cuya audacia parecía no tener igual. Por el simple deseo de meterse en lo que no les concernía, mataban el tiempo en la tarea de arrebatar a madame Guillotina las víctimas que se le habían destinado legalmente. Aquellos rumores iban en aumento y se hacían cada vez más exagerados. Se trataba, sin duda, de un grupo de ingleses entremetidos mandados al parecer por un hombre cuyo valor y audacia eran casi fantásticos. Se explicaban extrañas historias sobre cómo él y los aristócratas rescatados se habían hecho de repente invisibles al llegar a las barricadas, pasando por las puertas gracias a una intervención claramente sobrenatural.
Nadie había visto a aquellos ingleses misteriosos. En cuanto a su jefe, nunca se hablaba de él, a no ser con cierto estremecimiento supersticioso. En el transcurso del día, el ciudadano Foucquier Tinville solía recibir de forma misteriosa un trozo de papel. A veces lo encontraba en el bolsillo de su chaqueta. Otras veces se lo entregaba alguien entre la multitud, cuando se dirigía a celebrar la sesión del Comité de Salud Pública. El papel contenía siempre una breve noticia acerca de que el grupo de ingleses entremetidos estaba en acción y siempre aparecía firmado con un signo dibujado en rojo: una pequeña flor en forma de estrella que en Inglaterra llamamos «pimpinela escarlata». Al cabo de pocas horas de haber recibido aquel aviso insolente, los ciudadanos del Comité de Salud Pública se enteraban de que varios nobles y aristócratas habían logrado llegar hasta la costa y emprender el viaje a salvo hacia Inglaterra.
Los guardas de las puertas se habían duplicado. Los sargentos que los mandaban habían sido amenazados con la muerte, al tiempo que se ofrecían magníficas recompensas por la captura de aquellos atrevidos e insolentes ingleses. Se había prometido una suma de cinco mil francos al hombre que consiguiera atrapar al misterioso y escurridizo personaje llamado Pimpinela Escarlata.
Todo el mundo pensaba que este hombre sería Bibot. Por su parte, el sargento no ponía ningún obstáculo a que esta creencia se afianzara en la mente de todos. De este modo, el pueblo venía un día tras a otro a observarle junto a la Puerta del Oeste, con el fin de estar presente cuando atrapara a un aristócrata fugitivo que quizás iría acompañado por aquel misterioso inglés.
— ¡Bah! —decía en aquel momento a su cabo de confianza—. El ciudadano Grospierre era un estúpido. Tendría que haber estado yo la semana pasada en la Puerta del Norte.
Al mismo tiempo, para expresar su desprecio por la estupidez de su camarada, el ciudadano Bibot escupió en el suelo.
— ¿Cómo ocurrió aquello, ciudadano? —preguntó el cabo.
—Grospierre estaba junto a la puerta, intentando vigilar con gran atención —empezó diciendo Bibot con aire muy pomposo, mientras la multitud se agolpaba a su alrededor para oír con ansia lo que explicaba—. Todos hemos oído hablar de este inglés entremetido, de este maldito Pimpinela Escarlata. Juro que no pasaría por mi puerta, aunque fuera el mismo demonio. Grospierre, sin embargo, era un estúpido. Los carros del mercado atravesaban las puertas. Uno de ellos iba cargado de cajas y lo conducía un anciano. Un chico iba a su lado. Grospierre estaba borracho, aunque pensaba que era muy listo. Miró por dentro la mayoría de las cajas y, como vio que estaban vacías, dejó pasar el carro.
Un murmullo de rabia y de menosprecio se extendió por aquel grupo de gente miserable y mal vestida que se agolpaba en torno al ciudadano Bibot.
—Media hora más tarde —continuó diciendo el sargento— llegó un capitán de guardia acompañado de un pelotón compuesto por una docena de soldados. « ¿Ha pasado un carro por aquí?», preguntó ansiosamente a Grospierre. «Sí», respondió Grospierre, «hará escasamente una media hora». « ¡Y has permitido que se escapara!», exclamó furiosamente el capitán. « ¡Irás a la guillotina por esto, ciudadano sargento! ¡En aquel carro iba escondido el duque de Chalis con toda su familia!». « ¡Qué!», exclamó Grospierre aterrorizado. «Así es. Y el que conducía no era otro que ese maldito inglés: la Pimpinela Escarlata».
La historia fue acogida con gruñidos de abominación. El ciudadano Grospierre había pagado con su sangre en la guillotina. Pero, ¡qué estúpido había sido! ¡Qué estúpido!
Bibot se puso entonces a reír con tal fuerza, que pasó cierto tiempo antes de poder proseguir con su narración. Al cabo de un rato, dijo:
—« ¡Vayamos tras ellos!», gritó el capitán a sus hombres. «Acordaos de la recompensa y salgamos en su persecución. No pueden haber ido muy lejos». Tras esto, atravesó la puerta como una exhalación, seguido de sus doce soldados.
— ¡Pero era demasiado tarde! —exclamó la multitud muy excitada.
— ¡No lograron alcanzarles!
— ¡Maldito Grospierre! Ciertamente, era un estúpido.
— ¡Tuvo bien merecido el castigo!
— ¡Y pensar que todo fue por no registrar perfectamente aquellas cajas!
Los comentarios, sin embargo, parecían divertir sobremanera al ciudadano Bibot. Ahora reía de tal modo, que le dolía un costado, al tiempo que las lágrimas se deslizaban por sus mejillas.
— ¡No, nada de esto! —pudo decir finalmente—. Los aristócratas no estaban dentro del carro. ¡El que conducía no era Pimpinela Escarlata!
— ¿Qué?
— ¡No! El maldito inglés se había disfrazado de capitán de guardia, mientras que los aristócratas eran todos sus soldados.
En esta ocasión, la multitud no dijo nada. La historia tenía, sin duda, cierto sabor a sobrenatural. A pesar de que la República había eliminado a Dios, no había conseguido destruir el temor a lo sobrenatural en el corazón de la gente. Aquel inglés debía ser, ciertamente, el mismo diablo.
El sol se iba poniendo ya por el Oeste. Bibot se dispuso a cerrar él mismo las puertas.
—¡Que avancen los carros! —dijo.
Frente a la puerta estaban alineados unos doce carros cubiertos, dispuestos a salir de la ciudad. Debían ir a buscar diversos productos de los campos vecinos, con el fin de traerlos al mercado la mañana siguiente. Bibot conocía a todos sus ocupantes, ya que cada día hacían dos veces el mismo camino. Habló con uno o dos de sus conductores que, en su mayoría, eran mujeres. Al mismo tiempo, iba registrando el interior de los carros.
—Nunca se sabe —dijo— y no quiero que me vayan a atrapar como a ese estúpido de Grospierre.
Por lo general, las mujeres que conducían los carros pasaban el día en la Plaza de la Grève, junto al estrado donde estaba colocada la guillotina. Allí charlaban y hacían calceta, mientras veían llegar las carretas con las víctimas que diariamente exigía el Reino del Terror. Era muy divertido observar cómo los aristócratas eran recibidos por madame Guillotina. Por esto todo el mundo quería ocupar los sitios más cercanos al estrado. Durante el día, Bibot estaba de guardia en la plaza. De ahí que conociera a la mayoría de aquellas brujas, de las «calceteras», tal como solían llamarse. Se sentaban allí a hacer calceta, mientras las cabezas iban cayendo una tras otra bajo la cuchilla. Estaban tan cerca, que incluso las salpicaba la sangre de aquellos malditos aristócratas.
—¡Eh, vieja! —dijo Bibot a una de aquellas horribles brujas—. ¿Qué llevas ahí dentro?
Ya la había visto antes durante el día, con su calceta y el látigo del carro que estaba junto a ella. El mango de la fusta aparecía ahora adornado con un montón de rizos de todos los colores: desde dorado hasta plateado, desde rubio hasta negro. Con sus enormes dedos huesudos los iba acariciando, al tiempo que se reía conjuntamente con Bibot.
—He hecho amistad con el amante de madame Guillotina —dijo ella con una tosca sonrisa—. Los ha cortado de las cabezas que rodaban por el suelo y me los ha regalado. Me ha prometido que mañana me dará más, aunque no sé si podré estar en mi sitio de siempre.
—¿Y por qué no, vieja? —preguntó Bibot que, a pesar de ser un soldado ya curtido, no pudo dejar de estremecerse ante aquella repugnante figura de mujer, con el horrible trofeo colgado del mango de su látigo.
—A mi nieto le han salido unas pústulas —dijo ella, mientras que con su dedo pulgar indicaba el interior del carro—. Algunos dicen que se trata de la peste. De ser así, mañana no me permitirán entrar en París.
Al oír hablar primero de pústulas, Bibot retrocedió en seguida unos pasos. Pero, cuando la anciana bruja nombró la palabra peste, se echó hacia atrás cuanto pudo.
—¡Maldita seas! —exclamó el sargento, al tiempo que la multitud se apartaba inmediatamente del carro, dejándolo totalmente solo en medio de la plaza.
La anciana bruja se echó a reír.
—El maldito eres tú, ciudadano, ya que eres un cobarde —contestó ella—. ¡Vaya un hombre que se asusta por una enfermedad!
—¡Por todos los diablos! ¡La peste!
Todo el mundo quedó atemorizado y en silencio. El horror frente a la repugnante enfermedad se apoderó de la gente. La peste era la única cosa que aún tenía el poder de causar espanto y aversión en aquellas criaturas salvajes y embrutecidas.
—¡Lárgate en seguida con tu chaval apestado! —gritó Bibot con voz ronca.
Entonces, soltando de nuevo una carcajada insolente y haciendo una burla grosera, la anciana bruja fustigó su pobre jaca e hizo pasar el carro a través de la puerta.
El incidente había logrado estropear la tarde. El pueblo estaba horrorizado ante dos terribles maldiciones, ante dos enfermedades que nadie podía curar y que eran precursoras de una muerte terrible y solitaria. Junto a las barricadas, quedaron todavía algunos de la multitud, con aire sombrío y en silencio. Se miraban unos a otros con suspicacia y se apartaban de modo instintivo, no fuera que la peste acechara en medio de ellos. En aquel momento, como en el caso de Grospierre, apareció de repente un capitán de la guardia. Con todo, no había cuidado de que fuese uno de los astutos ingleses disfrazado, ya que el hombre era conocido de Bibot.
—Un carro… —exclamó casi sin aliento, antes de llegar hasta las puertas.
—¿Qué carro? —preguntó Bibot con tono áspero.
—Uno conducido por una anciana bruja… Un carro cubierto…
—Había doce carros.
—¿No os dijo una bruja que traía a su chico atacado por la peste?
—Sí.
—¿Y lo habéis dejado pasar?
—¡Por todos los diablos! —gritó Bibot, al tiempo que sus mejillas color de púrpura se ponían blancas a causa del pánico.
—En el carro iba la condesa de Tournay con sus dos hijos. Todos ellos eran traidores y estaban condenados a muerte.
—¿Y quién era el conductor? —susurró Bibot, mientras un estremecimiento de superstición recorría su espina dorsal.
—Esto es lo malo —dijo el capitán—, porque se teme que fuera este maldito inglés en persona: la Pimpinela Escarlata.
Capítulo II
DOVER: «EL DESCANSO DEL PESCADOR»
Sally andaba muy atareada por la cocina. Había un montón de cazos y sartenes sobre el inmenso fogón. Una olla enorme hervía a un lado, mientras el asador iba dando vueltas lentamente para, de una forma acompasada, ofrecer a la llama todos los puntos de un magnífico solomillo de ternera. Las chicas que ayudaban en la cocina se movían de un lado para otro con afán de colaborar. Estaban acaloradas y sin aliento. Llevaban bien arremangadas sus batas de algodón, hasta el punto de verse los hoyuelos de sus codos. Cuando Sally se volvía de espaldas un momento, ellas se echaban a reír a causa de las bromas que se gastaban entre sí. Mientras tanto la vieja Jemima, de temperamento tranquilo y de cuerpo voluminoso, observaba continuamente, refunfuñando en voz baja y removiendo de forma metódica lo que contenía la olla colocada sobre el fuego.
—Sally, ven —se oyó que alguien gritaba del comedor contiguo con acento jovial, aunque no demasiado melodioso.
—¡Válgame Dios! —exclamó Sally con una sonrisa de buen humor—. No sé lo que querrán ahora.
—Cerveza, por supuesto —refunfuñó Jemima—. No vas a pensar que Jimmy Pitkin se conforme con una jarra solamente.
—Míster Harry parecía tener también mucha sed —dijo irónicamente Marta, una de las chicas que ayudaba en la cocina.
Al hablar así, los ojos negros de la muchacha resplandecieron alegremente, cruzando la mirada con una de sus compañeras. Las dos empezaron a reírse con risas breves y ahogadas.
Sally las miró un instante con indignación, mientras frotaba sus manos sobre sus caderas bien proporcionadas. Su deseo era, sin duda, hacerlas entrar en contacto con las mejillas sonrosadas de Marta. Prevaleció, no obstante, su connatural estado de buen humor. Se encogió simplemente de hombros y concentró toda su atención en las patatas fritas.
—¡Sally, oye! ¡Sally, ven!
Los gritos que reclamaban a la rolliza hija del mesonero iban acompañados por un coro de jarras de metal, golpeadas por manos impacientes sobre las mesas de roble del comedor.
—¡Sally! —gritó una voz con más persistencia—. ¿Es que te vas a pasar toda la noche para traer esta cerveza?
—Ya podría llevársela mi padre —protestó Sally—. Sabe muy bien que nosotras andamos muy ocupadas por aquí.
Mientras tanto, Jemima seguía impávida y sin hacer ningún comentario. Tomó del estante un par de botellas y empezó a llenar unas cuantas jarras con la bebida de la casa que había hecho famoso El descanso del pescador desde los tiempo del rey Carlos.
—Tu padre anda muy atareado discutiendo de política con míster Hempseed —murmuró finalmente Jemima—. No puede ayudarte ni dedicarse a la cocina.
Sally fue a mirarse a un espejo pequeño que pendía en un rincón de la cocina. Alisó con presteza su cabello e hizo que su cofia se ladeara un poco sobre sus bucles oscuros. Inmediatamente, asió tres jarras con cada una de sus vigorosas y bronceadas manos. Al dirigirse al comedor, su aspecto era a la vez de alegría, de protesta y de rubor.
Ciertamente, allí no había ningún signo de aquel movimiento y de aquella actividad que hacían andar atareadas a cuatro mujeres por la cocina.
El comedor de la pasada llamada El descanso del pescador resultaba un verdadero espectáculo a comienzos del siglo veinte. Pero, a finales del siglo dieciocho, en el año de gracia de 1792, no había conseguido aún la fama y la distinción que le otorgaron de una forma adicional los cien años posteriores y la estupidez de la época. Ya por entonces, sin embargo, era una casa antigua. Tanto el techo como las vigas se habían ennegrecido con el tiempo. Aparecían también negros los asientos de roble y sus altos respaldos, así como las mesas largas y elegantes que se extendían entre ellos y que estaban marcadas por fantásticos dibujos circulares, dejados por innumerables jarras de distintos tamaños. En lo alto de la ventana principal, había una serie de macetas con geranios rojos y otras flores azules que aportaban una nota brillante de color a la severa oscuridad del roble.
Incluso el que hubiera pasado por allí una sola vez se habría dado cuenta de que míster Jellyband, el propietario de la posada El descanso del pescador,sita en Dover, era un hombre que había prosperado. Los objetos de estaño y bronce que aparecían sobre los antiguos estantes y sobre el gigantesco hogar resplandecían igual que oro y plata. El suelo de baldosas era tan brillante como los geranios escarlatas colocados en la ventana. Todo ello significaba que la servidumbre era excelente y numerosa, que abundaban siempre los clientes y que se tendía a un alto nivel, ya que el comedor poseía un grado sumo de elegancia y de orden.
Cuando Sally entró, fue acogida con una salva de gritos y de aplausos. A pesar de que fruncía el ceño, la muchacha sonreía mostrando una deslumbrante hilera de dientes blancos.
—¡Sally ya está aquí! ¿Qué tal estás, Sally? ¡Un hurra por la hermosa Sally!
—Pensaba que te habías vuelto sorda en tu cocina —protestó Jimmy Pitkin, pasando el reverso de su mano por sus labios totalmente secos.
—¡Está bien! ¡Está bien! —se rió Sally, poniendo sobre la mesa las jarras otra vez llenas—. ¿Por qué tendrá tanta prisa? ¿Es que su abuela se está muriendo y tiene ganas de ir a ver su pobre espíritu antes de que se marche? Nunca había visto una impaciencia tan grande.
La broma fue acogida con un coro de alegres carcajadas. Durante un buen rato, sería tema de varios comentarios chistosos por parte de los compañeros allí presentes. En aquel momento, Sally no parecía tener demasiada prisa por volver a sus ollas y sartenes. Su atención y su ocupación estaban centradas en un joven de cabellos rubios y ojos azules, despiertos y resplandecientes, mientras la abuela imaginaria de Jimmy Pitkin corría de boca en boca como motivo de los chistes que salían entremezclados con el humo del fuerte tabaco negro que se fumaba.
En el frente del hogar, había un hombre que se mantenía aparte, con una larga pipa de arcilla en su boca. Era míster Jellyband, el respetable propietario de El descanso del pescador,que seguía el mismo oficio de su padre, de su abuelo y de su bisabuelo. Su aspecto era corpulento y jovial, y daba muestras de una incipiente calvicie. Míster Jellyband era por aquel entonces un típico hombre de campo, cuando el debatido carácter insular de los ingleses estaba en su apogeo. Por aquellos días cualquier inglés, fuese amo, burgués o campesino, consideraba que todo el continente europeo era un antro de inmoralidad y que el resto del mundo constituía una tierra inexplorada de salvajes y caníbales.
El hombre estaba allí, firmemente apoyado sobre sus pies y fumando su inmensa pipa. Al respetable propietario le importaba muy poco la gente que acudía a su posada. No por ello, sin embargo, dejaba de sentir el mismo menosprecio por todos los demás. Vestía el típico chaleco escarlata con botones de latón, los pantalones de pana cortos, las medias grises de estambre y los elegantes zapatos de hebilla que distinguían a cualquier mesonero honrado de Inglaterra. Mientras tanto la hermosa Sally, huérfana de madre, habría necesitado cuatro pares de manos bronceadas para poder abarcar todo el trabajo que se le caía encima, ya que el respetable Jellyband se dedicaba a discutir sobre los problemas de la nación con sus clientes más distinguidos.
El comedor, iluminado por dos magníficas lámparas que colgaban del techo, parecía ciertamente muy cómodo y agradable. Por entre las densas nubes de humo que desprendía el tabaco y que se extendían por todos los rincones, podían verse las caras alegres y enrojecidas de los clientes de míster Jellyband. Daban la impresión de estar muy contentos consigo mismos, con el mesonero y con todo el mundo. En cualquier parte de la sala, las conversaciones muy poco intelectuales iban acompañadas de grandes carcajadas. Entre tanto, las risas entrecortadas de Sally eran un buen testimonio de que míster Harry Waite sabía aprovechar muy bien el breve tiempo que le dedicaba la muchacha.
La mayoría de los clientes que visitaban la posada regentada por míster Jellyband eran pescadores. Como se sabe, los pescadores son gente muy sedienta. La sal que tragan en el mar hace que sus gargantas estén secas cuando llegan a tierra. Con todo, El descanso del pescador era más que un punto de reunión para gente sencilla. La diligencia que hacía el trayecto Londres—Dover salía diariamente de la posada. Por esto, los viajeros que cruzaban el Canal y se disponían a emprender el grand tour estaban ya familiarizados con míster Jellyband, con sus vinos franceses y con las bebidas de su casa.
El septiembre de 1792 tocaba a su fin. Durante todo el mes, había brillado el sol con una temperatura calurosa. Pero el tiempo había empeorado de repente. Desde hacía dos días, la lluvia estaba inundando el sur de Inglaterra, de forma que parecía empeñada en evitar que madurasen normalmente las manzanas, las peras y las ciruelas. En aquellos instantes, las gotas de lluvia caían con fuerza sobre las ventanas y se colaban por la chimenea, haciendo crepitar el amable fuego que ardía en el hogar.
—¡Vaya! ¿Ha visto usted alguna vez llover tanto en septiembre, míster Jellyband? —preguntó míster Hempseed.
El hombre llamado Hempseed estaba sentado cerca del hogar. No sólo era una autoridad y un personaje importante en El descanso del pescador,ya que míster Jellyband le elegía siempre con especial predilección para discutir la política, sino que también era profundamente admirado y respetado en toco el vecindario por su cultura y sus notables conocimientos respecto a las Escrituras. Tenía una mano metida en el amplio bolsillo de sus pantalones, debajo de su blusa nueva y bien acabada, en tanto que la otra sostenía su larga pipa de arcilla. Míster Hempseed permanecía ajeno a lo que ocurría en la sala, contemplando los pequeños surcos que la lluvia hacía descender por los cristales de la ventana.
—No creo haber visto nada parecido, míster Hempseed —respondió de forma mecánica míster Jellyband—. Y esto que llevo ya cerca de sesenta años por estos contornos.
—Seguro que no recordará los tres primeros años de esta época —repuso tranquilamente míster Hempseed—. Me parece que nunca he visto a un niño que se fijara demasiado en el tiempo, por lo menos en esta tierra. Y yo ya llevo viviendo aquí cerca de setenta y cinco años, míster Jellyband.
La superioridad de este dato era tan incontestable, que durante un momento míster Jellyband no fue capaz de argumentar con su normal elocuencia.
—Más que en septiembre, da la impresión de que estemos en abril —siguió diciendo míster Hempseed en tono de queja, al ver que la lluvia hacía crepitar de nuevo el fuego.
—Así es, desde luego —asintió el respetable mesonero—. Pero yo me digo: ¿qué se puede esperar de un gobierno como el que tenemos?
Míster Hempseed movió la cabeza con aire de sabiduría infinita, moderada únicamente por una profunda y radical desconfianza con respecto al clima inglés y al gobierno de Inglaterra.
—Yo no espero nada, míster Jellyband —dijo—. Las personas pobres como nosotros no tienen nada que hacer en Londres. Lo sé muy bien y, con todo, apenas me quejo. No obstante, al tratarse de un septiembre tan lluvioso y ver cómo se pudre y se muere la fruta de mis campos, igual que los primogénitos de Egipto, la cuestión cambia. Los únicos que se beneficiarán de ello serán un montón de judíos que podrán vender sus naranjas y otras frutas igualmente ateas y extranjeras. Si hubiera en el mercado manzanas y peras de Inglaterra, nadie las compraría. Como dice la Escritura…
—Todo esto es verdad, míster Hempseed —se apresuró a decir Jellyband—. Por esto digo yo: ¿qué podemos esperar? Por un lado, más allá del Canal, están esos diablos franceses que matan a su rey y a la nobleza. Por otro, míster Pitt, míster Fox y míster Burke andan discutiendo y peleándose entre sí para decidir si los ingleses hemos de seguir el mismo camino ateo. «¡Que prosigan con sus crímenes!», afirma míster Pitt. «¡Pongamos fin a sus desmanes!», dice míster Burke.
—Yo también digo que estos malditos ya pueden seguir cometiendo sus crímenes —afirmó míster Hempseed con tono enfático, ya que le gustaban muy poco las discusiones políticas de su amigo Jellyband: llevaba siempre la peor parte y no podía sacar a relucir aquellas perlas de sabiduría que le habían otorgado una reputación tan elevada en el vecindario, así como varias jarras de cerveza gratis en El descanso del pescador.
—¡Que prosigan con sus crímenes! —volvió a repetir—. Pero que no continúe esa lluvia de septiembre, ya que está prohibido por la Ley. Como dice la Escritura…
—¡Caramba, míster Harry! Me ha asustado…
Fue una desgracia para Sally y su flirteo que esta exclamación se produjera en el preciso momento en que míster Hempseed tomaba aliento para soltar una de aquellas citas bíblicas que le habían hecho célebre. De este modo, se precipitó sobre su cabeza el torrente desencadenado de la cólera de su padre.
—¡Basta ya, Sally! ¡Basta ya, chica! —dijo frunciendo el ceño, en contra de lo que solía ocurrir en su rostro simpático y bondadoso—. Deja de tontear con estos mocosos y vuelve a tu trabajo.
—Todo va muy bien, papá.
Míster Jellyband, sin embargo, estaba dispuesto a cortar aquello de forma tajante. Tenía otros proyectos para su hermosa hija, para su única descendiente. Algún día, cuando Dios quisiera, se había de convertir en propietaria de El descanso del pescador y no podía verla casada con uno de aquellos jovenzuelos que apenas se ganaban la vida con sus redes.
—¿No me has oído, chica? —dijo en aquel tono pacífico al que nadie de la posada se atrevía a desobedecer—. Vete a preparar la cena de lord Tony. Si no está bien hecha y no es de su gusto, vas a ver lo que te ocurre. Eso es todo.
Sally obedeció a regañadientes.
—¿Está usted esperando algunos clientes de categoría esta noche, míster Jellyband? —preguntó Jimmy Pitkin, con el fiel propósito de distraer la atención del mesonero con respecto a las circunstancias relacionadas con la salida de Sally del comedor.
—Así es —respondió Jellyband—. Llegan unos amigos de lord Tony en persona. Se trata de duques y duquesas que pasan el Canal. El joven lord, su amigo sir Andrew Ffoulkes y otros jóvenes de la nobleza les han salvado de las garras de estos demonios asesinos.
Todo esto, sin embargo, era demasiado para la filosofía quejumbrosa de Hempseed.
—Me pregunto por qué han de meterse en lo que no les importa —dijo—. Creo que no hay que intervenir en los asuntos interiores de otros países. Como dice la Escritura…
—Siendo usted amigo personal de míster Pitt —interrumpió Jellyband con amargo sarcasmo—, es posible que diga usted igual que míster Fox: «¡Que prosigan con sus crímenes!».
—Perdone, míster Jellyband —protestó tímidamente míster Hempseed—. Pero no creo que haya dicho esto jamás.
El mesonero, sin embargo, ya había tomado las riendas de su discusión favorita y no estaba dispuesto a soltarlas.
—Puede ser también que se haya hecho amigo de algunos de estos franceses que, según cuentan, han venido para proponer que los ingleses actuemos de la misma forma criminal.
—No sé lo que quiere decir con esto, míster Jellyband —empezó diciendo Hempseed—. Yo lo único que sé…
—Yo lo único que sé —corroboró con firmeza el mesonero— es lo que le ocurrió a mi amigo Peppercorn, el propietario de la posada El jabalí azul. Era uno de los más fieles y leales ingleses que yo había visto por estos contornos. Y ahora, ¡mírenlo ustedes! Hizo amistad con algunos de estos desaprensivos. Los trató como si fueran ingleses y no como espías ateos y sin moralidad. ¿Qué cabía esperar? Peppercorn ha acabado también hablando de revoluciones y de libertad. También él quiere acabar con los aristócratas, igual que ahora míster Hempseed.
—Perdóneme, míster Jellyband —interrumpió de nuevo Hempseed con timidez—. Pero no creo haber dicho…
El mesonero se había dirigido a toda la concurrencia en general. Los asistentes oían con asombro las impresionantes acusaciones contra míster Peppercorn. En una de las mesas había dos clientes que, por su modo de vestir, parecían ser unos caballeros. Habían dejado por un momento su partida de dominó y escuchaban con evidente entusiasmo los juicios de Jellyband sobre política internacional. Uno de ellos, con una sonrisa pacífica y sarcástica dibujada en sus labios inquietos, se dirigió hacia el centro de la sala donde se encontraba Jellyband.
—Parece usted creer, querido amigo —dijo el hombre tranquilamente—, que aquellos franceses que usted considera como espías eran muy listos, ya que consiguieron destruir, por decirlo así, las opiniones de su amigo míster Peppercorn. ¿De qué manera piensa usted que lo lograron?
—Pues supongo, sir, que le convencieron a base de hablar. Según me han dicho, estos franceses poseen una gran facilidad de palabra. El mismo míster Hempseed les podrá explicar cómo se las manejan para engañar a ciertas personas.
—¿De verdad ocurre así, míster Hempseed? —preguntó con mucho tacto el forastero.
—No, sir —contestó Hempseed, totalmente indignado—. No veo cómo puedo proporcionarle la información que me pide.
—Entonces —dijo el forastero—, esperemos que nuestro honrado mesonero no cambie sus juicios enormemente leales a causa de estos espías tan inteligentes.
Esta observación, sin embargo, resultó excesiva para la amable ecuanimidad de míster Jellyband. Por esto el hombre empezó a reír desaforadamente, hasta el punto de contagiar a todos los que le rodeaban. Se reía con tanta fuerza, que acabó por dolerle el costado y derramar abundantes lágrimas.
—¿Han oído? —dijo—. ¡Esto me va a ocurrir a mí! ¿No ha dicho que podrían cambiar mis opiniones? Le deseo todos los parabienes, sir. Pero dice usted algunas cosas muy extrañas.
—Piense, sin embargo, míster Jellyband —afirmó Hempseed de forma sentenciosa—, en lo que dice la Escritura: «El que esté todavía en pie procure no caer».
—Pero ha de saber usted, míster Hempseed —repuso Jellyband, dominado aún por la risa—, que la Escritura no sabía nada de mí. ¡Vamos! Si ni siquiera iba a beber un vaso de cerveza con estos asesinos franceses, ¿cómo cree que podrían cambiar mis opiniones? Según me han dicho, estos desaprensivos apenas saben hablar inglés. Si alguno de estos ateos intentase hablar conmigo, lo descubriría en seguida. Hombre prevenido vale por dos, como suele decirse.
—Así es, mi querido amigo —corroboró alegremente el forastero—. Veo que usted es muy listo y que puede hacer frente a veinte franceses. Por esto, si ahora tiene usted el honor de terminar esta botella de vino conmigo, voy a hacer un brindis para que siga con tan buena salud.
El forastero llenó hasta arriba dos vasos de vino y, tras ofrecer uno al mesonero, tomó el otro para él.
—Todos somos leales ingleses —dijo el hombre, al tiempo que se dibujaba de nuevo en sus labios la misma sonrisa irónica—. Con todo, a pesar de que seamos leales, debemos reconocer que esta es una de las cosas buenas que nos llegan de Francia.
—Así es, sir —confirmó el mesonero—. Esto nadie puede negarlo.
—Brindo, pues, por míster Jellyband, nuestro mesonero y el mejor campesino de Inglaterra —dijo en voz alta el forastero.
—¡Hip, hip, hurra! —gritaron todos los asistentes.
Al mismo tiempo, la clientela empezó a aplaudir y a golpear las mesas con las jarras y los vasos. La ruidosa música acompañaba las carcajadas y las exclamaciones de Jellyband:
—¡Me va a convencer a mí