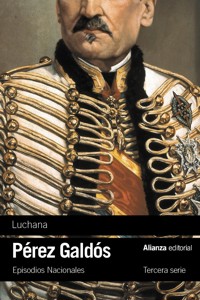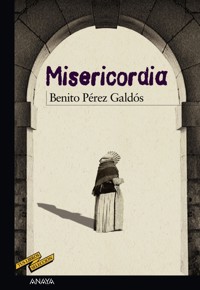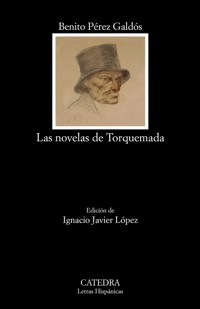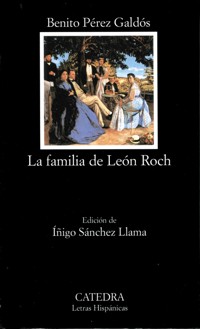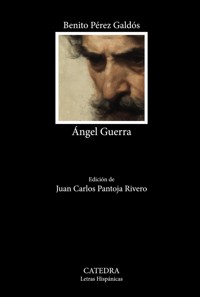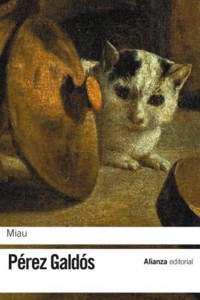
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Pérez Galdós
- Sprache: Spanisch
Sátira implacable del Madrid burocrático de la época, "Miau" -publicada en 1888- es una de las más grandes novelas de Benito Pérez Galdós (1843-1920). En ella, los diversos hilos argumentales del relato que narra la progresiva caída de Villaamil, arquetipo del cesante, son anudados con mano maestra y desembocan en un final esperpéntico, a la vez trágico y caricaturesco. Prólogo de Ricardo Gullón
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 525
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Benito Pérez Galdós
Miau
Índice
Introducción
Cronología
Bibliografía seleccionada
MIAU
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Créditos
Introducción
La década maravillosa
La década de los ochenta (siglo XIX) asistió a un fenómeno de singular grandeza: once magníficas novelas de Galdós aparecieron en rápida sucesión, las mejores de su autor, salvo la excepción de Misericordia, 1897. De este año es Paz en la guerra, de Unamuno; en 1895 ya Valle-Inclán había dado Femeninas, testimonio de distinta modalidad de escritura. En diez años publicó don Benito sin pausa alguna, en prodigioso flujo creador, invenciones tan ricas y variadas como La desheredada (1881), El amigo Manso (1882), El doctor Centeno (1883), Tormento y La de Bringas (1884), Lo prohibido (1884-1885), Fortunata y Jacinta (1886-1887), Miau (1888), La incógnita, Torquemada en la hoguera y Realidad (1889), Ángel Guerra (1890-1891).
La familia de León Roch (1878) cierra el ciclo de las llamadas «novelas de la primera época» y el año siguiente se acaba la segunda serie de los Episodios nacionales. Si su autor llamó «novelas contemporáneas» a las escritas a partir de ese momento, la razón es clara: quería trascender ciertas limitaciones impuestas a sus obras anteriores por la voluntad de probar. Si un cierto didactismo nunca dejó de traslucirse en los textos galdosianos, es igualmente verdad que desde fecha relativamente temprana la conciencia artística del autor prima sobre otras consideraciones y consiente a la creación libertades tan notables que, según intenté mostrar no hace mucho, dan lugar a un curioso fenómeno que, con su poquito de imaginación, cabría llamar rebelión del texto.
Cuando éste habla por sí mismo, y así sucede en los recién mencionados, basta escucharle para descubrir su libertad. Escritura en libertad en la cual se entrecruzan, mediadas por el narrador, conversaciones, divagaciones solitarias de los figurantes, fantasías, sueños y quimeras. Las actuaciones se cargan de significado y las funciones actoriales se multiplican.
El protagonista
Abierta la imaginación del autor y suelta su mano por los casi dos años entregados a la fabulosa construcción de Fortunata y Jacinta, se hallaba aquél en plena disponibilidad creadora y, conforme le sucediera en recientes ocasiones con Celipín Centeno, Ido del Sagrario y Rosalía Bringas, un personaje apenas esbozado sale de las sombras del vasto mundo novelesco y reclama la consistencia de que hasta ese punto carecía. Lo incipiente pedía exposición y desarrollo.
En el primer capítulo de la tercera parte de Fortunata y Jacinta se habla de política y administración («tema picante») en los términos que cabe esperar de los contertulios, empleados o cesantes: «Con este desbarajuste que hay ahora no se sabe ya por dónde anda uno», «... aquí se hacen mangas y capirotes de los derechos adquiridos». Alguien no mencionado hasta entonces se deja oír:
Pues yo –murmuraba una voz que parecía salida de una botella, voz correspondiente a una cara escuálida y cadavérica en la cual estaban impresas todas las tristezas de la Administración española– sólo pido dos meses, dos meses de activo para poderme jubilar por Ultramar. He pasado el charco siete veces, estoy sin sangre y ya me corresponde retirarme a descansar con doce. ¡Maldita sea mi suerte!
En el mismo capítulo, y ya en otro Café, se identifican la voz y el rostro del sujeto a quien «faltaban dos meses de empleo para poder pedir la jubilación». El retrato se ajusta a lo que se dirá en Miau:
Tenía pintada en su cara la ansiedad más terrible; su piel era como la cáscara de un limón podrido, sus ojos de espectro, y cuando se acercaba a la mesa de los espiritistas, parecía uno de aquellos seres muertos hace miles de años, que vienen ahora por estos barrios, llamados por el toque de la pata de un velador. El clima de Cuba y Filipinas le había dejado en los huesos, y como era todo él una pura mojama, relumbraban en su cara las miradas de tal modo que parecía que se iba a comer a la gente. A un guasón se le ocurrió llamarle Ramsés II, y cayó tan en gracia el mote, que Ramsés II se quedó.
Todavía dará el narrador otra vuelta de tuerca a la irónica presentación:
Pasando con desdén por junto a los espiritistas, se sentaba en el círculo de los empleados, oyendo más bien que hablando, y permitiéndose hacer tal cual observación con voz de ultratumba que salía de su garganta como un eco de las frías cavernas de una pirámide egipcia.
–Dos meses, nada más que dos meses me faltan, y todo se vuelve promesas, que hoy, que mañana, que veremos, que no hay vacante...
y a renglón seguido se fija la identificación nominativa, Ramsés II-Villaamil.
Situación y personaje quedan establecidos en estas páginas del supertexto, resumiendo en pocas palabras lo sustancial del caso: arbitrariedad del poder e indefensión del individuo. (Tema de actualidad permanente, aun si lectores distraídos no son capaces de ir más allá de la anécdota). Al conocedor de la preocupación galdosiana por la corrupción política endémica en el país y por los riesgos de un sistema de gobierno en que las ideas de justicia y libertad significaban poco, no puede sorprenderle que decidiera explorar, muy a su manera, una problemática que es la misma examinada por escritores como Unamuno, Ortega, Baroja... y Kafka. Al adelantarse a ellos y por presentar con tan intenso dramatismo una cuestión que, lejos de inactual, parece hoy más acuciante que nunca, la modernidad de Galdós resalta mejor.
Lo personal fundido en una textura que lo universaliza constituye la opción galdosiana. En el primer capítulo de Miau resuena ya la conocida «voz cavernosa y sepulcral», y no tarda en aparecer el hombre
alto y seco, los ojos grandes y terroríficos, la piel amarilla, toda ella surcada por pliegues enormes en los cuales las rayas de sombra parecían manchas, las orejas transparentes, largas y pegadas al cráneo; la barba corta, rala y cerdosa, con las canas distribuidas caprichosamente, formando ráfagas blancas entre lo negro; el cráneo liso y de color de hueso desenterrado como si acabara de recogerlo de un osario para taparse con él los sesos. La robustez de la mandíbula, el grandor de la boca, la combinación de los tres colores, negro, blanco y amarillo, dispuestos en rayas, la ferocidad de los ojos negros, inducían a comparar tal cara con la de un tigre viejo y tísico que, después de haberse lucido en las exhibiciones ambulantes de fieras, no conserva ya de su antigua belleza más que la pintorreada piel.
Comparada con la descripción leída en Fortunata y Jacinta, la recién transcrita se beneficia de un acercamiento progresivo a la metáfora «tigre viejo», sugeridora de un pasado mejor, como fue el de Villaamil, allanándose el camino hacia una visión imaginativa de los personajes. No tardando, observará el lector (como lo hace uno de los actantes) que al cambiar la imagen se insinúa un presentimiento del desenlace: «...el pobre don Ramón, cuando cierre el ojo, se irá derecho al Cielo. Es un santo y un mártir».
Lo expuesto en el esbozo fortunatesco encuentra cabal desarrollo en uno de los monólogos del protagonista (cap. 4), cuando se le representa toda su vida burocrática en la Península, Cuba y Filipinas. Un cambio importante se produjo cuando pasó del Ministerio de Ultramar al de Hacienda, en donde sus proyectos, méritos e insuficiencias aparte, acabarían siendo objeto de chacota y alejándolo de la nómina. Esto implanta en su cerebro la idea de un enemigo oculto, de un victimario resuelto a destruir sus esperanzas tan pronto como se aventure a sentirlas.
La cesantía de Villaamil no fue hecho insólito sino parte de un sistema en que la subida al poder de un partido implicaba la incorporación al presupuesto de sus amigos y paniaguados con el correlativo alejamiento del comedero de los beneficiarios de la situación política anterior. Que un funcionario fuese probo, competente y cumplidor de su deber no bastaba para eximirle de la ley general; lo que al protagonista de la novela le cuesta trabajo aceptar no es la cesantía, sino la permanencia inexorable en ella.
El personaje pide ser entendido en su peculiaridad, y toda analogía con los cesantes ocasionales confunde más que ilumina: relacionarlo con ellos aleja del meollo de la cuestión. Las penurias del protagonista, la frivolidad de mujer, hija y cuñada, los desaires recibidos y las burlas que se le infieren convierten su existencia en continuado padecer. Considero un error soslayar o reducir la importancia del motivo económico, de los agobios en que se debate Villaamil, y más equivocado aún es calificar de manía persecutoria su conducta. No le faltan razones para creerse perseguido y sentirse acosado. Tanta persistencia en la desdicha explica su creencia en el enemigo oculto que una y otra vez frustra sus esperanzas: la noria del pensamiento –diría Antonio Machado– no cesa de girar, con los cangilones llenos de lo mismo.
Funcionario competente, prepara un plan para sanear la Hacienda española, y el primer punto del proyecto lo encabeza una palabra cuya mención, temeraria, basta para hacerle sospechoso: Moralidad. No pocos, en los estamentos políticos y administrativos la interpretarían como agresión personal y alguno se inclinaría a parodiar con medio siglo de antelación al ministro alemán: cuando oigo la palabra Moralidad saco mi revólver y disparo.
Quien pasa de la novela a la Historia sin advertir la diferencia de sustancia, corre peligro de perder el hilo y la pauta de la invención: el proyecto funcional de Villaamil pertenece a orden distinto de las reformas hacendísticas concebidas por algunos políticos de la Restauración. Lo recomendable es tener en cuenta el clima proyectista del momento para explicarse el esfuerzo de nuestro personaje.
Sirvió éste a alguno de esos políticos y una de las causas de su desesperación es que no acierta a comprender cómo en lugar de aquellos estimables varones opera ahora ese ente sin nombre, bien definido como el Enemigo. ¿Por qué tal cambio y la injusticia de él derivada?
El profesor Robert J. Weber, a quien debemos la publicación de la primera versión de Miau, en su excelente estudio preliminar indicó la posibilidad de «imaginar que Pantoja también se habría suicidado si el gobierno le hubiera quitado su trabajo». («Introducción», Miau, Labor, 1973). Es posible, y la hipótesis ayuda a entender el ejemplo novelado por Galdós.
Infierno. Demonios
La estructura temática se refiere al «mundo absurdo» de la burocracia, mundo de la injusticia y de la arbitrariedad; la estructura narrativa sigue una pauta muy conocida y con frecuencia utilizada, la del descenso a los infiernos, prolongado aquí conforme al modelo dantesco, por el ascenso (hipotético) al Paraíso.
Para entender el significado de esta pauta convendrá observar una polaridad que, como en Fortunata y Jacinta, pero con entidad inferior, subyace en los estratos profundos de la novela: la polaridad Mal-Bien, Infierno (real)-Paraíso (soñado). Poderes demoníacos, Injusticia, Corrupción, rigen la zona negativa; en la positiva habita un dios cuyas notas distintivas son la Bondad y la Impotencia. El polo negativo es tangible, según se constata en las referencias al círculo familiar y a los tenebrosos laberintos ministeriales; el positivo es producto de la imaginación de Luisito Cadalso, nieto del protagonista, que desde la inocencia contempla y compadece las angustias de la desesperanza.
La visión del mundo, amarga e irónica o amargamente irónica, procede de una intuición que impone al texto su forma y la declara por medio de las metáforas. Veamos uno de los pasajes más iluminadores. El protagonista, acompañado por un amigo, se interna en un «corredor no muy claro» del Ministerio:
A lo largo del pasadizo accidentado y misterioso, las figuras de Villaamil y de Argüelles habrían podido trocarse, por obra y gracia de hábil caricatura, en las de Dante y Virgilio buscando por senos recónditos la entrada o salida de los recintos infernales que visitaban [...]. Ni Dante ni Quevedo soñaron, en sus fantásticos viajes, nada parecido al laberinto oficinesco...» (cap. 35).
Sin soltar el hilo de la metáfora oiremos al personaje calificar de reptiles a los miserables actantes de esos recintos y de «cojitranco de los infiernos» a uno de ellos.
El ministro no tiene nombre, ni lo necesita. A diferencia de quienes en el pasado intervinieron en la vida burocrática de Villaamil, el del tiempo de la narración sólo es mencionado una vez, incidentalmente (por Pura), y se comprende por qué: encarnación abstracta del mal, poco importa quién sea la persona que encarna las fuerzas que fijan el destino del hombre. Críticos hay que advirtiendo ese carácter abstracto e invisible del Enemigo aluden a él como deidad impersonal (Peter Bly, 120), sin notar el carácter satánico de tal deidad, en 1888 y cien años después.
El demonio o diablillo más activo en el cuadro resulta ser Víctor Cadalso, yerno viudo de Villaamil, que enloqueció a su mujer, Luisa, y en el curso del discurso se entretendrá trastornando a su cuñada, Abelarda. Los indicios de su condición se multiplican: él es quien reputa de loco a su suegro y afirma su incapacidad para «desempeñar ningún destino en la Administración» (cap. 33). Desde su regreso de Valencia intuye la cuñadita la extraña condición del sujeto: «Has entrado en casa como Mefistófeles, por escotillón, y todos nos alteramos al verte» (cap. 10). Sus recuerdos operáticos le sirven bien en esta ocasión, y la alteración consignada anticipa la muy intensa que pronto habrá de causarle: «Eres muy malo, muy malo. Conviértete a Dios...», le dice, y él: «No creo en Dios [...]; a Dios se le ve soñando, y yo hace tiempo que desperté» (y tales sinrazones las escucha su hijo, el soñador). Al retirarse, después de larga conversación, «llevaba en los labios risilla diabólica» (cap. 20), adjetivo confirmado cuando «en un rapto de infernal inspiración» (cap. 30), le pregunta si por seguirle abandonaría casa y padre. El clavo lo remacha el narrador cuando, sobre afirmar que tiene «demonio de su guardia», lo describe saliendo de la iglesia «como alma que lleva Satanás», dejando a Abelarda como «si hubiera visto que al púlpito de la iglesia subía el Diablo en persona» (cap. 32).
Soñando (y no es preciso subrayar la importancia de los sueños en las novelas galdosianas) encuentra Víctor una figura ambigua cuyo significado se declarará más tarde:
Soñó que iba por una galería muy larga, inacabable, con paredes de espejos, que hasta lo infinito repetían su gallarda persona. Iba por aquel inmenso callejón persiguiendo a una mujer, a una dama elegante, la cual corría agitando con el rápido mover de sus pies la falda de crujiente seda. Cadalso le veía los tacones de las botas, que eran ...¡cascarones de huevo!
La alcanza, oye su «voz ronca», observa que lleva una cómoda como portamonedas y se despierta sintiendo «terror supersticioso» (cap. 11). Los espejos aluden al narcisismo del personaje. ¿Estará viendo al demonio de su guarda? ¿Imagen transfigurada de su protectora oculta? La fragilidad de la relación apunta en los tacones (cáscaras de huevos) y la riqueza de la individua en las dimensiones del portamonedas. Pesadilla sujeta a la concentración y a la lógica propias del sueño.
Argüelles desmitifica al personaje y a su protectora, reduciéndolos a lo que en verdad son, al informar a Villaamil de que la querida de Víctor, lejos de joven y bella es un «tiburón» de sesenta años, «fofa y hueca», «todo postizo». Tal es la consistencia en el mundo de la vigilia de quien con malas artes ayuda al miserable a salir de aprietos y a subir en la escala burocrática.
Por encima y más allá del ruin sujeto está el verdadero adversario, el enemigo malo. Según Villaamil dice a los mozos encontrados en la taberna, ese enemigo es «el gran pindongo del Estado», «el mayor enemigo del género humano, y a todo el que coge por banda lo divide...» (cap. 42). Y a los pajarillos que huyen asustados les pide que no se asusten pues no es el «Ministro sin entrañas», representante de la «gran bestia» (Ortega), de quien piensa el niño visionario que tiene la culpa «de todo lo que está pasando» (cap. 40).
Metamorfosis en las metáforas
Respecto al protagonista, desde su presentación entran en juego las imágenes, desde «tigre viejo y tísico» sucesivas metamorfosis de creciente expresividad irán revelando su genuina consistencia de víctima. Así se reconoce, con desmesura desesperada, al aceptar el mote MIAU como equivalente al INRI, «el letrero infamante que le pusieron a Cristo en la cruz...» (cap. 35). Identificarse con Cristo es demasiado, pero explicable dada la alteración mental de la víctima y su situación.
Acudirá el narrador a corregir el exceso; avanzada la novela, al oír a Víctor que el niño ha de salir de su hogar, siente el desventurado que culmina su martirio: «dio unas vueltas sobre sí mismo [...], abrióse de piernas, alzó los brazos enormes, simulando la figura de San Andrés clavado en las aspas» (cap. 38). Escena dramática como la del Ministerio. Así había de ser por exigencia de un texto dramatizado desde el principio hasta el fin, sin que lo grotesco de ciertos momentos y la carga irónica del conjunto reduzcan la dolorosa tensión del incidente. La metáfora final, mártir, responde a un desenlace en que confluyen paradójicamente el martirio infligido por la sociedad y la ascensión soñada a la paz.
El infierno-vida precede al conocimiento; sólo a partir de él puede el alma comprender y aceptar el sufrimiento como camino de salvación. Dios es el conocimiento y la serenidad: ir hacia Él supone un modo seguro de encontrar el descanso. Se ha de renunciar a la vida, como en la profesión religiosa, para ingresar en el espacio de la serenidad.
Dios no puede decir «dónde» se hallan infierno y purgatorio, pues los lugares del castigo están antes y no después de llegar a su presencia, son producto de la malignidad humana. Villaamil sabe, por comunicación de su nieto, que no tiene nada que hacer en el mundo, «cuanto más pronto [se] vaya al cielo, mejor». La voz del niño en que resuena la voz de la conciencia, le inunda «de un sentido afirmativo, categórico» que le indica el camino a seguir. Lo escuchado como revelación divina responde y confirma lo que su propio juicio le indica.
Resuelta la partida, puede Villaamil contemplar la belleza de lo natural, oculta durante su vida por «la muy marrana Administración» y «las cochinas caras» de Ministros y tipos de análoga ralea. Los árboles, el cielo le hacen sentirse otro, independiente y dueño de sí. En las páginas anteriores al suicidio no se asiste a un vía crucis sino a una ascensión (con intermitencias dictadas por la curiosidad), un recorrido por calles y plazas en espera del desenlace.
Metáforas para tres damas
Bien asentadas en el espacio de la cursilería, las mujeres de la familia que, por inconsciencia, frivolidad y estupidez amargan la vida de Villaamil, se desviven por aparentar lo que no son, perdiéndose en vagos recuerdos de un ayer en el que, durante un instante, alguien las vio o dijo verlas según ellas se imaginaban. El infiernillo doméstico hace más penosa la situación del protagonista, ni entendido ni ayudado por las mujeres.
Según el sistema metafórico rector de la totalidad, las señoras son conocidas por un apodo salido del gallinero del Teatro Real al que asisten con frecuencia. Por su aspecto relamido, lo menudo y aniñado de sus facciones y sus pretensiones de aparentar, las llamaban las Miau, palabra alusiva a lo gatuno de su aspecto y a lo ridículo de sus pretensiones. Empeñadas en fingir, viven lo que llamé «la tensión del suponer», sin engañar a nadie (quizá al «ínclito Ponce», novio de Abelarda). No es el caso de Rosalía Bringas (otra pretenciosa) que dispone de un arma –la belleza– de que ellas carecen; el burlón remoquete alude tanto como a su aspecto, al hecho de presentarse como imagen de lo que no pueden alcanzar: «miau» como equivalente a «límpiate que estás de huevo» o al más tardío «¡Que te crees tú eso!».
Como a Villaamil, el texto las somete a metamorfosis en la imagen. Si su espacio, el de la cursilería, es invariable, ellas sí varían. Pura, la mujer de Villaamil, no fue siempre la anciana de cabellera teñida, «con cierta efusión extravagante de los mechones próximos a la frente», que abre la puerta a su nieto en el primer capítulo de la obra. Retrocediendo, el narrador la transporta a un pasado en que alguien la describió como «figura arrancada de un cuadro del Beato Angélico», punto de vista que el narrador no se decide a tomar en serio.
Cursis antes, cursis después, con variantes en la distancia entre la realidad y la apariencia (no escapa Víctor a ese ambiente de trapacerías, y en seguida lo veremos). El mundo de la ópera en que se refugian es el mundo de la evasión y de la representación. Entran en él con billetes gratuitos, «de tifus», según dice el narrador, y cuantos las rodean en el paraíso del Real saben que así es.
Al iluminar el pasado, el caso de Milagros destaca por ser quien tuvo alguna razón para imaginar un futuro distinto al presente en que el lector la conoce. Voz agradable y afición a la música le permitieron concebir una carrera de cantante. De cómo fue entonces dejó testimonio el admirador lejano que la evocó actuando como «pudorosa Ofelia» en una sala provinciana. Tan exagerada como se quiera, y disminuida por la ironía narrativa, la imagen persiste y su persistencia hace más agudo el contraste entre lo de ayer y lo de hoy.
Una escena grotesca (grotesca en contexto) lo hará ver, con cierta crueldad. Una mañana como tantas el desayuno es improbable y el almuerzo dudoso. La «figura de Fra Angélico», ahora «hociquillo amoratado», sale de su cuarto y se hace cargo de la situación. Su ánimo basta para confortar a Milagros y Abelarda. Desde la cocina y la alcoba rompen a cantar.
Quien ayer fue promesa, y hasta algo más que promesa, cambió el bel canto por la tortilla de patatas, el arte de Rossini por el de Vatel: «Cuando había provisiones, o, si se quiere, asunto artístico, la inspiración se encendía en ella y trabajaba con ahínco, entonando a media voz, por añeja costumbre y con afinación perfecta, algún tiernísimo fragmento como el moriamo insieme, ah! si, moriamo...». Las locuciones «goce espiritual», «asunto artístico», «inspiración» tienden –siguiendo la ley general del texto– a trasmutar a la pudorosa Ofelia en diva del fogón.
Si expresivo del cambio de situación, el momento en que el dúo de Norma hace las veces de desayuno todavía ha de ser contemplado como prueba del «don felicísimo de vivir siempre en la hora presente y de no pensar en el día de mañana» (cap. 7), que poseen estas mujeres.
Respecto a la más joven, la transfiguración acontece ante el lector en un período relativamente breve, y por las malas artes del seductor que no seduce. La ambigüedad del narrador se insinúa en el nombre irrisorio y se afirma en la presentación «en un certamen de caras insignificantes se habría llevado el premio de honor»; cursi, sosa y adjetivos de este jaez la acompañan. La grisura del personaje es evidente, y no menos lo es su condición apacible, tranquila y servicial: se ofrece a hacer recados, a arreglar y planchar la camisa de su padre, cuidará del sobrino... Condición que empezará a cambiar desde el regreso de Víctor.
Retroceder para iluminar y precisar la concatenación de los incidentes es buena táctica narrativa. En el capítulo 13 sirve, además, para establecer un precedente de lo que le sucederá a Abelarda, informando de lo ocurrido a su hermana, mujer y víctima de Cadalso, muy enamorada de su marido y llevada por éste a la locura y la muerte. Acto demencial destacado fue arrojarse del lecho «pidiendo un cuchillo para matar a Luis».
Escena que se repetirá más tarde, en circunstancias semejantes. Abelarda, engañada por el cuñado, sin otro móvil que burlarse de ella, cae a su vez en la demencia o en algo cercano. Pasa de la duda (manifiesta en el extenso soliloquio del capítulo 18, uno de los mejores de la novelística galdosiana) a la inquietud y al llanto, de ahí a la turbación y a la confidencia, más tarde a la esperanza y finalmente al arrebato de locura en que como su hermana y por la misma causa busca un cuchillo para matar al niño, vengando en el hijo la perversidad del padre. El tránsito gradual de lo uno a lo otro, de la trivialidad a la desmesura, lo fija el narrador mediante acumulación de pormenores y con moderadas incursiones en la conciencia del personaje. Según verá el lector, el cambio se produce sin aceleración, pero continuadamente, hoguera que crece de sí misma, fuego de un rescoldo cuya brasa ardió sin apenas ser reconocida en el lejano ayer.
Cuando Víctor acude a la casa para llevarse al niño, la transfiguración de las mujeres es completa: de gatitas relamidas pasan a ser tres furias cuyas uñas amenazan al perverso. Y éste, con su diabolismo a cuestas, no deja de adscribirse al mismo espacio que ellas. Si vendió su alma al diablo, la razón no es dudosa: lucir en su pequeño mundo sacrificándolo todo al oficio de aparentar.
El niño angélico
Luisito sirve en el texto dos funciones complementarias: la del inocente que por su inocencia misma puede vivir en el sueño lo negado a los adultos y la de conciencia del protagonista, a quien señala el camino de la liberación. De mano del niño entra el lector en la novela y va conociendo a la mujer de Mendizábal, a la abuela, a las tías; de su mano, también, llegará hasta Dios. Es, pues, pieza importante de la construcción y vale la pena examinar con cuidado lo que su minúscula figura representa en la pauta estructural. El descenso a los infiernos de Villaamil no concluye cuando encuentra la verdad; otro guía, más candoroso que el Virgilio de los laberintos ministeriales, le propondrá una salida, en busca de la paz, que es el paraíso.
No hace mucho, el profesor Ruano de la Haza escribió que «el Dios de Luis no es otra cosa que el niño mismo, o más bien una prolongación de su personalidad, su alter ego, y la principal función de sus visiones es simplemente proporcionar al lector una penetración más clara en el funcionamiento de su mente raciocinante» (Ruano, 29. Traduzco la cita del original en inglés). Esta opinión me parece reductiva; la operación de Luis como mensajero y mediador no hay por qué soslayarla. No sólo observa los hechos: revela su sentido y suscita el desenlace al decir a su abuelo algo que éste presume, sugiriendo una salida fortalecida por la autoridad de la visión.
Es en el sueño donde convoca a la figura divina. El desvanecimiento o letargo que le acomete la primera tarde de la novela se repite con frecuencia. Habla Dios y habla el niño que lo inventa partiendo de sus íntimos saberes; la debilidad enfermiza de la criatura aguza sus percepciones y multiplica los encuentros con el sumo interlocutor. Que éste se le aparezca como «buen abuelo», réplica excelsa del suyo desdichado, es natural. Sorprendería que la imaginación infantil pudiera concebir a la divinidad como abstracción; la siente cercana, familiar, rodeada de angelitos a quienes habla «con acento bonachón y tolerante» (cap. 29).
Ciertas cosas ni Dios puede entenderlas, así los cambios de humor de Abelarda. Habrá de ser el niño quien sugiera la culpabilidad del Ministro por los infortunios del abuelo, culpabilidad que Dios da por buena, asegurando que Villaamil no será colocado nunca y que sólo a su lado encontrará la felicidad. Las reflexiones de catecismo con que apoya su declaración tienen la elementalidad propia del cerebro transmisor, y así habrán de entenderse.
La invención se forja en el sueño y en su producción intervienen noticias e imágenes llegadas de fuera (lo que oye en su casa y fuera de ella, el mendigo de barba cana y capa parda, etc.), pero la construcción es de Cadalsito y concuerda con las posibilidades de su mente infantil tan distante del lector desacralizado de nuestro tiempo. El niño se recrea con el buen abuelo, pero se asusta viendo al Cristo de las melenas en la iglesia de Montserrat, muy alejado de su amigo nocturno.
Nada puede hacer Dios para que los hombres opten por el bien. Villaamil escucha los consejos del poderoso, transmitidos por el nieto; al cumplir su función angélica de mensajero le advierte que el Señor no puede ayudarle.
Sólo el inocente, y eso en el sueño, puede ver a Dios. En el monólogo de Abelarda oímos esto: «¡Qué difícil para mí figurarme cómo es el cielo; no acierto, no veo nada! ¡Y qué fácil imaginarme el infierno! Me lo represento como si hubiera estado en él» (cap. 18). Así el protagonista: vive sus infiernos pero del espacio celestial no tiene otra noticia que lo dicho por Luisito de ese Dios espectador, ni actor ni autor del drama. Bondadoso e inútil, no logra evitar los desmanes y las injusticias de un mundo que, ni metafísicamente, puede considerar suyo.
Después de seguirlo de cerca, conviene distanciarse del texto para verlo desde una perspectiva más abarcadora y descubrir, por los significados parciales, su sentido total. Observado el sistema con detalle quedan de manifiesto las razones de cada situación y de cada personaje. Las líneas de fuerza son más visibles si uno se aleja, y como en los cuadros abstractos de Mondrian, el sostén sugiere el paisaje escamoteado. No elimina Galdós el cronotopos, antes sus referencias a la situación político-social y al momento histórico son tan explícitas como pudiera desearlas el más puntilloso. No meros sondeos en los espacios novelescos, sino presentaciones minuciosas de realidades vistas y oídas.
Música terrenal
Atendamos un momento a los sonidos de esos espacios, a las voces en primer término. En el párrafo inicial se oye la «algazara de mil demonios» producida por los chicos de la escuela saliendo de clase. Y esos gritos, mudados en insultos, por vez primera traen al texto el mote infame de la familia protagonista.
Reminiscencias y reactivaciones del pasado se oyen en la música insinuada del yo ex-futuro de Milagros, y en la persistencia de su afición al canto. Las partes operísticas que dijo con «voz aguda de soprano» son cosas del desvanecido ayer, pero activas en el texto. Ahí está la imagen de la mujer joven acercándose al piano y «cantando con gorjeo celestial la endecha de la muerte». La cursilería del cronista (propia de la ocasión y del texto) no impedirá al receptor captar el efecto de la canción en un público que no por provinciano ha de ser considerado insensible.
Que el bel canto pueda ser un medio de atenuar la gravedad de la situación familiar acabamos de verlo en las voces que entonan el dúo de Norma. Para las asiduas concurrentes al Real, la música es deleite y pretexto para la comunicación social y para el chisme.
Los ruidos, desapacibles y constantes del laberinto oficinesco: «campaneo discorde de los timbres», «taconeo y carraspeo de los empleados», «tráfago y zumbido» (con apreciable utilización de la onomatopeya) enrarecen la atmósfera. En páginas siguientes, la imagen del torrente humano desbordando por la escalera del Ministerio hace –como no podía menos– «un ruido de mil demonios» (cap. 37).
Ocasión hay en que voz, temple y situación coinciden de modo muy expresivo. Al final del capítulo 38, culminación del suplicio a que le somete Cadalso queriendo quitarle a Luisito, el protagonista, mártir en su transfiguración postrera, revierte a la metáfora inicial, tigre, pero no enfermo e inútil, pues «rugió con toda la fuerza de sus pulmones». Última señal de su desesperación.
Después de este tremendo testimonio, la revelación del nieto encamina al desdichado hacia el vertedero y sólo entonces el piar y el alborozo de los pájaros puede ser oído por él. Pájaros en la instancia postrera, niños en la algazara del comienzo.
Liberación y punto final
En los últimos capítulos presencia el lector la peregrinación de Villaamil por calles y lugares donde es visible la inminente llegada de la primavera. El itinerario incluye parada y fonda en una taberna llamada –y no por casualidad– La viña del Señor, donde almuerza con apetito realzado por la sensación de libertad. El sufrimiento dejó su lugar a la euforia: «El esclavo ha roto sus cadenas», al hombre nuevo se le ensancha el alma y vuelve a las cercanías de su casa, atraído por algo que no es sólo curiosidad: «El odio a su familia, ya en los últimos días iniciado en su alma [...] estalló formidable, haciéndole crispar los dedos, apretar reciamente la mandíbula, acelerar el paso...» (capítulo 43). ¿Por qué y para qué regresa a la casa? Quien poco antes parecía sosegado y hasta feliz, padece súbito trastorno mental, no sabe lo que quiere, «acecha» desde la esquina, y al verbo, inequívoco, le acompañan dos sustantivos insólitos: acecha «como ladrón y asesino».
Se desvanece el símil mientras el fugitivo observa el ir y venir de gente conocida. Son páginas vivas, con vivacidad interior, pues pasar no pasa nada hasta que Mendizábal le descubre y le persigue. Es su final contacto con el infiernillo, del que se despide pidiendo que los demonios carguen con el monstruo que le busca.
Otra taberna propicia y dos copitas más (con una le obsequió el dueño del otro establecimiento) le devuelven al estado de ánimo anterior. ¿Actúa conforme a un plan o le trae y le lleva el delirio? Su deambular lo califica el narrador de «lamentable» y el lector, acaso sin querer, se inclina a concurrir, aunque se plantea preguntas que llegan sin ser llamadas.
Punto de partida y punto final es el visitado horas antes: los vertederos de la Montaña, zona de sombra en que se acumulan los despojos. Extraño suicidio inducido por el inocente y a través de él por Dios. ¿A qué religión adscribir tan singular permisividad? A la católica, y ésta es la del suicida, desde luego no. Si el niño distingue entre los planos de la realidad y la visión, es dudoso que su abuelo lo haga. El silencio narratorial abre la puerta a posibilidades de analogía que, por otra parte, no son ajenas al sistema; las hemos encontrado en la asimilación de los personajes históricos a los ficticios.
Dios, ya lo dije, no es el autor del drama y por lo tanto ni puede alterar el argumento ni influir en los representantes para que desempeñen su papel de manera diferente a la elegida por ellos. Que haya una proposición teológica implícita en la muerte de Villaamil es muy posible, pero en la respuesta que es la novela no se atuvo Galdós a lo inexorable de la ley religiosa –como Tirso en su día– sino que dio al caso un giro humano de genuina y trascendente espiritualidad.
Una observación sobre el narrador
Al narrador de Miau bien podemos calificarlo de parcial, puesto que lo es. Su parcialidad se manifiesta sobre todo en la presentación de los personajes y en la adjetivación, cercana en más de un caso a la negatividad barojiana que Ortega trató en «Teoría del improperio». A diferencia del narrador de La de Bringas, amigo de los personajes y amante ocasional de la protagonista, o del de Fortunata y Jacinta, cercano a la mayoría de sus criaturas, el de esta novela los mira desde lo alto, con una perspectiva irónica inevitablemente distanciadora.
Sólo uno de los personajes ofrece inicialmente rasgos favorables, al menos en cuanto al aspecto físico: Víctor. Escapa a la degradación animalesca del clan Villaamil, que alcanza al portero de la casa, «el gorila» Mendizábal y hasta a su bondadosa mujer, comparada por la gordura con una vaca. Veamos al demoníaco según llega al texto: «Era Víctor acabado tipo de hermosura varonil, un ejemplar de los que parecen destinados a conservar y transmitir la elegancia de formas en la raza humana» (cap. 10). La descripción que sigue no tiene desperdicio. Léase con cuidado y se verá que el narrador no exagera al definir como define al «gallardo modelo».
A tres tipos de ironía recurre Galdós: verbal, situacional y actancial, ligados en la escritura. Metáforas degradantes y adjetivos empequeñecedores cargan la verbalización hasta la desmesura y predisponen a leer en forma invertida. La ironía de situación se proyecta sobre todo en las escenas de que es parte Villaamil y en las protagonizadas por las mujeres. Ironía trágica en el primero, «delirante» frente al «cuerdo» Pantoja; ironía dramática en la presentación de un Dios carente de poder; ironía inclinada a lo grotesco en Pura, Milagros y Abelarda. El despliegue irónico en el tratamiento de las figuras encuentra en los casos de Ponce –¿por qué «ínclito Ponce»?– y Federico Ruiz ocasión de poner en ridículo a quienes fueron creados para encarnar la mediocridad. La autoridad del narrador coarta la libertad del texto y le reduce la capacidad de hablar por sí mismo.
Acaso el exceso de ironía chocaría menos si tras el narrador no se trasluciera un autor implícito interesado en las cuestiones que hacen de su protagonista un héroe trágico. La posición de ese «segundo autor» es conocida, como es conocido su interés por descender a los abismos de la pobreza y su nula estima de la charlatanería y la politiquería. Postulaba el autor implícito (como el explícito) una moral ciudadana poco aceptable para la clase gobernante, confortablemente instalada en la corrupción, y esta coincidencia con su personaje autoriza la pregunta siguiente: ¿No se trasluce en alguna tirada del protagonista el sentimiento de su creador? Recuérdese que Galdós sintió la Restauración como una fantasmagoría y retrató a los políticos de su tiempo como figuras de una comedia de magia. Cánovas, último de los episodios nacionales lo prueba cabalmente.
Ricardo Gullón
Cronología
1843
Nace en Las Palmas el 10 de mayo.Padres: Sebastián Pérez y Dolores Galdós.
1857
Estudios de segunda enseñanza en el Colegio de San Agustín.
1861
Escribe el drama en un acto Quien mal hace, bien no espere.
1862
Funda el periódico La Antorcha.Bachiller en Artes.Traslado a Madrid, para estudiar en la Universidad Central.Facultad de Letras: curso preparatorio de Derecho.
1865
Socio del Ateneo.«Entre 1837 y 1868 se comprende el período en que el Ateneo ha tenido mayor significación en la política y las letras. Entonces fue más propiamente que en ninguna otra edad asilo de las ideas, refugio de los pensadores, ornamento de la patria, trono de la elocuencia, taller al mismo tiempo de un trabajo silencioso y fecundo (...). El número de sus socios aumentaba de día en día, y la más punzante ambición de la juventud era penetrar en sus salones o asistir a sus cátedras.»Redactor de La Nación, diario progresista.
1867
Primer viaje a París: Exposición Universal.Intenta estrenar dos obras teatrales.
1868
Viaje a Francia con la familia.Revolución de septiembre y caída de Isabel II.
1869
Veraneo en Las Palmas.Tertulias en Madrid: «Fornos», «Suizo», «Universal»...
1870
La fontana de oro.«Entre ñoñeces y monstruosidades dormitaba entonces la novela española –folletín romántico y costumbrismo almibarado– cuando apareció Galdós con La fontana de oro» (Menéndez Pelayo).
1871
Santander. Conoce a Pereda.
1872
Comienza a escribir los Episodios Nacionales.
1873
Trafalgar, La corte de Carlos IV, El 19 de marzo y el 2 de mayo, Bailén.
1875
Conclusión de la primera serie.«...tuvo tan feliz acogida por el público, que me estimuló a escribir la segunda; en ésta archivé la figura de Araceli y saqué a relucir la de Salvador Monsalud, personaje en que prevalece sobre lo heroico lo político, signo característico de aquellos turbados tiempos.»
1876
La segunda casaca, escrita en dos semanas.Doña Perfecta.Publicación en la Revue des deux mondes de un extenso estudio de Louis Lande sobre los Episodios.Cruz de la Orden de Carlos III.
1878
Caballero de la Orden de Isabel la Católica.
1881
Novelas españolas contemporáneas.La desheredada.«... en seguida me metí con El amigo Manso, El doctor Centeno, Tormento, La de Bringas y Lo prohibido... Hallábame yo por entonces en la plenitud de la fiebre novelesca. Del arte escénico no me ocupaba poco ni mucho. No frecuentaba yo los teatros. Desde mi aislamiento sentía el rumor entusiasta de los grandes éxitos de don José Echegaray.»
1885
Viaje a Portugal, con Pereda, en la primavera.Viaje a Alemania, en verano.El 25 de noviembre muere en El Pardo el rey Alfonso XII y al siguiente día el general Serrano.
1886
Diputado a Cortes por Guayama, Puerto Rico, designado por Sagasta.
«Con estas y otras arbitrariedades llegamos años después a la pérdida de las colonias.»
1886-1887
Fortunata y Jacinta.
1888
Miau.
En la primavera, viaje a Barcelona para visitar la Exposición.
Invitado por la reina Cristina a comer con ella y con Óscar II de Suecia.
«Ni antes ni después de aquel día me he visto yo en acto tan ceremonioso. Hablaba bajito con los que a mis lados tenía. Luego pude advertir que en la mesa reinaba cierta confianza y comunicatividad de buen gusto. La reina y el rey Óscar de Suecia sostenían conversación muy animada con Sagasta y las damas de la reina; bromeaban y reían. Pronto entendimos que el soberano escandinavo explicaba el origen de la conocida locución hacerse el sueco.»
1889-1895
Las novelas de Torquemada.
1892
Estreno de Realidad, la noche del 15 de marzo. Protagonistas, María Guerrero y Emilio Mario.
1893
Estreno de La loca de la casa, el 16 de enero. Protagonistas, María Guerrero y Miguel Cepillo.
1894
Viaje al valle de Ansó, de donde surge Los condenados. Estreno de Los condenados, el 11 de diciembre. Protagonistas, Carmen Cobeña y Miguel Cepillo.
Severa recepción crítica a la que Galdós contesta duramente en el prólogo a la edición del drama.
1895
18 de noviembre: «Acabé Doña Perfecta, y puedo decir, en conciencia literaria, que ha quedado bien. Una vez concluida, veo en ella algunas cosas que necesitan que las enmiende; pero así y todo, la obra es la mejor que he hecho para el teatro, la más patética, la más concisa, la más teatral en una palabra, y la más interesante.»
1896
Estreno de Doña Perfecta, el 26 de enero. Protagonistas, María Tubau y Emilio Thuillier.
1897
El abuelo, novela.
1898
Empieza a publicar la tercera serie de Episodios Nacionales.
1900
Bodas reales.«... en general, esta serie tercera no desmerece de las otras dos. Si no iguala a la primera por el interés épico del asunto, no es culpa del autor; y si en muchos episodios de la segunda serie hay más variedad pintoresca, más interés dramático en la parte de pura invención, y rasgos cómicos superiores, en cambio, no pocos volúmenes de la serie última revelan observación más intencionada y profunda en el elemento histórico: los grandes progresos del maestro en psicología novelable, y refinamientos latentes del estilo que no todos saben apreciar en lo mucho que valen» (Clarín).
1901
Estreno de Electra, el 30 de enero.
1902-1912
Cuarta y quinta serie de Episodios Nacionales.
1907
Diputado a Cortes, republicano, por Madrid.
1910
Diputado a Cortes, por Madrid, elegido por más de cuarenta mil votos como republicano.
1912
Candidato al Premio Nobel. La Real Academia Española le niega su apoyo.Síntomas de ceguera.
1919
Monumento en Madrid. El 19 de enero, Serafín Álvarez Quintero descubrió la estatua (de Victorio Macho) en el parque del Retiro.13 de octubre: grave ataque de uremia.
1920
Fallece en Madrid en la madrugada del 4 de enero.
Bibliografía seleccionada
General
ALAS, Leopoldo, Galdós, Madrid, Renacimiento, 1912.
CASALDUERO, Joaquín, Vida y obra de Galdós, 4.ª edición, Madrid, Gredos, 1974.
ELIZALDE, Ignacio, Pérez Galdós y su novelística, Bilbao, Universidad de Deusto, 1981.
GILMAN, Stephen, Galdós y el arte de la novela europea, 1867-1877, Madrid, Taurus, 1983.
GULLÓN, Ricardo, Galdós, novelista moderno, 4.ª edición, Madrid, Taurus, 1987.
MONTESINOS, José F., Galdós, 3 vols., Madrid, Castalia, 1968-1972.
PATTISON, Walter T., Benito Pérez Galdós, Boston, Twayne, 1975.
Miau
ALAS, Leopoldo, «Miau», en Galdós, Madrid, Renacimiento, 1912, pp. 165-183.
BLY, Peter, Galdós Novel or the Historical Imagination, University of Liverpool, 1982, pp. 116-132.
GILMAN, Stephen, «Cuando Galdós habla con sus personajes», Congreso Internacional de Estudios galdosianos, Las Palmas, 1979.
GILLESPIE, Gérard, «Miau: hacia una definición de la personalidad de Galdós», Cuadernos Hispanoamericanos, 250-252, 1970-1971.
NIMETZ, Michael, Humor in Galdós, New Haven, Yale University Press, 1968, pp. 117-140.
PARKER, Alexander, «Villaamil-Tragic Victim or Comic Failure», Anales galdosianos, 4, 1969.
RODGERS, Eamon, Pérez Galdós: «Miau», Grant and Cutler, Londres, 1978.
RUANO DE LA HAZA, José M.ª, «The Role of Luisito in Miau», Anales galdosianos, 19, 1984.
SACKETT, Theodore, «The Meaning in Miau», Anales galdosianos, 4, 1969.
SÁNCHEZ, Roberto, El teatro en la novela, Galdós y Clarín, Madrid, Ínsula, 1974, pp. 33-57.
VALIS, Noël M., «Benito Pérez Galdós’s Miau and the Display of Dialectic», Romance Review, vol. 77, 1986.
WEBER, Robert J., The Miau Manuscript of Benito Pérez Galdós, University of California Press, 1964.
Miau
Capítulo 1
A las cuatro de la tarde, la chiquillería de la escuela pública de la plazuela del Limón salió atropelladamente de clase, con algazara de mil demonios. Ningún himno a la libertad, entre los muchos que se han compuesto en las diferentes naciones, es tan hermoso como el que entonan los oprimidos de la enseñanza elemental al soltar el grillete de la disciplina escolar y echarse a la calle piando y saltando. La furia insana con que se lanzan a los más arriesgados ejercicios de volatinería, los estropicios que suelen causar a algún pacífico transeúnte, el delirio de la autonomía individual que a veces acaba en porrazos, lágrimas y cardenales, parecen bosquejo de los triunfos revolucionarios que en edad menos dichosa han de celebrar los hombres... Salieron, como digo, en tropel; el último quería ser el primero, y los pequeños chillaban más que los grandes. Entre ellos había uno de menguada estatura, que se apartó de la bandada para emprender solo y calladito el camino de su casa. Y apenas notado por sus compañeros aquel apartamiento que más bien parecía huida, fueron tras él y le acosaron con burlas y cuchufletas, no del mejor gusto. Uno le cogía del brazo, otro le refregaba la cara con sus manos inocentes, que eran un dechado completo de cuantas porquerías hay en el mundo; pero él logró desasirse y... pies, para qué os quiero. Entonces dos o tres de los más desvergonzados le tiraron piedras, gritando Miau; y toda la partida repitió con infernal zipizape: Miau, Miau.
El pobre chico de este modo burlado se llamaba Luisito Cadalso, y era bastante mezquino de talla, corto de alientos, descolorido, como de ocho años, quizá de diez, tan tímido que esquivaba la amistad de sus compañeros, temeroso de las bromas de algunos, y sintiéndose sin bríos para devolverlas. Siempre fue el menos arrojado en las travesuras, el más soso y torpe en los juegos, y el más formalito en clase, aunque uno de los menos aventajados, quizás porque su propio encogimiento le impidiera decir bien lo que sabía o disimular lo que ignoraba. Al doblar la esquina de las Comendadoras de Santiago para ir a su casa, que estaba en la calle de Quiñones, frente a la Cárcel de Mujeres, uniósele uno de sus condiscípulos, muy cargado de libros, la pizarra a la espalda, el pantalón hecho una pura rodillera, el calzado con tragaluces, boina azul en la pelona, y el hocico muy parecido al de un ratón. Llamaban al tal Silvestre Murillo, y era el chico más aplicado de la escuela y el amigo mejor que Cadalso tenía en ella. Su padre, sacristán de la iglesia de Montserrat, le destinaba a seguir la carrera de Derecho, porque se le había metido en la cabeza que el mocoso aquel llegaría a ser personaje, quizás orador célebre, ¿por qué no ministro? La futura celebridad habló así a su compañero:
–Mía tú, Caarso, si a mí me dieran esas chanzas, de la galleta que les pegaba les ponía la cara verde. Pero tú no tienes coraje. Yo digo que no se deben poner motes a las personas. ¿Sabes tú quién tie la culpa? Pues Posturitas, el de la casa de empréstamos. Ayer fue contando que su mamá había dicho que a tu abuela y a tus tías las llaman las Miaus, porque tienen la fisonomía de las caras, es a saber, como las de los gatos. Dijo que en el paraíso del Teatro Real les pusieron este mal nombre, y que siempre se sientan en el mismo sitio, y que cuando las ven entrar, dice toda la gente del público: «Ahí están ya las Miaus».
Luisito Cadalso se puso muy encarnado. La indignación, la vergüenza y el estupor que sentía no le permitieron defender la ultrajada dignidad de su familia.
–Posturitas es un ordinario y un disinificante –añadió Silvestre–, y eso de poner motes es de tíos. Su padre es un tío, su madre una tía y sus tías unas tías. Viven de chuparle la sangre al pobre, y ¿qué te crees?, al que no desempresta la capa, le despluman, es a saber, que se la venden y le dejan que se muera de frío. Mi mamá las llama las arpidas. ¿No las has visto tú cuando están en el balcón colgando las capas para que les dé el aire? Son más feas que un túmulo, y dice mi papá que con las narices que tienen se podrían hacer las patas de una mesa y sobraba maera... Pues también Posturitas es un buen mico; siempre pintándola y haciendo gestos como los clos del Circo. Claro, como a él le han puesto mote, quiere vengarse, encajándotelo a ti. Lo que es a mí no me lo pone, ¡contro!, porque sabe que tengo yo mu malas pulgas, pero mu malas... Como tú eres así tan poquita cosa, es a saber, que no achuchas cuando te dicen algo, vele ahí por qué no te guarda el rispeto.
Cadalsito, deteniéndose en la puerta de su casa, miró a su amigo con tristeza. El otro, arreándole un fuerte codazo, le dijo:
–Yo no te llamo Miau, ¡contro!, no tengas cuidado que yo te llame Miau –y partió a escape hacia Montserrat.
En el portal de la casa en que Cadalso habitaba, había un memorialista. El biombo o bastidor, forrado de papel imitando jaspes de variadas vetas y colores, ocultaba el hueco del escritorio o agencia donde asuntos de tanta monta se despachaban de continuo. La multiplicidad de ellos se declaraba en manuscrito cartel, que en la puerta de la casa colgaba. Tenía forma de índice y decía de esta manera:
Casamientos.–Se andan los pasos de la Vicaría con prontitud y economía.
Doncellas.–Se proporcionan.
Mozos de comedor.–Se facilitan.
Cocineras.–Se procuran.
Profesor de acordeón.–Se recomienda.
Nota.–Hay escritorio reservado para señoras.
Abstraído en sus pensamientos, pasaba el buen Cadalso junto al biombo, cuando por el hueco que éste tenía hacia el interior del portal, salieron estas palabras:
–Luisín, bobillo, estoy aquí.
Acercóse el muchacho, y una mujerona muy grandona echó los brazos fuera del biombo para cogerle en ellos y acariciarlo:
–¡Qué tontín! Pasas sin decirme nada. Aquí te tengo la merienda. Mendizábal fue a las diligencias. Estoy sola, cuidando la oficina, por si viene alguien. ¿Me harás compañía?
La señora de Mendizábal era de tal corpulencia que cuando estaba dentro del escritorio parecía que había entrado en él una vaca, acomodando los cuartos traseros en el banquillo y ocupando todo el espacio restante con el desmedido volumen de sus carnes delanteras. No tenía hijos, y se encariñaba con todos los chicos de la vecindad, singularmente con Luisito, merecedor de lástima y mimos por su dulzura humilde, y más que por esto por las hambres que en su casa pasaba, al decir de ella. Todos los días le reservaba una golosina para dársela al volver de la escuela. La de aquella tarde era un bollo (de los que llaman del Santo) que estaba puesto sobre la salvadera, y tenía muchas arenillas pegadas en la costra de azúcar. Pero Cadalsito no reparó en esto al hincarle su diente con gana.
–Súbete ahora –le dijo la portera memorialista, mientras él devoraba el bollo con gragea de polvo de escribir–, súbete, cielo, no sea que tu abuela te riña; dejas los libritos, y bajas a hacerme compañía y a jugar con Canelo.
El chiquillo subió con presteza. Abrióle la puerta una señora cuya cara podía dar motivo a controversias numismáticas, como la antigüedad de ciertas monedas que tienen borrada la inscripción, pues unas veces, mirada de perfil y a cierta luz, daban ganas de echarle los sesenta, y otras el observador entendido se contenía en la apreciación de los cuarenta y ocho o los cincuenta bien conservaditos.
Tenía las facciones menudas y graciosas, del tipo que llaman aniñado, la tez rosada todavía, la cabellera rubia cenicienta, de un color que parecía de alquimia, con cierta efusión extravagante de los mechones próximos a la frente. Veintitantos años antes de lo que aquí se refiere, un periodistín que escribía la cotización de las harinas y las revistas de sociedad, anunciaba de este modo la aparición de aquella dama en los salones del Gobernador de una provincia de tercera clase: «¿Quién es aquella figura arrancada de un cuadro del Beato Angélico, y que viene envuelta en nubes vaporosas y ataviada con el nimbo de oro de la iconografía del siglo XIV?». Las vaporosas nubes eran el vestidillo de gasa que la señora de Villaamil encargó a Madrid por aquellos días, y el áureo nimbo, el demonio me lleve si no era la efusión de la cabellera, que entonces debía de ser rubia y, por tanto, cotizable a la par, literariamente, con el oro de Arabia.
Cuatro o cinco lustros después de estos éxitos de elegancia en aquella ciudad provinciana, cuyo nombre no hace al caso, doña Pura, que así se llamaba la dama, en el momento aquel de abrir la puerta a su nietecillo, llevaba peinador no muy limpio, zapatillas de fieltro no muy nuevas y bata floja de tartán verde.
–¡Ah! Eres tú, Luisín –le dijo–. Yo creí que era Ponce con los billetes del Real. ¡Y nos prometió venir a las dos! ¡Qué formalidades las de estos jóvenes del día!
En este punto apareció otra señora muy parecida a la anterior en la corta estatura, en lo aniñado de las facciones y en la expresión enigmática de la edad. Vestía chaquetón degenerado, descendiente de un gabán de hombre, y un mandil largo de arpillera, prenda de cocina en todas partes. Era la hermana de doña Pura, y se llamaba Milagros. En el comedor, adonde fue Luis para dejar sus libros, estaba una joven cosiendo, pegada a la ventana para aprovechar la última luz del día, breve como día de febrero. También aquella hembra se parecía algo a las otras dos, salvo la diferencia de edad. Era Abelarda, hija de doña Pura y tía de Luisito Cadalso. La madre de éste, Luisa Villaamil, había muerto cuando el pequeñuelo contaba apenas dos años de edad. Del padre de éste, Víctor Cadalso, se hablará más adelante.
Reunidas las tres, picotearon sobre el caso inaudito de que Ponce (novio titular de Abelarda, que obsequiaba a la familia con billetes del Teatro Real) no hubiese parecido a las cuatro y media de la tarde, cuando generalmente llevaba los billetes a las dos.
–Así, con estas incertidumbres, no sabiendo una si va o no va al teatro, no puede determinar nada ni hacer cálculo ninguno para la noche. ¡Qué cachaza de hombre! –díjolo doña Pura con marcado desprecio del novio de su hija, y ésta le contestó:
–Mamá, todavía no es tarde. Hay tiempo de sobra. Verás cómo no falta ése con las entradas.
–Sí, pero en funciones como la de esta noche, cuando los billetes andan tan escasos que hasta influencias se necesitan para hacerse con ellos, es una contra-caridad tenernos en este sobresalto.
En tanto, Luisito miraba a su abuela, a su tía mayor, a su tía menor, y comparando la fisonomía de las tres con la del micho que en el comedor estaba, durmiendo a los pies de Abelarda, halló perfecta semejanza entre ellas. Su imaginación viva le sugirió al punto la idea de que las tres mujeres eran gatos en dos pies y vestidos de gente, como los que hay en la obra Los animales pintados por sí mismos; y esta alucinación le llevó a pensar si sería él también gato derecho y si mayaría cuando hablaba. De aquí pasó rápidamente a hacer la observación de que el mote puesto a su abuela y tías en el paraíso del Real era la cosa más acertada y razonable del mundo. Todo esto germinó en su mente en menos que se dice, con el resplandor inseguro y la volubilidad de un cerebro que se ensaya en la observación y en el raciocinio. No siguió adelante en sus gatescas presunciones porque su abuelita, poniéndole la mano en la cabeza, le dijo:
–¿Pero la Paca no te ha dado esta tarde merienda?
–Sí, mamá..., y ya me la comí. Me dijo que subiera a dejar los libros y que bajara después a jugar con Canelo.
–Pues ve, hijo, ve corriendito, y te estás abajo un rato, si quieres. Pero ahora me acuerdo... Vente para arriba pronto, que tu abuelo te necesita para que le hagas un recado.
Despedía la señora en la puerta al chiquillo, cuando de un aposento próximo a la entrada de la casa salió una voz cavernosa y sepulcral que decía:
–Puuura, Puuura.
Abrió ésta una puerta que a la izquierda del pasillo de entrada había, y penetró en el llamado despacho, pieza de poco más de tres varas en cuadro, con ventana a un patio lóbrego. Como la luz del día era ya tan escasa, apenas se veía dentro del aposento más que el cuadro luminoso de la ventana. Sobre él se destacó un sombrajo larguirucho, que al parecer se levantaba de un sillón como si se desdoblase, y se estiró desperezándose, a punto que la temerosa y empañada voz decía:
–Pero, mujer, no se te ocurre traerme una luz. Sabes que estoy escribiendo, que anochece más pronto que uno quisiera, y me tienes aquí secándome la vista sobre el condenado papel.
Doña Pura fue hacia el comedor, donde ya su hermana estaba encendiendo una lámpara de petróleo. No tardó en aparecer la señora ante su marido con la luz en la mano. La reducida estancia y su habitante salieron de la oscuridad, como algo que se crea surgiendo de la nada.
–Me he quedado helado –dijo don Ramón Villaamil, esposo de doña Pura; el cual era un hombre alto y seco, los ojos grandes y terroríficos, la piel amarilla, toda ella surcada por pliegues enormes en los cuales las rayas de sombra parecían manchas, las orejas transparentes, largas y pegadas al cráneo; la barba corta, rala y cerdosa, con las canas distribuidas caprichosamente, formando ráfagas blancas entre lo negro; el cráneo liso y de color de hueso desenterrado, como si acabara de recogerlo de un osario para taparse con él los sesos. La robustez de la mandíbula, el grandor de la boca, la combinación de los tres colores, negro, blanco y amarillo, dispuestos en rayas, la ferocidad de los ojos negros, inducían a comparar tal cara con la de un tigre viejo y tísico que, después de haberse lucido en las exhibiciones ambulantes de fieras, no conserva ya de su antigua belleza más que la pintorreada piel.
–A ver, ¿a quién has escrito? –dijo la señora, acortando la llama que sacaba su lengua humeante por fuera del tubo.
–Pues al jefe del Personal, al señor de Pez, a Sánchez Botín y a todos los que puedan sacarme de esta situación. Para el ahogo del día (dando un gran suspiro),