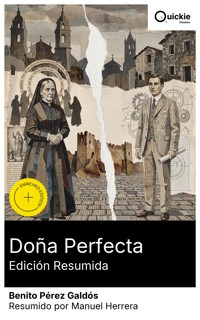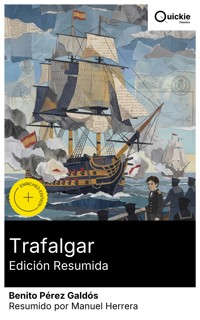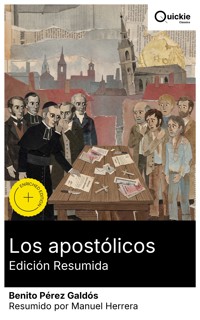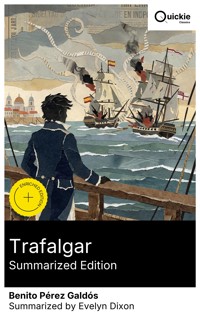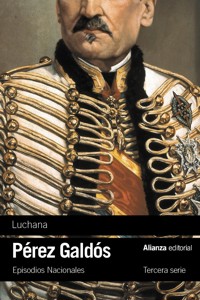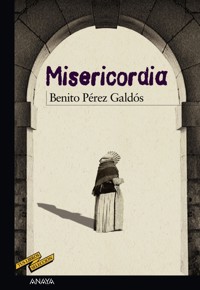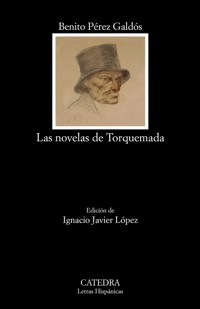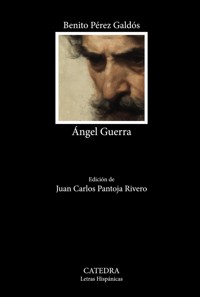
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Cátedra
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Letras Hispánicas
- Sprache: Spanisch
La publicación de "Ángel Guerra" supone un giro en la novelística galdosiana que, para muchos críticos, constituye una toma de conciencia del autor con respecto a las cuestiones espirituales y religiosas, en un intento de plantear un cambio de valores en la sociedad. Como en las posteriores "Nazarín" y "Halma", que completan junto con "Misericordia" su llamado "ciclo espiritual", Galdós asienta su relato sobre la base del problema de la fe cristiana en relación con la pobreza, así como en los intentos de sus personajes por contribuir a la lucha contra la injusticia social. En el caso concreto de "Ángel Guerra" asistimos a la transformación que experimenta su protagonista, quien desde una postura arreligiosa, marcada por la lucha política y un utopismo radical, emprende una búsqueda aparentemente genuina de la fe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1527
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Benito Pérez Galdós
Ángel Guerra
Edición de Juan Carlos Pantoja Rivero
Índice
INTRODUCCIÓN
Vigencia de Galdós
Ángel Guerra en el contexto de la obra de Galdós
Aspectos estructurales
Una novela en tres partes
Los diálogos: aspectos formales
Fundamentos ideológicos y temáticos
El rechazo de las desigualdades sociales: política y religión
Espiritualismo y activismo cristiano
Sueños y fantasmagorías
Autobiografismo
Dicotomías antitéticas
Toledo: el escenario y la espiritualidad
Historia del texto
ESTA EDICIÓN
ABREVIATURAS
BIBLIOGRAFÍA
ÁNGEL GUERRA
Primera parte
I. Desengañado
II. Los Babeles
III. La vuelta del hijo pródigo
IV. Leré
V. Ción
VI. Metamorfosis
VII. Herida. Bálsamo
Segunda parte
I. Parentela. Vagancia
II. Tío Providencia
III. Días toledanos
IV. Plus ultra
V. Más días toledanos
VI. Bálsamo contra bálsamo
VII. La trampa
Tercera parte
I. El hombre nuevo
II. Casado confesor y consejero
III. Caballería cristiana
IV. Ensueño dominista
V. A Bargas
VI. Final
CRÉDITOS
Introducción
Vigencia de Galdós
Con motivo del centenario de la muerte de Galdós, en el año 2020, algunos de los más destacados novelistas actuales protagonizaron una polémica que recuerda, en parte, las discusiones que ya en su tiempo suscitó la obra de nuestro autor. Se trataba de revisar, con una mirada crítica y desde la perspectiva del siglo xxi, la persistencia y la vigencia de un legado literario vinculado a su tiempo, aunque plenamente actual en algunos aspectos. Sin duda, las técnicas narrativas han evolucionado, y no podemos juzgar desde nuestro punto de vista moderno a quienes escribieron en otros tiempos siguiendo los dictámenes de las tendencias narrativas imperantes. Sin embargo, la influencia de Galdós en las generaciones posteriores resulta evidente y no necesariamente se encuentra ligada a una manera de escribir, sino, más bien, a una manera de ver, de mirar a España y a su realidad. Esa manera de mirar está presente en Baroja y en Blasco Ibáñez, pero también en Pérez de Ayala y en Max Aub, en Muñoz Molina, en Rafael Chirbes y en Almudena Grandes.
Precisamente esta última autora suscitó la polémica con su artículo «Galdós para entender la España de hoy», publicado en El País el 3 de enero de 2020. Allí planteaba algo que, en mi opinión, resulta palmario y me atrevería a decir que indiscutible, y que figura ya, sin más, en el título del artículo de Grandes: la lectura de Galdós nos ayuda a entender cómo somos. La autora afirma que «más allá de la emoción, de la admiración, del placer, el mejor motivo para leer hoy al otro gran narrador español de todos los tiempos es su asombrosa capacidad para explicarnos lo que nos ha pasado, lo que nos está pasando todavía». Esta idea es la que nos lleva a reivindicar la obra del novelista canario, más allá de la discusión sobre aspectos formales o de estilo que, insistimos, tienen que ver exclusivamente con su tiempo: la importancia de la obra literaria no estriba solo en la forma, sino también en el contenido, pues no en vano leemos para aprender, para entretenernos, para conocer otras formas de vida, otros ambientes, otros tiempos. Nadie escribe hoy como lo hacía Cervantes, pero eso no resta ni un ápice de su importancia y grandeza como escritor. Lo formal es hijo del momento que le tocó vivir a quien escribe; el contenido, muy a menudo, no pierde vigencia, de manera que las sátiras sobre el poder del dinero del Arcipreste de Hita o de Quevedo tienen plena validez en el siglo xxi, del mismo modo que leer el Quijote, las Cartas marruecas, La Regenta o Fortunata y Jacinta nos muestra muchas claves para entender mejor lo que es y cómo es España, aunque todas estas obras estén escritas en estilos muy diferentes y no se ajusten a los criterios narrativos de la modernidad.
Hacemos hincapié en esto último, porque una de las bases de la crítica de quienes polemizaron sobre la actualidad y la relevancia de Galdós es ese presunto desfase, ese estar pasado de moda del estilo del autor. Así, Javier Cercas, también en un artículo en El País, el 9 de febrero de 2020, como respuesta al de Almudena Grandes, observa que la parcialidad de Galdós, reivindicada por esta, cae en el pecado de la subjetividad, y dice que la «objetividad [...] constituye uno de los pilares de la novela moderna» y que nuestro autor «se halla en las antípodas de eso». Si entendemos por novela moderna la de la actualidad, es evidente que Galdós no puede ser juzgado desde esa perspectiva, ya que él no pertenece a este tiempo. También afirma Cercas que don Benito «en sus novelas toma casi siempre partido y, preocupado por difundir las causas en las que cree (todas ellas muy encomiables, por cierto), le dice al lector lo que debe pensar, en vez de dejar que sea el lector por sí mismo quien piense; este paternalismo es literariamente letal». Esta necesidad de la objetividad es puesta en duda por Almudena Grandes, según se recoge en el artículo de Andrea Aguilar y Javier Rodríguez Marcos (El País, 17 de febrero de 2020), que transcriben las palabras de la autora: «La objetividad es una quimera, y tomar partido tiene que ver con la propia escritura. Como dijo el teórico Lukács, una novela puede tener o no política, pero nunca está exenta de ideología. Tomar partido es reconocer explícitamente el compromiso de la escritura». En el mismo artículo encontramos la opinión de la escritora Marta Sanz:
Echarle en cara a Galdós la intención de intervenir está anticuado, es una visión elitista de la literatura. No hay nada malo en que los libros tengan un impulso ético, porque siempre intervienen en la realidad —y añade—: Hoy podemos hablar de que cierta literatura es rancia porque no asume un riesgo formal y conduce a un pacto de familiaridad comercial, pero juzgar así a Galdós es descontextualizar.
Parece claro que no podemos leer a los autores de otros tiempos con la mirada de los nuestros, sobre todo en lo que se refiere a la forma; de ahí que las palabras de Marta Sanz nos parezcan más acertadas que las de Cercas, empeñado en juzgar al autor con criterios literarios actuales.
Volviendo a la idea planteada por Almudena Grandes acerca del valor de Galdós para conocer y entender la España actual, nos encontramos de nuevo con la oposición de Javier Cercas, quien acusa a nuestro autor de doctrinario y pedagogo de la historia, minimizando su capacidad de enseñarnos el pasado en sus novelas: «a causa de su afán pedagógico, las novelas de Galdós tienden a menudo a ser redundantes; lo que ellas enseñan ya lo enseñan los libros de historia, mientras que lo que enseñan las grandes novelas (el Quijote, Madame Bovary, El proceso) no puede aprenderse más que leyéndolas». De sus palabras se deduce que entre las de Galdós no hay ninguna gran novela, desde su punto de vista, y se desprende un juicio parcial y algo incompleto: ¿de verdad no nos enseña nada la obra galdosiana que no esté en los libros de historia? Estos nos enseñan la historia de los grandes acontecimientos que van marcando la realidad española, pero en Galdós estos grandes acontecimientos son el telón de fondo sobre el que se recrea la vida de los españoles del siglo xix, personajes reales algunos, pero ficticios la inmensa mayoría, portadores de valores psicológicos y humanos muy diversos que nos llevan a entender el alma de las gentes. A menudo da la sensación de que Galdós ha vivido todos y cada uno de los episodios que retrata en sus novelas de corte histórico y ha convivido con los personajes. En último extremo, estos son los que nos dan la medida del aprendizaje que niega Cercas de manera un tanto simplista: los comportamientos de las gentes del pueblo, de los españoles de a pie retratados por Galdós, conforman esa intrahistoria que nos va a mostrar los caracteres de las gentes de antaño y su reflejo en las gentes de hoy. Con Galdós aprendemos cómo somos y por qué somos como somos al conocer cómo eran y vivían los españoles en medio de un contexto, el del siglo xix, que nos conduce a entender todo el devenir histórico del siglo xx y aun de estos comienzos del xxi. Antonio Muñoz Molina, en su artículo «En defensa de Galdós» (Babelia, El País, 13 de febrero de 2020), explica con claridad lo que venimos diciendo:
Pérez Galdós fue creando un mundo narrativo que es exactamente lo contrario de esa simpleza pedagógica o doctrinaria que Javier Cercas dice encontrar en sus novelas. La conciencia política de Galdós se corresponde con su actitud de novelista en una pasión simultánea por comprender y mostrar la complejidad.
Nos interesan especialmente las últimas palabras, donde vemos como nuestro autor perseguía entender por sí mismo la realidad de su siglo, descifrar esa complejidad de la que habla Muñoz Molina, para poder explicarse España, para poder explicarse también a los españoles, y, a partir de su reflexión sobre el tiempo que le tocó vivir, ofrecernos las claves del tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros. No hay pedagogía ni adoctrinamiento, sino pensamiento crítico, y si se trasluce una ideología es la de quien soñaba con una España mejor, en la que el progreso y el laicismo fueran las bases del futuro, una España sin fisuras, alejada de la histórica división que, desgraciadamente, sigue tan vigente hoy como lo estaba en el tiempo de Galdós. Lo resume perfectamente Almudena Grandes en su artículo citado:
Desde 1812, dos Españas lucharon entre sí bajo banderas antagónicas. La libertad, el progreso, la igualdad, combatieron a la tradición, al clericalismo, a la reacción, y ni siquiera venciendo en tres guerras seguidas lograron ganar el futuro. El país donde yo nací aún era producto de su derrota.
Y remata su punto de vista con una afirmación contundente que compartimos: «Leer a Galdós es entender España, naufragar con ella, encontrar motivos para seguir creyendo».
Algunos autores han negado a Galdós un puesto junto a los grandes del realismo europeo. De nuevo Cercas toma la palabra para decir lo que piensa al respecto, en su polémico artículo de febrero de 2020:
Fortunatay Jacinta es tal vez, junto con La Regenta, la mejor novela española del siglo xix. El problema es que el siglo xix español no es el inglés ni el francés, ni tampoco el ruso. O dicho de otro modo: no le hacemos ningún favor a la literatura —ni siquiera a Galdós— cuando, llevados por el celo patriotero o por el legítimo entusiasmo, lo elevamos a la altura de Dickens o Flaubert, de Tolstói o Conrad o Dostoievski; es decir, a la de los mejores de sus contemporáneos. Sencillamente porque ese no es su lugar.
Por citar la misma novela que él destaca, habría que decir que Fortunata y Jacinta está a la altura de Madame Bovary o de Anna Karenina, sin ningún tipo de «celo patriotero». Las tres son grandes novelas y las tres muestran la sociedad decimonónica desde puntos de vista diferentes: que la acción transcurra en Madrid no menoscaba la grandeza de la novela, y si los personajes tienen unas actitudes concretas, diferentes a las de los que figuran en las otras dos obras citadas, es porque esa era la idiosincrasia de los españoles. Del mismo modo Madame Bovary muestra la forma de ser de los franceses de su tiempo y Anna Karenina la de los rusos: ¿o es más vulgar el reflejo de las capas bajas del Madrid del xix que el de los problemas de los campesinos rusos en la misma época? ¿Es más provinciana y más rancia la burguesía madrileña que la parisina o la de Moscú o San Petersburgo? En definitiva, los tres autores recrean su tiempo y se ajustan para ello a las características de las gentes que habitan en sus respectivos países, y los tres crean grandes novelas que están, sin duda, en la misma línea. ¿Qué le lleva a Cercas a afirmar que la literatura española del xix (y Galdós concretamente) no pertenecen al mismo «lugar» que la literatura del resto de Europa?
Algo parecido nos encontramos en las palabras de José María Guelbenzu, recogidas en el artículo citado de Andrea Aguilar y Javier Rodríguez Marcos:
[Galdós] para la literatura española es un gigante, pero va un paso por detrás de los grandes del resto de Europa porque ellos empezaron antes. Lo mismo con Bécquer. Galdós no aporta literariamente nada nuevo más que el retrato de la sociedad española. No inventa nada, pero resume muy bien. Aplica la falsilla que inventaron los jefes de filas del xix.
Galdós solo aporta «el retrato de la sociedad española», según Guelbenzu, pero nosotros añadimos que lo mismo hicieron Balzac, Flaubert, Dickens, Tolstói o Eça de Queiroz: retratar la sociedad de sus respectivos países. Que Galdós lo hiciera a imitación de algunos de ellos no lo convierte en un escritor menor: las escuelas y movimientos literarios se basan precisamente en eso, en compartir rasgos comunes y en seguir unas tendencias. ¿O vamos a despreciar a Garcilaso porque imitara a Petrarca? Que el realismo sea un movimiento surgido básicamente en Francia no hace que sean meros imitadores los rusos, los ingleses, los portugueses o los españoles, de la misma manera que toda la cultura renacentista procede de Italia y no cuestionamos a quienes siguieron esa tendencia. Posiblemente las novelas picarescas que se escribieron durante el siglo xvii no «aportaron» (por utilizar el mismo verbo que Guelbenzu) nada nuevo a lo que ya aportó el Lazarillo, pero reflejaron una España pobre y miserable en el contexto de un presuntamente brillante imperio: ¿es poca esta aportación?
De nuevo Muñoz Molina viene a rebatir a Cercas (y de paso a Guelbenzu) en su artículo citado:
A Cercas parece ofenderle que se le sitúe a la altura de otros grandes novelistas europeos. Pero cabe preguntarse si los usureros de Dickens o de Balzac tienen la complejidad humana y novelesca del Torquemada de Galdós, cuyo ascenso social está prodigiosamente relatado a través de sus cambios en el vocabulario, o si hay un personaje femenino en Flaubert o en Zola que esté retratado con la hondura, la perspicacia, la sofisticación literaria y psicológica de muchas de las mujeres de Galdós, no solo Fortunata o Jacinta: pienso en la Amparo de Tormento, o en la Isidora de La desheredada, la Benina de Misericordia, la deslumbrante Tristana. En cada una de ellas se va perfeccionando esa tercera persona de Galdós en la que el punto de vista se desplaza de un personaje a otro con la flexibilidad de una cámara de cine que no para de moverse y no llama la atención sobre ella misma.
A partir de estas palabras y de nuestra propia perspectiva como lectores de Galdós parece hacerse palpable que las críticas de los detractores son fruto de una lectura superficial y muy incompleta de la obra del canario, en el polo opuesto de quienes, como Muñoz Molina o Vargas Llosa, hablan desde el conocimiento profundo de la novelística galdosiana: hay que leer completo y con detenimiento a nuestro autor para poder establecer juicios sobre su labor literaria. La cita anterior muestra esa lectura detenida, ese conocimiento de los personajes que lleva a Muñoz Molina a equiparar a Galdós con sus modelos y con sus contemporáneos, de los que evidentemente se nutre, a los que admira y sigue, pero de quienes se distancia lo suficiente como para ofrecer una obra personal e ingente que nada tiene que envidiar a la de aquellos. También Muñoz Molina reconoce esa herencia, como no podría ser de otra manera, cuando afirma que Pérez Galdós:
Aprendió primero de Balzac y de Dickens, y cuando llegaron Flaubert, Zola y los grandes rusos estuvo al tanto de lo que escribían, muchas veces urgido por su amiga Pardo Bazán, y se dejó influir por ellos, igual que había sabido aprender del ejemplo de un escritor más joven que había escrito una primera novela deslumbrante, Leopoldo Alas.
Es indiscutible la huella de los grandes novelistas europeos en la novelística galdosiana, pero ello no va en menoscabo de esta, sino que, por el contrario, la enriquece y la hace crecer hasta llevarla a independizarse y a encontrar su propio camino, el que nos lleva a valorar ese complejo mundo narrativo del que habla también Muñoz Molina.
En último extremo, y más allá de las relaciones de Galdós con la novela realista europea, nos parece indiscutible que la obra del escritor canario es un compromiso con sus ideas, con su forma de pensar y de ver España, con sus anhelos de un país mejor y más civilizado, más libre. Así lo entiende, una vez más, Antonio Muñoz Molina cuando dice que Galdós «se comprometió apasionadamente con una causa en la que creía, y que le importaba mucho, que era la de la libertad española, el impulso siempre amenazado y siempre muy frágil de establecer un sistema político que garantizara los derechos ciudadanos y el progreso social».
La literatura también es compromiso; no todo está en la forma. Y precisamente ese compromiso, unido al retrato preciso de un tiempo y de un país, es uno de los motivos principales de la vigencia de la obra de Benito Pérez Galdós.
«Ángel Guerra» en el contexto de la obra de Galdós
En la extensa producción literaria de Benito Pérez Galdós podemos establecer cuatro bloques fundamentales: las novelas históricas englobadas bajo el marbete de Episodios nacionales, las Novelas españolas contemporáneas, el teatro y los cuentos. Cada uno constituye por sí solo un universo de ficción hasta cierto punto independiente. Podemos acercarnos a uno de estos bloques sin tener en cuenta los otros, pero muy a menudo nos sorprenderemos con las muchas conexiones que existen entre ellos, ya sea por la presencia de determinados personajes que se repiten, ya sea por la mención de algunos espacios propios del mundo galdosiano presentes aquí y allá. Hecha esta primera apreciación global, para nuestro trabajo solo tendremos en cuenta las novelas contemporáneas, en las que se inscribe Ángel Guerra, que son para el autor, un proyecto diferente y separado de los otros tres: el teatro, por ser un género distinto de la novela (aunque desde el punto de vista de Galdós entre ambos géneros hay muchas concomitancias); los Episodios nacionales por formar un amplio relato de la historia del siglo xix anterior al momento en el que vive el novelista, lo que lo convierte en un trabajo distinto desde el punto de vista de la planificación y desde el punto de vista narrativo; los cuentos, por último, porque su propia idiosincrasia los separa de los grandes relatos.
Así pues, nos centraremos en las novelas que no forman parte del proyecto de los Episodios nacionales, las llamadas Novelas españolas contemporáneas, para Galdós, todas las que no tienen una base histórica. Así lo dice él mismo en el prólogo a la edición de Misericordia de 1913: «Anteriores a Misericordia son mis Novelas Contemporáneas, desde Doña Perfecta hasta Nazarín»1. Y también las posteriores, que parecen excluidas en la afirmación precedente, se siguieron publicando con la etiqueta Novelas españolas contemporáneas impresa en la cabecera de sus portadas. Sin embargo, la crítica ha querido considerar como un grupo aparte las novelas de la primera época. Esto nos lleva a establecer una clasificación de la novelística galdosiana, en función de su propia evolución, sin desdeñar el nombre genérico que él uso para sus novelas no históricas.
De este modo, distinguimos varias fases narrativas dentro de las Novelas españolas contemporáneas, dejando fuera las dos primeras obras escritas por el canario, que, en cierto modo, son un anticipo de lo que serán poco después los Episodios: La Fontana de Oro (1870) y El audaz (1871), novelas de corte histórico.
El primer grupo lo constituyen las novelas de la primera época, escritas y publicadas entre 1866 y 1878. Son cinco obras en las que se inicia el análisis minucioso de la sociedad española. Tres de ellas son novelas de tesis y se conocen con el nombre de «novelas de la intolerancia»: Doña Perfecta (1876), Gloria (1876-1877) y La familia de León Roch (1878). En todas predominan la crítica y la denuncia de los comportamientos fanáticos propiciados por la religión, que conducen a esa intolerancia que las define. En ellas aparece, pues, con fuerza el tema religioso, que es una de las claves de Ángel Guerra. A estas tres novelas se unen otras dos en esta primera etapa; son La sombra (1870) y Marianela (1878). La sombra es, según el mismo Galdós nos dice, la primera novela que escribió: «no acierto a precisar la fecha de su origen, aunque, relacionándola con otros hechos de la vida del autor, puedo referirla vagamente a los años 66 o 67»2. Se trata de una primera aproximación al acto de narrar en la que late una atmósfera fantástica que anticipa las muchas incursiones en el mundo de lo irreal, lo onírico, lo alucinatorio y lo fantasioso que encontraremos en buena parte de la obra de nuestro autor. Marianela, por su parte, podría considerarse el pórtico lujoso que conduce a una nueva perspectiva narrativa que se iniciará en 1881 con La desheredada. En los años que las separan, desde 1878, Galdós terminó la segunda serie de los Episodios nacionales (diciembre de 1879) y no publicó ninguna novela durante el año siguiente. Esta aparente (y breve) pausa dará lugar a un cambio en la labor literaria de nuestro autor, tal y como él mismo le dijo en una carta fechada el 12 de abril de 1882, a su amigo Francisco Giner de los Ríos, como respuesta a la elogiosa valoración que este hizo de La desheredada: «yo he querido en esta obra entrar por nuevo camino o inaugurar mi segunda o tercera manera, como se dice de los pintores» (Pérez Galdós, 2016, 92). Esa nueva manera será, como veremos inmediatamente, la naturalista.
También habría que incluir en este primer periodo una novela primeriza, desechada por Galdós, y titulada Rosalía por su descubridor y editor, Alan Smith, que guarda cierta relación con las novelas de la intolerancia, especialmente con Gloria, y que debió de escribirse en el entorno de 18723.
El segundo grupo se inicia, pues, con La desheredada, primer acercamiento de Galdós al naturalismo, poco antes de que Emilia Pardo Bazán reflexionara sobre este movimiento artístico en La cuestión palpitante (1882-1883) y publicara La Tribuna (1883), su primer experimento naturalista como narradora. Podríamos considerar que este periodo puede dividirse en dos ciclos. Así lo plantea Carlos Blanco Aguinaga al hablar de la «tercera manera» de narrar de Galdós:
Pero esta «tercera manera» tiene dos grandes ciclos. En el primero (ocho novelas, desde La desheredada a Miau, 1888), con las importantes excepciones de El amigo Manso (1882) y de Lo prohibido (1884-1885), las diversas historias narradas se sitúan en el pasado «formativo inmediato»; es decir, en unos años que nos llevan desde algo antes de la Revolución del 68 hasta los inicios de la Restauración. En el segundo ciclo, que se inicia con La incógnita (1888-89) y termina con Misericordia (1897), con la excepción en apariencia marginal de Torquemada en la hoguera (1889), que todavía nos remite al pasado «formativo inmediato», los hechos narrados en todas las novelas se sitúan en el apogeo de la Restauración (Blanco Aguinaga, 1995, 13).
En ambos ciclos, la clave principal es el análisis de la sociedad de esos dos momentos históricos, con una mirada múltiple a todos los sectores, aunque con especial atención a la burguesía. Este análisis alcanzará su punto culminante con Fortunata y Jacinta (1886-1887), donde esa sociedad es diseccionada por el autor de manera magistral, ofreciendo un panorama completo de la vida madrileña en los años previos a la Restauración.
Sin embargo, la publicación de Ángel Guerra (1890-1891) supone un giro en la novelística galdosiana, que para muchos críticos constituye una toma de conciencia del autor por las cuestiones espirituales y religiosas, en un intento de plantear un cambio de valores en la sociedad. Esto ha llevado a hablar de una serie de novelas espirituales que, no obstante, no constituyen un periodo compacto y único, ya que entre esta primera y el resto de las que se insertan en esta tendencia, Galdós publicó cinco novelas en gran parte ajenas a la espiritualidad presente en Ángel Guerra: Tristana (1892), La loca de la casa (1892) y las tres novelas largas de la serie de Torquemada (1893-1895). Así pues, pasan cuatro años hasta la publicación de Nazarín (1895), donde se retoma el problema religioso desde la perspectiva espiritual o del activismo cristiano. La concepción religiosa del protagonista, el clérigo andante Nazario Zaharín, se basa en la imitación de la vida de Cristo, en la predicación de la pobreza y en la búsqueda de una sociedad justa e igualitaria, en la que no haya ricos ni pobres. De esta utopía emana también la trama narrativa de Halma (1895), la tercera novela de la serie, que, a su vez, conecta con Ángel Guerra, pues los protagonistas de ambas (Ángel y Catalina, la condesa de Halma) pretenden fundar sendas instituciones humanitarias con la mirada puesta en solucionar las desigualdades y en facilitar una vida mejor a los desposeídos, empleando para ello sus fortunas personales. También entronca Halma con Nazarínal incluir al protagonista de esta última como personaje relevante de la primera. Nazarín se presenta en Halma como un líder religioso cuyas doctrinas y maneras de ver la vida se emplean como modelos de conducta, en una línea claramente espiritual y social marcada por los principios del cristianismo primitivo, que también son uno de los sustentos básicos de Ángel Guerra.
Tenemos así conectadas las tres novelas por medio de aspectos temáticos comunes que se nutren de la idea básica de intentar contribuir a la lucha contra la injusticia social. En todas, esta lucha aparece teñida de planteamientos propios de la religión cristiana, tales como la caridad, la humildad, el despojarse de lo superficial, la imitación de Cristo o la práctica de un ascetismo espiritual (en Ángel Guerra más marcado que en las otras dos). A través de lo que hemos llamado antes activismo cristiano, se produce una fusión de elementos religiosos y de reformismo social, muy en la línea del socialismo: el propio Guerra cambia la lucha política por el idealismo espiritual. Sobre estos conceptos volveremos más adelante.
Pero aún sigue presente la preocupación religiosa en la novela que Galdós publicará a continuación, Misericordia (1897), la más celebrada de las que siguen esta tendencia. En Misericordia no hay ricos con ansias de elevación espiritual como Ángel Guerra y Catalina Halma, ni clérigos medio locos que se echen a la calle para vivir en la pobreza y acercarse de este modo a la esencia del cristianismo, como Nazarín; los personajes de Misericordia son los mendigos y una sociedad depauperada y miserable que malvive en un Madrid de grandes desigualdades. El propio autor confirma sus intenciones cuando dice de esta novela: «me propuse descender a las capas ínfimas de la sociedad matritense, describiendo y presentando los tipos más humildes, la suma pobreza, la mendicidad profesional, la vagancia viciosa, la miseria, dolorosa casi siempre, en algunos casos picaresca o criminal y merecedora de corrección»4. Con esta base, Galdós escribe su novela, en la que destaca la grandeza espiritual de Benina, la protagonista, que sin tener nada busca la manera de ayudar a los demás de forma desinteresada. Así pues, agotadas, por fallidas, las propuestas integradoras de Guerra y Halma y el ejemplo de vida cristiana de Nazarín, ahora el altruismo y la caridad se manifiestan en la lucha por la vida de los más humildes y de los más necesitados, sin la intervención de ricos generosos ni de predicadores de ningún tipo: Benina, con su esfuerzo y su entrega a los demás, será quien intente (por cuarta vez en la obra de Galdós) la redención de los desheredados, ya no en una búsqueda de la sociedad perfecta e igualitaria conectada con los principios del cristianismo primitivo, sino sencillamente ayudando a los demás a sobrevivir. En un quiebro muy significativo, Benina mantiene durante mucho tiempo a su señora venida a menos, gracias a las limosnas que consigue ejerciendo la mendicidad, el caso opuesto de los filántropos Ángel y Catalina: Benina no tiene nada, pero se desvive por ayudar a los demás, llegando a contravenir la lógica social según la cual el que tiene ayuda al que no tiene; en su caso, ella es pobre y lo que consigue lo dedica a sostener la maltrecha economía de quien una vez fue una persona acomodada. En Misericordia, Galdós remata el cuadro de las injusticias sociales planteando que solo es posible la supervivencia de los desposeídos con el propio esfuerzo de estos, sin la ayuda de ningún guía ni de ningún filántropo con ganas de cambiar la sociedad. En cierto modo, esto significa también un fracaso, en tanto que se muestra la imposibilidad de cambiar nada: los pobres están condenados a seguir siendo pobres y a buscarse la vida por sus propios medios5.
Las novelas de la espiritualidad plantean, pues, el cambio social y la redención de las clases más bajas desde perspectivas cristianas, pero muestran todas ellas el fracaso, la imposibilidad de acabar con la pobreza. Los proyectos de los protagonistas de las tres primeras novelas se revelan como utopías hermosas e idealizadas que, por tales, se tornan irrealizables. Ni el altruismo teñido de misticismo de Ángel Guerra, ni las veleidades caritativas y espirituales de Halma, ni la imitación de Cristo y la práctica de la pobreza de Nazarín resultan eficaces para lograr la tan ansiada sociedad igualitaria. Las fuerzas que se imponen desde los planteamientos sociales imperantes y la incomprensión de quienes interactúan con los personajes de estas novelas impiden esa redención. Al final, los pobres no pueden abandonar la miseria que les rodea, tan marcada en la época en la que escribe Galdós. En Misericordia tampoco está la solución, ya que la entrega de Benina solo logrará, en el mejor de los casos, que unos cuantos se sustenten precariamente, pero no acabará con la injusticia ni servirá para crear una sociedad en la que todos tengan las mismas oportunidades.
Unos años después de Misericordia, en 1905, vuelve nuestro autor a tocar el tema de la religión en Casandra, novela dialogada como lo habían sido también algunas anteriores (Realidad, 1889; La loca de la casa, 1892 y El abuelo, 1897) y lo será la última que escribió (La razón de la sinrazón, 1915), pero ya no habrá planteamientos espirituales tan claros ni un deseo más o menos visible de acercamiento a la religión, sino más bien una vuelta a las novelas de tesis de sus primeros años, aquellas que censuraban la intolerancia. De nuevo, en Casandra, nos enfrentamos a un personaje fanático en quien la idea religiosa se ha transformado en maldad y perversión, una nueva doña Perfecta reencarnada en la anciana Juana Samaniego. Bien es cierto que esta mujer tiene su contrapunto en la espiritual Rosaura, en la que Gustavo Correa percibe una «condición angélica», cuya «caridad sin límites ni distingos fue la practicada por la figura sagrada de Cristo» (Correa, 1974, 224). Así es, en verdad, y esto nos recuerda a los personajes puros de las novelas comentadas anteriormente, pero en Casandra, la perversión de doña Juana eclipsa las bondades de Rosaura, y al lector le queda el regusto amargo de que la religión engendra el fanatismo. Algo parecido a lo que ocurre en una de las más celebradas obras teatrales de Galdós, Electra, estrenada unos años antes, en 1901, donde también se nos plantea el poder corrosivo de la religión, sobre todo cuando es formulada desde el fanatismo intolerante de quienes no respetan a los que tienen otras formas de pensar y de vivir.
El Galdós de la última etapa, desligado ya del espiritualismo, retoma su mirada de juventud en lo tocante a la religión, aunque no es difícil percibir dos posturas antagónicas en sus planteamientos al respecto: una religiosidad interior, abierta a la entrega a los demás, como la que muestra en las cuatro novelas de la espiritualidad; y una religiosidad fanática e intolerante, basada en el dogma seguido a rajatabla y en una moralidad impuesta por la Iglesia en su interpretación particular del hecho religioso. El autor se inclina, sin duda, por la primera, pero tal vez no tanto desde una perspectiva cristiana como desde una perspectiva social: a Galdós le preocupan las desigualdades y las injusticias, y plantea alternativas para intentar solucionarlas. La evolución ideológica del personaje Ángel Guerra, desde el activismo político de corte republicano y socialista, hasta un activismo cristiano basado en la caridad y en la defensa del bienestar de todas las personas marca claramente la propia postura del autor: cambiemos la sociedad y echemos mano para ello de lo que pueda dar mejores resultados, sea la lucha política o la «lucha» religiosa. Por eso, el punto de vista espiritual del cristianismo no le resulta ajeno a Galdós. Por el contrario, las maneras de la Iglesia y de quienes siguen de cerca sus ideas superficiales de exclusión e intolerancia le repugnan y le llevan a denunciarlas como perversiones sociales y humanas provocadas por la religión.
Aún nos queda por comentar el último periodo de la producción narrativa del novelista canario, del que ya hemos anticipado un breve análisis de Casandra. Llama la atención en esta última fase creativa el distanciamiento cronológico entre las novelas. Si bien la primera de ellas, El abuelo, se publicó el mismo año que Misericordia, 1897, las tres restantes vieron la luz con una considerable y desacostumbrada separación: Casandra, como dijimos, en 1905; El caballero encantado, en 1909; y La razón de la sinrazón, en 1915. La causa de esto se encuentra en que durante esos casi veinte años que separan estas cuatro novelas, Galdós estuvo entregado a la redacción de las tres últimas series de los Episodios nacionales (veintiséis novelas entre 1898 y 1912) y se dedicó también al teatro, componiendo en esos años la mayor parte de sus dramas y comedias. Así pues, no se relajó en su labor creativa, pero sí puso freno al retrato de la sociedad contemporánea en el plano narrativo para pasarlo al formato del teatro, que llenó gran parte de su vida en los años finales del xix y en los primeros del xx. Significativamente, en su empeño por eliminar los límites entre los géneros, la única de sus cuatro últimas novelas que no está escrita de forma dialogada, a la manera de una pieza teatral larga, es El caballero encantado.
Desde el punto de vista de la unidad temática del bloque, hemos de decir que hay un predominio de lo fantástico (como sucede también en los episodios nacionales de la quinta serie), que nos hace inevitable pensar en su primera novela, La sombra, instalada también en esta línea. Ya el propio título de El caballero encantado nos habla de este elemento fantasioso, que será la clave principal del relato, el último escrito en formato de novela por Galdós. Y por su parte, La razón de la sinrazón nos transporta, también desde el título, a Cervantes y al Quijote, a la vez que la novela se adentra por los caminos de lo inexplicable en su extraña trama poblada de demonios y de seres imaginarios o, al menos, poco comunes; no en vano, el autor le añadió en la portada el subtítulo «fábula teatral absolutamente inverosímil». No perdamos de vista que, a pesar de estar incluida desde el frontispicio de la cubierta en las Novelas españolas contemporáneas, Galdós la subtitula «fábula teatral». Es su última novela, y en ella parece consolidarse plenamente la fusión de los géneros, con la aparente confusión que produce el que en la misma portada se la llame novela y fábula teatral.
Pero no todas las novelas de esta última etapa se encuentran en la línea de lo fantasioso: El abuelo y Casandra van por otros caminos. La primera, alejada del escenario madrileño común a la inmensa mayoría de las novelas, podría no obstante incluirse entre las que retratan la sociedad contemporánea del autor, en este caso a partir de la historia de un noble venido a menos, y de sus conflictos morales y sociales, y enlazaría en cierto modo con el periodo anterior, del que sería su brillante colofón. Casandra, como vimos, vuelve la vista a los planteamientos de las novelas de la intolerancia. En definitiva, podríamos decir que la última fase narrativa de Pérez Galdós, llena casi por completo con las series finales de los Episodios nacionales, se caracteriza por dos rasgos fundamentales: la consolidación de la fusión entre novela y teatro, y la vuelta a los planteamientos narrativos de sus inicios como novelista, lo fantástico y la crítica del fanatismo religioso.
Aspectos estructurales
Ángel Guerra es una de las novelas más extensas de la producción de Benito Pérez Galdós, y, como ya ocurriera con algunas otras anteriores, se publicó de forma paulatina en tres tomos, entre los años 1890 y 1891. Tomamos, pues, esta última fecha como la de su publicación definitiva, ya que anteriormente la obra se mostraba incompleta a los lectores. Este aspecto disgustó a uno de los primeros críticos de la novela, Ramón D. Perés, quien piensa «que es dañar grandemente al efecto total el desmembrarlos [los libros] en partes y darlos así al público, como si se fueran escribiendo a medida que se imprimen (lo cual es verdad) o como si hubiera faltado tiempo para imprimirlos de una sola vez»6. Y no le falta razón, ya que el lector espera encontrarse con una obra terminada, pero no es menos cierto que esa publicación escalonada se inserta, en cierto modo, en la línea de la novela por entregas, aunque en este caso no sea por capítulos, sino tomo a tomo y en formato de libro. Por otro lado, esa fragmentación genera también la intriga en el lector y la impaciencia por seguir leyendo el relato en las sucesivas entregas, al tiempo que obliga al autor a seguir trabajando en su obra7.
El hecho de que la novela se fuera publicando por entregas se debe, entre otras cosas, a esa gran extensión de la que hablamos, aspecto este que consideraron negativo una buena parte de sus primeros críticos. Es el caso de Rodrigo Soriano, quien afirma «que la novela de Galdós es larguísima y, no obstante sus méritos, la verdad es que se hace pesadita, muy pesadita», o el propio Clarín, para quien «el mayor defecto de Ángel Guerra es su prolijidad. No es que el autor hable por hablar, eso nunca; pero aunque sea sustancia, la novela es muy larga, y la sustancia no toda es necesaria»8. En los dos casos, la extensión se ve como un defecto, pero siempre salvando el hecho de que lo «sobrante» es en realidad interesante y sustancioso, como vemos en Clarín, o valorando los «méritos», como hace Soriano.
La publicación parcial de la novela se ajusta a cada una de las tres partes en las que el autor decidió dividirla, lo cual permite, también, un acercamiento tranquilo, pues cada parte, aunque deja abierta la narración, constituye, en gran medida, un todo cerrado, como trataremos de mostrar a continuación.
Una novela en tres partes
Más allá del aspecto concreto de esa publicación a plazos, la división de la novela en tres partes obedece al propio planteamiento narrativo del autor, que nos va a llevar desde Madrid a Toledo en un viaje que trae consigo, además del mero desplazamiento geográfico, la evolución psicológica y humana del protagonista. De este modo y a grandes rasgos, Madrid representa al Ángel Guerra revolucionario y progresista, mientras que Toledo nos ofrece al Ángel Guerra espiritual y religioso, aunque estos conceptos pueden limitarse con múltiples matices, como iremos viendo.
Estructuralmente, ese viaje desde la revolución a la religión se reparte armónicamente en las tres partes de la novela. La primera sitúa la acción en Madrid, un entorno propicio para el carácter exaltado y revolucionario del protagonista, ya que es la capital, la sede del poder, de la monarquía a la que hay que combatir. Las injusticias sociales, las grandes diferencias entre ricos y pobres, la debilidad democrática y la monarquía distante e innecesaria son algunos de los sustentos de las constantes revueltas sociales del siglo xix, que se concretan aquí en una de las intentonas revolucionarias que perseguían darles la vuelta a los esquemas del poder, implantar la república y construir sobre ella una democracia justa e igualitaria. Sueños todos ellos que rondaron por las cabezas de muchos españoles en la decimonovena centuria y que se reflejan en Ángel Guerra en los primeros capítulos, en una rebelión que se desarrolla en septiembre de 1886 y que es un trasunto del pronunciamiento republicano de Villacampa.
Por lo demás, esta primera parte le sirve a Galdós para presentarnos a los personajes principales y para plantearnos la personalidad contundente de Guerra, al que conocemos como un revolucionario, absolutamente alejado de las ideas cristianas y tal vez ateo. Los conflictos que se desarrollan en Madrid, en el entorno de su casa materna y con la presencia intensa de la madre de Ángel, doña Sales, y de la hija de este, Ción, que representan el orden y la moral frente a la inmoralidad y la anarquía que todos asocian al protagonista, terminarán empujando a este a huir de Madrid y a instalarse en Toledo, adonde llegará, en la segunda parte, motivado por su enamoramiento de Leré. Esta, niñera de la pequeña Ción, y Dulce, la mujer con la que vive Guerra en una relación extramatrimonial y pecaminosa desde el punto de vista de quienes les rodean, van a representar también dos perspectivas diferentes de la vida de Ángel Guerra: Dulce, el amor carnal y apasionado, vinculado a la vida madrileña; Leré, el amor espiritual que se inserta en la placidez mística del Toledo de finales del xix.
En estos moldes se forja la segunda parte de la novela, que muestra la transición de Ángel desde sus impulsos revolucionarios hacia sus impulsos místicos y espirituales. Y esta transición la provocan dos sucesos que van ligados entre sí: el cambio de las ilusiones amorosas del protagonista, que reemplaza a Dulce por Leré y, como consecuencia de esto, el cambio de residencia, el abandono de Madrid y la llegada a Toledo, o, lo que es lo mismo, el abandono de la lucha por el cambio social y el acercamiento a la religiosidad como estilo de vida. Durante esta segunda parte, asistimos a la recreación de un universo repleto de personajes variados que forman una sociedad rica en matices y diversifican a menudo la trama novelesca, algo que no acaba de convencer a Emilia Pardo Bazán, quien dice que esa pléyade de personajes y acciones secundarias perjudica en buena medida el fluir de la trama central. Al referirse a ellos, la escritora los rechaza con estas palabras:
No será porque no me hayan divertido mucho casi todos ellos: precisamente por eso les guardo cierto rencor: porque me han divertido demasiado, porque me han polarizado la novela, me la han fraccionado en corpúsculos, irisados y brillantes, sí, como los que despide el pulverizador, desviándome del objeto principal, objeto que en sí me importaba lo bastante para que me pusiesen de mal humor las digresiones, aunque interesantes también9.
Sin embargo, la presencia de estos personajes y de sus vidas, de sus inquietudes y manías, conforma, sin duda, uno de los valores principales de la novela: la recreación de una sociedad variopinta, el retrato completo de la ciudad de Toledo, más allá de las descripciones de calles, iglesias y conventos, trazado con la esencia viva de sus habitantes, tan reales y tan humanos. A estos personajes se unirán también los Babeles, la familia de Dulce, que ya se nos presentaron en la primera parte, pero que estarán igualmente presentes en la vida toledana, y serán fundamentales para el desarrollo y el desenlace de la novela.
La trama principal que defiende doña Emilia es, en esta segunda parte, el proceso de conversión de Ángel Guerra, influido por Leré (no tanto por lo místico como por lo humano y carnal) y por el ambiente cerrado de Toledo, la ciudad anclada en su pasado esplendoroso, que huele al incienso y al humo de las velas de las iglesias, una ciudad de curas y beatas, inmersa en una religiosidad mitad espiritual y mitad fanática. Ángel Guerra se nutre de todo ello en su proceso de transformación y cambia la calle de las revueltas sociales por las naves altas de la catedral y por el silencio de iglesias y conventos; la acción armada y la exaltación revolucionaria, por las misas y las vistosas ceremonias externas que le propicia la religión. Nada parece quedar del personaje descreído y blasfemo de la primera parte, que es sustituido en esta segunda por un sumiso devoto que busca el acercamiento a la espiritualidad cristiana a través del amor que siente por Leré.
La segunda parte se cierra en un momento culminante en el que Leré plantea a Ángel que, para llevar a cabo su proyecto de fundar una congregación basada en el amor al prójimo y en la caridad, debe hacerse sacerdote. Ya tenemos al personaje dado la vuelta, ya no vemos en él al luchador por las libertades y la justicia social, sino al futuro sacerdote, preocupado también por esa justicia social, pero ahora desde una perspectiva muy diferente, dispuesto a encerrarse de por vida en la soledad de las sacristías y en el ambiente oscuro y silencioso de las iglesias. El lector de la segunda parte se queda a la espera de ver cómo se resuelve esa decisión del protagonista de tomar los hábitos para ser obediente a la imposición que le hace su amada Leré.
El desenlace se lleva a cabo en la tercera parte, con un Ángel entregado a las dos tareas que se han convertido en esenciales en su nueva vida: prepararse para ser digno del sacerdocio y trabajar incansablente en su proyecto de fundación de la gran congregación religiosa consagrada a la caridad. Ambas cosas, insistimos, parten de una misma necesidad: el acercamiento a Leré y la exaltación de todo lo que ella significa para el protagonista, siempre partido en dos mitades entre el puro amor físico y la aproximación a este a través del amor espiritual. Cada vez más cercano a la esencialidad del cristianismo primitivo, Ángel Guerra pone en práctica sus nuevas ideas recogiendo a pobres, indigentes y personajes marginales en sus cigarrales, como base de lo que será en un futuro su fundación. Sin embargo, a pesar de su entrega y de su vocación cada vez más firme, su ensueño no alcanzará la plenitud deseada y acabará fracasando de manera estrepitosa.
La novela, por lo tanto, recorre ese camino ascendente del personaje principal, que se eleva desde la realidad de su vida madrileña, con sus luchas políticas y su mujer de carne y hueso, hasta el idealismo de su vida toledana, con su espiritualismo místico y su mujer intangible, deseada e inalcanzable más allá del ámbito de la religiosidad. Y todo ese proceso culminará con el desmoronamiento de una obra que no llega a desarrollarse, que nace herida de muerte, porque las veleidades cristianas de Guerra se sustentan sobre dos imposibles: por un lado, la constitución de una sociedad casi perfecta, pero utópica, en la que todos los necesitados sean atendidos y puedan vivir dignamente; por otro lado, una fe y una espiritualidad que le llegan al protagonista por la vía del amor humano y que, aunque luchan por alcanzar la plenitud, no pueden mantenerse en pie porque les faltan unos cimientos fuertes. Con estas bases el gran proyecto se hace inviable: el mundo perfecto que se crea en su mente Ángel Guerra no encaja en la realidad.
Los diálogos: aspectos formales
En su anterior novela, Realidad (1889), Galdós llevó a cabo por primera vez un experimento que luego volvería a utilizar en novelas posteriores, de una manera especial hacia el final de su carrera. Nos referimos a la construcción del relato a base de diálogos, a la manera de una obra de teatro, sin más intervención del narrador que las escuetas indicaciones que figuran en las acotaciones. Realidad, subtitulada «novela en cinco jornadas», se nos presenta, a todas luces, como una obra de teatro, aunque sus dimensiones sean incompatibles con la esencia de las obras de teatro: la representación sobre un escenario. En efecto, la obra teatral, mitad pieza literaria y mitad espectáculo, se inclina preferentemente a su puesta en escena: el texto es fundamental y sus valores literarios imprescindibles, pero una obra de teatro que no se representa pierde una parte fundamental de su sentido último. Decimos todo esto porque la extensión de las novelas dialogadas de Galdós, desde Realidad hasta La razón de la sinrazón (1915) hace inviable su puesta en escena sin una adaptación que las reduzca a los parámetros temporales requeridos para la representación. Pero esto no es algo que preocupe a nuestro autor, porque cuando él escribe estas novelas es consciente de que está escribiendo eso precisamente, novelas. Se trata de una búsqueda de nuevas formas, de una necesidad de ceder la palabra a los personajes para que sean ellos los que cuenten la historia, de prescindir del intermediario tal vez molesto que puede llegar a ser el narrador. Esto nos parece de una gran modernidad y anula algunas de las críticas que se le han hecho a Galdós en las que se censura su intervencionismo y, consiguientemente, su toma de partido y su punto de vista como narrador omnisciente. En las novelas dialogadas no hay narrador y el lector asiste a las escenas que el autor plantea nutriéndose exclusivamente de lo que los personajes dicen y sacando sus propias conclusiones de la lectura, sin intermediarios. En el prólogo a El abuelo (1897), Galdós justifica estas novelas dialogadas con las siguientes palabras:
El sistema dialogal, adoptado ya en Realidad, nos da la forja expedita y concreta de los caracteres. Estos se hacen, se componen, imitan más fácilmente, digámoslo así, a los seres vivos, cuando manifiestan su contextura moral con su propia palabra, y con ella, como en la vida, nos dan el relieve más o menos hondo y firme de sus acciones. La palabra del autor, narrando y describiendo, no tiene, en términos generales, tanta eficacia, ni da tan directamente la impresión de la verdad espiritual10.
En Ángel Guerra se insertan algunos diálogos con la estructura propia del teatro, unos muy breves y otros algo más extensos. No es la nuestra una novela dialogada, evidentemente, pero sí se acercan a ella esos fragmentos de los que hablamos. A veces puede dar la sensación de que el narrador se cansa de narrar y cede la palabra directamente a los personajes: no hay, en apariencia, ningún motivo narrativo que exija el cambio en los diálogos del que venimos hablando, más allá de ese experimentalismo y de ese deseo de fusionar los géneros que también justificará en el prólogo de El abuelo: «En toda novela en que los personajes hablan, late una obra dramática. El teatro no es más que la condensación y acopladura de todo aquello que en la novela moderna constituye acciones y caracteres»11. De este modo, entendemos que la inserción de diálogos teatrales aleatorios en una novela como la nuestra se justifica por sí sola si aceptamos que no hay fronteras entre los géneros y que los límites entre la novela y el teatro son borrosos, según dice el autor. Sin duda los dos géneros son narrativos en esencia desde los orígenes de la literatura, pues ambos se emplean para contar una historia, un suceso, un fragmento de vida. La única diferencia es puramente formal, y, aunque, como dijimos antes, el sentido de una obra de teatro es ser representada y el de una novela el de ser leída, la versatilidad de los dos géneros trae consigo, por ejemplo, adaptaciones de novelas al teatro, algo que el propio Galdós llevó a cabo en más de una ocasión. Por lo demás, sobra decir que los diálogos teatrales confieren una fluidez mayor a las conversaciones de los personajes, introducidas por ellos mismos, sin necesidad de incluir verbos de dicción del tipo dijo, señaló, opinó, etc.
Los diálogos insertados de esta forma en Ángel Guerra (y en algunas otras novelas del canario) van acompañados, si así lo requieren, de acotaciones teatrales que hacen las veces del narrador de manera muy sucinta y con una intención casi exclusivamente descriptiva. Así se da un paso más hacia esa fusión de géneros y se nos ofrecen fragmentos o páginas que nos brindan los diálogos limpios de intervenciones ajenas a los personajes. Además, no deja de ser interesante también el empleo de acotaciones independientemente de la estructura formal del diálogo: muy a menudo aparecen estas dispersas por las páginas de la novela en casos en los que los diálogos se insertan con la raya que les es propia. He aquí uno de tantos ejemplos posibles, en este caso, del comienzo de la novela: «—¿Ves, ves como adulteras los hechos? (Exaltándose). Eres como la prensa, que toma las cosas a bulto...». La concisión del texto incluido en la acotación permite al autor dar una pincelada importante, sin necesidad de interrumpir las palabras del personaje o de introducir previamente una descripción de su estado de ánimo. El dramaturgo presta su ayuda al narrador.
Para Dolores Troncoso, «esta fusión de lo narrativo y lo teatral con algún rasgo poético [ciertas metáforas en algunas descripciones], debe relacionarse con el movimiento simbolista finisecular que aspiraba a suprimir la separación entre géneros literarios»12. De este modo, Ángel Guerra se acercaría a las tendencias literarias que se desarrollaban en los años de su publicación.
Otra modalidad interesante de diálogo en Ángel Guerra es la que se construye por medio del monólogo interior. Esto no sería relevante (ya que, como es sabido, esta técnica es muy común en la literatura del xix), si no fuera porque en algunos momentos concretos de nuestra novela, Galdós utiliza los monólogos interiores de los personajes como si se tratara realmente de diálogos de uno con otro. El ejemplo más logrado es el de la «conversación» que mantienen Ángel y doña Sales cuando el hijo pródigo vuelve a casa de su madre y se la encuentra gravemente enferma. A pesar de las discrepancias entre madre e hijo, Ángel, que ama, como no podía ser de otra manera, a doña Sales, es consciente de que su conducta revolucionaria y su vida al margen de la moral cristiana, que tan de cerca sigue ella, son una fuente de disgustos para su madre, por lo que se prepara previamente aquello que ha de decirle cuando se vean cara a cara, con la intención de evitar darle más disgustos. En este primer monólogo, que se produce durante la noche de la llegada de Ángel a la casa de doña Sales, el protagonista elabora mentalmente una conversación con ella. Esta conversación no llega a producirse, pero, para la construcción narrativa es como si se hubiera producido, ya que sustituye con fidelidad a ese diálogo real entre madre e hijo.
Más elaborado se encuentra este recurso cuando por fin se produce el encuentro de la enferma con su vástago, en los subcapítulos 10 y 11 del capítulo III de la primera parte. En el subcapítulo 10, Ángel entra en la habitación de la enferma, pero ambos hablan solo de aspectos relacionados con la situación actual. No obstante, doña Sales elabora en su mente un monólogo interior que es, realmente, una reconvención a su díscolo hijo: él no oye estas palabras, pero sin duda las imagina, envueltas en el silencio de su madre; sin embargo, el lector sí las «oye», por lo que, desde el punto de vista del narrador, lo dicho queda dicho y es como si hubiera sucedido en la conversación que no llega a producirse. Del mismo modo, en el subcapítulo 11, asistimos a la réplica de Guerra a las palabras no escuchadas de su madre, y el efecto es exactamente el mismo: doña Sales no oye los reproches de su hijo, pero los lectores sí. El diálogo no se produce, pero el narrador acaba de ofrecérselo al lector. La intención de experimentar técnicas variadas parece evidente: en este caso, el diálogo en voz alta se ha sustituido por otro en voz baja que recoge, no obstante, las palabras que se habrían dicho los personajes si hubieran hablado realmente.
Por lo demás, la inclusión de los diálogos sigue las pautas comunes de la novela, incluyendo estos por medio de rayas en párrafo aparte, aunque muy a menudo partes importantes de los diálogos se insertan en el interior de un párrafo. Es esta una construcción bastante habitual en las primeras ediciones de las novelas de Galdós, que nosotros hemos respetado en la nuestra, al contrario de lo que suele ser lo más normal en las ediciones modernas del autor, que adoptan la forma de raya y párrafo aparte al transcribir el texto. Nuestra intención es ofrecer al lector el texto más cercano al que en su día dio por válido el escritor. Sin embargo, no parece existir un motivo narrativo concreto para justificar esta peculiar forma de introducir los diálogos: por lo general, cuando se da esta circunstancia, la réplica a las palabras del personaje insertadas en el interior de un párrafo se produce ya de forma «canónica» (valga la palabra), en párrafo aparte y con el correspondiente guion.
En definitiva, podemos ver que la inclusión de los diálogos en Ángel Guerra adopta formas variadas que dotan de dinamismo a la narración, sin duda, aparte de presentarse, a veces, con un cierto toque de originalidad o con una voluntad de diversificación formal.
Fundamentos ideológicos y temáticos
Nos detendremos ahora en el análisis del contenido de la novela, a partir de los sustentos temáticos e ideológicos que la hacen posible. A grandes rasgos podríamos decir que el tema principal de Ángel Guerra es el proceso de transformación del protagonista y su evolución desde una postura arreligiosa, marcada por la lucha política, hasta una postura de aparente búsqueda de la fe y de la conversión religiosa. En esa especie de camino de perfección van a servir de contrapunto algunos aspectos concretos de la personalidad de Ángel Guerra, tales como el amor humano y carnal o el carácter impulsivo y exaltado del protagonista, los cuales se configuran paradójicamente como obstáculos y como coadyuvantes de cara a su perfeccionamiento moral y espiritual: son obstáculos en tanto que muestran posturas contrarias al misticismo y a la práctica religiosa, pero son coadyuvantes porque la lucha contra ellos fortalece al personaje en su proceso de purificación. Estos factores, unidos a la fuerza poderosa del medio (la mística y religiosa ciudad de Toledo) y a la atracción que ejercen en Ángel los rituales católicos desde un punto de vista estético, constituyen la base sobre la que se construye el relato. A través de estos elementos narrativos y temáticos, iremos viendo cómo el edificio de la fe que pretende construir el protagonista (edificio real, en su proyecto de fundar una congregación, pero sobre todo edificio metafórico que viene a representar la propia constitución pretendidamente sólida de su fe) se tambalea y se derrumba, porque las bases que antes hemos citado no son lo suficientemente firmes para sustentarlo. Una mirada detenida a todos estos elementos nos facilitará las claves para la comprensión de la novela, y nos llevará a reflexionar sobre su contenido y sobre las intenciones del autor.
El rechazo de las desigualdades sociales: política y religión
La acción de la novela se inicia in medias res, con la llegada de Ángel Guerra a la casa que comparte con Dulce, tras su participación en un levantamiento popular de inspiración republicana y socialista. Esta primera es como nos presenta ya al personaje y lo instala entre los inconformistas que lucharon, durante casi todo el siglo xix, por el progreso de España desde posturas laicas y progresistas, contra una monarquía inservible y vacía y contra una clase conservadora dominante, defensora de las sagradas tradiciones, de una moral rancia y de una adhesión inquebrantable al catolicismo y a los valores que impone la Iglesia. Ángel se presenta, pues, como el contrapunto a todos estos impulsos de la clase dominante, de la burguesía a la que, sin embargo, él mismo pertenece por su ascendencia familiar; Guerra es el rebelde que se enfrenta a los valores que defiende su familia, como forma de autoafirmación, pero motivado también por sus ideales de justicia social y de democracia. El mundo elitista y falso de la burguesía, con sus comportamientos hipócritas y su fanatismo religioso repugna al personaje, que lo rechaza tomando partido por posturas ideológicamente contrarias y aun opuestas radicalmente a las de su entorno familiar.
Así pues, la lucha social de Ángel, aunque sincera y adaptada a sus creencias (que serán luego el germen de su conversión religiosa), tiene como acicate el rechazo de los valores familiares, sobre todo por el deseo de oponerse a los dictámenes de su tiránica y dominadora madre, doña Sales. Gran parte de la crítica ve en este personaje una de las claves más importantes de la novela, ya que el protagonista actúa, como decimos, por oposición a ella, pero su actitud posterior deviene también de su sentimiento de culpa por haber disgustado a su madre con su comportamiento y no haber sido capaz de consolarla en su lecho de muerte. En esta línea, Francisco Ruiz Ramón afirma: «La causa de la rebeldía de Ángel debe buscarse en la índole especialísima de su infancia y adolescencia, y, dentro de ellas, en la relación con su madre» (Ruiz Ramón, 1964, 16). Doña Sales impone a su hijo una manera de vivir acorde con los ideales que ella defiende, sin tener nunca en cuenta los sentimientos e inquietudes de este. La infancia y adolescencia de Guerra «debieron consistir en una continua renuncia a sí mismo, en un constreñimiento continuo de su personalidad, en un sacrificio personal en aras del despotismo de la madre» (ibíd., 25). Durante el monólogo en el que el personaje dice todo aquello que no se atreve a decirle a su madre cara a cara, él mismo corrobora lo que venimos diciendo: «Soy revolucionario por el odio que tomé al medio en que me criaste y a las infinitas trabas que poner querías a mis pensamientos». Sin embargo, esto no significa que el carácter rebelde del personaje sea solo aparente o falso; por el contrario, muy a menudo las posturas que se toman se deben a la lucha contra lo que se ha intentado imponer de manera irracional. Por eso, Ángel Guerra es un revolucionario sin fisuras: lo que ha vivido y lo que se le ha impuesto han sido el acicate para su toma de postura; su deseo de justicia social se sustenta también en la oposición a ese mundo cómodo y sin problemas en el que se mueve su madre, un mundo en el que no hay miseria y en el que la vida es fácil, frente al sufrimiento y las dificultades de una mayoría de personas que viven al margen de esas comodidades y pasan apuros para sobrevivir. Por todo ello, el rechazo del hijo a todo lo que representa la madre afecta a la totalidad de esos valores. Así lo ve Ruiz Ramón: «Pero no solo la conducta social y las ideas revolucionarias y extremistas y el concubinato con Dulce, y la amistad con desarrapados, tienen su origen en el autoritarismo materno, sino también sus alardes de irreligiosidad y sus demostraciones de incredulidad» (ibíd., 29-30).