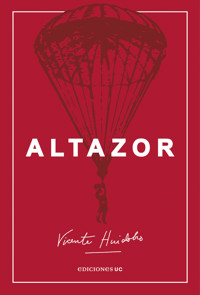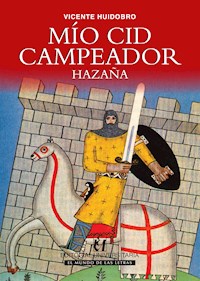
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Universitaria de Chile
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Esta, la novela más aplaudida de Vicente Huidobro, narra las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, a cuyo linaje el poeta afirmaba pertenecer, pues su abuelo materno descendía de Alfonso X el Sabio, miembro directo de la casta del Cid. Estas relaciones estimularon el genio de Huidobro, que hizo de él mismo un personaje más de este absorbente y apasionante relato. "La 'Hazaña' es la novela de un poeta y no la novela de un novelista. Hay muchos poetas que hacen novelas de novelistas. Allá ellos. Yo no participo de ese servicio. Solo me interesa la poesía y solo creo en la verdad del Poeta". Vicente Huidobro
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 426
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ch863 Huidobro, Vicente, 1893-1948.
H899m Mío Cid Campeador. Hazaña/Vicente Huidobro.
1ª reimp., 6a ed., Santiago de Chile: Universitaria, 2016
360 p.: 47 il.; 13 x 18,5 cm.
ISBN Impreso: 978-956-11-2475-2
ISBN Digital: 978-956-11-2773-9
1. Novelas chilenas I. t.
© 1995, EDITORIAL UNIVERSITARIA S.A.Inscripción N.º 94.640, Santiago de Chile.
Derechos de edición reservados para todos los países por© Editorial Universitaria S.A.Avda. Bernardo O’Higgins 1050, Santiago de Chile.
Ninguna parte de este libro, incluido el diseño de la portada,puede ser reproducida, transmitida o almacenada, sea porprocedimientos mecánicos, ópticos, químicos oelectrónicos, incluidas las fotocopias,sin permiso escrito del editor.
DISEÑO DE PORTADANorma Díaz San Martín
DIAGRAMACIÓNYenny Isla Rodríguez
CUBIERTAIlustración de Santiago Ontañón,para la 1.a edición española de 1929.
DIAGRAMACIÓN DIGITAL: EBOOKS [email protected]
www.universitaria.cl
A la memoria de mi bisabueloDon Vicente García Huidobroy Briand de la Morigandais.
Fue un gran español y un gran señor; adoraba la historia de su patria y perdió casi toda su fortuna defendiendo la causa de España.
Por amor a su raza se despojó de todo y hoy hasta su título de Marqués de Casa Real está en manos de quienes no tienen ni una gota de su sangre.
¡Oh la justicia humana!
V. H.
Nota del Editor
En la presente ediciónse ha respetado la grafía original del autor.
Índice
CARTA A MR. DOUGLAS FAIRBANKS
Procreación
Nacimiento
Adolescencia
El oso, el jeque y el jabalí
Jimena
La Afrenta
La Venganza
Ruy Díaz parte a la guerra
Justicia
Injusticia
Montes Doca
Seis meses de ausencia
Campeador. Cid
Fantasía imperial
Fantasía papal
El castillo de Lozano
Calahorra
El torneo
Doña Urraca
Coimbra
El Cid es armado caballero
La vuelta a Burgos
Babieca
Homenaje y pleitesía
Dos muertes en dos semanas
El amor en la Cruz
El moro Abdala
La muerte del rey Fernando
Don Sancho
La guerra contra Galicia
La guerra contra León
Zamora
Ida y vuelta del Cid
Cuidado, don Sancho
El Duelo
El entierro de don Sancho
Don Alfonso
La jura en Santa Gadea
En Vivar
Abenamic
El matrimonio del Cid
Amor. Noche del gigante
Dos voces
Llamada del rey al Cid
Batalla de Cabra
La vuelta
La intriga
El destierro. Salida de Vivar
La salida de Burgos. Los cofres
San Pedro de Cardeña
A las fronteras
La puerta del destierro
Tizona
Castejón
Alcocer
Alvar Fáñez ante el rey
Barcelona
Zaragoza
Batalla de Almenara
Triunfo tras triunfo
Reposo
Nueva salida de Castilla
A Valencia
Batalla de Tévar
Balance glorioso
Batalla estomacal
La lealtad se indigna
Diario de Aben Alí
La toma de Valencia
Señor de Valencia
La ofrenda
Segunda toma de Valencia
El moro anónimo
Don Jerónimo
Jusuf
Conquistas políticas
Batalla de Beiren
Paréntesis
La fama
Enfermedad del Cid
La muerte del Cid
Victoria póstuma
CARTA A MR. DOUGLAS FAIRBANKS *
París, 25 de septiembre de 1928.
Dear Mr. Fairbanks:Una tarde del verano pasado me habló Ud. en el Hotel Crillón de París del Cid Campeador y me dijo que era uno de los personajes históricos que más le interesaba. Me pidió Ud. que le recopilara datos sobre él y que se los enviara a los Estados Unidos y me habló con tal entusiasmo que su entusiasmo se comunicó con mi espíritu y entonces nació en mí la idea de escribir algo sobre el Cid.
Así, pues, a Ud. debo en parte esta Hazaña de Mío Cid Campeador y como a Ud. la debo, quiero que su nombre se inscriba en sus primeras páginas como un recuerdo de agradecimiento y quede en ella cuanto esta obra dure.
De todos los documentos que empecé a estudiar para usted, nació esta obra para mí. Si algo en ella puede servirle, si una sola frase mía le ayudara a sentir más hondamente y comprender mejor nuestro gran Cid, me daría por satisfecho.
Saluda a Ud. su admirador,
Vicente Huidobro.
* Debo decir en honor a la verdad que había pensado ya antes escribir un nuevo Romancero sobre el Cid Campeador, proyecto que luego abandoné. Fue esto en ocasión de haber leído en la “Enciclopedia Heráldica”, de A. García Carrafa, unas páginas en que hablaba de Don Alfonso X el Sabio, que como todos saben era tataranieto del Cid. Vi en ellas que el señor García Carrafa, siguiendo las descendencias de dicho rey, llega hasta una rama que pasó a Chile y nombra entre sus últimos descendientes a mi abuelo materno Domingo Fernández Concha (pág. 71 del tomo 26). No me tentó Alfonso X el Sabio, pero sí el Campeador. No puedo negar mi preferencia por los hombres de acción y de aventura. Me sentí nieto del Cid, me vi sentado en sus rodillas y acariciando esa noble barba tan crecida que nadie se atrevió a tocar jamás. Si mi abuelo era o no descendiente de reyes no lo sé ni me importa. Lo que sí puedo afirmar es que nunca he encontrado un hombre con más porte y ademanes de rey que él. Era la quintaesencia de la vieja España. ¡Qué grandeza en la humildad de ese gallego de Mondoñedo que fue mi abuelo! Alguien ha dicho que la raza española es una raza de príncipes. Así lo creo y si he hablado de mis abuelos es porque no puedo ocultar el orgullo que siento en mi sangre española. Soy por mis abuelos castellano, gallego, andaluz y bretón. Celta y español, español y celta. Soy un celtíbero aborigen, impermeable y de cabeza dura.
Aprovecho esta nota para explicar algo respecto a la forma y al fondo de esta “Hazaña de Mío Cid Campeador”.
Encontrará el lector en este libro algunos galicismos y americanismos tanto en palabras como en giros. No me disculpo por ellos. Los empleo por una simple razón de antojo. Me place decir el volantín en vez de la cometa porque encuentro más hermoso ese chilenismo que la palabra castiza cometa y más natural que pandorga o birlocha. Asimismo, respecto a algunos giros afrancesados, me place dejarlos y los dejo. Además me parece muy bien que las lenguas se invadan las unas a las otras lo más posible; que las palabras pasen como aeroplanos por encima de las fronteras y de las aduanas y aterricen en todos los campos. Acaso a fuerza de invadirse las lenguas lleguemos a tener algún día de aquí a mil años, un solo idioma internacional y desaparezca la única desventaja que presenta la Poesía entre las otras artes. Por otra parte no puede negarse que el castellano es una lengua bastante pesada, tiesa, ajamonada, y que un poco de soltura y rapidez no le haría mal. Si los clásicos llenaron nuestra lengua de italianismos, ¿quién puede decirnos algo a causa de nuestros galicismos?
Respecto al fondo debo advertir al lector, que sea la “Hazaña” una novela épica o una novela que se canta o la exaltación que produce en el poeta una vida superior, ello no tiene nada que ver con las vidas noveladas, género tan a la moda hoy en día y que empezó a abrirse camino desde la famosa Vida de San Francisco de Asís, de Johannes Jorgensen.
Siendo la “Hazaña” un pretexto para cumular poesía, es natural que el autor busque las vidas extraordinarias que más se prestan a ello y que le ofrecen una maquinaria poética más fecunda, dejando de lado las pesadas y turbias psicologías de seudosfilósofos. “La Hazaña” es la novela de un poeta y no la novela de un novelista. Hay muchos poetas que hacen novelas de novelistas. Allá ellos. Yo no participo en ese vicio. Sólo me interesa la poesía y sólo creo en la verdad del Poeta.
Para evitar desorientaciones posibles, debo también advertir al lector, que en los datos sobre el Cid, a veces he seguido al Cantar, al Romancero y a la Gesta, y otras veces he seguido la historia. Así, por ejemplo, la Poesía dice que el Cid mató al padre de Jimena, el conde Lozano, y la historia nos enseña que eso es falso, pues Jimena no era hija de tal conde sino del conde de Oviedo, Diego Rodríguez. Así, pues, yo hago un pequeño compromiso entre la historieta y la leyenda y el conde Lozano resulta padrino y tutor de Jimena. ¿Por qué no? Más adelante veréis que las hijas del Cid no se llaman doña Elvira y doña Sol, como dice la leyenda, sino doña Cristina y doña María, como realmente se llamaban. Y no se casan con los condes de Carrión, como dice la leyenda, sino con reyes: Cristina con don Ramiro de Navarra y María con Ramón Berenguer III de Barcelona, como realmente sucedió.
Además eso de la afrenta de Corpes es falso, primero porque históricamente sabemos que es falso y segundo porque no se explica que nadie se hubiera atrevido a azotar a las hijas del Cid, ni que éste lo hubiera tolerado y no hubiera tomado mucha mayor venganza de la que reza la leyenda. Yo no veo a mi abuelito el Cid permitiendo que se azotara a mi tía María y a mi abuelita Cristina sin comerse crudos a sus maridos. Esto es falso: Yo os lo juro. Si fuera cierto lo sabríamos en la familia y ya veríais como yo habría hecho añicos en estas páginas a ese par de infames. El hecho de que apenas me ocupo de ellos os probará que tal afrenta es una ridícula mentira.
Apelo a la docta y noble persona de don Ramón Menéndez Pidal.
En varias otras ocasiones he corregido la historia y la leyenda con el derecho que me da la voz de la sangre, y aun he agregado algunos episodios desconocidos de todos los eruditos y que he encontrado en viejos papeles de mis antepasados.
Así, pues, no debéis discutirme sobre ellos, sino agradecerme que los haya entregado al público. Y aquí tenéis la verdadera historia de Mío Cid Campeador, escrita por el último de sus descendientes.
V. H.
Procreación
S LA NOCHE. UNA NOCHE CASTELLANA DE MEDIADOS DE AGOSTO EN EL AÑO 1040. El calor sofocante del día ha calmado un poco, gracias a un viento sin sol que sopla infatigable desde hace tres horas cargado de olor a campo y de rumores de chopos.
Durante el día el cielo se había dejado caer con todo su sol sobre la tierra, la pobre tierra sedienta, sofocada, tratando de sacar la cabeza y poder respirar brisas verdes.
La noche ha traído una tregua y todo duerme pesadamente, como embotado, como embrutecido.
La casa de Diego Laínez, una inmensa casona de piedra en el pueblo de Vivar, medio fortaleza, medio casa de campo, tratando de mantenerse fría a fuerza de piedra, levanta sus líneas duras y precisas, su adusta majestad en medio de un sueño de piedra.
Piedra. Piedra. Piedra. He aquí la casa de Diego Laínez. Casa de silencios de piedra, de sueños de piedra, de palabras de piedra, de honradez de piedra, de sentimientos de piedra (¿quién ha dicho que las piedras no tienen sentimientos? ¡Oh, error!), de energías de piedra, de hombres de piedra.
¡Casa señalada por el dedo de piedra del destino!
Diego Laínez, gran guerrero, ganador de batallas, sostén del trono de sus reyes, heredero de la sangre de Laín Calvo; Diego Laínez, que peleó en la batalla en que el conde Fernán González venció a Almanzor, ha vuelto de una consulta a que le llamara el rey y no puede conciliar el sueño.
Mil preocupaciones le asaltan. Desnudo sobre el lecho en vano se revuelve de un lado a otro. La respiración inquieta de su pecho fuerte retumba en las paredes como golpes de encarcelado.
Las imágenes del insomnio se cruzan en su cabeza, pasan, repasan; se precipitan unas sobre otras y dilatan su cerebro en fiebre.
España se le aparece como una olla de grillos, despedazada, diseminada, deshecha en mil trozos separados e incongruentes. Provincias, ciudades, fortalezas independientes. Un reyezuelo por aquí, un condado por allá, un general moro proclamándose amo de un terruño conquistado. Cristianos luchando contra cristianos, moros contra moros. Alianzas de moros y cristianos para luchar contra otros cristianos u otros moros. Rotos los pactos al día siguiente, los efímeros aliados se destrozan entre sí.
En el momento de calarse las armaduras de combate no se sabe contra quién se va a pelear.
Este es el cuadro que aparece a Diego Laínez. Hace ya más de trescientos años los musulmanes invadieron España, y el imperio visigodo cayó con el rey Rodrigo en las aguas del Guadalete y se deshizo en ondas hasta el mar.
El gran imperio musulmán después de llegar a su cenit y de haber sometido toda España a excepción de don Pelayo, empezaba también a disgregarse en guerras intestinas y deshacerse en molicies de apogeo. Del Califato de Córdoba que había sido de una magnificencia de cuento oriental, quedaban como restos dispersos, como trozos de un planeta que ha estallado, los reinos moros de Granada, de Sevilla, de Murcia, de Denia, de Valencia, de Badajoz, de Toledo, de Zaragoza.
Don Pelayo, ese solo trozo independiente de la península, desprendiéndose de roca en roca desde la cueva de Covadonga había empezado la reconquista. Don Pelayo no es un hombre, es un aluvión, es una bola de nieve.
¡Cómo admira a don Pelayo Diego Laínez! Se le aparece como el dragón de las grutas del destino, lanzando fuego por los ojos, triturando moros entre los dientes, aplastando fortalezas bajo las patas.
Debido a don Pelayo, los cristianos poseen ahora en medio de esos reinos moros, los condados de Barcelona, de Aragón y de Castilla; los reinos de Navarra, de Galicia y de León.
Diego Laínez adora a Castilla. Piensa en las hazañas de sus condes, vasallos del reino de León; las proezas de esos condes castellanos que han dado a sus tierras un olor a poema y a sangre de eternidad, desfilan en su memoria. Castilla presenta ya una fuerza hecha, una personalidad, tiene sabor a patria. Diego Laínez no puede contenerse y exclama en voz alta:
—Es preciso que nazca otro don Pelayo, es preciso que salte una voluntad unificadora, otra fuerza invencible, otro destino.
Al ruido de las palabras de Diego Laínez, su mujer, que duerme junto a él, se despierta sobresaltada:
—¿Qué te pasa, Diego Laínez? ¿Estás enfermo? —Pregunta—. ¿Por qué no duermes?
—Pienso —responde el hombre.
—¿Qué piensas?
—No es cosa de mujeres lo que pienso.
—Política o guerras; comprendo.
—Salvar a España.
La mujer guarda silencio y siente un orgullo que le recorre toda la piel, orgullo del hombre a quien pertenece.
Los pensamientos de Diego Laínez son elevados y nobles. Nunca ella ha sentido en sus pensamientos los pasos de terciopelo de la traición, con ese oído que tienen las mujeres para los pensamientos de quienes las rodean.
Ella ama la integridad de ese hombre, porque ella es hija de otro varón semejante. Ella, Teresa Álvarez, es hija de Rodrigo Álvarez de Asturias, gran guerrero, conquistador del castillo de Ubierna, noble hacendado, poderoso por su influencia y su fortuna.
—Hace calor —dice ella —; sería bueno abrir las ventanas.
—Duerme.
Diego Laínez se levanta y abre las ventanas. Vuelve el silencio y vuelve el insomnio.
Ese simple gesto, abrir una ventana, que parece tan nimio, tan sin importancia, es una cosa grave. Abrir una ventana es como abrir el alma, es como abrir el cuerpo.
Por la ventana abierta entra la noche, detrás de la noche entra Castilla y detrás de Castilla entra España.
Millones de estrellas se precipitan por esa ventana como el rebaño que aguarda que abran las puertas del corral; miles de fuerzas dispersas corren como atraídas por un imán y se atropellan entre los gruesos batientes, todo el calor y las savias descarriadas de la naturaleza se sienten impulsados hacia el sumidero abierto en el muro de aquel aposento que se hace la arista de todas las energías, de todos los anhelos.
Innumerables corrientes eléctricas convergen hacia esa habitación, único punto interesante del mapa en aquella noche.
Diego Laínez siente todo ese enjambre de alientos profundos y substanciales llegar hasta él. Un vigor inmenso se apodera de su cuerpo, su pecho se hincha, se dilata y desborda en la noche. El mundo es una usina de energías, un acumulador de fuerzas ebrias, una fábrica de hidrógeno.
Y él traga, traga, aspira por todos sus poros esa riqueza que afluye hacia él y viene a ofrecérsele como el manjar del mundo.
¿Qué transmutación, qué destino va buscando esa aglomeración de irradiaciones?
Diego Laínez siente una vaga inquietud. La carne se rebela y un cosquilleo le agita las arterias.
Afuera la noche se pone lánguida, blanda. Una ancha brisa nacida en quién sabe qué jardines recónditos, trae caricias de flor, suavidad de hierba. Un ruiseñor silba a su hembra en castellano y la noche se hace envolvente como una cabellera de mujer.
Diego Laínez contempla a la que duerme a su sombra. Hermosa, regordeta, Teresa Álvarez es la hija del campo, del hacendado noble, de sangre bien nutrida. Hermosa, regordeta, frutal. Carne apetitosa, apta a la caricia, pronta al amor. Sus senos potentes con perfumes de huerta como grandes melones, palpitan con un ritmo sereno de corazón y de mar.
Mirar esa mujer rejuvenece, dulcifica, aclara los problemas del mundo. Todo junto a ella se hace natural, primario, alegre. No se comprende el vicio, ni las complicaciones, ni los retorcimientos de falsos placeres. El amor directo, lógico. El acto sexual rotundo de un hombre y de una mujer enlazados cumpliendo una función orgánica imperiosa y suprema.
Diego Laínez la coge entre sus brazos, le acaricia todas las blanduras. Ella le ofrece los labios carnudos y pletóricos. Él se crispa en cada roce. Ella se muere en cada beso.
Es un instante solemne, ese instante en que el mundo parece hacerse silencioso para escuchar, recogerse para dar un gran salto. Se prepara una fiesta.
El hombre ahora es el macho, y el macho no resiste más sus fuerzas; la mujer es la hembra, y la hembra se abre como una rosa de piel.
Diego Laínez, fogoso, rudo, infantil, se precipita sobre su mujer y entra en su carne, se hunde debajo de su piel con energías de guerrero descansado, ansioso de batallas, impaciente de victorias.
La tierra toma el ritmo de esos cuerpos resollantes y suspira como una montaña. El infinito se vacía, el universo vacila y durante un minuto el sistema planetario se detiene.
Dios, mirando por el ojo de la cerradura del cielo, sonríe.
—¡Ah! Diego, esposo mío, nunca he sentido un estremecimiento semejante; creí perder la razón.
—Teresa mía, yo tampoco; se me figura hacer el amor por primera vez.
Y Diego Laínez lloraba de alegría.
—No sé, no sé qué tengo, mujer; pero se me figura que no soy yo el que ha realizado el simple acto de amor, sino todo el universo el que lo ha realizado en mí. Se me figura que he cumplido un designio.
—Esta noche tiene gusto a milagro.
Y otra vez la obsesión de don Pelayo se apodera del alma de Laínez. Don Pelayo, don Pelayo, la obra inacabada, trunca, cortada a mitad del camino.
La sombra del guerrero gigante se pasea en los sueños de Diego Laínez y la noche se hace fuerte, heroica. La noche es don Pelayo y afuera el ruiseñor sigue cantando a don Pelayo.
—Sí, efectivamente, esta noche tiene sabor a milagro.
Nacimiento
AN PASADO NUEVE MESES JUSTOS DESDE AQUELLA NOCHE MILAGROSA; LA NOCHE ELECTRIZADA.
Hay gran movimiento en la casona de Diego Laínez. Teresa Álvarez siente los primeros dolores de parto y todo se prepara en la casa para recibir al que ha de nacer.
Someros eran en aquel tiempo los preparativos del parto. Sin médico graduado en Alemania, sin ruido de instrumentos dentro del maletín, sin cloroformo. Sólo la vieja comadrona y su experiencia secular, milenaria. No se concibe nada con más experiencia que una comadrona: la auscultadora de todos los sexos, la que ha tenido entre sus manos tantas y tantas masas informes de vida, nudos de futuro.
El solar adusto y frío del heredero de Laín Calvo ha cambiado de aspecto. Las piedras están llenas de esperanzas, de duras esperanzas. Hay un calor especial, un calor de ternura y cuerpos anhelantes, esa inquietud sonriente que se esparce en las casas donde va a nacer un niño.
Movimiento sin ruido de la casa del parto.
Silencios de la espera. Silencio solemne, porque siempre se aguarda algo grande, algo nuevo, algo nunca visto, el fenómeno insospechado, acaso el monstruo, el niño que va a salir del vientre de la madre maldiciendo la vida con una palabra grosera.
Un olor a hierbas cocidas inunda la casa, un olor a secretos de comadrona macerados en aceite de oliva.
Los muros blancos pintados de cal se llenan de oídos y en la gran sala de la entrada, donde aguardan los allegados y parientes, las cabezas de lobos, de jabalíes y de osos clavadas en las vigas, parecen esperar que alguno haga ruidos molestos para saltarle encima a dentelladas.
Las voces andan con pies de seda. Sólo la parturienta tiene derecho a gritar y a quejarse. Pero Teresa Álvarez no se queja y no grita.
—¿Qué hay? —preguntan algunos a la sirvienta que sale con un jarro por agua.
—Nada aún. Paciencia. Parece que el crío es muy grandote.
La madre en su cama entre los linos blancos, es el centro del universo en el centro mismo de España. Diego Laínez se pasea con pasos de soldado paternal, con ojos de héroe infantil, rebosante de culpa y de paternidad.
Sentada como bestia acechando, la comadrona aguarda junto al lecho. Sus manos se pierden bajo las ropas y palpa, palpa, palpa.
—Pronto... Un poco de paciencia aún, ya viene.
Teresa Álvarez no se queja, se retuerce apenas, empieza a morderse los labios, apretando los ojos. De repente pregunta:
—¿Qué haces, muchacho, que no vienes? Ea... ya. Date prisa, grandón.
Afuera el crepúsculo tiñe el cielo de sangre materna. Rojo, violeta, rojo. La tarde muere como un obispo. Algunas nubes demasiado cargadas pueden apenas alejarse.
Los pájaros pasan sin ruido, sin ruido descienden los ganados. Castilla se unta de silencio, adivinando.
—Ya, niño, ¿qué esperas? —Y la mujer se retuerce valerosamente.
España entera siente los dolores de aquel parto. Toda la península se retuerce como un cuerpo, se constriñe como un vientre, puja en un vaivén de ola para ayudar el alumbramiento de la criatura.
—Vamos. Ya. Ya.
Como si hubiera oído la voz imperiosa de la madre, el niño se revuelve en las entrañas, busca una posición estratégica (¡ya estratega!) para presentarse a la vida, para afrontar el medio.
El sexo se agranda. España tiembla, un sordo rumor recorre bajo su piel: Piel de España. Remueve sus profundidades. El sexo se dilata. España se incorpora. No vuela una mosca en toda la península. El sexo se hace enorme y asoma una cabeza. Ya. ¡Al fin!... Ya. Ya. Y salta sobre la Historia un niño regordete precipitado y palpitante como un pez.
España respira, entreabre los ojos con lágrimas e inquietudes y pregunta:
—¿Hombre o mujer?
—Hombre.
—Diego... te amo. ¡Qué descanso!
Y el niño que ha caído sobre la Historia, no llora, grita, berrea. La madre sonríe al oírle gritar y vuelve a entornar los ojos fatigada, fatigada como si hubiera dado a luz el Olimpo.
Diego Laínez contempla su vástago, trata de adivinar en él la braveza futura, los músculos, los buenos pies para las marchas, la fuerte mano para el caballo.
Quisiera reconcentrar en él toda su línea de antepasados. Recorre los nombres de su leyenda y se agranda, se agranda hasta topar el techo con las espaldas.
El niño berrea y se agita.
De gran familia, de raza brava, cayó sobre el mundo, desprendido de un árbol genealógico ilustre, como un fruto maduro, a punto. Como un fruto en el cual se hubieran concentrado todas las cualidades de los otros frutos y para formar el cual se hubieran estado seleccionando generaciones y generaciones de buenos frutos.
El fruto supremo, el excelso fruto.
—Le pondremos Rodrigo, como mi padre —dice Teresa Álvarez.
—No, Rodrigo, no. No olvides que un Rodrigo perdió a España —responde Diego Laínez.
—Al contrario, por eso mismo le pondremos Rodrigo. ¿Quién te dice que Dios no quiere que otro Rodrigo la salve? A Dios le gustan las frases.
* * *
Rodrigo, Rodrigo. Nació Rodrigo, va diciendo el viento, y la noticia se comunica de árbol en árbol, de estrella en estrella.
Nació Rodrigo, dicen los terrones de los caminos iberos. Nació Rodrigo.
Las nubes se agolpan en el cielo a cuál lo ve antes, las nubes negras rellenas de corrientes eléctricas. Se acerca la tempestad, la tempestad necesaria a todos los grandes acontecimientos.
Caen del cielo hojas, hojas que son bendiciones de todos los árboles de España, que son misivas de alegría, cartas de felicitación.
Nació Rodrigo y todo se convierte en recién nacido, todo sigue el ritmo vital del cuerpo rosadote y gordinflón.
España tiene la edad de Rodrigo. España abre los ojos. España empieza a mamar en el seno de Teresa Álvarez, España grita y patalea para que le den agua de azahar para el flato.
Las miradas de todo un pueblo, todas las voluntades, las angustias, los anhelos, llegan canalizados hacia aquella cuna. Todo desemboca en ella como en un crisol y luego anhelos, angustias, voluntades, hierven y cantan en ella de tal modo que la cuna crece, crece, se hace enorme. La cuna de Rodrigo limita al norte con los Pirineos, al sur con las columnas de Hércules, al oeste con el Mediterráneo, al este con las orillas Lusitanas y el Atlántico.
Y él es Pirineo y es Hércules y es mar. Es hecho de montañas y de olas. Es fuerte y tempestuoso.
Tendido sobre la cuna, el niño berrea y se agita.
La comadrona se acerca a envolverlo en pañales. Indignación del niño. Rodrigo protesta, patalea, agita las manos. Como el condenado a muerte que rechaza la venda que van a ponerle en los ojos, Rodrigo, condenado a la vida, rechaza la venda con que quieren envolverle las piernas.
No. No. No, parece decir. Y en medio de su agitación, en un movimiento brusco, se cae de la cuna. Todos se precipitan espantados sobre el cuerpecito que yace en el suelo como aturdido, y entonces Rodrigo, cogido en los brazos de su padre, estalla a llorar inconsolablemente.
En el mismo instante una tempestad inmensa remueve el firmamento, hace retemblar el aire, rompe todos los vidrios del cielo, y un relámpago cegador cruza el espacio escribiendo en las alturas con grandes caracteres de afiche:
Adolescencia
L NIÑO HA CRECIDO. ¡Cómo ha crecido! De un modo tal, que se diría que toda la naturaleza se ha reconcentrado en él, despreocupándose de lo demás. Los fluidos de las plantas, de las hierbas, de los animales y de los pájaros, todas las savias vitales se las ha absorbido como si fuera el favorito de la creación. Se llegaría a pensar que le han puesto salitre bajo las plantas, el maravilloso nitrato de Chile en las raíces.
Rodrigo tiene quince años y ya es un formidable atleta. Corpulento, pero con una corpulencia sin grasas, rica de músculos, de huesos rellenos de cal, de nervios sueltos y sólidos como nervios de una máquina.
Rodrigo tiene cuarenta caballos de fuerza, 40 hp, y se llama Rodrigo Díaz de Vivar.
¡Cómo te admiro, muchacho alegre y saltador, rudo y montaraz, ingenuo y virginal! Eres un anticipo muy superior a todos los sport-men de hoy. Eres el inventor insuperado del muchacho yankee, del futbolista y del cow-boy.
Con sus anchos pulmones, cada vez que respira se traga la mitad del oxígeno del mundo. El resto, que se lo repartan los otros por partes iguales.
Todo el día, desde el amanecer, Rodrigo se pasa en el campo, trotando caminos, escalando picachos, atravesando ríos a nado, domando potros y tomando leche al mismo pie de las vacas pletóricas, comiendo frutos entre las ramas de los árboles, a caballo sobre el horizonte, dominando las lejanías con sus ojos y la sonrisa abierta, lustrosa de peras y de higos.
Una violenta necesidad de movimiento agita todo su cuerpo. La quietud es la muerte, y Rodrigo es la vida, la archivida.
Esa fiebre imperiosa de emplearse, de gastar energías sobrantes, es su característica. La riqueza de sus resortes flexibles exige la embriaguez de la acción continua.
Cuando no corre por los campos, es porque está jugando con sus hermanos y sus amigos en los corralones de la casa solariega. Juega a batirse, se ensaya a la guerra, se entrena en las sutilezas de la esgrima, en la ferocidad del mandoble, en el arte de la lanza.
—¡A ver, muchachos! Vosotros sois los moros; nosotros los cristianos. ¡Al asalto! ¡Sin cuartel!
Sus hermanos, Hernán y Bermudo, son mayores que él, aunque la Historia dijera lo contrario. Son mayores porque así lo exige la novela. Siempre ha de ser el tercero... El tercero, ¿no es verdad?
¡No faltaba más sino que la Historia fuera a tener razón sobre la novela!
El tercero es el héroe, porque así lo requiere la esperanza, esa cosa que se pone al principio de los acontecimientos. Así lo requiere la lentitud de la emoción que va preparando el golpe de gracia. El tercero, sí señor.
¡Sería bonito que el primero resultara resolviéndolo todo! Y entonces los otros dos no tendrían tiempo de fracasar. ¡Qué absurdo!
Así, pues, Rodrigo era el tercero, el tercer hijo de Diego Laínez. Lo cual no impide que por su fogosidad, su espíritu de iniciativa y su ímpetu constante, era el primero, no sólo entre sus hermanos, sino entre todos sus compañeros.
Más que con sus hermanos, se avenía con su primo Alvar Fáñez y su amigo Martín Antolínez, porque éstos eran audaces, fuertes, intrépidos y llenos de malicia y de astucia.
También le gustaban sus otros primos, los cuatro hijos de Arias Gonzalo, pero como eran menores, y aunque su tío Arias les animaba en el juego, gritándoles:
—¡Hay que hacerse hombres, niños!—, él los ponía siempre en el partido contrario, con sus dos hermanos y otros tantos muchachotes mayores que servían para equilibrar las fuerzas.
—¡Qué quieres, tío! —decía Rodrigo a Arias Gonzalo—. A mí me gusta ejercitarme y no tengo tiempo para hacer de instructor. Tus hijos son aún muy niños, pero yo adivino en ellos una gran bravura y un hermoso futuro.
El tío sonreía encantado, y lo mismo que los otros muchachos sentía la influencia de Rodrigo, el cariño lleno de admiración con que todos se apegaban a él. Porque Rodrigo era tan francote, tan leal, tan caballero. Era un gentleman salvaje.
* * *
En un lado del corralón, Martín Antolínez, Alvar Fáñez y Hernán Díaz se desafían a saltar.
Martín Antolínez ha saltado nueve metros y medio de largo. Hernán Díaz, un poco menos de siete; Alvar Fáñez, ¡qué gran salto!, casi once metros. ¿Qué me dicen los campeones de hoy? Y esto sin trampolines, ni trampas, ni cuentos de hadas.
Alvar Fáñez llama a los otros:
—A ver tú, Per Vermúdez, y tú, Rodrigo Díaz: apuesto dos duros a que no me ganáis.
Salta Per Vermúdez, y ocho metros sólo alcanza. El turno llega a Rodrigo.
—Van las diez pesetas —dice, y se prepara al salto. Piensa en el Cantar, piensa en el Romancero, piensa en la Gesta, en Guillén de Castro, en Corneille y en mí; reúne todas sus fuerzas, toma vuelo y lanza el salto. Los pasa lejos a todos. Miden el salto: ¡veinte metros!
—Me cago en diez —exclama Martín Antolínez—, ¡veinte metros!
—No llegan a veinte —grita Alvar Fáñez—; son diez y nueve y medio, pero ya basta para ganarnos a todos. Toma los dos duros.
—¿Cómo que no son veinte metros? Mira la huella de mi pie; tomé el impulso medio metro antes de la raya, y todos ustedes han saltado pisando la raya.
—Tienes razón, Rodrigo —dice Alvar Fáñez—; son veinte metros justos.
—¡Viva Rodrigo! —grita Martín Antolínez, y todos responden: ¡viva, hip, hip, hip, hurra!
Las muchachas, amigas o parientes de los jugadores, que venían a menudo a casa de Diego Laínez, se acercan a los gritos de entusiasmo y aplauden al vencedor.
Aquel día Rodrigo batió el récord de todos los juegos olímpicos del mundo, y su récord no ha sido alcanzado aún.
Tres hurras por Rodrigo.
—Toma los dos duros —insiste Alvar Fáñez—. Eres invencible.
—No quiero tus dos duros; se los darás en mi nombre al primer mendigo que encuentres en tu camino.
Las muchachas habían rodeado a los campeones, venían a ellos con esa atracción que sienten las mujeres hacia el hombre lleno de fulgores de gloria, hacia el hombre fuerte, brioso, potente. Una atracción de vientre en busca de maternidad selectiva, atracción inconsciente, involuntaria. Impulso sagrado, dormido en el fondo de la especie, anhelo secreto de perfeccionamiento latiendo en las más recónditas vísceras.
Entre todas aquellas muchachas se destacaba por su porte y su belleza, Jimena Rodríguez, hija del conde de Oviedo, Diego Rodríguez, y sobrina del rey Fernando I. Al morir su padre la dejó encargada a su padrino, el conde Lozano, primer hombre de la corte y a la sazón el brazo guerrero del rey, el militar del día.
Jimena se sentía atraída por aquella casona de Vivar, y sus pies puestos en los caminos se dirigían automáticamente hacia ella. Cuando su padrino pasaba los días sin llegar a casa, ocupado en la corte, Jimena gustaba ir a charlar horas de horas a la sombra de las miradas de Teresa Álvarez. Allí encontraba siempre una voz tan maternizada, que la huérfana sentía una agradable tristeza y con los ojos entornados se iba en largos ensueños hasta perderse de vista, hasta ser un punto en el horizonte de su soledad. ¡Cómo le gustaba salirse de sí misma, evadirse de la vida, allí sentada en un sillón de la vida, oyendo a Teresa contar las proezas de su hijo, y cada vez que oía a lo lejos la voz de Rodrigo, se despertaba con un extraño sobresalto y volvía del horizonte, volvía a entrar en sí misma más rápidamente que el volantín que los niños recogen del cielo, cuando tres niños se hacen cien manos!
La sola palabra: Rodrigo, era la llave de la ida y de la vuelta de todos sus sueños. Era el motor de sus viajes interplanetarios y de los latidos de su pecho. Su corazón daba aletazos como queriendo romper la jaula de las costillas y volarse para siempre.
¿Era esto el amor? Ella no lo sabía, pero era una turbación profunda, un miedo de felicidad, una inquietud de futuro. Ese terror de defensa que siente el organismo humano ante todo lo que es capaz de modificarlo gravemente, de sacarlo de su paso, de romperle su ritmo.
Rodrigo, por su parte, no podía ver a Jimena sin sentir una conmoción orgánica, una especie de temblor en las piernas y unos deseos locos de huir, de huir. Huir por los caminos y por las montañas y esconderse detrás de la noche, detrás de todas las noches que están esperando su turno allá lejos, lejos, en la usina de las noches.
El muchacho sentía que el corazón le daba coletazos de pez herido, que ya iba a romper la pecera y saltar a la muerte para siempre.
¿Era esto el amor? Él no lo sabía, pero era un choque profundo, un miedo de felicidad, una inquietud de futuro. Ese terror de defensa que siente el organismo humano ante todo lo que es capaz de modificarlo gravemente, de sacarlo de su paso, de romperle su ritmo.
El amor es como la muerte no sólo en el sigilo con que se presenta, ni en la rapidez con que se acerca, sino también en el sobresalto y en el gesto agónico con que se realiza. De suspiro en suspiro, hasta el supremo suspiro.
Dos víctimas más del juego mortal, dos víctimas más que pasarían desapercibidas entre la turbamulta que entra todos los días a ese cielo infiernoso del amor, si no fuera que él se llama Rodrigo Díaz de Vivar y ella Jimena Díaz Rodríguez,
Algo en él la atraía, algo en ella la inmovilizaba.
Así, pues, cuando sintió los gritos de los muchachos y oyó que Teresa Álvarez le decía: Corre, están victoreando a Rodrigo, ella no quiso moverse. Pero al ver que la hermana de Martín Antolínez y las dos hermanas de Alvar Fáñez corrían a los corralones, con la novia de Per Vermúdez y otras más, no pudo resistir, y quedándose un poco atrás del grupo de muchachas, se acercó también al ruedo del triunfo.
—Merece un premio —gritaban las muchachas aplaudiendo.
Jimena permanecía en silencio. Era la única que no gritaba, pero sus enormes pestañas, moviéndose tan rápidamente como su corazón, parecían aplaudir más que nadie. Eran las palmas de la victoria sobre el que dormía al fondo de sus ojos.
—Merece un premio.
—Merece un premio.
—Merece un premio —seguía con sonsonete de colegialas el coro femenino. De pronto una, la más audaz o la más ingenua, grito:
—Cogerse todas de las manos. Le haremos una ronda y como premio tiene que besar a una de nosotras.
Jimena se estremeció. Envuelta entre todas no tuvo tiempo ni de hablar, ni de pensar. Ya la ronda giraba en torno de Rodrigo.
Rodrigo se puso rojo y los oídos le zumbaban. Luego se puso blanco y creyó sentir el vacío a sus pies. Luego otra vez rojo y otra vez blanco. Rojo, blanco, rojo, blanco. Su cara parecía una rifa.
Seguía girando la ronda de esa ruleta viva y la tarde empezó a girar con ellos y empezó a girar España entera de tal modo, que Rodrigo cerró los ojos para no caerse.
Entonces otra voz de mujer gritó:
—Haremos una ronda ascendente. Iremos bailando y subiendo aquella colina. La primera que llegue arriba sin caerse, recibirá un beso de Rodrigo. Es preciso que el vencedor tenga como premio una vencedora.
Y la ronda salió por los campos girando y cantando:
Naranjal, naranjal,
naranjitas de oro,
toronjil, toronjil,
¿quién se gana el tesoro?
El que venza a diez mil.
Rodrigo había recobrado sus fuerzas y empezaba a sonreírse. Sólo Jimena estaba pálida y parecía seguir el juego como un autómata.
Ascendían la colina. Una de las muchachas, fatigada, se desprendió de la ronda y cayó al suelo. Grandes gritos y risas. La ronda se rehízo y siguieron ascendiendo.
Rodrigo, inquieto, miraba a Jimena pálida y parecía quererle insuflar por los ojos todo el vigor de su organismo. Ella seguía sin saber cómo, sin saber por qué. Era el autómata del destino.
Otra cayó. La misma fiesta y siga la ronda.
La colina se estiraba, se agrandaba, se elevaba más y más, entretenida en el juego y deseando verlo continuarse indefinidamente.
En aquel instante, la que había propuesto el juego, tal vez creyéndose triunfadora, se desprendió y, soltando las manos de sus compañeras, cayó como una rosa de la guirnalda del crepúsculo.
Luego cayeron otras dos.
Quedaban sólo tres y las últimas distancias para llegar a la cima.
Rodrigo seguía animando a Jimena con los ojos y se oía que sus miradas le decían: Eres tú, tú sola la que yo quiero.
¿Por qué había perdido el miedo? ¿En qué lazos, en qué trampas del amor había caído? Acaso el aspecto de juego de la cosa le había hecho olvidar el significado y las consecuencias que podía tener el inocente juego, ese juego de niños sanos y primitivos.
Jimena ya no podía más. No era ella para estos ejercicios y sólo obedecía a un impulso ciego, a un furor desconocido, a las necesidades de una novela. Sólo de allí sacaba ella las fuerzas para poder seguir.
Cayó por fin otra más y sólo quedaron dos: Jimena y la otra. Iban tan altas, giraban tan rápidamente, que a la otra no se le veía el nombre.
Faltaban sólo diez metros para llegar arriba. A no ser que terminada la colina y en la embriaguez del juego siguiera la ronda en el espacio.
Jimena y la otra. El Destino y la nada.
De pronto, Jimena hace un gesto como para soltarse. Rodrigo la mira aterrado. No, no. Él no quiere besar ni ser besado por nadie, sino por Jimena. Ella siente el pensamiento de Rodrigo y vuelve a tomar aliento.
La otra, que ya creyó suya la victoria, adivina el renuevo de energía en su rival y se siente desfallecer a su vez, pero lucha, lucha contra sus nervios, contra sus piernas, contra el destino, y sigue, sigue.
Ambas están rojas, sofocadas. El cielo se llena de un combate de alientos. Ya no pueden más. Hay algo de conmovedor y de solemne en este final de lucha.
Jimena vuelve a soltarse y en el mismo instante ambas se caen al suelo a cada lado de Rodrigo; pero éste, antes que el cuerpo de Jimena toque el suelo, la coge en sus brazos y de dos saltos se pone sobre la colina.
La otra en tierra casi sin sentido, no ha alcanzado a ver si Jimena cayó o si no se soltó. No sabe lo que ha pasado. Vértigo. Vértigo. Presa de un horrible vértigo siente que va bajando a toda velocidad la escalera de caracol que lleva al fondo del mundo. Apenas si como en sueños oye la voz de Rodrigo, que grita:
—¡Jimena, Jimena ganó! ¡Es decir, yo he ganado otra vez. No eres tú la que va a besarme, no, Jimena mía, soy yo!
Y allá arriba, miradlos, allá arriba, en la cumbre de la poesía española, Rodrigo besa a Jimena en la frente.
Jimena da un suspiro y pierde el sentido en el infinito.
Primer beso de Rodrigo a Jimena. Iban a pasar muchos acontecimientos y muchos meses sin que este beso se repitiera.
¡Ah, cómo repercute ese beso a través de los siglos, cómo ablanda la historia del soldado, cómo humaniza la leyenda del héroe!
Los ojos de la tierra están tendidos hacia esa cumbre. Aquel beso es un círculo luminoso en la punta de todas las miradas.
Abajo, en la plataforma de la vida, iban a aplaudir cuando alguien hizo silencio.
Al día siguiente, ¿cuántos siglos habían pasado? Rodrigo era otro hombre. Estaba inquieto, lánguido. Todos sus gestos tenían una como melancólica seriedad, una fatiga meditabunda.
Sus energías estaban diluidas en una dulcedumbre llena de vaguedad.
Andaba como un sonámbulo. Huía de las gentes y parecía no querer hablar, ni sonreír siquiera, para que sus labios no perdieran el sabor de aquella frente amada, la forma de aquel beso inolvidable.
Silencioso, melancólico, meditativo. Los efectos del beso en aquella alma dura y casta.
El campeón estaba knock-out.
* * *
Pasaron muchos días antes que Rodrigo volviera a la normalidad y que su cuerpo hecho para el movimiento, para el ejercicio violento, para correr y saltar, perdiera el aire de sonámbulo.
Sus compañeros estaban extrañados y no se atrevían a perturbarlo. Rodrigo les inspiraba un respeto majestuoso, y aun en la camaradería sentían ellos cierta distancia, una separación de muchos metros de altura y como le querían, aguardaban pacientemente que él volviera a ellos como antes.
Esto sucedió con ocasión de la venida a la casona del príncipe don Sancho, hijo mayor del rey, del emperador, como se llamaba Fernando I, y por lo tanto el heredero a la corona.
El príncipe tenía un especial cariño por Rodrigo y se sentía atraído por su fama sportiva.
Se prepararon fiestas en recibimiento de don Sancho y los muchachos no sabían ya qué inventar. Era preciso, después de los juegos y los torneos, algo sensacional.
Entonces a Rodrigo se le ocurrió una idea genial. Reunió a todos los compañeros y les dijo. Vais a oír lo que les dijo:
—Muchachos, sacaremos al corralón el toro bravo que bajaron ayer de las sierras y jugaremos con él.
—¡Bien! Buena idea —gritó Alvar Fáñez.
—¿Estáis locos? —Exclamó un prudente—; ¿cómo vais a jugar con un toro bravo? Os dará de cornadas y despanzurrará a medio mundo.
—¿Quién dijo miedo? —respondió don Sancho.
—Desde luego, don Sancho queda excluido del juego —prorrumpió Rodrigo autoritario.
—¡No faltaba más! ¿Por qué razón yo quedo excluido?
—Porque no puede negarse que el juego es peligroso —agregó Rodrigo— y nuestro futuro rey no puede exponer su vida tontamente. Si el príncipe insiste, no sacaremos el toro.
—Ea, sacad el toro; os prometo no tomar parte en el juego.
—No basta; habéis de subiros arriba de aquella carreta y resignaros a sólo contemplar el juego desde allí, quietecito, en familia.
—Así lo haré...
Martín Antolínez se acerca a Rodrigo y le pregunta:
—¿Y cómo vamos a jugar con el toro? No creo que un toro admita juegos.
—Todo admite juegos —responde Rodrigo—. ¿Qué es un torneo? Es un juego. ¿Qué es una batalla? Es un juego en el cual se trata de ser vencedor y no vencido. Se trata de matar al enemigo y de no ser muerto por él. Tú juegas con un toro, tratando de que el toro no te mate, primera parte del juego, y luego de matarlo a él, segunda parte y parte final.
—¡Qué cosas se te ocurren, Rodrigo! Pero yo aún no sé cómo vamos a jugar.
—Ya veremos; inventaremos según como las cosas se presenten. Por lo pronto, es necesario que el enemigo ataque, porque si no ataca no hay juego. Cuando ataque hay que buscar modo de engañarle. Lo primero montemos a caballo, soltemos el toro y veamos cómo se defienden los caballos.
En tres minutos toda la horda de muchachos locos estaba a caballo y con la lanza en ristre esperaba al enemigo.
—Soltad el toro.
Alvar Fáñez y Per Vermúdez corrieron a la puerta del corralón, la puerta que daba hacia el lado de uno de los establos, un establo oscuro y blando de pajas en donde habían encerrado al toro salvaje.
Abrieron la puerta y el toro salió de la noche al día. Un enorme toro negro y un relente sustancioso de lechería saltaron al corralón.
El toro épico. El primer toro del primer verso en el poema heroico y brutal de las corridas. Después de dar tres saltos para deshacerse de la oscuridad del establo, se paró en seco mirando hacia todos lados como cegado por la luz del día.
¡Oh espectáculo incomparable! Ahí está el toro fundador de todas las razas de toros bravos, el primer eslabón de los toros de la muerte. Lanzo mi mirada hacia el pasado y veo una larga cadena de toros muertos, tendidos sobre España, y allá lejos, donde se pierde la vista, el toro de Rodrigo, el gran toro negro.
El toro épico, el primer toro de las futuras tragedias, padre de todas las cornadas mortales que van cosiendo cadáveres a través de la vieja fiesta española.
La gran fiesta de un pueblo macho, duro, recio. Un pueblo de azar, de juego, de juego con la muerte, con el destino. Pueblo de altas y bajas, de grandes fortunas y grandes desgracias. Así como una historia jugada sobre un tapete verde. Le sale un as o le sale un cero. Le sale América o Trafalgar, le sale Góngora o Núñez de Arce, Cervantes o Echegaray, Picasso o Beltrán Massés.
Pueblo de dados, de lotería y de frailes.
Ahí está: el toro épico. El primer toro de los aplausos y de las lágrimas, parado al comienzo de la historia tauromáquica, española, arañando con la pezuña inquieta la primera página del sangriento romance soleado y semanal.
La vida es el juego de la vida y de la muerte. Un juego silencioso, oscuro, escondido en el fondo del organismo. Pero este pueblo español, realista y palpador, quiere ver y tocar el juego todos los domingos, ahí bajo sus narices, sentados al sol o a la sombra, en torno a la plataforma de arena en que la vida vestida de oropeles y colgajos, falsificada detrás de una capa que distrae de su debilidad, piruetea ante la muerte, la muerte metida adentro de un gran bloque de carne y cuernos, de cuero y cólera. ¡Ah, las cuatro c, las cuatro r!
Y el pueblo delira, y el pueblo se embriaga de espasmos.
Dejemos tendidas sobre la península las dos cadenas paralelas, de toros y toreros, y volvamos a nuestro espectáculo.
¡Espectáculo incomparable! De un lado el toro, el inmenso catafalco relleno de muertes, husmeando el aire y buscando la víctima; del otro lado Rodrigo, caballero en su potro alazán, con la lanza lista citando a la fiera.
En un tendido de sombra están el príncipe don Sancho, Arias Gonzalo, Diego Laínez sonriendo convertido en una piedra de atención y de orgullo, Teresa Álvarez temblando, convertida en un mármol de inquietud y de angustia, Jimena inmóvil, más allá de la vida.
Los demás caballeros, detrás de Rodrigo, atentos a sus gestos, esperando sus órdenes.
De pronto el toro clava los ojos en Rodrigo y pone la vida de nuestro héroe entre el paréntesis de sus astas. Retrocede unos pasos, agita el cuello, para desenredar los cuernos del cielo, se recoge entero como un acordeón que va a lanzar los sonidos de la muerte y pega la carrera detrás de sus cuernos en busca del mundo para partirlo en dos.
Rodrigo aprieta la lanza, levanta la rienda, clava las espuelas en el vientre del caballo que se para en dos patas, rascando el firmamento, y justo en el instante en que llega el toro, suelta la rienda y salta fuera de la línea del impulso ciego, clavando la lanza en mitad de las espaldas de la bestia.
La lanza salta en astillas por encima de la admiración general.
—Otra lanza, pronto, pronto —grita Rodrigo, poniéndose a la carrera fuera del alcance del toro.
El caballo ágil, obedece al amo con una soltura incomparable.
Rápido el toro se revuelve sobre la tornamesa de sus patas posteriores y sangrando, echando espumarajos de furia, busca otra vez al ofensor. En vano los otros caballeros le llaman y tratan de atraerlo hacia ellos. El toro busca a Rodrigo; quiere vengar la herida en el heridor.
En el tendido de sombra los hombres aplauden, Teresa Álvarez lanza un suspiro de desahogo, en los ojos de Jimena aparece una lágrima, tiembla un instante, cae sobre mi novela y no puedo impedir que ruede a través de toda esta página.
Rodrigo tiene ya otra lanza y caracoleando sobre su potro busca nuevamente el encuentro, provoca el ataque pasando y repasando al galope frente al toro.
Vuelve el toro a la carga, a la carga franca y violenta. Rodrigo le evita y con una habilidad sin igual salva su caballo de todas las embestidas.
El toro adquiere maña, se pone astucioso. Medita. Hace que se aleja, mira de reojo. El terrible toro negro, huele la tierra, se acerca sigiloso a paso de noche y se desboca en una carrera de huracán. Rodrigo clava las espuelas al caballo, salta a un lado... Casi le pesca una pata. El cuerno pasa rozando el anca de su potro, pero la lanza bien segura vuelve a romper las carnes de la bestia afiebrada, enfurecida y vuelve a saltar en pedazos por el aire.
¡Pobre caballo! ¡De buena se ha escapado!
—Ahora dadme mi espada —grita Rodrigo— y traedme una manta.
Le presentan la espada y una capa. Apéase del caballo con espanto de todos los circunstantes y con paso resuelto se dirige al toro.
Lo llama, lo atrae, patea en el suelo, avanzando el pie izquierdo, con ese movimiento que hoy se ha hecho clásico en el toreo.
A ver qué pasa.
Todos los corazones han dejado de latir. No vuela una mosca en el universo.
El toro lo examina. No puede creer a sus ojos. ¡Cómo! ¿Su enemigo a pie? Ahora verás. ¡Qué regocijo! Se le cae la baba de gusto, abre enormes las mandíbulas, riendo a carcajadas. La venganza es el plato de los dioses, la alfalfa de los toros.
La bestia, la fiera, se recoge sobre sí misma, clava los ojos en Rodrigo, fijos, terriblemente fijos. Una hilera de puntitos sale de sus ojos hasta el corazón de Rodrigo y como un bólido se lanza a la carrera en medio de sus astas.
Rodrigo le hace un quiebro magistral. Vuelve el toro vertiginoso en busca del bulto. Verónicas, chicuelinas. El héroe le acaricia el testuz y se escurre saltando a la derecha, saltando a la izquierda, dando botes formidables con sus nervios de caucho.