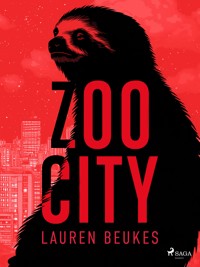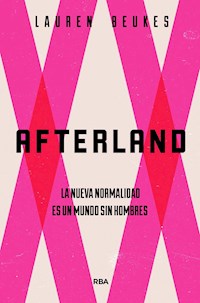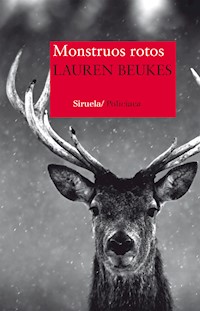
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Krimi
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
«Tengo que decirlo: ¡este libro es alucinante, una fantasmagoría criminal! Esta espléndida novela es un manual para explorar la decadencia humana elevada a la enésima potencia». James Ellroy En Detroit, la ciudad que se ha convertido en el símbolo de la muerte del sueño americano, una ciudad embargada, desahuciada, un asesino en serie pretende redimir sus frustraciones artísticas a través del horror. La detective de homicidios Gabriella Versado ha visto muchos cadáveres a lo largo de sus ocho años de carrera, pero este es demasiado macabro incluso para los estándares de Detroit: el tronco de un niño de doce años aparece pegado a la parte trasera de un ciervo, en una suerte de fusión repulsiva. A medida que la policía va hallando cadáveres cada vez más inquietantes, surge una pregunta: ¿cómo se puede sobrevivir en esa ciudad, escombrera del sueño americano? Monstruos rotos es un thriller que trasciende el género y que muestra ciudades rotas, sueños rotos y personas rotas que buscan recomponerse. Lauren Beukes se mueve sin esfuerzo entre los distintos submundos de la ciudad, ya sean comisarías de policía, las vidas secretas de unas adolescentes obsesionadas con internet, refugios para indigentes o los vecindarios moribundos de una ciudad renqueante, todo mientras se asoma al universo perturbadoramente hermoso y casi sobrenatural que existe en las fronteras.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 619
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Créditos
Edición en formato digital: enero de 2016
Título original: Broken Monsters
En cubierta: fotografía de © Mark Caunt / Shutterstock.com
Diseño gráfico: Ediciones Siruela
© Lauren Beukes, 2014
© De la traducción, Rubén Martín Giráldez
© Ediciones Siruela, S. A., 2016
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-16638-35-2
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
Domingo 9 de noviembre
Antes
Cita
Lunes 10 de noviembre
Antes
Cita
Martes 11 de noviembre
Miércoles 12 de noviembre
Jueves 13 de noviembre
Viernes 14 de noviembre
Sábado 15 de noviembre
Domingo 16 de noviembre
Lunes 17 de noviembre
Martes 18 de noviembre
Miércoles 19 de noviembre
Después
Agradecimientos
Notas
Soñé con un chico que en lugar de pies tenía
muelles para saltar muy alto. Tan alto que no había manera
de atraparlo. Aunque al final lo logré. Pero luego
no se volvió a levantar.
Me dejé la piel. Le conseguí unos pies nuevos.
Hice un trabajo de primera,
ni os lo podéis imaginar.
Pero no se levantó. Y la puerta
no se abrió.
MONSTRUOS ROTOS
Domingo 9 de noviembre
Bambi
El cuerpo. El-cuerpo-el-cuerpo-el-cuerpo, piensa. Las palabras pierden el sentido cuando las repites. Lo mismo les sucede a los cuerpos, aun con todas sus variantes. Un muerto es un muerto. Los cómos y los porqués son lo único que cambia. Repasemos. Por congelación. Disparo. Puñaladas. Apaleamiento con un objeto romo, con un objeto afilado, sin objeto alguno cuando los puños bastan. Pim pam y arreando. ¡No sabes lo que te va tocar! Pero hasta para la violencia hay límites creativos.
Gabriella querría que alguien se lo hubiese dicho al cabrón degenerado que ha hecho esto. Porque esto es una cosa dis-tin-ta. Que es como se llamaba, casualmente, la trabajadora sexual a la que soltó con un aviso la semana pasada. Eso es casi lo único que hace el Departamento de Policía de Detroit últimamente, repartir avisos inútiles en La. Ciudad. Más. Violenta. De. Estados. Unidos. Tararán. Le parece oír la voz de su hija, el tono teatral de película de miedo que emplearía Layla para enfatizar esas palabras. Todos los apelativos con los que carga Detroit, arrastrando su tremendo simbolismo tras de sí como las latas que cuelgan de un coche con la inscripción de «Recién casados». ¿Hay alguien que siga haciendo eso, latas y espuma de afeitar?, se pregunta. ¿Lo ha hecho alguien alguna vez? ¿O es algo que se han inventado, como lo de que un diamante es para siempre, el Santa Claus vestido de rojo Coca-Cola o que las madres estrechan lazos con sus hijas frente a un par de yogures helados desnatados? Ella ha descubierto que las mejores conversaciones que mantiene con Layla son las que se desarrollan en su cabeza.
—¿Inspectora? ¿Está usted...? —pregunta el agente de uniforme. Porque está ahí plantada en la penumbra del túnel, mirando fijamente al chico con las manos enterradas en los bolsillos de la chaqueta. Se ha dejado los puñeteros guantes en el coche y tiene los dedos entumecidos por el viento helado que se cuela desde del río. El invierno enseña los dientes, aunque justo acaba de empezar noviembre.
—Sí, perfectamente —lo interrumpe mientras lee el nombre de la placa—. Estoy pensando en el adhesivo, agente Jones.
Porque solo con superglue no habría manera. Mantener unidas las partes mientras movían el cuerpo. Aquí no es donde murió el chico. No hay bastante sangre en el escenario. Y ni rastro de la mitad que falta.
Negro. No es ninguna sorpresa en esta ciudad. Diez años, diría. Tal vez más si tenemos en cuenta una posible malnutrición o problemas de desarrollo. Pongamos entre diez y dieciséis. Desnudo. Desnudo hasta donde le es posible estarlo. Es más que probable que el resto del cuerpo lleve pantalones, la cartera en el bolsillo de atrás y un móvil sin saldo que aun así haría que llamar a su madre fuese muchísimo más fácil.
Dondequiera que esté el resto.
Está tumbado de lado, las piernas encogidas, los ojos cerrados, aspecto sereno. La posición de recuperación. Solo que él no se va a recuperar nunca y que esas no son sus piernas. Delgado como un fideo. La piel bonita, a pesar de que se ha vuelto amarillenta por la pérdida de sangre. Preadolescente, determina. Sin marcas de acné. Sin arañazos ni heridas, ni señal alguna de que opusiera resistencia ni de que nada malo le haya pasado. Por encima de la cintura.
Por debajo de la cintura es otra historia. Madre mía. Eso es otro cantar. Tiene un tajo oscuro justo encima del sitio en el que deberían empezar las caderas, y por ahí de alguna manera... lo han ensamblado a los cuartos traseros de un ciervo, pezuñas incluidas. La veta blanca de la cola asoma tiesa como una alegre banderita. El pelaje marrón está encrespado a causa de la sangre seca. Las carnes parecen fundirse en la juntura.
El agente Jones se ha quedado un poco más atrás. El olor es horroroso. Gabriella deduce que los intestinos han sido seccionados, en ambos cuerpos, y están soltando mierda y sangre en las cavidades unidas. A esto hay que añadir el fuerte hedor proveniente de las glándulas odoríferas del ciervo. Se compadece del forense que tenga que abrir este desastre. Mejor eso que el papeleo, de todas formas. O que tratar con los puñeteros periodistas o, peor aún, con la alcaldía.
—Tenga. —Se saca del bolsillo un botecito de brillo de labios. Lo compró en un arrebato con la intención de aplacar a Layla. Un cosmético con sabor a caramelo: eso fijo que salva la brecha que hay entre ellas—. No es mentol, pero algo es algo.
—Gracias —responde él agradecido, cosa que lo señala como un PN. Puto Novato. Moja el dedo en el botecito y se extiende la untuosa crema bajo la nariz; un moco con sabor a cereza. Y con brillantina, descubre ahora Gabi, pero no se lo dice. Pequeños placeres.
—No manche la escena del crimen —le advierte.
—No, no, de ninguna manera.
—Y no se le ocurra hacer fotos con el móvil para enseñárselas a sus colegas. —Mira a su alrededor, el túnel cubierto de grafitis que crecen como sarro en los muros desnudos de esta ciudad, el peso de la oscuridad minutos antes del amanecer, el tráfico escaso—. Vamos a mantener este asunto bajo control.
No lo controlan ni por asomo.
Anoche me salvó la vida una DJ1
Un codazo en la mandíbula saca de golpe a Jonno de las simas más profundas del sueño. Se despierta estremecido y desorientado y se sorprende en plena pelea con las sábanas. La chica de anoche —Jen Q— se da la vuelta con los brazos por encima de la cabeza, dejando a la vista un tatuaje de pájaros que va del pecho al hombro. No es consciente de que ha estado a punto de provocarle una conmoción cerebral. Le tiemblan los párpados en fase REM, atrapada en un sueño que la hace respirar entrecortadamente, de forma similar al jadeo de placer que le había arrancado él poco antes mientras lo cabalgaba, sujetándola por las caderas. Al correrse, echó la cabeza hacia atrás, sacudiendo la melena de trencitas con tan mala suerte para Jonno que una le dio en el ojo, lo que motivó la brusca interrupción del acto y lo dejó lagrimeando y parpadeando dolorido.
—Tranquila... —le dice mientras le acaricia la espalda para que se le pase.
Nota el halo oscuro de una resaca sobrevolando su cabeza, presta a abalanzarse sobre él. Pero no todavía. Sin ninguna lógica, el dolor del codazo en la mandíbula parece mantenerla a raya.
—Mmmff —dice, no del todo despierta.
Pero Jonno ha rasgado la envoltura de la pesadilla. Le pasa la palma de la mano por la curva de la cintura, bajo las sábanas. Su polla reacciona.
Ya le ha hecho daño dos veces en una noche. Es muy posible que lo siguiente sea romperle el corazón. Lo había intuido por la forma en que justo después se puso a repetir «Ay, Dios mío, lo siento mucho» sin poder aguantarse la risa y se estrelló contra su pecho carcajeándose mientras a él le lagrimeaba el ojo. «Esto no es precisamente un gesto de solidaridad», se quejó en el momento, pero le resultó agradable el peso de su cuerpo sacudido por la risa.
—¿Quieres volver a follar? —le susurra ahora al oído.
—Mañana —murmura, sin embargo separa las piernas para que a él le quepa la mano—. Qué gusto. Sigue haciendo eso.
Suspira y se da la vuelta para que él pueda colocarse a su espalda. Él le aprieta el miembro duro contra el culo mientras le masajea el clítoris con los dedos hasta que se da cuenta de que respira más profundamente porque se ha dormido. Genial.
Se tumba bocarriba y echa un vistazo al cuarto, pero no se puede decir que haya demasiadas pistas. Ventiladores de madera en el techo: 1 unidad. Armarios modernos de estilo escandinavo: 1 unidad. Persianas de cañas en la ventana. La ropa de ambos esparcida por el suelo. Ni un libro, algo preocupante en el caso de que se plantee enamorarse de ella. ¿Le contó que era escritor?
Se pregunta de qué será la Q. ¿Un apellido real o una coletilla de DJ? Jen X habría sido demasiado descarado, imagina. No es su estilo, según puede deducir por lo que sabe. Que es, para resumirlo en uno de los listículos de fácil asimilación que no se cansa de elaborar en lugar de ganarse la vida como una persona decente, lo siguiente:
1) Las canciones que pinchó anoche en la fiesta supuestamente secreta en el Eastern Market, en el sótano de una tienda de camisetas, a la que acudió un centenar de personas. No recuerda la música que ponía, pero era ese momento de la noche en que todo se confunde en un bum bum bum.
2) Su manera de bailar, con las trenzas retorcidas en lo alto de la cabeza para evitar precisamente la clase de golpe que le había dado a él. Fue lo primero en lo que se fijó. Se movía como si fuera feliz. Y cuando sus miradas se cruzaron le sonrió. Eso le gustó. No iba tan de sobrada como para no sonreírle.
3) El modo impaciente con que se arrancaba el cigarrillo de la boca cuando estaban fuera, antes de conocerse, ligados únicamente por la camaradería del fumador, obligados a aguantar el frío con la vaga promesa de un enfisema en un futuro lejano. Hablaron sobre la Motown y el tecno. Sobre ese documental de Rodriguez. La quiebra. Todos los temas de conversación facilones de rigor. En un momento dado pensó que iba a dar una calada, y lo que hizo fue besarlo.
4) Se enrollaron en el coche de ella. Su memoria retiene instantáneas, Instagrams en realidad, porque están borrosas en los bordes: siguiéndola por una callejuela cercada de setos que rodeaba una vivienda hasta una casita apartada, besándole el cuello mientras ella trasteaba con las llaves, el olor de su piel volviéndole loco, palabrotas, risas, su chisss repentino al abrirse la puerta y trastabillar hacia el interior.
5) Los contornos de los muebles en la oscuridad mientras lo guiaba hasta el dormitorio. Borrachos los dos. O por lo menos él. Fue consciente por la manera en que el cuarto dio vueltas por unos instantes. Besos, tirones para sacarse la ropa. El tacto al penetrarla.
Mierda. ¿Usaron condón? El estómago le da un vuelco al ocurrírsele, pero no por los motivos que se lo habrían provocado un año antes.
La chica suelta un ronquidito de conejo y él esquiva otro golpe. Mal vamos. Por la lucidez de sus pensamientos es consciente de que no va a volver a dormirse. Se ha convertido en un experto en su propio insomnio. Normalmente, lo que lo despierta de golpe en plena noche con el corazón desbocado es el miedo. Se inclina en su lado de la cama intentando sacar su teléfono del bolsillo de la chaqueta. Las cuatro cuarenta y ocho. Es más tarde de lo habitual, que suelen ser las dos de la madrugada. Debería echar un polvo más a menudo. No me digas, Sherlock.
Jonno no abre la bandeja del correo, aunque un número encima del sobre insiste en que tiene mensajes nuevos. También tiene nuevos mensajes de voz, según el dígito dentro de la imagen del bocadillo. En el pasado, los únicos símbolos que inspiraban un pavor tan tremebundo eran los signos de la peste. Una X negra pintada en la puerta.
En lugar de eso, abre el navegador y busca Jen Q. Solo aparecen un par de páginas de resultados de búsqueda que se reducen a la lista de algún festival o alguna agenda de conciertos. Un escueto perfil en alguna página de reseñas musicales. Pero en lo que se refiere a redes sociales está en todas las salsas. Todas las habituales e incluso una página de MySpace, lo que significa que probablemente es un poco más mayor de lo que pensaba. Clica entre sus selfies, sus citas edificantes, sus publicaciones de autobombo. «Flipándolo con pinchar en el Coal Club esta noxe. ¡5 $ x cabeza!». Todo milongas superficiales, de cara a la galería. Él sabe de qué va.
La resaca va remitiendo. Va a necesitar algo para mantenerla a raya.
Aparta la colcha y se sienta en el borde de la cama a la espera de que se le pasen las náuseas. Jen ni se inmuta. Tiene ojos de mapache por culpa del lápiz corrido. Cate no se hubiese metido en la cama sin quitarse antes el maquillaje. Hace un frío que pela. La arropa con la colcha hasta los pájaros del hombro, se echa una chaqueta por encima y se tambalea hacia donde espera que se encuentre el cuarto de baño en busca de algo para la migraña.
Debería escribir algo. Lo que fuese. En Detroit, a cada cuatro pasos te tropiezas con una historia. Pero los nativos ya las han escrito todas. Que te den por culo a ti y a tu Pulitzer, Charlie LeDuff, piensa mientras tienta la pared para encender la luz.
Da un respingo al encenderse la lámpara halógena y ver su reflejo en el espejo del botiquín: no es que sea despiadado, es directamente perverso. Se examina la cara. El abotargamiento desaparecerá en cuanto recupere algo de sueño. Las reglas de George Clooney: las patas de gallo en un hombre son sexis y los rodales blancos en la barba zarrapastrosa de seis días son el sello de la experiencia. Treinta y siete años y todavía metiéndote en la cama con una DJ.
Tampoco está tan mal, se dice burlón. Hace caso omiso a su trol interior, que lo pincha: Sí, pero no es Cate, ¿verdad?
¿Quién sabe?, piensa. Igual lo es. Igual es muy lista, profunda y divertida. Podría seguirla de aquí para allá, cada noche una actuación en una ciudad distinta, escribir en habitaciones de hotel.
Claro, porque hasta el momento ese sistema te está yendo de perlas.
—¿Te has perdido? —pregunta Jen apoyada en la puerta vestida con un camisón azul de franela feísimo. También tiene la cara un poco abotargada (algo encantador, a su manera). Se frota distraídamente la clavícula y deja a la vista un atisbo de piel suave.
—Ah, ey. Estaba buscando un ibuprofeno. O lo que sea.
—¿Has mirado en el botiquín? —Divertida, se estira y lo abre con un dedo. Hay un revoltijo de productos cosméticos, frascos de medicamentos, un paquete de tampones que le obligan a apartar la mirada como si volviese a tener doce años y, cosa alarmante, un puñado de agujas en su envoltorio de plástico. Coge uno de los frascos y le caen un par de aspirinas en la mano—. Puedes usar el vaso que hay encima del lavabo. Está limpio. ¿Vas a volver a la cama?
—Claro.
Se traga las pastillas y la sigue de vuelta al dormitorio.
Ella se deshace del horrible camisón dejándolo caer de sus hombros como un luchador y se mete en la cama.
—He visto la cara que ponías. No tienes que preocuparte, tengo «azúcar», como lo llamaba mi abuela.
—¿Cómo?
—Las agujas. Soy diabética. Las tengo de reserva por si acaso me quedo sin plumas. ¿O qué, te pensabas que te habías liado con una yonqui?
—Por una décima de segundo se me ha pasado por la cabeza.
—¿No te has alegrado de que hayamos usado protección?
—¿La hemos usado? —Ahuyenta el ramalazo de decepción—. Estoy un poco atontado. No es que importe, ya que no eres una, bueno, hmmm.
Es consciente de la pinta de idiota que debe de tener con la cazadora abrochada hasta arriba y la polla colgando. Un tipo hábil 2.
—¿No te acuerdas? Eso me hiere en el amor propio.
Pero está sonriendo arropada con la colcha hasta la barbilla.
—Vas a tener que recordármelo.
—Ven aquí —le dice levantando la colcha y señalando con un gesto de la cabeza el paquete de Durex que hay en la mesilla de noche. Él es de los que sabe pillar una indirecta.
—¿Qué soñabas? —le susurra en el pabellón perfectamente ondulado de la oreja mientras la penetra.
—¿Tiene eso alguna importancia?
Se arquea a su vez para recibirlo y en ese preciso momento lo cierto es que no tiene importancia.
—Venga, despierta. Tienes que marcharte.
—¿Mmmmf? —logra mascullar Jonno mientras ella lo empuja fuera de la cama.
Por un instante se siente confuso, luego recuerda dónde coño está. DJ buenorra. Le has metido la polla. Puedes estar contento, chavalote.
—Pero si todavía es de noche —protesta entre la bruma del sueño mientras se pone, pese a todo, los calzoncillos. Planta el pie en uno de los condones usados. Nota la viscosidad a pesar de llevar puesto el calcetín.
—Date prisa. Lo digo en serio.
—¿Ha empezado ya el apocalipsis zombi?
Se pone la camiseta y se da cuenta de que está al revés. Se la saca de un tirón y vuelve a empezar. Ella lo observa sentada desnuda en la cama con las piernas cruzadas y sonriendo.
—Eres un tío peculiar, Tommy.
—Jonno.
Le duele más de lo que debería.
Ella se lleva las manos a la boca:
—Ay, Dios, perdón. Oh, esto es terrible, qué vergüenza. —Sofoca una risa de nuevo. Se inclina hacia delante y entierra la cabeza entre las piernas. No puede parar de reír—. Perdón.
—Lo menos que puedes hacer es invitarme a desayunar —replica él fingiendo gran indignación. Se sube los tejanos y la cremallera. A ver si no la fastidia.
—De acuerdo. Pero solo si sales de aquí ahora mismo.
Él baja la voz.
—¿Son zombis? Porque si es eso, creo que lo mejor es que vayamos improvisando armas.
—Peor que eso, bobo. Es mi padre.
—Espera.
Su cerebro escarba como un perro con la vejiga a reventar esperando en la puerta. Vuelve a mirar a su alrededor. Desde luego no es el cuarto de una adolescente. Y lo que tiene delante es un cuerpo de mujer. La suavidad, la rotundidad y las arrugas de expresión en la piel. Ella advierte su expresión de pánico y se ríe todavía más fuerte apoyándose en él con una mano en su estómago. Él mete barriga automáticamente. Ya te ha visto desnudo, lumbreras.
—Has pensado que...
—Con los zombis puedo.
—Tengo veintinueve, idiota.
—Bueno, gracias a Dios. —Y no es verdad, piensa. El perfil que leyó anoche decía que tenía treinta y tres.
—Vivo en casa. De momento.
—¿Y tu padre se cree que no tienes relaciones sexuales?
—No bajo su techo. Bueno, dentro de su propiedad.
—Ah.
—Eso es.
—Entonces igual debería ir tirando.
—Igual sí. —Sonríe desencajada sin poder evitarlo. Señala hacia la puerta con la cabeza—. Ya conoces el camino.
—Pero me vas a invitar a desayunar, de todas formas.
—Hoy no. Tengo lío familiar.
—Entonces mañana.
Recupera la compostura.
—Hay una cafetería en Corktown. Te veo allí a las diez.
—No es demasiado concreto.
—La encontrarás.
—Cogeré un taxi de vuelta, entonces. Y mañana nos vemos. —Intenta que no suene desesperado.
—Muy bien.
Está radiante.
—De acuerdo. —Se queda todavía un momento allí parado.
—Deberías marcharte.
—Dejarte aquí me parece muy mala idea.
—Pero vas a tener que hacerlo igualmente.
—Muy bien. ¿Sabes qué? Es encantador que no digas palabrotas.
—¡Vete! ¡Mecachis en la mar!
Él se inclina y la hace doblarse en un apasionado beso.
—Muy bien.
Recorre con gran sigilo y cautela el pasillo sin mirar atrás, apestando a eau de coñito. En vano.
—Mmmm —dice asomando la cabeza por la puerta del dormitorio. Ella está tumbada tapándose la cara con un brazo y una mano entre las piernas—. Siento mucho ¿interrumpir?
La chica se incorpora en la cama sin el más mínimo atisbo de bochorno.
—¿Quieres irte de una vez?
—Pues sí. Lo que pasa es que... —Se encoge de hombros impotente—. No sé dónde estamos. Era de noche cuando llegamos. Si me puedes decir el barrio, al menos.
Bajo la mesa
TK se despierta debajo de una mesa en una casa desconocida. Los pies le sobresalen por un extremo calzados con unas botas negras y desgastadas. Ha cogido un cojín del sofá para ponérselo bajo la cabeza y ha usado una de las cortinas a modo de manta. Uno tiene que improvisar. A los once años era capaz de vencer a la mayoría de los adultos bebiendo, pero hoy no es el caso. Veintitrés años sin probar ni gota, y tiene las medallas de Alcohólicos Anónimos para demostrarlo, aunque estén en una caja de cartón con el resto de sus cosas en casa de su hermana, en Flint.
El mantel deja pasar la luz del amanecer, de un gris aletargado. Como una mortaja. No le extraña que estuviese soñando que lo enterraban vivo. Al mirar fijamente las vetas oscuras de la madera se siente como si estuviese dentro de un ataúd: el modelo de lujo por el que tienes que desembolsar un extra, con el exterior en color crema, los agarraderos chapados en oro y el interior forrado de seda. No como en el que enterraron a su madre. Pero esa es una ocurrencia morbosa; hace un día espléndido, tiene un gran porvenir por delante y una casa entera por explorar.
Otro habría dormido en una de las camas del piso superior, pero la familia se ha llevado el colchón de matrimonio y no le ha parecido bien usar los de los cuartos de los niños. Además, es uno de sus talentos especiales. Posee el don de poder dormir en cualquier parte y en cualquier momento. Una vez trabajó en una cadena de montaje fabricando tornillos donde si uno era espabilado, le ponía ganas y sabía disimular, podía hacer el trabajo de dos hombres durante una o dos horas mientras el otro echaba una cabezadita, y luego al revés. A los jefes no les gustaba, pero mientras el trabajo saliese adelante, ¿qué más les daba? Se le antoja que duerme mejor si hay mucho ruido. Condicionamiento, lo llaman. ¿Taladros, pernos y el chirrido de la maquinaria pesada? Eso para él no es más que una nana. Un puñado de pájaros piando para recibir el nuevo día no tiene nada que hacer.
Se oye un estrépito en la cocina. Se incorpora a toda prisa y estampa la cabeza contra la parte de debajo de la mesa. Maldita sea. No debería haberse confiado tanto, por más que la puerta estuviese cerrada y le hubiesen dado una especie de permiso.
Intentó hacerlo con toda la cortesía del mundo. Esperó en la esquina, en la acera de enfrente, mientras la familia metía las maletas en el coche y cargaba todo en una camioneta y en un remolque de alquiler. Ataron al techo el colchón y sobre este una mesa con las patas hacia arriba como un bicho muerto. Los niños entraban y salían de la casa con cajas, por turnos, mientras las sombras de la tarde se iban alargando. La mujer no le quitaba ojo de encima, como si la orden de ejecución de hipoteca plastificada y pegada en la puerta fuese culpa suya por algún motivo. Y los niños lo mismo. Le dirigían miradas ladinas y se miraban entre ellos, excepto el bebé, claro, que quería meterse en las cajas para jugar. Un niñito bien guapo que andaba a ras de suelo como uno de esos juguetes que funcionan con cuerda.
TK intentó actuar con despreocupación. Se tomó su tiempo para liarse un cigarrillo y fumárselo. No pretendía asustarlos, pero tampoco podía marcharse y dejarlo todo al azar. Podía presentarse otro. Y vale, es algo que resulta improbable en este barrio donde la suya es la última casa en pie en medio de un montón de parcelas llenas de maleza y desperdicios quemados; y solo se ha topado con ellos porque a eso es a lo que se dedica, a deambular por la ciudad a ver si cae algo. Las coincidencias brutales no son ninguna novedad para TK. Que le pregunten si no a su madre y a su hermana gemela, que hizo que la mataran.
—Déjalo —musitó el marido mientras tiraba de las cuerdas para asegurarse de que todo estaba bien sujeto. Pero ella había ido calentándose, haciendo como si no existiese durante todo el tiempo que estuvo esperando.
—No —replicó tendiéndole el bebé al hombre, y atravesó a zancadas la hierba verde hacia TK, con los puñitos apretados como si fuese un jugador de rugby profesional en lugar de un retaco insignificante. El marido dio unos pasos para seguirla y entonces se dio cuenta de que al pasarle el niño lo había inmovilizado.
TK tiró al suelo el cigarrillo y lo pisó para apagarlo. Es una descortesía exhalarle tu veneno a otro en la cara. Igual que ensuciar o desperdiciar tabaco, aunque sea del más barato. Recogió la colilla y se la metió en el bolsillo. Cuando se irguió de nuevo la tenía delante, con los brazos en jarras y echando chispas. No contra él, en realidad, pero a veces la gente necesita un chivo expiatorio. Lo había visto en bastantes ocasiones, en el albergue, en las reuniones. No tenía problema en encarnar ese papel para ella.
—¿Es que no puedes esperar a que nos hayamos marchado..., buitre?
Se le quebró la voz a mitad de frase, pero el insulto se abrió paso dando tumbos hasta llegar a él. De buitres sabe poco más que lo que ha visto en la tele, bichos abalanzándose en pos de alguna carroña. Si hubiese tenido la oportunidad le habría dicho que él es más bien como uno de esos perros callejeros de la ciudad, porque son oportunistas sin vergüenza y puedes maldecirlos lo que te dé la gana, que han aprendido a no tomárselo como algo personal. De todas formas se refiere a los animales solitarios. Cuando se agrupan es cuando tienes un problema. Solo hace falta un perro malo para que el resto se convierta en una caterva de fauces ávidas y gruñidos. Pero él es un chucho solitario y algo sabe de cómo menear la cola.
—Lamento ver que se marchan, señora —dijo TK tranquilo, mirándola a los ojos—. En los buenos tiempos, solo se iban de Detroit los blancos de buena familia.
Atajó la indignación de raíz. Eso es lo que hacen los buenos modales: le dan la vuelta a la tortilla. Hay que tratar a las personas como personas, eso es algo que le enseñó su madre, además de a usar una pistola y cuál era la tarifa mínima de una puta.
—Sí, bueno, díselo a los del banco —respondió ella restregándose los ojos.
—No se preocupe por sus cosas, señora. Me encargaré de que todo encuentre el mejor sitio y utilidad.
—Gracias. Supongo. —El tono era amargo. Le gritó a su marido, que estaba a punto de cerrar la puerta—: ¡Déjala! Va a dar lo mismo. ¿Verdad? —Miró a TK en busca de confirmación para más cosas de las que él mismo sospechó que era capaz de darle. Pero lo intentó de todas formas.
—Sí, señora. Buena suerte —respondió solemne.
—¡Ja! El que se queda eres tú.
—¿Todo bien? —preguntó el marido a lo lejos.
Las portezuelas del coche se cerraron, pero dejaron la casa abierta a la luz del atardecer, así como a la entrada de cualquier oportunista desvergonzado que por allí rondase.
TK esperó hasta que las luces del remolque desaparecieron al doblar la esquina antes de entrar y cerrar la puerta tras él. Accionó el interruptor, pero ya habían cortado la luz y tomó la decisión expeditiva —de la que se arrepentía ahora, a la vista del ruido que le llegaba desde la cocina— de esperar hasta el día siguiente para comprobar qué había quedado.
Algo se hace añicos. Cristal o loza, lo que hace pensar a TK que no se trata de ningún saqueador. No le gusta usar esa palabra. Implica robo, y él no ha robado una sola cosa jamás, ni siquiera de niño, cuando era un desastre. Lo suyo es la recuperación y redistribución de bienes. También la orientación laboral, el servicio técnico, los grupos de apoyo, el reciclaje y —cuando no le queda más remedio— las tareas de limpieza en la tienda de artículos para fiestas de la calle Franklin. Puede parecer un lugar de trabajo extraño para un exalcohólico, pero así no tiene que hacer nada deshonroso, y nunca acepta dinero de los menores de edad que buscan a alguien que les compre cerveza, como hacen los vagabundos. O, como él prefiere llamarlos, los discapacitados domésticos.
Los ruidos de la cocina tienen algo de desmañado. Como trastabillante. A lo mejor es un borracho. O quién sabe. Sale de debajo de la mesa a gatas, palpándose el cuerpo en busca del espray de pimienta que lleva encima. Caducado, pero no puedes creerte siempre lo que pone en la caja. Tiene una cuchilla oculta en el bastón, un artilugio tosco que se fabricó él mismo, pero el espray de pimienta le ha dado buenos resultados, sobre todo con perros salvajes, siempre que uno no tenga el viento en contra ni esté en un callejón sin salida, algo que ya le sucedió en el pasado, pero solo una vez. Thomas Michael Keen aprende rápido.
Avanza en silencio hacia la cocina mientras quita el seguro de la boquilla del espray y lo alza hacia el intruso. Se asoma por el borde de la puerta. La cocina está hecha un cristo. Armarios abiertos de par en par. Comida desparramada por el suelo. La mujer que le echó la bronca en el césped no dejaría su casa así ni de broma.
El rostro de un bandido peludo asoma desde detrás de una de las puertas del armario con la boca pringada de sangre brillante. TK suelta una palabrota. Y entonces el mapache continúa lamiendo la mermelada de frambuesa del suelo, entre los restos destrozados del tarro que la contenía.
—¡Vete! ¡Tira! ¡Fuera de aquí!
El mapache alza la cabeza y lo observa. TK se abalanza sobre el animal agitando los brazos y gritando.
—¡Mueve ese culo peludo!
Se encrespa, luego se lo piensa mejor y corre hacia la trampilla del gato. Una corriente de aire frío y un golpe seco del plástico y ya está fuera, huyendo en plena madrugada para salvar el pellejo. Y ahora ambos tienen una historia que contar.
Por un momento, TK se plantea volver a meterse bajo la mesa y dormirse de nuevo hasta que el sol haya salido del todo, pero el subidón de adrenalina que le ha dado por culpa del puñetero bichejo se lo impide.
Con la estúpida esperanza de que sea de gas y no eléctrica, prueba los fogones por si puede hacerse una taza de café. Por desgracia, es eléctrica (probablemente venía instalada ya en la casa). Si logra desconectarla y encontrar la manera de transportarla hasta la chatarrería igual se saca cincuenta pavos. Ya está catalogando mentalmente.
Pero uno necesita su chute de cafeína, así que engulle una cucharada de café instantáneo mezclado con azúcar moreno y lo hace bajar con un trago de agua. El grifo espurrea y resuella de un modo inquietante. El ayuntamiento debe de haberla cortado también. Porque, de lo contrario, una casa con tres niños como esta seguramente cuenta con un depósito de buen tamaño, agua de sobra para lavarse, afeitarse y tirar de la cadena después de hacer lo que haya que hacer. Hay que vivir en la calle para apreciar la decadencia pura de un inodoro de blanca porcelana provisto de cadena.
Una vez, a los trece años, fue casero y el mayor de los drogatas. Se mudó a un edificio abandonado, arrancó los tablones, puso cortinas, cortó el césped, acordó darle una parte a una agradable señora china para que se pasase una vez a la semana a cobrar el alquiler, porque ¿quién iba a pagarle a un niño? Aprendió de un viejo electricista los rudimentos para pinchar la corriente sin freírse como un huevo, y llenaban cubos de agua con la manguera del jardín cuando los vecinos estaban fuera. La cosa fue sobre ruedas mientras sus inquilinos guardaron las apariencias y cuidaron del lugar, pero no puedes esperar que una pandilla de drogatas no joda algo bueno. Al final comenzaron a montar fiestas en el césped de delante, los vecinos llamaron a la policía y tuvieron que abandonar aquel abandominio.
Tenía la intención de empezar desde cero en cualquier otro lugar y entonces fue cuando mataron a su madre, se desangró en sus brazos y el sistema de justicia lo puso a él fuera de circulación. Diez años seguidos y luego venga a entrar y salir. La cárcel es como la priva, un hábito difícil de dejar. Solía ahogar las penas con cualquier cosa que tuviera a mano, lo que terminaba metiéndolo de nuevo en problemas. Ahora sabe cómo blindarse la sesera, igual que las ventanas selladas con tablones.
TK hurga en los armarios de la cocina hasta que encuentra un montón de bolsas de basura negras y entonces se dirige al piso de arriba para explorar cada habitación con cuidado. Han hecho el equipaje con prisas, dejándose prendas de ropa en los percheros y tiradas por el suelo. Lo dobla todo y lo mete en bolsas. Un montón para él, otro para enviar a Florrie, lo que sobra para que Ramón rebusque y el resto lo llevarán a la iglesia.
Se prueba una camisa de franela, pero las mangas son demasiado cortas. Lo mismo le sucede con una americana. Es lo que tiene ser tan grandullón. Pero un par de zapatillas rojas que se encuentra dentro de una caja al fondo del ropero le entran bastante bien. Y tampoco es que les pase nada, están prácticamente nuevas, aparte de una mancha negra de aceite en la puntera de la derecha. Se las mete bajo la axila y amontona juguetes rotos, toallitas para bebés, un tubo medio lleno de pomada para la irritación del culito (cuando uno está en plena campaña de recuperación de bienes todo está medio lleno) y los echa en una de las bolsas.
Lo único que le hace falta es un golpe de suerte. Encontrar esa casa que alberga un maletín repleto de dinero. Probablemente podría comprarle esta propiedad al banco por ¿cuánto?, ¿diez de los grandes? Tal vez menos, en este barrio. Arreglarlo, traer aquí a su hermana, llenarlo de amigotes, en esta ocasión con todas las de la ley.
Dicen que las posesiones te atan, pero a lo mejor no te atan tanto, basta con echarle un vistazo a esta ciudad. La suma total de sus pertenencias cabe en una caja de zapatos. Fotos, un mapa de África, unas gafas para leer, sus medallas de Alcohólicos Anónimos y una casete de sesenta minutos en la que habla su familia, grabada antes de que muriese su hermano pequeño. Las casetes acaban por estropearse. Es consciente de que debería digitalizarla. Sabe algo de ordenadores, es un hombre hecho a sí mismo, pero el reverendo Alan le prometió que lo enviaría a un curso de verdad y eso es lo primero que va a pedir que le enseñen a hacer. Fotografías, voces... esas son las cosas a las que te aferras cuando pierdes la conexión con la gente y no a unas zapatillas chulas o a una tele enorme.
Un repentino golpeteo en la puerta de abajo casi lo hace cagarse en los pantalones, y ni siquiera ha tenido oportunidad de usar las instalaciones todavía. Quizá la familia ha cambiado de idea y ha enviado a la policía. A los polis no les caen bien los perros callejeros, ni siquiera los solitarios poco ladradores y menos mordedores aún.
A lo mejor lograría llegar a la parte de atrás. Ya está pensando qué bolsas vale la pena llevarse cuando oye la voz de Ramón amortiguada por los golpes:
—¡Tú, deja entrar a un hermano, que hace frío!
Le abre la puerta a su amigo, que hoy parece más pirado que de costumbre, encorvado sobre un carrito de la compra destartalado, lanzando miradas a uno y otro lado de la calle. Al ver a TK, su semblante pasa del recelo asustadizo a una sonrisa de oreja a oreja y lo saluda agitando el móvil gratuito con localizador que Obama le da a la gente como él para que pueda presentarse a las ofertas de empleo. También vale para planear el desvalijamiento de una casa, aunque Ramón insiste en enviar elaborados textos neutrales por si el aparato hace lo que dice en la caja y el gobierno los localiza realmente.
—Ey, papi, recibí tu mensaje. Me ha costado un rato encontrar un carro. El puto Whole Foods los ata con cadenas.
—Ese es exactamente el problema de la gentrificación, hermano. No hay luz, pero he encontrado algo de carne y queso en el congelador, si te apetece comer algo.
Ramón echa un vistazo al interior de la vivienda mientras juguetea con las cuentas del rosario que lleva en el bolsillo. Sus ojos huronean aquí y allá hasta posarse en TK y en las Chuck Taylor rojas bajo la axila. Es difícil no verlas.
—Bonitos zapatos.
—Creo que es mi color. Hace juego con mis ojos.
Ramón pone cara de extrañeza.
—Inyectados en sangre —explica TK.
—Claro. —Profiere una carcajada que no logra disimular su envidia.
—Sabes que por ti me quedaría en cueros, Ramón, pero unos zapatos son unos zapatos... —trata de justificarse TK.
—De todas formas, seguro que no son de mi número.
Arrastra los pies en el escalón, con lo que solo consigue subrayar el aleteo de las suelas al separarse de sus zapatos negros.
TK suspira. Capullo.
—Nunca me han gustado las zapatillas rojas. —Cosa que no es cierta, pero ¡qué coño!, a Ramón le resplandece el rostro como si le hubiesen encendido una bombilla por dentro—. Y ahora desfilando, pasa de una vez, que estás dejando que entre el frío —le dice mientras lo ayuda a bregar con el carrito de la compra por los escalones hasta subir el porche.
La hija de la inspectora3
Layla llega tarde al ensayo del domingo. La culpa es de su madre, que la despertó a tirones a las cuatro de la madrugada porque tenía que salir a investigar una escena y «no te olvides del código de la caja fuerte de la pistola, garbancito, por si acaso». Cuando tenía dos padres que trabajaban en turnos distintos siempre había alguien en casa, no necesitaba un por si acaso, y siempre había alguien que podía llevarla en coche adonde tuviera que ir, como a los ensayos de los domingos, porque a ella también la esperan para una escena, perdona que te diga, mamá. Y no como ahora, que tiene que aguardar una hora en la parada del autobús, hecha un ovillo del frío que hace y emborronando su cuaderno, luchando contra la tentación de garabatear el banco como han hecho muchos otros antes. Ella planea dejar su marca en este mundo de otra manera.
Se supone que las actividades extraescolares han de ayudar a Layla a salir de su caparazón. Como si ella no supiese que se trata de un servicio de niñera barato para que su madre no se sienta culpable todo el rato. Pero es que debería sentirse culpable. Es culpa suya que después del divorcio se mudasen al centro, que solo está al otro lado de Eight Mile, pero cuando no tienes coche eso es como la otra punta del mundo.
Se escurre entre las hojas del portón de la Masque Theater School y sube al trote dos tramos de escaleras que conducen al proscenio. Se siente aliviada al oír por los cánticos —resonantes y extraños a través del hueco de la escalera— que todavía están con los ejercicios de calentamiento. Deja caer la mochila en la entrada y busca a Cas (no es difícil en una sala llena de chavales negros). Se desliza hasta ella y se acopla al galimatías de sonidos vocálicos que sube y baja a coro. La señora Westcott alza las cejas en un gesto a medio camino entre el saludo y la advertencia amistosa.
Shawnia dirige el círculo, levanta el puño para indicar que van a cambiar de ejercicio. Poder negro, bastón de la palabra, todos los rituales representativos. Se quedan todos quietos como estatuas y esperan la señal.
Shawnia empieza a cimbrearse de arriba abajo como si estuviese sufriendo un ataque y los demás la siguen, tratando de desprenderse de los huesos, volviendo las extremidades flácidas como tentáculos. Layla se desploma hacia delante de manera que sus rizos rebeldes barren el suelo (y no son extensiones, gracias por preguntar; lo lleva al estilo clásico, por su madre, sí, eso quiere decir que es mestiza, y no, no puedes tocarme el pelo, coño, ¿qué te crees que es esto, un zoo de mascotas humanas?).
—¿No has conseguido que te traigan en coche? Apuesto a que a Dorian no le habría importado —susurra Cassandra.
Layla intenta darle una bofetada como por accidente, pero Cas se agacha e integra este movimiento en la coreografía.
—¡Oh, no, demasiado lento! —musita con sorna, y se echan a reír.
—¡Concentración, por favor! —chilla la señora Westcott, que está explicando que el drama viene directamente de los sacrificios rituales humanos. Algunas tribus prehistóricas mataban a su jefe cada solsticio de invierno como ofrenda a los dioses para asegurarse de que volvería la primavera, hasta que llegaron a la conclusión de que cargarse al más astuto y sobresaliente de los suyos tal vez no era la mejor manera de dirigir una sociedad. Comenzaron a representar los sacrificios cubriéndose con máscaras para engañar a los dioses y así lograr que el jefe regresase como un nuevo hombre, o casi.
Es posible creerse el personaje, piensa Layla, una puede reinventarse a sí misma. Se ve capaz. Un nuevo curso en el colegio, colegio nuevo en la otra punta de la ciudad, nueva Layla.
Aprovechó la baza del divorcio para que su padre le comprase ropa nueva y encajar así con los chicos guays. Pero era difícil actuar todo el rato. Igual que teñirse el pelo de rubio, según Cas. «Créeme. El mantenimiento es una pesadilla».
Además, resulta que es más difícil engañar a unos adolescentes que a los viejos dioses. El hábito no hace al monje. Al final acabas por liarte y sueltas algo tremendamente estúpido, como que lees a Shakespeare por diversión.
Tardó una semana en decidir que no merecía la pena tanto esfuerzo y saboteó su personaje a propósito para poder volver a su uniforme habitual, tejanos y camisetas de empollona. Ya era bastante duro su papel de afrolatina que no es ni una cosa ni la otra, que puede encajar con los chicos blancos o con los chicos negros, pero no con ambos a la vez. Pero era una putada retornar al punto de partida, afuera, a comerse el almuerzo en la gimnatería o el cafenasio, como cada cual prefiera llamarlo, porque al igual que todos los colegios subvencionados y bienintencionados, Hines High andaba escaso de fondos.
Eso fue antes de hacerse amiga de Cassandra, o más bien al revés porque, asumámoslo, Cas juega en otra liga. Está superbuena, y eso que nunca va maquillada, con esa melena castaña clara, esos ojazos grises azulados y sus pecas, y unos pechos que hacen que los chicos tengan que mirarla dos veces para creérselo. Y se la pela absolutamente todo.
Por eso se hicieron amigas, cuando Cas llamó guarra a la cara a la señorita Combrink y Layla la cubrió torpemente gritando que sí, que a ella también le gustaban macarras. Acabaron las dos castigadas, pero se pusieron a charlar y convenció a Cas de que se pasase por la audición en el teatro del colegio. Lo bordó sin despeinarse, aunque cante como una rana con enfisema. Lección vital: el aspecto más una confianza en plan me importa un carajo suponen que puedes tener lo que quieras: cualquier tío, cualquier amigo. Pero Cas la escogió a ella. Con lo que Layla se sentía infinitamente agradecida y paranoica. Le había dicho a Cas que estaba esperando el día en que le echara por encima de la cabeza un cubo de sangre de cerdo al estilo Carrie.
—Qué asco. Yo nunca haría algo así. Si quisiese humillarte en público sería mucho más sutil y cruel —comentó ella con desdén.
Pero eso significa que no la hostiga demasiado cuando cambia de tema cada vez que el tema entra dentro de lo personal. Es parte de lo que admira de Cas: que es imposible conocerla. Como Oz. Pero a diferencia del mago liante, en el caso de Cas no basta con apartar las cortinas, porque lo que una se encuentra son cortinas tras las cortinas. Es parte de lo que la hace guay. Pero Layla no puede decírselo porque entonces se le subiría a la cabeza, y ya tiene que competir con un par de tetas enormes. Eso terminaría de desequilibrar el asunto.
Shawnia alza el puño para el ejercicio final antes de comenzar los ensayos como tal, el ciclo de gratitud. Palmada-palmada-pisotón.
—Hoy estoy contenta —comienza— porque... ¡he recibido una carta de admisión de la U de M!
Palmada-palmada-pisotón. Todos la jalean.
Layla tiene puestas sus esperanzas todavía más lejos. Cuando se gradúe dentro de tres años se va a marchar de Míchigan. No es tan ingenua como para pensar que logrará entrar en la NYU o en la de Los Ángeles, pero hay otras ciudades con grandes escuelas de teatro. Chicago, Austin, Pittsburgh.
—Hoy estoy contenta porque tengo una cita para el baile de fin de curso —dice Jessie.
Palmada-palmada-pisotón.
—¿Le habrá pagado? —susurra Cas, y Layla intenta mantener una expresión neutra. Tal vez es más fácil para Cas meterse con Jessie porque es la única blanca en el grupo de teatro aparte de ella—. Por cierto... —Cas le enseña la pantalla del móvil para que vea un tuit de Dorian: «A punto de llegar a la rampa 18r. ¿Alguien con ganas de hacer skate?».
Se suceden las palmas alrededor del círculo.
—¡Acosadora! —sisea Layla tratando de disimular su satisfacción, haciendo cábalas ya sobre con quién puede acoplarse para que la lleve hasta allí.
—Lo hago por ti, pequeña. Por amooor.
—¡Nada de teléfonos, chicas! —pide la señora Westcott desde el escenario.
—Estoy contento porque termina el fin de semana —entona David, y recibe un abucheo por respuesta pero levanta la voz—. ¡Lo que quiere decir que mañana iré al colegio y veré a mis colegas!
Palmada-palmada-pisotón.
—Tengo un mensaje de un chico al que le gusto —dice Chantelle.
—Pero ¿a ti te gusta él? —pregunta la señora Westcott burlona.
—¡Ay, y tanto! —Chantelle parece complacida.
Palmada-palmada-pisotón.
—He hablado con un chico que me gusta —dice Keith.
Palmada-palmada-pisotón, un silbido de admiración.
—Mi hermano pequeño ha entrado en el equipo de hockey. Más tiempo de entreno y menos tiempo para incordiarme —dice Cas.
Palmada-palmada-pisotón.
—Estoy contenta porque... —Mierda, Layla ha tenido medio círculo para que se le ocurra algo—... luego voy a ver a mi novio.
Se ruboriza. Palmada-palmada-pisotón. Decirlo lo hace real. O la obliga a intentarlo, por lo menos.
No tenía intención de colocarse, pero después de los ensayos, paseando por el parque viendo a los chicos haciendo skate, la hierba rebajaba el aburrimiento de esperar a su madre, que le fue enviando mensajes para decirle que estaba liada hasta que todos fueron yéndose a casa, incluida Cas, y se quedó a solas con Dorian, que seguía patinando a cierta distancia de ella, que tenía que ir haciéndose a la idea.
Él la trata de hermanita pequeña. Ella quiere cosas nada fraternales. La diferencia de edad no es tan grande, va a cumplir dieciséis en diciembre. Pero él ya se ha graduado y ha pasado un año fuera, durmiendo en el sofá de unos amigos artistas o músicos por Hubbard Farms mientras decide si quiere ir a la universidad.
—Según cómo lo mires, Detroit es algo así como la nueva Bohemia —le ha dicho pasándole el porro con cuidado de no rozar sus dedos.
Ella ha querido replicar que según cómo lo mires él podría ser el Floricel de su Perdita, si no fuese porque probablemente no ha leído El cuento de invierno y pensaría que es todavía más panoli de lo que es.
No es el único hombre de su vida que no pilla las cosas ni por asomo. La llamada semanal programada con su padre (como si estuviese en la cárcel o qué sé yo) fue fatal, y le ha estado reconcomiendo desde entonces. Le estaba explicando su papel en la obra con el teléfono pegado a la oreja y NyanCat ronroneando contra su pierna, y lo tenía para ella sola, como en los viejos tiempos. Incluso le prometió que cogería un avión para verla si su horario se lo permitía, porque la última actuación que había visto en vivo fue un remake cutre de La sirenita sobre hielo, la madre que los parió.
—Ya te digo, ¿cómo se lo montan para patinar con aletas? —dijo ella bloqueando los berridos de fondo de su hermanastra.
—Pues se las arreglan —respondió William, y ella era capaz de imaginarse su frente arrugándose con divertido terror—: Fue tremebundo, Lay, no tienes ni idea.
Se rio.
—A lo mejor un día estoy yo ahí. La bruja del mar en patines.
Se suponía que él tenía que replicar: «¿Estás de broma? Tú serías la protagonista, cariño», y luego ella se haría la ofendida y tal vez sacaría el tema de un chico al que había conocido. Es una rutina dramática que tienen ambos, con sus normas establecidas. Pero entonces la nueva vida de su padre irrumpió, como un hatajo de vecinos viejunos que cortasen la música mientras celebras una fiesta en casa.
—Espera un segundito, Layla. ¡No! ¡Julie, no tires comida al suelo! Vamos, sabes que no tienes que hacer eso, pequeñita.
—Recuérdame de nuevo por qué tengo que quedarme en Detroit.
Intentó decirlo con un tono ligero para atraer de nuevo su atención, pero él comenzó a repetir la monserga de siempre, en piloto automático. Solo hasta que termines el colegio. Tu madre te necesita. Tengo que hacer que esto funcione. No es fácil tratar con estos pequeños hijastros.
—Claro, lo que menos te hace falta es una hija adolescente de tu matrimonio anterior paseándose por ahí para recordarte cómo la cagaste la última vez —le espetó.
Lo que motivó un largo silencio en la línea.
—¿Hola? ¿Sigues ahí? —De repente sintió nostalgia de los trabajos manuales que tiró a la basura cuando se mudaron: el móvil que construyeron juntos, con planetas que brillaban en la oscuridad y una precisión científica; el atrapasueños que le ayudó a tejer a los siete años (basado en los ojibwa que cazaban aquí, según le contó), con cristalitos colgantes que lanzaban destellos. Se preguntó qué pedacitos de luminosa sabiduría estaría transmitiendo ahora a sus nuevos hijos—. ¿Tierra llamando a papá? —insinuó con guasa.
Su voz volvió desde muy lejos.
—Eso que has dicho ha estado fatal, Layla. —El tono claudicante inundó su voz, ese tono que ella moteja de P. D.: Post Divorcio. Sé razonable—. Además, sabes que tu madre te necesita.
—¡Meeec! ¡Respuesta incorrecta! ¡Gracias por jugar!
Colgó antes de que pudiese replicar. Esperó a que volviese a llamar. No lo hizo. No va a disculparse, piensa rabiosa. Esta vez no.
No se fija en el Crown Vic blanco que avanza muy lentamente junto a la rampa de skate, errando en busca de problemas como solo hacen los polis, las pandillas y los adolescentes aburridos. Ella está perdida en el marasmo psicotrópico de su cabeza, concentrada en la figura de Dorian apostado en el borde de cemento en un instante de promesa perfecta, con el alumbrado encendido en pleno atardecer tras él. Lleva el gorro calado por encima de las patillas.
—Eh, Lay —le grita—. Creo que es tu madre.
Pero es como oír de lejos a unas mujeres iranís cotilleando en la tienda de la esquina: suena cargado de un sentido que no tiene nada que ver con ella.
Inclina la tabla sobre el borde y se entrega a la gravedad. Se desliza curva abajo y asciende por el otro lado, trazando parábolas perezosas a través del barro gris que ha producido el hielo derretido. Si entrecierra los ojos casi puede ver estelas tras él. Es hermoso. Como arte. O música, piensa, el silbido de las ruedas al rodar sobre el cemento.
—Lay. —Dibuja un arco agarrado al tronco de un árbol. Exhala una nubecilla de vapor que flota como el bocadillo de un cómic. Su nombre se pronuncia como «ley» en español. Esa es la idea que tiene su madre de un chiste privado.
—¿Qué? —Está enfadada con él por romper la magia. Y entonces el Crown Vic emite un solo buup-buup de la sirena, un destello rojo y azul de las luces montadas en la rejilla frontal. Más sutil que el cacharro que se ponen en el techo, pero tampoco mucho más.
—¡Mierda!
Deja caer el porro. Dios, ojalá su madre no hiciese eso. Se escurre árbol abajo, superconsciente de su cuerpo; las extremidades parecen objetos extraños no del todo listos para hacer lo que se les pide. Se mete las manos bajo las axilas, no solo para ocultar el olor de la hierba en la punta de los dedos, sino también en previsión de que se le desmadejen, porque ahora mismo le parece que podrían salírsele de las mangas en dirección al cielo.
—Despierta. —Dorian le da un golpecito en las costillas y la saca de golpe de su modorra. Se ríe de ella, pero no con malicia.
—Vale, vale —murmura ruborizándose. Se concentra en la ridícula coreografía consistente en poner un pie delante del otro. ¿Quién inventó el caminar? En serio lo pregunto.
Él sacude la cabeza y va hacia el coche subido en el monopatín. Se agarra a un retrovisor que lo frena en seco y se agacha para saludar a través de la ventanilla.
—Hola4, señora V.
—Es señorita —dice su madre—. Y prefiero inspectora Versado. O quedémonos con señora. Como en la frase «No, señora, a lo que apesto todo yo como si viviera dentro de una cachimba no es a marihuana».
—Legal en varios estados —responde con una sonrisa.
—Pues múdate a Colorado.
—¡Mamá! Corta ya. Por favor —refunfuña Layla. Abre la puerta y se sube por detrás.
—¿No quieres sentarte delante?
—Qué va... Así puedo fingir que soy uno de tus detenidos. De todas formas me tratas como a una criminal.
—Bueno, como te pille fumando eso...
—No me vas a pillar —replica Layla. Va lista. Sobre todo si puede agazaparse en el asiento de atrás y dar por zanjada la conversación. Entonces podrá tumbarse y contemplar a través de la ventanilla las serpentinas que dibujan las farolas, como hacía de niña cuando salían a cenar y se quedaba dormida y su padre la cogía en brazos y la metía en casa para dejarla en la cama, oliendo a cigarrillos y sudor mezclado con la intensa loción de después del afeitado que se ponía en las ocasiones especiales. Siente un acceso de nostalgia por aquella niña y aquella familia feliz.
—Hasta luego —dice ahora Dor, y se pira.
—Adiós —dice ella optando por el desdén despreocupado, que por lo visto funciona con los chicos como él; eso y un montón de lápiz de ojos. Y tetas. Y tener tres años más y no ser una tremenda panoli. Por Dios, lo tiene bien chungo.
Su madre la está observando por el retrovisor con esa arruguita descendente en la comisura de la boca, una arruga que antes no tenía. Es marca de la casa en el departamento de policía.
—Sabes, hay estudios que demuestran...
—Que sí, que sí, lo sé, mamá. La hierba corroe el cerebro y me arrepentiré cuando el único empleo que consiga sea darle la vuelta a las hamburguesas. O peor. Que acabe de policía.
—Desde luego, nadie querría eso —dice su madre con suavidad, pero Layla sabe que ha metido el dedo en la llaga por su forma de arrancar, dando un volantazo de ciento ochenta grados hacia la autopista.
—Hoy me ha pasado una cosa rara.
Gambito. Layla no va a caer. Entra en el modo superarisco del menú de opciones emocionales que se abre en cascada en su cabeza.
—Me gustaría que no hablases con mis amigos.
—No te preocupes. El sentimiento es mutuo. Dorian..., qué quieres que te diga. Cas, en cambio, me cae bien.
—Y tampoco los puntúes, que no son las olimpiadas de los amigos. No hace falta que los califiques de cero a diez.
—¿Quieres volverte a casa caminando?
—Dorian me podría haber llevado en coche.
—Supongo que es mono, a su manera bajona de porrero.
—¡Mamá!
Layla quiere morirse. Si es tan evidente para su madre, entonces lo sabe todo el mundo. Lo que quiere decir que también es obvio para Dorian, y eso es odioso hasta lo insoportable.
—Está bien, está bien. Tregua. Te he comprado un brillo de labios.
—Genial —dice Layla. Se incorpora, coge el teléfono y empieza a mensajearse con Cas.
>Lay: ¡Por fin! ¡3 HORAS tarde!
>Cas: Más tetaaaaaaa con Dorian
>Lay: ¿¡Qué dices!?
>Cas: ¡Aaaaagh! Temaaaaaa. ¡Tema, no teta! Autocorrector.
>Lay: Freud por un tubo
>Cas: :) :) :)
—He tenido que usar un poco. Espero que no te importe —le explica su madre.
—Mamá, esto es un timo. Deshidrata la piel para que tengas que echarte más.
Pero la perspectiva de la suave y agradable viscosidad del brillo resulta de repente muy apetecible. Aprieta los labios para comprobar hasta qué punto los tiene secos. Bastante secos. Se pasa la lengua por el borde de los incisivos y es hiperconsciente de que los dientes forman parte de su cráneo. Le da un poco de grima pensar que lleva la osamenta al aire, desprotegida. Lo de dentro fuera. Hace un esfuerzo por recordar lo último que ha dicho su madre a través de la cálida neblina de la hierba. Brillo de labios. Eso.
—¿De qué sabor es?
—Cereza. ¿No quieres saber para qué lo he usado?
—¿Para ponértelo en los labios? —responde Layla. Menú en cascada: sarcasmo máximo.
—Para tapar el olor de un cadáver.
—Eso no funciona. Lo vi en el canal de crímenes. De todas formas, es desagradable. No quiero saber nada de muertos.
>Lay: Historietas asquerosas de polis #mola #nomola
>Cas: T gustan
>Lay: 1 poquito
—¿Seguro? ¿Ni siquiera la parte en la que chuleo al novato que, al contrario que tú, no ve el canal de crímenes?
—Si estás tan desesperada por contármelo, adelante.
—No debería. Ha sido un desastre.
—Pues no me lo cuentes. Lo que quieras. No soy tu psicóloga.
—Le he dado eso. Le han entrado los siete males, pero no ha vomitado.
—Eso es bastante cruel, mamá.
>Lay: Increíble. Es TAN inmadura
—Pobre tío. Supongo que tendría que ver más la televisión. —Se queda pensativa. Lo bastante para que Layla baje el teléfono—. Pobre chaval, también.
—¿Era un chaval?
—Ya te he dicho que ha sido un desastre.
Se aleja deslizándose de la conversación igual que Dorian en su monopatín.
>Lay: Mierda. Niño muerto.
>Cas: ¡Qué! ¿Qué?????? Detalles. Rápido
>Lay: Luego
—¿Alguien que yo conociese?
—No creo, cariño. Y ya sabes que no cotilleamos sobre eso.
—Pensaba que era lo que estábamos haciendo.
—Sí, ya. Ha sido una indiscreción por mi parte.
—Pues sé indiscreta. ¿A quién se lo voy a decir?
—Layla, ni siquiera se lo hemos notificado a la familia aún.
—Vale. Me da igual. Tú eres la que ha empezado.
—Ha sido un día duro. Lo siento.
—Yo también.
Se arrellana de nuevo en el asiento y vuelve a coger el teléfono. Un escudo reforzado contra la estupidez de los padres.