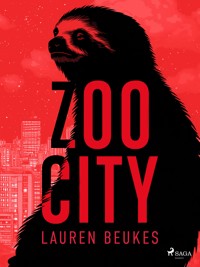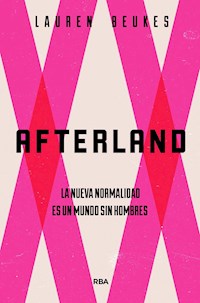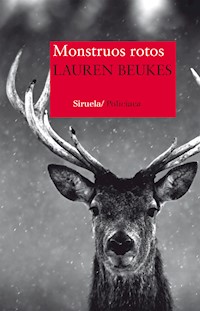Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Chicago, 1931. Harper Curtis, un vagabundo violento, se topa con una casa que oculta un sorprendente secreto: es la puerta que lo traslada a otros momentos del tiempo para acechar a mujeres jóvenes que se le aparecen como «luminosas», rodeadas de una aureola especial que las convierte en el preciado objeto de sus instintos asesinos. Chicago, 1992. La vida de Kirby Mazrachi se ha trastocado tras el brutal intento de asesinarla. Mientras lucha por encontrar a su atacante, su único aliado es Dan, un antiguo periodista de homicidios que se ocupó del caso y que trata de protegerla de su obsesión. A medida que Kirby avanza en la investigación descubre a otras chicas, las que no lo lograron. Las pruebas de los crímenes son imposibles y la respuesta parece ocultarse en una casa abandonada en medio de la ciudad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 527
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original inglés: The Shining Girls.
© Lauren Beukes, 2013.
© de la traducción: Pilar Ramírez Tello, 2013.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S.L.U., 2022.
Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: septiembre de 2013.
Primera edición en este formato: mayo de 2022.
REF.: OBDO039
ISBN: 978-84-1132-048-1
EL TALLER DEL LLIBRE, S. L.•REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Todos los derechos reservados.
PARA
HARPER17 de julio de 1974
Harper aprieta en el puño el poni naranja que guarda en el bolsillo de la americana. Es de plástico y está cubierto de sudor. Aquí es pleno verano, hace demasiado calor para lo que lleva puesto, pero ha aprendido a utilizar un uniforme para lo que va a hacer, vaqueros, en concreto. Da largas zancadas, a pesar del pie renqueante, como un hombre que camina porque va a algún sitio. Harper Curtis no es un parásito, y el tiempo no espera a nadie. Salvo cuando lo hace.
La niña está sentada en el suelo con las piernas cruzadas, enseñando unas rodillas tan blancas y huesudas como cráneos de pájaro, y manchadas de verde por la hierba. Levanta la vista al oír el crujido de la gravilla bajo las botas de Harper, aunque solo lo suficiente para que él vea que tiene los ojos castaños bajo ese enredo de rizos mugrientos. Después, la niña decide que no merece su interés y vuelve a sus asuntos.
Harper está decepcionado. Se había imaginado, al acercarse, que los ojos podrían ser azules; del color del agua lago adentro, donde desaparece la orilla y da la impresión de que se está en medio del océano. Marrón es el color de la pesca de camarones, cuando se revuelve el lodo de la zona menos profunda y no se distingue una mierda.
—¿Qué haces? —le pregunta, intentando sonar animado.
Se agacha a su lado sobre la hierba raída. En realidad nunca había visto a una criatura con un pelo tan disparatado. Como si se hubiera quedado atrapada en su propio remolino, un remolino que también había dispersado a su alrededor un variopinto surtido de cachivaches: un grupito de latas oxidadas y una rueda rota de bicicleta inclinada a un lado con los radios apuntando hacia fuera. La atención de la niña se centra en una taza de té desportillada, boca abajo, de modo que las flores plateadas del borde desaparecen entre la hierba. El asa está rota, solo quedan dos muñones romos.
—¿Vas a tomar el té con tus amiguitos, cariño? —dice, probando de nuevo.
—No es té —masculla ella dentro del cuello en forma de pétalo de su camisa de cuadros.
«Los niños con pecas no deberían ser tan serios —pensó Harper—. No les pega».
—Bueno, no pasa nada, de todos modos prefiero el café. Por favor, ¿me sirve una taza, señora? Solo y con tres azucarillos, ¿de acuerdo?
Cuando él va a coger la taza de porcelana desportillada, la niña chilla y le aparta la mano. De debajo de la taza invertida surge un intenso zumbido de enfado.
—Jesús. ¿Qué tienes ahí dentro?
—¡No estoy preparando té! ¡Es un circo!
—¿Ah, sí? —responde él, activando una sonrisa, la sonrisa boba que da a entender que no se toma a sí mismo demasiado en serio, por lo que tú tampoco deberías hacerlo. Pero le pica el dorso de la mano, donde ella le ha dado la torta.
La niña lo mira con aire suspicaz, no por lo que pueda ser el desconocido y lo que pueda hacerle a ella, sino porque le molesta que no lo entienda. Harper observa lo que hay alrededor con más detenimiento y reconoce su destartalado circo: la gran pista principal está dibujada con un dedo en la tierra; hay una cuerda floja fabricada con una pajita aplastada y colocada entre dos latas de refresco; la noria es la rueda de bicicleta abollada que descansa, medio apoyada, en un arbusto sobre una roca que la mantiene en su sitio, y hay gente de papel arrancada de las revistas y metida entre los radios.
No se le escapa el detalle de que la roca que la sujeta encaja perfectamente en su puño. Ni tampoco lo fácil que sería introducir uno de esos radios en el ojo de la niña, como si fuera de gelatina. Aprieta con fuerza el poni de plástico dentro del bolsillo. El furioso zumbido que sale de la taza es una vibración que le recorre las vértebras y le tira de la ingle.
La taza da un bote y la niña le pone las manos encima para sujetarla.
—¡Pero bueno! ¿Es que tienes un león ahí dentro? —pregunta Harper dándole un empujoncito con el hombro, lo que arranca una sonrisa a la niña ceñuda, aunque una muy pequeñita—. ¿Eres una domadora de animales? ¿Vas a ponerlo a saltar a través de aros de fuego?
Ella sonríe, y los puntitos de las pecas se le meten en los mofletes de manzana para dejar al descubierto unos dientes relucientes y blancos.
—Qué va, Rachel dice que no puedo jugar con cerillas después de lo de la última vez.
Tiene un colmillo torcido, un poco montado en los incisivos, y la sonrisa compensa de sobra el color marrón estancado de los ojos, porque ahora Harper ve la chispa que ocultaban. Le produce la misma sensación de siempre, como si se estuviera cayendo. Siente haber dudado de la Casa por un momento. Ella es la elegida. Una de las elegidas. Una de sus chicas luminosas.
—Me llamo Harper —se presenta, sin aliento, mientras le tiende la mano. Ella tiene que cambiar la mano con la que sujeta la taza para estrechársela.
—¿Eres un desconocido?
—Ya no, ¿verdad?
—Yo soy Kirby, Kirby Mazrachi, pero me voy a cambiar el nombre por el de Lori Star en cuanto sea lo bastante mayor.
—¿Cuando vayas a Hollywood?
La niña se acerca la taza arrastrándola por el suelo, lo que consigue que el insecto del interior alcance nuevas cotas de indignación, y Harper se percata de que ha cometido un error al preguntarle eso.
—¿Seguro que no eres un desconocido?
—Quiero decir, al circo, ¿no? ¿Qué va a ser Lori Star? ¿Trapecista? ¿Jinete de elefantes? ¿Payasa? —pregunta, y hace una pausa para ponerse el índice sobre el labio superior—. ¿La mujer bigotuda?
La niña suelta una risita, y él respira, aliviado.
—Nooo —responde ella.
—¡Domadora de leones! ¡Lanzadora de cuchillos! ¡Comedora de fuego!
—Voy a ser funámbula. He estado practicando, ¿quieres verlo? —pregunta, levantándose.
—No, espera —la detiene él, desesperado—. ¿Puedo ver tu león?
—No es un león de verdad.
—Eso es lo que tú dices —la pincha.
—Vale, pero tienes que tener mucho, mucho cuidado. No quiero que se vaya volando.
La niña inclina la taza un milímetro. Harper apoya la cabeza en el suelo y entorna los ojos para mirar. El olor a hierba aplastada y a tierra negra resulta reconfortante. Algo se mueve debajo de la taza: patas peludas, una sombra amarilla y negra. Las antenas se acercan a la salida. Kirby ahoga un grito y baja la taza de golpe.
—Vaya, menudo abejorro que tienes —comenta Harper, poniéndose de nuevo en cuclillas.
—Lo sé —responde ella, muy orgullosa.
—Y está muy enfadado.
—Me parece que no quiere estar en el circo.
—¿Te puedo enseñar una cosa? Tendrás que confiar en mí.
—¿El qué?
—¿Quieres un funámbulo?
—No...
Pero él ya ha levantado la taza y tiene a la nerviosa abeja entre las manos. El sonido que producen las alas al arrancarlas es igual que el que hace una guinda al sacarle el rabito, como las que estuvo recogiendo una temporada en Rapid City. Había recorrido el condenado país de arriba abajo persiguiendo el trabajo como si fuera una perra en celo. Hasta que encontró la Casa.
—¡¿Qué haces?! —grita la niña.
—Ahora solo necesitamos un poco de papel atrapamoscas para apoyarlo encima de dos latas. Seguro que un bichejo tan grande puede soltarse las patas, pero estará pegajoso, así que no se caerá. ¿Tienes papel atrapamoscas?
Harper deja el abejorro en el borde de la taza y el insecto se aferra al canto.
—¿Por qué has hecho eso? —protesta ella dándole en el brazo una serie de confusos golpes con las palmas abiertas.
La reacción lo desconcierta.
—¿No estábamos jugando al circo?
—¡Lo has estropeado! ¡Vete! Vete, vete, vete, vete.
Se convierte en un cántico al ritmo de cada manotazo.
—Espera, espera un momento —se defiende él entre risas, pero ella sigue aporreándolo, así que la agarra de la mano—. Lo digo en serio. Para de una puta vez, señorita.
—¡No se dicen palabrotas! —chilla ella, y se echa a llorar.
Esto no va como Harper había planeado... Todo lo que se pueden planear estos primeros encuentros, claro. Está cansado de lo impredecibles que son los niños, por eso no le gustan las niñas pequeñas, por eso espera a que crezcan. Más adelante será otra historia.
—De acuerdo, lo siento. No llores, ¿vale? Tengo algo para ti, no llores, por favor. Mira.
Desesperado, saca el poni naranja, o lo intenta. La cabeza se le engancha en el bolsillo y tiene que pegar un tirón para sacarlo.
—Toma —dice, empujándolo hacia ella y deseando que lo acepte. Es uno de los objetos que lo conectan todo. Sin duda, por eso lo ha traído, ¿no? Harper solo vacila un instante.
—¿Qué es?
—Un poni, ¿no lo ves? ¿No es mejor un poni que un abejorro tonto?
—No está vivo.
—Ya lo sé. Joder, tú cógelo, ¿vale? Es un regalo.
—No lo quiero —dice ella, sorbiéndose los mocos.
—Vale, no es un regalo, es un depósito. Me lo guardarás. Como en el banco cuando les das tu dinero.
El sol cae a plomo, hace demasiado calor para llevar una americana. Apenas puede concentrarse. Solo quiere terminar ya. El abejorro se cae de la taza y se queda boca arriba sobre la hierba agitando las patas en el aire.
—Supongo.
Ya está más tranquilo, todo es como debe ser.
—Ahora tienes que guardarlo bien, ¿de acuerdo? Es importante de verdad. Volveré a por él. ¿Lo entiendes?
—¿Por qué?
—Porque lo necesito. ¿Cuántos años tienes?
—Seis y tres cuartos. Casi siete.
—Eso es estupendo. Estupendo, sí. Allá vamos, dando vueltas y vueltas como tu noria. Te veré cuando seas mayor. Estate atenta, ¿eh, cariño? Volveré a por ti.
Se levanta y se limpia las manos en una pierna. Después se da media vuelta y recorre a paso ligero el solar cojeando un poco, sin mirar atrás. Ella lo ve cruzar la carretera y caminar hacia las vías del tren hasta que desaparece detrás de la línea de los árboles. Mira el juguete de plástico, pegajoso por el sudor del desconocido, y chilla:
—¿Ah, sí? ¡Pues no quiero tu tonto caballo!
Lo tira al suelo y el animal rebota antes de aterrizar al lado de la noria de rueda de bicicleta. El ojo pintado se queda mirando sin expresión alguna al abejorro, que se ha enderezado y se arrastra por la tierra.
Pero, más tarde, Kirby vuelve para recogerlo. Por supuesto que lo hace.
HARPER20 de noviembre de 1931
La arena cede bajo sus pies porque en realidad no es arena, sino apestoso lodo helado que se le mete en los zapatos y le empapa los calcetines. Harper maldice entre dientes, no quiere que los hombres lo oigan. Se gritan unos a otros en la oscuridad: «¿Lo veis? ¿Lo tenéis?». Si el agua no estuviera tan fría, se arriesgaría a huir a nado, joder. Pero ya nota los estragos del viento del lago, que le da pellizcos y bocados a través de la camisa, puesto que la chaqueta quedó abandonada detrás del tugurio clandestino cubierta de la sangre de aquel desgraciado de mierda.
Sigue chapoteando por la orilla, entre la basura y la madera podrida, con el barro tirando de él a cada paso. Se agacha detrás de una casucha del borde, fabricada con cajas de embalar y cartón asfaltado. La luz de una lámpara se filtra por las grietas y los remiendos de cartón, y es como si toda la barraca brillara. De todos modos, no entiende por qué construyen algo tan cerca del lago, como si creyeran que lo peor ya ha pasado y que no pueden caer más bajo, como si la gente no cagara en la zona menos profunda, como si el nivel del agua no subiera con las lluvias para llevarse todo aquel apestoso barrio de chabolas. Es el sino de los olvidados, la desdicha que les cala hasta los huesos. Nadie los echaría de menos. Como nadie echará de menos al puto Jimmy Grebe.
No esperaba que Grebe se desangrara a borbotones. La cosa no habría llegado a tanto si el muy cabrón hubiese peleado limpio, pero estaba gordo, borracho y desesperado. No acertaba a dar ni un puñetazo, así que fue a por las pelotas de Harper. Este había notado los gordos dedos del muy hijo de puta agarrándole los pantalones. Si el otro tipo pelea sucio, tú más. No es culpa de Harper que el filo dentado del cristal diera con una arteria. En realidad apuntaba a la cara de Grebe.
No habría sucedido nada si aquel tísico asqueroso no le hubiese tosido en las cartas. Grebe había limpiado el escupitajo sanguinolento con la manga, claro, pero todo el mundo sabía que tenía tuberculosis y que esparcía el contagio por su ensangrentado pañuelo cada vez que tosía. Enfermedad, ruina y todos con los nervios a flor de piel. Es el fin de Estados Unidos.
Intenta ir con esas al «alcalde» Klayton y a su panda de mamones patrulleros, todos henchidos de orgullo como si fuesen los dueños del lugar. Pero aquí no hay ley, igual que no hay dinero ni dignidad. Él ha visto las señales, y no solo las que ponen «Embargado». «Seamos realistas —piensa—. Este país se lo ha ganado».
Una serpentina de luz pálida barre la playa y se detiene en las cicatrices que ha abierto en el barro. Entonces, la linterna se mueve para seguir su caza en otra dirección y la puerta de la barraca se abre derramando su luz por todas partes. Una mujer delgaducha y con cara de rata sale de la casa. Se la ve demacrada y gris a la luz del queroseno, como a todos los de aquí; como si las tormentas de polvo del campo se llevaran con ellas no solo las cosechas, sino también la personalidad de los habitantes.
La mujer se cubre con una americana oscura, tres tallas más grande de la cuenta. La lleva echada sobre los escuálidos hombros, como si fuera un chal. Es de lana gruesa. Tiene aspecto de abrigar. Harper sabe que esa americana va a ser suya incluso antes de darse cuenta de que ella es ciega. Tiene la mirada ausente. El aliento le huele a col y se le están pudriendo los dientes. La mujer alarga una mano para tocarlo.
—¿Qué es? —dice—. ¿Por qué gritan?
—Un perro rabioso —responde Harper—. Lo están persiguiendo. Debería entrar, señora.
Podría quitarle la americana y largarse, pero se arriesga a que grite, a que forcejee.
—Espere —dice ella—. ¿Es usted? ¿Es usted Bartek? —pregunta, aferrándose a su camisa.
—No, señora, no soy yo.
Harper intenta zafarse de sus dedos. La mujer alza la voz como si fuese algo urgente. Tiene una voz que llama la atención.
—Sí que es usted, seguro. Me dijo que vendría —insiste, al borde de la histeria—. Él me dijo que vendría...
—Shh, no pasa nada —la calma.
No le cuesta nada levantar el antebrazo para ponérselo en el cuello y empujarla contra el cobertizo con todas sus fuerzas. «Solo para que se calle», se dice a sí mismo. Cuesta gritar con la tráquea aplastada. Los labios de la mujer se fruncen y se hinchan. Los ojos se le salen de las órbitas. El gaznate se le mueve, rebelde. La mujer le aprieta la camisa con las manos, como si estuviera estrujando la colada, hasta que sus dedos de huesecillos de pollo caen y su cuerpo se desliza por la pared. Él se inclina con ella y la deja delicadamente en el suelo mientras le quita la americana de los hombros.
Un niño lo está mirando desde el interior de la casucha. Tiene los ojos lo bastante grandes como para tragárselo entero.
—¿Qué miras? —le dice Harper entre dientes.
Mete los brazos por las mangas y se da cuenta de que la americana le queda grande, pero le da igual. Algo tintinea en el bolsillo, puede que monedas, si tiene suerte. Sin embargo, resulta ser mucho más que eso.
—Métete en la casa y tráele agua a tu madre. No se encuentra bien.
El chico se lo queda mirando sin cambiar de expresión, abre la boca y deja escapar un chillido que atrae las malditas linternas. Los haces de luz atraviesan el umbral y pasan sobre la mujer caída, pero Harper ya está corriendo. Uno de los compinches de Klayton (puede que el autoproclamado alcalde en persona) grita: «¡Ahí!». Los hombres corren hacia la orilla, detrás de él.
Harper se abre paso a toda prisa por el laberinto de casuchas y tiendas montadas sin orden ni concierto, unas encima de otras, sin que medie apenas espacio para meter una carretilla entre ellas. Mientras tuerce hacia Randolph Street, se le ocurre que incluso los insectos muestran más autocontrol.
No tiene en cuenta que las personas pueden actuar como termitas.
Entonces pisa una lona y cae en un pozo del tamaño de una caja de piano, solo que bastante más profundo, que alguien ha abierto en el suelo a modo de hogar, para después taparlo con una tela clavada en la tierra.
Se da un buen golpe, el talón izquierdo se estrella contra el lateral de un camastro de madera y oye un chasquido, como el de una cuerda de guitarra al romperse. El impacto lo lanza de lado contra el borde de una cocina casera que le da bajo las costillas y lo deja sin aliento. Es como si una bala le hubiera atravesado el tobillo, aunque no ha oído ningún disparo. No puede respirar para gritar y se ahoga bajo la loneta, que le ha caído encima.
Allí es donde lo encuentran, pateando la tela y cagándose en el desecho humano que no contaba con los materiales ni con las habilidades necesarias para fabricarse una chabola de verdad. Los hombres se congregan en lo alto del escondite. Son siluetas malévolas detrás del resplandor de sus linternas.
—No puedes venir aquí y hacer lo que te dé la gana —dice Klayton en su mejor imitación de predicador dominguero.
Al fin, Harper logra respirar. Cada inspiración le quema como si le dieran una puñalada en el costado. Se ha roto una costilla, no cabe duda, y algo peor le pasa en el pie.
—Debes respetar a tu vecino y tu vecino debe respetarte a ti —sigue diciendo Klayton.
Harper ya le ha oído la frase antes, en las reuniones de la comunidad, cuando habla de que tienen que aprender a llevarse bien con los negocios locales del otro lado de la calle, con los mismos tipos que enviaron a las autoridades a clavar en todas las tiendas de campaña y en las chabolas unas notas en las que se avisaba de que tenían siete días para desalojar los terrenos.
—Cuesta respetar a alguien cuando estás muerto —responde entre risas, aunque suena más a jadeo y solo sirve para que el estómago se le retuerza de dolor.
Le da la impresión de que llevan escopetas, pero no le parece probable, y cuando una de las linternas deja de deslumbrarle distingue que van armados con tuberías y martillos. Se le revuelven de nuevo las tripas.
—Deberías entregarme a las autoridades —dice, esperanzado.
—Qué va —contesta Klayton—. No tienen nada que hacer aquí —añade, moviendo la linterna—. Sacadlo, chicos, antes de que Eng, el amarillo, vuelva a su agujero y se encuentre dentro a esta basura de mierda.
Y entonces recibe otra señal, clara como el alba que empieza a arrastrarse por el horizonte más allá del puente. Antes de que los matones de Klayton puedan bajar tres metros para llegar hasta él, empiezan a llover del cielo unas gotas cortantes y frías. Y se oyen gritos al otro lado del campamento.
—¡Policía! ¡Es una redada!
Klayton se da media vuelta para consultarlo con sus hombres. Son como monos parloteando y agitando los brazos. Entonces, las llamas atraviesan la lluvia e iluminan el cielo dando fin a la conversación.
—¡Eh, dejad eso...!
Un chillido llega flotando desde Randolph Street, seguido de otro.
—¡Tienen queroseno! —grita alguien.
—¿A qué esperáis? —dice Harper en voz baja, entre el estruendo de la lluvia y el alboroto.
—Quédate donde estás —le ordena Klayton a Harper apuntándolo con una tubería mientras las siluetas se dispersan—. No hemos acabado contigo.
Sin hacer caso del áspero ruido de sus costillas, Harper se apoya en los codos y se sienta. Se echa hacia delante, se agarra a la lona que sigue colgando de los clavos por un extremo y tira de ella temiendo lo inevitable. Sin embargo, la lona aguanta.
De arriba le llega el tono dictatorial del buen alcalde, que grita a unas personas invisibles en medio del tumulto:
—¿Tienen una orden judicial? ¿Creen que pueden venir aquí sin más y quemar las casas de esta gente que ya lo ha perdido todo?
Harper agarra con el puño un buen trozo de tela y, apoyando el pie bueno en la cocina volcada, se impulsa hacia arriba. Se golpea el tobillo contra la pared de tierra, lo que hace que lo ciegue un relámpago de dolor más brillante que el sol. Le dan arcadas, aunque al final solo tose una larga amalgama fibrosa de saliva y flema teñida de rojo. Se aferra a la lona y parpadea hasta que consigue librarse de las flores negras que le oscurecen la visión.
Los gritos se disipan bajo el tamborileo de la lluvia. Se queda sin tiempo. Se tira sobre la grasienta lona mojada sin detenerse. Hace un año no podría haberlo hecho, pero después de doce semanas remachando el Triboro de Nueva York está más fuerte que el sarnoso orangután de aquella feria del condado, el que partió una sandía por la mitad con las manos.
La lona deja escapar siniestros crujidos de protesta y amenaza con devolverlo al maldito agujero, pero al final aguanta, y Harper se asoma al borde, agradecido, sin darles tan siquiera importancia a los rasguños que los clavos que sujetan la tela le han dejado en el pecho. Más tarde, al examinar las heridas en un lugar seguro, comprobará que las marcas son como arañazos de una puta entusiasta.
Se queda allí tirado, boca abajo sobre el lodo, mientras encima le llueve a cántaros. Los gritos se han alejado, aunque el aire apesta a humo y la luz de media docena de incendios se mezcla con el gris del alba. Un fragmento de música flota por el aire nocturno, puede que salga de un piso, de la ventana desde la que los inquilinos disfrutan del espectáculo.
Harper se arrastra por el barro. El dolor hace que le estallen luces brillantes dentro del cráneo... o puede que sean reales. Es como un renacer. Pasa de arrastrarse a cojear cuando por fin encuentra un pesado trozo de madera con la altura apropiada para apoyarse en él.
El pie izquierdo está inservible, lo lleva colgando. Sin embargo, sigue adelante a través de la lluvia y la oscuridad para alejarse de las chabolas en llamas.
Todo sucede por algún motivo. Gracias a su expulsión del barrio encuentra la Casa. Gracias a la americana que robó tiene la llave.
KIRBY18 de julio de 1974
Es esa hora de la mañana en que la oscuridad pesa; después de que los trenes hayan dejado de pasar y el tráfico se haya ido apagando, pero antes de que los pájaros empiecen a cantar. Hace un calor bochornoso, un calor pegajoso de los que atraen a los bichos. Polillas y hormigas voladoras se estrellan contra la luz del porche en un tamborileo irregular. Un mosquito silba en alguna parte cerca del techo.
Kirby está en la cama, acariciando las crines de nailon del poni y escuchando los ruidos de la casa vacía, que gruñe como un estómago hambriento. Rachel dice que es porque la casa «se asienta», pero Rachel no está y es tarde, o temprano, y Kirby no ha comido nada desde los cereales rancios del lejano desayuno, y hay ruidos que no encajan con el «asentamiento».
Kirby le susurra al poni:
—Es una casa vieja, seguro que solo es el viento.
Salvo que la puerta del porche tiene pestillo y no debería dar portazos. Los tablones del suelo no deberían crujir como si soportaran el peso de un ladrón que avanza de puntillas hacia su dormitorio cargado con un saco negro en el que meterla para secuestrarla. O puede que lo que hace tictac en el suelo sean los pies de plástico de esa muñeca que cobra vida en el programa de miedo de la tele que se supone que no debe ver.
Kirby aparta la sábana.
—Voy a ver, ¿vale? —le dice al poni, porque la idea de esperar a que el monstruo llegue a ella se le antoja insoportable.
Se acerca de puntillas a la puerta, en la que su madre pintó flores exóticas y enredaderas cuando se mudaron hace cuatro meses, lista para cerrársela de golpe en la cara a cualquiera (o a cualquier cosa) que suba la escalera.
Se queda detrás de la puerta como si esta fuera un escudo y se concentra por si oye algo mientras rasca la basta superficie de la pintura. Ya ha descascarillado un lirio atigrado hasta tocar madera. Le cosquillean las puntas de los dedos. El silencio le pita en la cabeza.
—¿Rachel? —susurra Kirby, demasiado bajo para que nadie lo oiga, salvo el poni.
Se oye un porrazo muy cerca, después otro golpe y el ruido de algo al romperse.
—¡Mierda!
—¿Rachel? —repite Kirby, esta vez más alto; el corazón le late con fuerza contra el pecho.
Tras una larga pausa, su madre responde:
—Vuelve a la cama, Kirby. Estoy bien.
Kirby sabe que no es cierto, pero al menos no es Tina Parlanchina, la psicópata muñeca viviente.
Deja de rascar la pintura y sale al pasillo arrastrando los pies, evitando los trozos de cristal que brillan como diamantes entre las rosas muertas de hojas arrugadas y cabezas esponjosas que yacen en un charco de apestosa agua de jarrón. Se había dejado la puerta entreabierta.
Cada nueva casa es más vieja y está más destartalada que la anterior, aunque Rachel pinta las puertas y los armarios, y a veces incluso el suelo, para hacerla más suya. Eligen juntas los dibujos del gran libro de arte gris de Rachel: tigres, unicornios, santos o chicas isleñas de piel tostada con flores en el pelo. Kirby usa los dibujos a modo de pistas que le recuerdan dónde están. Esta casa es la de los relojes derretidos en el armario de la cocina, encima de los fogones, lo que significa que el frigorífico está a la izquierda, y el cuarto de baño, bajo la escalera. Sin embargo, a pesar de que la distribución de las casas va cambiando, de modo que a veces tienen un patio, otras hay un armario en el dormitorio de Kirby y otras tiene suerte de contar con una estantería, el dormitorio de Rachel es una constante.
Piensa en él como en la bahía del tesoro de un pirata (su madre la corrige y le dice que suele ser una cueva, pero Kirby se lo imagina como una mágica bahía oculta, una a la que se puede acceder en barco, con suerte, si interpretas bien el mapa).
Hay vestidos y pañuelos tirados por la habitación, como si una princesa pirata gitana hubiese tenido un berrinche. De las florituras doradas de un espejo ovalado cuelga una colección de bisutería. El espejo es lo primero que cuelga Rachel siempre que se mudan a un sitio nuevo y siempre, invariablemente, acaba aplastándose el dedo con el martillo. A veces juegan a disfrazarse, y Rachel le pone todos los collares y pulseras encima a Kirby y la llama «mi arbolito de Navidad», aunque son judías, o medio judías, al menos.
El adorno de cristal de colores colgado de la ventana recoge los rayos del sol de la tarde y proyecta unos arcoíris danzarines por todo el cuarto, sobre la mesa de dibujo inclinada y sobre la ilustración en la que esté trabajando Rachel en esos momentos.
Cuando Kirby era un bebé y todavía vivían en la ciudad, Rachel colocaba la valla del parque de la niña alrededor de su escritorio, de modo que Kirby pudiera gatear por el cuarto sin molestarla. Por aquel entonces dibujaba para revistas femeninas, pero ahora «mi estilo está pasado de moda, nena, ahí fuera son muy volubles». A Kirby le gusta el sonido de la palabra. «Voluble», «vuela», «volatín». Y también le gusta ver el dibujo que hizo su madre de la camarera que guiña un ojo mientras hace equilibrios con la bandeja cargada con dos pilas de tortitas chorreantes de mantequilla cuando pasan por delante de Doris’s Pancake House de camino a la tienda de la esquina.
Pero el adorno de cristal ahora está frío y muerto, y la lámpara que hay junto a la cama tiene un pañuelo amarillo enrollado encima, lo que hace que la habitación tenga un aspecto enfermizo. Rachel está tumbada en la cama con una almohada sobre la cara, todavía vestida, con los zapatos puestos y todo. El pecho se le sacude bajo el vestido de encaje negro, como si tuviera hipo. Kirby se queda en la puerta y usa todo su poder de concentración para que su madre se fije en ella. Nota la cabeza hinchada, llena de palabras que no sabe cómo decir.
—Te has tumbado en la cama con los zapatos puestos —es lo que al final le sale.
Rachel se quita la almohada de la cara y mira a su hija. Tiene los ojos hinchados y el maquillaje ha dejado una mancha negra en la almohada.
—Lo siento, cielo —dice, con su voz más chillona, intentando parecer animada.
La palabra «chillona» le recuerda a Kirby los gritos de Melanie Ottesen cuando se cayó de la cuerda de trepar. O a chillidos que resquebrajan vasos de cristal que ya no son seguros para beber.
—¡Tienes que quitarte los zapatos!
—Lo sé, cielo —responde Rachel, suspirando—. No grites. —Se zafa de los zapatos de tacón de color negro y canela, los del talón descubierto, usando los dedos de los pies, y los deja caer con estrépito en el suelo. Después rueda sobre el estómago—. ¿Me rascas la espalda?
Kirby se sube a la cama y se sienta a su lado con las piernas cruzadas. El pelo de su madre huele a humo. Se pone a recorrer los ensortijados patrones de encaje con las uñas.
—¿Por qué lloras?
—No estoy llorando de verdad.
—Sí que lloras.
—Son esos días del mes —responde su madre, suspirando.
—Es lo que dices siempre —replica Kirby, de mal humor, y después se le ocurre añadir—: Tengo un poni.
—No puedo permitirme comprarte un poni —dice su madre con voz distraída.
—No, ya tengo uno —insiste Kirby, exasperada—. Es naranja. Tiene mariposas dibujadas en el culo, ojos castaños, pelo dorado y, bueno, parece un poco bobo.
Su madre vuelve la cabeza para mirarla, como si la idea la emocionara.
—¡Kirby! ¿Es que has robado algo?
—¡No! Es un regalo, ni siquiera lo quería.
—Entonces no pasa nada —dice su madre mientras se restriega los ojos con el dorso de la mano, lo que le deja un manchurrón de rímel sobre los ojos, como si fuera una ladrona.
—Entonces ¿me lo puedo quedar?
—Claro que sí, puedes hacer casi todo lo que quieras, sobre todo con los regalos. Como si quieres romperlos en un millón de trocitos.
«Como el jarrón de la entrada», piensa Kirby.
—Vale —responde, muy seria—. El pelo te huele raro.
—¡Mira quién habla! —exclama su madre, y su risa es como un arcoíris que recorre bailando la habitación—. ¿Cuándo fue la última vez que te lavaste el tuyo?
HARPER22 de noviembre de 1931
El Hospital de la Misericordia no hace honor a su nombre.
—¿Puede pagar? —exige saber la mujer de aspecto cansado de recepción que lo atiende a través del agujero redondo del cristal del mostrador—. Los pacientes de pago se ponen los primeros de la lista.
—¿Cuánto tengo que esperar? —gruñe Harper.
La mujer inclina la cabeza para asomarse a la sala de espera. Es una habitación en la que solo se puede estar de pie, pero hay algunos que están sentados o medio desmayados en el suelo, demasiado cansados o simplemente aburridos para seguir de pie. Unos cuantos levantan la vista con cara de esperanza, indignación o una insostenible mezcla de las dos. Los demás tienen la misma expresión resignada que Harper ha visto en los caballos de tiro que están en las últimas, esos que tienen las costillas tan marcadas como las grietas y los surcos de la tierra muerta que intentan arar. A esos caballos lo mejor es pegarles un tiro.
Se mete la mano en el bolsillo de la americana robada para buscar el billete de cinco dólares que encontró dentro, junto con un imperdible, tres monedas de diez centavos, dos de veinticinco y una llave cuyo desgaste le resulta familiar. O puede que se haya acostumbrado a los objetos deslustrados.
—¿Se puede comprar un poco de misericordia con esto, encanto? —pregunta al meter el billete por el hueco del cristal.
—Sí —responde ella sin apartar la mirada para dejarle claro que no se avergüenza de cobrarle, a pesar de que el mero hecho de intentar justificarse indique lo contrario.
La mujer toca una campanita y una enfermera aparece para recogerlo dando chancletazos en el linóleo con sus prácticos zapatos. En la chapa de identificación pone E. Kappel. Es guapa de un modo vulgar, con mejillas sonrosadas y unos tirabuzones de color castaño rojizo cuidadosamente rizados bajo la cofia blanca. El conjunto es armonioso, salvo por la nariz, que apunta demasiado arriba, como si fuera un hocico. «Como una cerdita», piensa Harper.
—Venga conmigo —dice la enfermera, irritada por el mero hecho de estar allí.
Ya ha catalogado al paciente como otra basura humana. Se vuelve y se aleja dando zancadas, de modo que Harper tiene que seguirla a saltos. Cada paso que da le dispara un calambre de dolor por la cadera, como un cohete chino, pero está decidido a seguirle el ritmo.
Todas las salas por las que pasan están abarrotadas, a veces ve hasta a dos personas en la misma cama, tumbadas cada una en una dirección, derramando toda la enfermedad que llevan dentro.
«Esto es mejor que los hospitales de campaña», piensa. Hombres mutilados que se apiñan en camillas manchadas de sangre, envueltos en el hedor de las quemaduras, las heridas podridas, la mierda, el vómito y los agrios sudores de la fiebre. Aquellos gemidos incesantes eran como un coro terrible.
Recuerda que había un chico de Missouri al que le habían volado una pierna. No dejaba de gritar y los demás no podían dormir, hasta que Harper se acercó con sigilo, como si fuera a consolarlo. Lo que en realidad hizo fue atravesarle el muslo a aquel idiota con la bayoneta por encima del ensangrentado destrozo, y girarla limpiamente para cortar la arteria. Exactamente como había practicado en los muñecos de paja durante el entrenamiento. Apuñalar y girar. Una herida en las tripas nunca falla. A Harper, eso de acercarse a alguien así le parecía más personal que las balas. Hacía que la guerra le resultara soportable.
Supone que aquí no tendrá esa posibilidad. Sin embargo, hay otras formas de librarse de los pacientes problemáticos.
—Debería sacar la botellita negra —dice Harper solo para irritar a la enfermera regordeta—. Le darían las gracias.
Ella deja escapar una risita de desprecio mientras cruzan las puertas de la zona privada, unas habitaciones individuales muy limpias, casi todas vacías.
—No me tiente. El veinticinco por ciento del hospital hace ahora las veces de lazareto. Fiebre tifoidea, infecciones... El veneno sería una bendición, pero que los cirujanos no le oigan hablar de botellas negras.
A través de una puerta abierta ve a una chica tumbada en una cama rodeada de flores. Parece una estrella de cine, aunque hace más de una década que Charlie Chaplin cambió Chicago por California y se llevó con él a toda la industria cinematográfica. El pelo de la chica forma rubios tirabuzones que se le pegan a la cara por el sudor, y la triste luz del sol de invierno que intenta entrar por las ventanas la hace parecer aún más pálida. Sin embargo, justo cuando él se tambalea junto a su puerta, ella abre los ojos, se medio incorpora y le dedica una radiante sonrisa, como si lo esperase y lo invitase a sentarse con ella para hablar un rato.
La enfermera Kappel no lo piensa permitir. Lo agarra por el codo y se lo lleva.
—Nada de mirar con la boca abierta. Lo último que necesita esa fresca es otro admirador.
—¿Quién es? —pregunta él, volviendo la vista atrás.
—Nadie, una bailarina exótica. La muy idiota se ha envenenado con radio. Forma parte de su espectáculo, se pinta con eso para brillar en la oscuridad. No se preocupe, le darán el alta pronto y podrá verla todo lo que quiera. Y podrá verle todo lo que quiera, por lo que he oído.
Lo mete en la sala del médico, que es de un blanco reluciente y huele a antiséptico.
—Ahora siéntese aquí y vamos a echar un vistazo a lo que se ha hecho.
Harper se acerca cojeando a la mesa de examen. Ella frunce el rostro, concentrada en cortarle los sucios harapos, tan apretados como ha sido capaz de soportar, que lleva a modo de estribo bajo el talón.
—Es usted idiota, ¿lo sabía? —comenta la enfermera, y la sonrisita que le baila en la comisura de los labios deja claro que sabe que puede tratarlo así impunemente—. Por esperar para venir. ¿Creía que se iba a curar solo?
Tiene razón, no ha ayudado haber dormido mal las dos últimas noches, acampado en un portal con una caja de cartón como cama y una americana robada como manta porque no podía regresar a su tienda y arriesgarse a que Klayton y sus secuaces lo estuvieran esperando armados con tuberías y martillos.
Las pulcras hojas de las tijeras plateadas cortan la venda de trapo, que se le ha clavado en el pie hinchado dejando marcas blancas, de modo que parece un jamón bien atado. ¿Quién es el cerdito ahora? «Qué estúpido —piensa con resentimiento—. Haber salido de la guerra sin ningún daño permanente, para acabar tullido por caerme en el escondite de un vagabundo».
El médico entra bramando en la habitación. Es un hombre mayor con la tripa bien acolchada y una mata de pelo gris pegada detrás de las orejas, como la melena de un león.
—Bien, ¿qué tenemos por aquí, caballero? —pregunta, y la sonrisa no ayuda a suavizar el tono paternalista.
—Bueno, no he estado bailando con pintura que brilla en la oscuridad.
—Ni tendrá la oportunidad de hacerlo, por lo que veo —responde el médico sin dejar de sonreír mientras coge el pie hinchado entre las manos y lo flexiona. Se agacha con destreza, casi como un profesional, cuando Harper gruñe de dolor e intenta darle un puñetazo.
»Siga así si quiere recibir un tortazo en la oreja, amigo, de pago o no de pago —lo avisa el médico, aún sonriendo.
Esta vez, cuando le mueve el pie arriba y abajo, arriba y abajo, Harper aprieta los dientes y los puños para no saltar.
—¿Puede mover los dedos de los pies usted solo? —pregunta el médico, observándolo con atención—. Ah, bien, buena señal. Mejor de lo que creía. Excelente. ¿Ve esto? —le dice a la enfermera mientras pellizca el hueco que ahora tiene por encima del talón. Harper gruñe—. Ahí es donde debería estar conectado el tendón.
—Ah, sí —responde ella, pellizcando la piel—. Lo noto.
—¿Qué quiere decir eso? —pregunta Harper.
—Quiere decir que tendrá que pasar unos cuantos meses tumbado en el hospital, amigo. Pero supongo que eso no es una opción.
—No, a menos que sea gratis.
—O que tenga mecenas preocupados y deseosos de financiar su convalecencia, como nuestra chica del radio —añade el médico guiñándole un ojo—. Podemos ponerle una escayola y enviarlo a casa con una muleta. Sin embargo, un tendón roto no se va a curar solo. Debería pasar al menos seis semanas tumbado. Puedo recomendarle a un zapatero que se especializa en calzado médico para elevar el talón, lo que ayudaría un poco.
—Y ¿cómo se supone que voy a hacer eso? Tengo que trabajar —replica Harper, cabreado consigo mismo por el tono llorica de su voz.
—Todos pasamos por dificultades económicas, señor Harper. Pregunte a los administradores del hospital. Le sugiero que haga lo que pueda. Supongo que no tendrá la sífilis, ¿verdad? —añade esperanzado.
—No.
—Una pena. En Alabama empiezan un estudio que le habría pagado todos los cuidados médicos. Aunque tendría que ser usted negro.
—Tampoco lo soy.
—Una lástima —repite el médico, encogiéndose de hombros.
—¿Podré andar?
—Oh, sí, pero no cuente con hacer una audición para el señor Gershwin.
Harper sale cojeando del hospital con las costillas vendadas, el pie escayolado y la sangre repleta de morfina. Se mete la mano en el bolsillo para comprobar cuánto dinero le queda. Dos dólares y algunas monedas. Entonces roza con los dedos los dientes irregulares de la llave y algo se le abre en la cabeza, como si fuera un receptor. A lo mejor es cosa de las drogas. O puede que siempre haya estado ahí, esperándolo.
Nunca antes se había percatado de que las farolas zumbaran. Esa baja frecuencia se le mete detrás de los ojos. A pesar de que es media tarde y las luces están apagadas, cree verlas brillar al ponerse bajo ellas. El zumbido salta a la siguiente luz, como si lo llamara. «Por aquí». Y juraría que puede oír una música chisporroteante, una voz lejana que lo llama como si saliera de una radio que hace falta sintonizar. Sigue el camino que le indican las farolas lo más deprisa que puede, pero la muleta es difícil de manejar.
Baja por State, que le lleva a través del West Loop hasta los cañones de Madison Street, con sus rascacielos de cuarenta plantas de altura a cada lado. Pasa por Skid Row, donde por dos dólares se podría pagar una cama durante un tiempo, pero el zumbido y las luces lo siguen dirigiendo hacia el Black Belt, donde los destartalados antros de jazz y los cafés dan paso a casas baratas que se apilan unas sobre otras, donde niños harapientos juegan en la calle y ancianos sentados en los escalones con cigarrillos enrollados a mano lo observan ceñudos.
La calle se estrecha, y los edificios se amontonan y proyectan heladas sombras en la acera. Una mujer se ríe en uno de los pisos de arriba. Es un sonido rudo y feo. Harper ve señales por todas partes: ventanas rotas en las casas y notas escritas a mano en los escaparates vacíos de las tiendas de abajo. «Cerrado», «Cerrado hasta nuevo aviso» y, en una ocasión, simplemente «Lo siento».
El viento trae del lago una humedad pegajosa y salobre que atraviesa la tarde inhóspita y se le mete bajo la americana. A medida que se adentra en la zona de almacenes se reduce el flujo de gente hasta que desaparece por completo y, en su ausencia, la música sube de volumen, dulce y quejumbrosa. Y ahora distingue la melodía. Es Somebody from Somewhere, y la voz susurra con urgencia: «Sigue adelante. Sigue adelante, Harper Curtis».
La música lo lleva hasta el otro lado de las vías del tren, hacia lo más profundo del West Side, y sube la escalera de una hostería para trabajadores que no se distingue en nada del resto de casas de madera de la acera, todas pegadas, con la pintura descascarada, las ventanas tapadas con tablas y las notas de «Declarado en ruina por el Ayuntamiento de Chicago» clavadas en los tablones que se cruzan formando una equis sobre las puertas de entrada. Marcad aquí la casilla para votar al presidente Hoover, hombres optimistas. La música sale de detrás de la puerta del número 1818. Una invitación.
Mete la mano debajo de los tablones cruzados e intenta abrir la puerta, pero está cerrada con llave. Harper se queda en el escalón con la terrible sensación de encontrarse ante lo inevitable. La calle está completamente abandonada. Las otras casas están cerradas con tablas o tienen las cortinas bien echadas. Oye el tráfico de la calle de al lado y a un vendedor de cacahuetes ambulante: «¡Calentitos! ¡Lléveselos calentitos!». Sin embargo, el ruido le llega amortiguado, como si se filtrase a través de unas mantas enrolladas en su cabeza; a diferencia de la música, que es como una afilada astilla que se le clava en el cráneo. La llave.
Se mete la mano en el bolsillo de la americana temiendo de repente haberla perdido. Es un alivio comprobar que sigue ahí. Es de bronce y lleva la marca de Yale & Towne, como la cerradura de la puerta. Tembloroso, la mete dentro. Encaja.
La puerta se abre a la oscuridad y, por un terrible y largo momento, las posibilidades lo paralizan. Después se mete por debajo de las tablas, pasa la muleta como puede por el hueco y entra en la Casa.
KIRBY9 de septiembre de 1980
Es esa clase de día, fresco y claro, a las puertas del otoño. Los árboles tienen sentimientos encontrados al respecto; las hojas se pintan de verde, de amarillo y de marrón, todo a la vez. Kirby se da cuenta a una manzana de distancia de que Rachel está colocada. No es solo por el olor dulzón que pesa sobre la casa (una prueba clara), sino también porque se pasea nerviosa por el patio, preocupada por algo que está tirado en el descuidado césped. Tokyo da saltitos y ladra a su alrededor, agitado. Se supone que Rachel no debería estar en casa. Se supone que estaba en una de sus soirées o «Suárez» como los llamaba Kirby de pequeña. Bueno, vale, el año anterior.
Se pasó unas cuantas semanas preguntándose si aquel tal Suárez sería su padre, y si Rachel estaría arreglándolo todo para que ella se reuniera con él. Hasta que Grace Tucker le dijo en el colegio que si su madre pasaba tanto tiempo fuera es porque era una fulana. Aunque no sabía lo que era una fulana, le hizo sangre en la nariz a Gracie, y Gracie le arrancó un mechón de pelo.
Rachel se desternilló de risa, a pesar de que Kirby llegó con una calva que dejaba ver el cuero cabelludo enrojecido e irritado. En realidad no pretendía reírse, pero «es que es tan divertido...». Después se lo explicó a Kirby igual que se lo aclaraba todo: de un modo que no esclarecía nada en absoluto. «Una fulana es una mujer que utiliza su cuerpo para aprovecharse de la vanidad de los hombres —le dijo—. Y una soirée sirve para revitalizar el espíritu». Sin embargo, resultó que ni siquiera eso se acercaba a la verdad, porque una fulana se acostaba con hombres por dinero y una soirée era una forma de tomarse vacaciones de la vida real, que era lo último que Rachel necesitaba. «Menos vacaciones y más vida real, mamá».
Silba para llamar a Tokyo. Son cinco notas cortas lo bastante reconocibles para distinguirlas de los tonos que usa todo el mundo para llamar a sus perros en el parque. El suyo se acerca dando saltos, feliz como solo un perro puede serlo. A Rachel le gustaba describirlo como un «chucho de pura raza». Tiene el hocico largo y el pelaje como a retales blancos y tostados, y unos anillos color crema alrededor de los ojos. Se llama Tokyo porque cuando Kirby crezca se mudará a Japón y se convertirá en una famosa traductora de haikus, beberá té verde y coleccionará espadas de samurái. «Bueno, es mejor que Hiroshima», fue lo que comentó su madre. Ya ha empezado a escribir sus propios haikus. Este es uno:
Parte la nave,
aléjame de aquí,
a las estrellas.
Y otro:
Desaparece,
como de origami,
entre sus sueños.
Rachel aplaude con entusiasmo cada vez que le lee uno nuevo, pero Kirby empieza a pensar que si copiara el texto del lateral de su caja de Choco Krispis, su madre la aclamaría con el mismo entusiasmo, sobre todo si está colocada, que es su estado más frecuente en los últimos tiempos.
Kirby le echa la culpa a Suárez o como se llame. Rachel no se lo quiere decir, como si su hija no oyera el coche llegar a las tres de la mañana, ni las conversaciones entre susurros, ininteligibles, pero tensas, antes de que la puerta se cierre de golpe y su madre intente entrar de puntillas para no despertarla. Como si no se preguntara de dónde sale el dinero del alquiler. Como si aquello no llevara años pasando.
Rachel ha sacado todos y cada uno de sus cuadros, incluso ese grande de la dama de Shalott en su torre (el favorito de Kirby, aunque jamás lo reconocería), que suele estar guardado en la parte de atrás del armario de las escobas, con el resto de lienzos que su madre empieza y nunca consigue terminar.
—¿Es que vamos a montar un mercadillo? —pregunta Kirby, a pesar de saber que la pregunta irritará a Rachel.
—Ay, cielo —responde su madre sonriendo a medias con aire distraído, como hace cuando Kirby la decepciona, lo que se ha convertido en una constante últimamente.
Por lo general, esa sonrisa sesgada aparece cuando dice cosas que Rachel considera poco adecuadas para lo joven que es. «Estás perdiendo la ilusión infantil», le había dicho hacía dos semanas con un tono de voz que daba a entender que se trataba de lo peor que podía ocurrirle en la vida.
Lo más curioso es que, cuando se mete en problemas de verdad, a Rachel no parece importarle. Le dan igual las peleas en el colegio o que prendiera fuego al buzón del señor Partridge para vengarse porque el vecino se quejó de que Tokyo escarbaba en sus guisantes de olor. Rachel la regañó, pero Kirby se daba cuenta de que estaba encantada. Su madre llegó a montar una gran pantomima en la que ambas se gritaron con un volumen suficiente para que «el charlatán mojigato de al lado» las oyera a través de las paredes. Su madre chillaba: «¡¿Es que no te das cuenta de que meterse con el servicio postal de Estados Unidos es un delito federal?!». Al final, las dos acabaron en el suelo tapándose la boca para ahogar las risas.
Rachel señala un cuadro en miniatura que tiene entre sus pies descalzos. Lleva las uñas pintadas de un naranja chillón que no le pega.
—¿Crees que este es demasiado brutal? —pregunta—. ¿Demasiado encarnizado y realista?
Kirby no entiende lo que quiere decir, le cuesta diferenciar unos cuadros de otros. En todas las obras de su madre salen mujeres pálidas con largos cabellos sueltos y ojos tristes demasiado grandes para sus cabezas, y unos paisajes pantanosos de fondo en verdes, azules y grises. Nada de rojo. El arte de Rachel le recuerda a lo que le decía su profesor de gimnasia, harto ya de ver cómo Kirby lo fastidiaba todo al acercarse al potro: «¡Por favor, deja de esforzarte tanto!».
Kirby vacila sin saber qué contestar, por si acaso la lía.
—Yo creo que está bien —responde.
—Pero ¡eso no significa nada! —exclama Rachel mientras la agarra de las manos y la lleva bailando el foxtrot entre los cuadros, dándole vueltas—. «Bien» es la definición por excelencia de la mediocridad. Es lo más educado, lo socialmente aceptable. ¡Nuestras vidas deben brillar, deben ir más allá del simple «bien», cariño!
Kirby se zafa de ella y se queda mirando a todas esas preciosas chicas tristes que extienden las delgaduchas extremidades como mantis religiosas.
—Hum —responde—, ¿quieres que te ayude a meter los cuadros dentro otra vez?
—Ay, cielo —dice su madre con tanta lástima y desdén que Kirby no lo soporta más.
Se mete corriendo en la casa, sube la escalera dando pisotones y se olvida de contarle a su madre lo del hombre de pelo castaño, vaqueros demasiado altos y nariz torcida de boxeador que estaba de pie, a la sombra del sicomoro de al lado de la gasolinera de Mason, bebiéndose una Coca-Cola con una pajita mientras la observaba. Su forma de mirarla le había revuelto el estómago, como esas atracciones de feria que te hacen sentir como si alguien te arrancara las entrañas.
Lo saludó agitando la mano con energía y una alegría algo histérica, como diciendo: «Oiga, caballero, lo he visto mirándome, pervertido». Sin embargo, él levantó la mano para devolverle el saludo y la dejó así, levantada (superespeluznante), hasta que ella dobló la esquina de Ridgeland Street, saltándose su habitual atajo por el callejón, y se alejó de él a toda prisa.
HARPER22 de noviembre de 1931
Es como volver a ser aquel niño que se colaba en las granjas vecinas, que se sentaba a la mesa de la cocina en silencio, que se tumbaba entre las frías sábanas de la cama de alguien, que registraba los cajones... Las cosas de la gente revelan sus secretos.
Siempre ha sabido si el dueño de la casa estaba en ella o no, tanto de pequeño como todas las otras veces que ha entrado en viviendas abandonadas para sisar comida o alguna baratija olvidada que pudiera empeñar. Las casas vacías emiten una vibración especial, están preñadas de ausencia.
La expectación de esta Casa es tan grande que se le eriza el vello de los brazos. Hay alguien dentro, allí con él, y no es el cadáver tirado en el vestíbulo.
La lámpara de araña que cuelga sobre la escalera proyecta un brillo tenue en los suelos de madera oscura recién encerados. El papel de las paredes es nuevo; hasta Harper es capaz de alabar el buen gusto del diseño a rombos verde oscuro y crema. A la izquierda hay una cocina moderna y reluciente que parece salida de un catálogo de la tienda Sears, con sus armarios de melamina, un horno de sobremesa nuevecito, una nevera y un hervidor plateado en el hornillo, todo preparado. Esperándolo.
Harper pasa la muleta muy por encima de la sangre que se extiende como una alfombra por el suelo y, cojeando, la rodea para echar un vistazo más de cerca al hombre muerto. En la mano sostiene un pavo medio congelado de un color rosa grisáceo salpicado de sangre. El tipo es rechoncho y lleva una camisa de vestir con tirantes, pantalones grises y zapatos elegantes. No lleva chaqueta. Aunque le han aplastado la cabeza como si fuera un melón, en el revoltijo queda lo suficiente para distinguir unas mejillas rebosantes con barba de varios días, y unos ojos azules inyectados en sangre abiertos como platos.
Sin chaqueta.
Harper se aleja del cadáver cojeando en dirección al origen de la música. Entra en el salón casi seguro de encontrar allí al dueño de la casa sentado en un sillón frente al fuego y sosteniendo en el regazo el atizador con el que ha golpeado al hombre.
El cuarto está vacío, aunque el fuego arde en la chimenea. Y sí que hay un atizador, pero reposa junto a la leñera, que está llena, como si alguien esperase su llegada. La canción brota de un gramófono dorado y burdeos. La etiqueta del disco dice que es Gershwin. Por supuesto.
A través de las cortinas ve el contrachapado barato que está clavado a las ventanas y que no deja entrar la luz del sol. Pero, ¿por qué esconder esto detrás de tablas y carteles del ayuntamiento? Para evitar que otras personas lo encuentren.
En la mesita auxiliar, al lado de un único vaso, hay una licorera de cristal llena de un líquido color miel. Todo reposa sobre un tapete de encaje. «Tengo que desembarazarme de eso», piensa Harper, y también tendrá que hacer algo con el cadáver. «Bartek», se dice al recordar el nombre que la mujer ciega pronunció antes de que la estrangulara.
«Bartek nunca encajó aquí», afirma la voz de su cabeza. Pero Harper sí. La Casa lo ha estado esperando. Lo ha llamado por un motivo. La voz interior le susurra que este es su hogar, y así lo siente, más que aquel horrible lugar en el que creció o que la serie de albergues y de chabolas entre los que se ha movido toda su vida de adulto.
Deja apoyada la muleta en el sillón y se sirve un vaso de licor. El hielo tintinea al hacerlo girar, solo está medio derretido. Le da un largo trago, lo saborea en la boca y deja que le queme la garganta. Canadian Club, importación de contrabando de la mejor calidad. Levanta el vaso para brindar en el aire. Hace mucho tiempo que no bebe algo que no le deje el amargo regusto artesanal del formaldehído. Hace mucho tiempo que no se sienta en un sillón acolchado.
Se resiste al sillón, a pesar de que le duele la pierna por la caminata. Desconoce lo que lo ha impulsado a llegar hasta allí, pero todavía lo empuja a seguir. «Hay más. Por aquí, señor —le pide, como un vocero de la feria—. Adelante, no se lo pierda. Le está esperando. No se pare, no se pare, Harper Curtis».
Harper sube los escalones agarrándose a la barandilla, tan encerada que va dejando huellas en la madera que va tocando, aunque los fantasmales rastros aceitosos se desvanecen de inmediato. Tiene que levantar el pie y girarlo en cada escalón. Lleva la muleta arrastrando detrás y el esfuerzo lo hace jadear entre dientes.
Avanza cojeando por el pasillo, pasa junto a un cuarto de baño cuyo lavabo está surcado de arroyos de sangre, a juego con la toalla mojada que descansa retorcida en el suelo, a sus pies, y que deja manchas rosas en las relucientes baldosas negras y blancas. Harper no le presta atención, ni tampoco a la escalera que lleva al desván, ni al dormitorio de invitados que tiene la cama cuidadosamente hecha, aunque la huella de una cabeza está marcada en la almohada.
La puerta del dormitorio principal está cerrada, y una luz cambiante se filtra por debajo y dibuja rayas de sol en las tablas del suelo. Acerca la mano al pomo, temiendo que esté cerrada con llave, pero se gira con un clic, y Harper empuja la puerta con la punta de la muleta. Se encuentra delante de una habitación inexplicablemente bañada por la deslumbrante luz de una tarde de verano. Hay pocos muebles, un armario de nogal y una cama de hierro.
Entorna los ojos para protegerlos de la repentina claridad del exterior y la ve transformarse a toda prisa en densas nubes que se desplazan por el cielo y en gotas plateadas de lluvia que, a continuación, dan paso a un atardecer veteado de rojo, como si aquello fuera un zoótropo barato. Sin embargo, en vez de un caballo al galope o una chica quitándose con picardía las medias, lo que se sucede a gran velocidad son las estaciones.