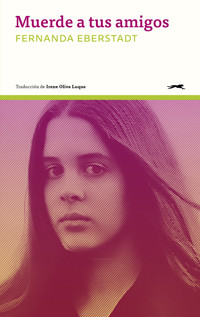
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gatopardo ediciones
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
Una investigación histórica y autobiográfica sobre el poder subversivo del cuerpo, desde la Antigua Roma hasta la Rusia de Putin. ¿Qué lleva a ciertas personas a transformar su cuerpo en un arma de resistencia y emancipación política y espiritual? ¿Y qué podemos aprender de su ejemplo? En Muerde a tus amigos, la novelista y crítica cultural Fernanda Eberstadt investiga las vidas de santos, pensadores y artistas que se valieron de sus cuerpos, a menudo frágiles y estigmatizados, para desafiar al poder establecido por la vía del ascetismo, la sensualidad o la militancia: Diógenes el Cínico, que vivió sin ningún pudor en la plaza pública; Perpetua y Felicidad, mártires del cristianismo primitivo; profetas laicos como Pier Paolo Pasolini y Michel Foucault, y activistas como Nadia Tolokónnikova, fundadora de Pussy Riot. Entrelazando estas historias de disidencia corporal con sus propias vivencias de juventud en el underground neoyorquino de los años setenta, Eberstadt nos invita a repensar las relaciones entre el dolor, el erotismo, la belleza y la libertad. Para ello, propone un fascinante viaje histórico e intelectual con escala en la Rusia de Putin, la contracultura californiana, los combates de gladiadores de la Antigua Roma, o una corrida de toros en el sur de Francia. Tratado filosófico, confesión íntima y manifiesto político, este libro es una exploración sugestiva y vibrante del poder subversivo del cuerpo. La crítica ha dicho... «Una insurrección literaria del tipo de cronista semi-gonzo que solo se encuentra en Estados Unidos: exuberante, visceral, testaruda y altamente adictiva.» The Independent «Nadie ha capturado el pasado reciente de Estados Unidos de manera tan vívida, detallada y poderosa.» Bret Easton Ellis «Eberstadt describe las duras vidas y muertes de activistas, homosexuales, santos, filósofos y otros réprobos que se negaron a postrarse ante lo que sus contemporáneos llamaban normalidad y verdad. Su legado y este libro son una mordedura que sana.» André Aciman «Deslumbrante y provocadora. Una invitación a reivindicar el poder del cuerpo, así como una historia de resistencia, subversión y disidencia.» Olivia Laing «En este libro, la relación entre la carne y el espíritu se materializa en cuerpos reales.» Benjamin Moser
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Muerde a tus amigos
Muerde a tus amigos
Historias de cuerpos y militancia
fernanda eberstadt
Traducción de Irene Oliva Luque
Título original: Bite Your Friends
© Fernanda Eberstadt, 2024
© de la traducción: Irene Oliva Luque, 2025
© de esta edición: Gatopardo ediciones S. L., 2025
Rambla de Catalunya, 131, 1.o-1.a
08008 Barcelona (España)
www.gatopardoediciones.es
Primera edición: marzo, 2025
Diseño de la colección y de la cubierta: Rosa Lladó
Imagen de la cubierta: © Fernanda Eberstadt, 1975
Imagen de la solapa: © Maud Bruton
eISBN: 978-84-129676-2-3
Impreso en España
Queda rigurosamente prohibida, dentro de los límites establecidos por la ley, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Índice
MUERDE A TUS AMIGOS
Invocación a la musa
PRIMER LIBRO
1. Las cicatrices de mi madre
PARTE I
2. «Gutter art»
SEGUNDO LIBRO
1. Arrojada a las fieras
2. Y me desnudé y me convertí en hombre, o ¡feliz cumpleaños, Geta!
PARTE I
3. El alma es la cárcel del cuerpo
4. Y me desnudé y me convertí en hombre
PARTE II
TERCER LIBRO
Introducción
1. Y me desnudé (y no me convertí en hombre)
PARTE III
2. Cómete tu antigua identidad
3. Tu boca, tu lóbulo, tu escroto
CUARTO LIBRO
1. Como un gato quemado vivo, como una anguila a medio comer: Pasolini en tiempos de peste
2. «Yesbody»
3. Las cicatrices de mi madre
PARTE II
Créditos de las imágenes
Agradecimientos
Bibliografía para la traducción de citas
Fernanda Eberstadt
Sinopsis
Otros títulos publicados en Gatopardo
Isabel Eberstadt con Mario Montez
y Frances Francine, c. 1966. [01]
Para Alastair
Muerdo a mis amigos para salvarlos.
Diógenes el Cínico, c. 350 a. C.
MUERDE A TUS AMIGOS
Invocación a la musa
Cuando los antiguos escribían sus relatos de dioses y mortales, empezaban así: «Canta, oh musa».
Si os fijáis, se trata de una orden.
Lo de obedecer órdenes a ti no se te da muy bien, Diógenes el Cínico, y tu canto tiene más de aullido. Aun así, te pido que seas mi musa.
Tú, el perro rabioso de la filosofía griega antigua, profeta de la desvergüenza y el antipoder, que dormías en una tinaja, comías, cagabas, predicabas y follabas en la plaza pública, y te entregaste a la esclavitud porque te permitía demostrar que quienes no son libres son aquellos que necesitan esclavizar a otros.
Existen muchísimas formas de contar esta historia.
Te pido a ti, Diógenes, enemigo de la palabrería, que me ayudes a encontrar mi forma con valentía, remontándonos a donde comenzó todo.
PRIMER LIBRO
1. Las cicatrices de mi madre
PARTE I
«Con esas cicatrices te sacarías un pastón en un burdel.» Mientras le tenía agarrada la parte interna de la muñeca, aquel hombre leía su cruel bordado como un adivino.
Mi madre se reía. Estaban sentados una al lado del otro, en una cena; a ella la intrigaba el descaro de esa insinuación.
El cuerpo de mi madre era una casa de dolor, de heridas resultantes de la tecnología médica: las vías férreas que le rodeaban la muñeca eran en realidad cicatrices de los tubos que la habían tenido enganchada a una máquina de diálisis durante el periodo en que padeció de insuficiencia renal; la mina a cielo abierto abandonada que le habían excavado en la pierna era el lugar donde le habían extirpado un melanoma.
Mi madre estaba orgullosa de sus muñecas diminutas, le hacía gracia que aquel comensal diera por sentado que sus descomunales cicatrices, similares a los primeros pinitos en punto de cruz de un niño, fueran testimonio de una chapuza de conato de suicidio. Era el Nueva York de finales de los sesenta, época en que las cenas eran fiestas mucho más divertidas.
Mi familia vivía en un piso en Park Avenue, con una Marilyn Monroe sobre oro (prestada) en la sala de estar al lado de una leona de alabastro de un templo délfico (robada).
De pequeña, eran muchas las noches que no podía dormir y ese insomnio en ocasiones me venía demasiado grande. Las noches que mis padres se quedaban en casa, las noches que no asistían a fiestas, recorría como un bólido el largo pasillo oscuro que separaba mi dormitorio del de ellos y le suplicaba a mi madre que volviera a mi cama hasta que conciliara el sueño.
Algunas noches, cuando había ido a darles la lata más veces de la cuenta, mi padre me hacía tragar medio Miltown para arrojarme a la inconsciencia. Pero la mayoría de las veces mi madre venía y se sentaba en mi cama a oscuras, me acariciaba la espalda con sus uñas largas y serenas y me contaba historias. Sus historias iban de poetas y estafadores, estrípers y estrellas de cine, que se infiltraban en mi flujo sanguíneo y nutrían las historias que yo os estoy contando ahora.
La noche después de la cena en que su vecino de mesa le hizo aquel comentario sobre su muñeca mutilada, mi madre se acurrucó a mi lado en la insomne oscuridad y me repitió sus palabras entre risas: «Con esas cicatrices te sacarías un pastón en un burdel». Por aquel entonces yo tendría ocho o nueve años y, pese a que mi vocabulario en materia sexual era sorprendentemente amplio, para mí, desde un punto de vista psicológico, aquella frase no tenía ni pies ni cabeza.
Mi madre era una persona mucho más de mundo que yo: cualquier cosa que fuera perversa, repugnante u ofendiera el decoro convencional le venía como anillo al dedo. Lo que le resultaba problemático era tener un cuerpo, pero las cicatrices las habitaba con una serenidad sardónica.
Este libro narra la vida de una serie de santos, artistas y filósofos cuyos cuerpos se convirtieron en campos de resistencia al mundo tal como es. Mis héroes, ya sean un mártir norteafricano del siglo iv, una drag queen neoyorquina de los años setenta o un hermafrodita francés decimonónico, tienen una cosa en común: el estigma de la diferencia, la incapacidad para encajar que los obliga a luchar por otros marginados.
El propósito de la filosofía es, según Wittgenstein, «mostrarle a la mosca la salida de la botella cazamoscas». [1] Los profetas con los que os toparéis en estas páginas prefieren destrozar la botella cazamoscas.
Este proyecto se inició como una cantinela semiacadémica sobre el cuerpo y el poder, aislada de todo yo incriminatorio. No fue hasta una vez iniciado el proceso de escritura cuando me di cuenta de que todo se remonta a mi madre y a lo que su cuerpo lleno de cicatrices me enseñó de niña. Todo se remonta a la historia de cómo la industria médica primero mató a mi madre y luego la devolvió de golpe a la vida, y de cómo, a raíz de su primera «muerte», yo desarrollé mi miedo a la autoridad y mi confianza en las verdades que el dolor corporal y físico nos enseñan.
Veo mentalmente esas pinturas españolas del siglo xvii de santos atormentados hasta el éxtasis por el Espíritu Santo. Pienso en Yukio Mishima empujado a su primer orgasmo, a los doce años, al contemplar el martirio del San Sebastián barroco de Guido Reni, en la pintura con esténcil de David Wojnarowicz en la que su amante Peter Hujar sueña y un Mishima niño se sienta desnudo sobre el pecho de san Sebastián; las flechas los atraviesan y las galaxias violetas inundan sus venas como rayos.
David Wojnarowicz, Peter Hujar Dreaming/Yukio Mishima:
Saint Sebastian, 1982. [02]
En el otoño de 1967, mi madre acababa de cumplir treinta y cuatro, aunque apenas aparentaba veinte. Tenía una cara larga y estrecha («cara de caballo», la llamaba ella), con una tez de un blanco lunar, una nariz larga y respingona y unos ojos de aire divertido, uno de color avellana moteado y el otro gris verdoso. Las orejas pequeñas y sin lóbulos eran un «signo de criminalidad», me confesó, encogiéndose de hombros y quitándole importancia con una risa.
Las mujeres de treinta y cuatro años de su generación, tal vez la última generación ansiosa de hacerse mayor y salir al mundo, les llevaban la delantera en su ciclo vital a las mujeres de treinta y cuatro años de hoy en día de una clase similar. Mi madre había dejado la universidad a los veinte, se había casado con mi padre a los veintiuno, había dado a luz a su primer hijo, mi hermano, a los veintidós, y tres años más tarde publicaba su primera novela.
Era intelectualmente voraz y ansiaba resplandecer en la gloria del escándalo. Su padre, Ogden Nash, era un poeta que eligió vivir como un corredor de Bolsa, un calzonazos afable y bondadoso, pero esa no era la idea de vida que mi madre tenía en mente. No estaba segura de si quería ser Lord Byron o una de sus extravagantes amantes, de si prefería la vida o el arte; no creía que tuviera que elegir. A los treinta y cuatro, debía de sentirse ya como una pureta.
Baltimore era su ciudad natal. El Baltimore de su familia, gente de la costa este que asistía a fiestas de sociedad tradicionales como el Bachelors’ Cotillion o almorzaba los domingos en el Elkridge Club, a ella le resultaba de una estrechez de miras, una intransigencia y una falsedad insufribles. Su gente eran los marginados y los desviados, lo cual significaba que Nueva York era el lugar al que tenía que llegar.
Incluso de niña, esto era algo que yo ya sabía de mi madre: hasta qué punto había aborrecido la sociedad provinciana en la que se crio y cómo en el Nueva York de finales de los cincuenta y principios de los sesenta había encontrado un paraíso de solitarios como ella, personas que se habían sentido bichos raros en su Pittsburgh o su Sacramento natal por ser niños que querían disfrazarse con la ropa de sus hermanas o niñas negras que anhelaban ser el rey de Francia; igual que sabía que su experiencia de un mundo empeñado en machacar esos deseos era lo que exacerbaba la inesperada ferocidad de su nihilismo, su aversión a las devociones, su fe en una belleza que era asombrosamente Otra.
Se casó con mi padre, el hijo de un banquero de Wall Street con una idéntica adicción a las fantasías del glamur.
En los sesenta, mi padre trabajaba como fotógrafo de moda y mi madre escribía artículos para revistas sobre los artistas pop y los dramaturgos y cineastas experimentales a los que iba conociendo. Mis padres tenían una vida social demasiado interesante y esa fue una de las cosas que se interpusieron en su carrera como novelista.
Vivíamos en un piso de diez habitaciones, pero ella jamás se concedió un estudio propio, ni siquiera un escritorio. En vez de eso, tenía un vestidor del tamaño de una caravana de estrella de cine, revestido de espejos y armarios empotrados, ¡uno entero solo para sus zapatos!
Había una mesa con aspecto de altar repleta de instrumentos que parecían haber salido de una cámara de tortura medieval: rulos que achicharraban y que se fijaba al cuero cabelludo con pequeños pinchos y un rizador de pestañas metálico que le pellizcaba los párpados.
El armario dedicado a sus trajes de noche —minifaldas de vinilo blanco, túnicas bordadas con lentejuelas y joyas, batas de plumas dignas de Moctezuma dando la bienvenida a los invasores españoles— poseía la oscura quietud rancia de una capilla familiar.
Mi madre hablaba de maquillarse y «meterse en su papel» como si fuera una actriz.
La cuestión era que no había nacido guapa. Su madre y su hermana, un año mayor, eran las bellezas de la familia; ella era el patito feo, dentuda, patizamba, libresca, la que tenía que recurrir al ingenio para seducir, forjar una belleza propia y paliar aquellos defectos hasta extremos descabellados.
Mi padre la ayudaba. «Yo la vestía, la enseñaba a moverse», me cuenta. Él le sacaba siete años y el estilo era algo en lo que llevaba mucho tiempo pensando.
Cada año, mi padre la llevaba a las casas de alta costura parisinas, donde le compraba ropa estrafalaria para luego fotografiarla, unas veces para revistas de moda y otras para su propia satisfacción.
Cuando rebusco en las cajas de fotografías de mi padre —miles de hojas de contacto y ampliaciones de mi madre, que posa con modelitos de Balenciaga, Dior, Madame Grès o Yves Saint-Laurent; la cabeza engalanada con templos de varios pisos hechos de trenzas y flores artificiales—, me espantan, porque noto cómo ella se transforma adrede en un objeto, se vuelve irreal.
¿Quién es esa mujer? No es una modelo profesional: es alguien que entrega su cuerpo a la mirada de un desconocido por motivos ajenos al dinero. Y como su aspecto es un tanto raro —los brazos delgados como ramitas, la cara huesuda, la nariz larga y respingona—, la gente quiere mirarla. El semblante de mi madre es enigmático, ilegible. Solo muy de vez en cuando, se advierte un amago de sonrisa burlona.
Me recuerda a los intérpretes más extremos, los equilibristas, los que caminan sobre brasas, los artistas del hambre.
Mi padre me muestra el famoso autorretrato de Andy Warhol con dos dedos sobre la boca, una imagen tomada poco después de que Andy y mi madre se hicieran amigos. «Andy le copió ese gesto a tu madre.»
No sé muy bien quién inventó qué.
El invierno anterior a la primera cicatriz de mi madre, el escritor Truman Capote dio un baile en el Plaza Hotel.
Ese mismo año había publicado A sangre fría, su best-seller basado en un crimen real, el cuádruple asesinato en una granja de Kansas, un libro que inventó una suerte de reportaje cultural que ofrecía algunas de las alegrías de la ficción.
Aquel baile, bautizado Black and White Ball, fue la recompensa que Capote se concedió a sí mismo por los seis años que había pasado en juzgados y porches de granjeros de Kansas y salas de visita de cárceles de máxima seguridad, por haber tenido que presenciar la ejecución del asesino con el que había llegado a sentirse identificado: otro soñador bajito como un niño a quien describió como alguien con «un aura de animal exiliado».
Viejos peces gordos de la costa este, estrellas de Hollywood, aristócratas europeos e intelectuales neoyorquinos fueron los invitados al así llamado baile en blanco y negro de Truman, además de un grupo de habitantes de Kansas que lo habían tratado bien. Aquella reinterpretación norteamericana de un ballo in maschera veneciano fue una enorme jugada ofensiva, y surtió efecto. Quinientas personas asistieron a aquella fiesta, entre ellas mis padres. Quienes no estaban invitados salieron de la ciudad o fingieron que también habían acudido.
«Fue una fiesta cutre, de tres al cuarto —me cuenta mi padre—. No era ni medianoche y ya se había largado un montón de gente, porque solo había un bar y estaba al fondo de la sala.» Pero pasó a la historia.
Mi madre mantenía una relación incómoda con Truman Capote. Truman y ella tendrían que haber sido uña y carne: dos «animales exiliados» que se las habían arreglado para obtener protección y prestigio en un mundo inseguro gracias a su encanto, a su talento para sonsacar a la gente sus secretos más íntimos.
Pero ella era demasiado suspicaz, siempre alerta para prever el rechazo, y sospechaba que Truman no la veía con buenos ojos; tal vez se parecieran demasiado. Cuando se conocieron, ella le dijo que cumplían años el mismo día, el 30 de septiembre, pero evidentemente él pensó que ella se lo estaba inventando sin más, contaba mi madre, «porque esas eran las cosas a las que él habría recurrido para lamerle el culo a alguien y granjearse su amistad».
En cualquier caso, le caía lo bastante bien como para invitarla a su fiesta.
Cincuenta años más tarde, el Museo de la Ciudad de Nueva York dedicó una exposición al Black and White Ball. Uno de los objetos expuestos fue el disfraz que mi madre lució aquella noche. Le había encargado a su amigo Bill Cunningham, un fotógrafo que había empezado como sombrerero de señoras, que le hiciera un tocado-máscara de plumas: dos crías de cisne, una negra y otra blanca, con sus sinuosos cuellos entrelazados en una refriega encarnizada, como si los gemelos Cástor y Pólux hubieran nacido cisnes como su papaíto Zeus, y mi madre fuera su hermana Helena, la más hermosa, cuya fuga con la otra persona más hermosa del mundo había desencadenado la guerra de Troya.
Seguro que Bill Cunningham y ella se lo pasaron pipa montando aquel batiburrillo de disfraz, pero no puedo evitar sospechar que una parte presuntuosa y autoflagelante de mi madre creía que era ella quien debía haber pasado todos aquellos duros e interminables años forjando una nueva forma literaria en una habitación de motel del Medio Oeste norteamericano y no la que luciera cabezas de crías de cisne en el baile de la victoria de Truman.
De algún modo, mi madre descarriló de su trayectoria como artista para acabar siendo una musa de artistas. El cineasta underground Jack Smith la fotografió; el director de teatro Robert Wilson le dio un papel protagonista en una obra; Andy Warhol la inmortalizó en uno de sus Screen Tests para su Thirteen Most Beautiful Women.
Mi madre pasó veinticinco años intentando escribir una segunda novela. Su rumbo se desvió y dejó de ser la observadora para ser la observada. Elegir la vida social por encima del arte la puso enferma, ni más ni menos.
En 1967, casi la mata.
¿Qué haces cuando lo que no te acaba de gustar no es ya tu cuerpo en sí, sino el hecho de tener un cuerpo?
Durante tu niñez, los adultos te lo daban todo hecho; en el internado, tu hermana te vestía. Abrir un grifo, desenroscar la tapa de un bote o intentar ir de una habitación a otra era un reto. Si hoy te criaras en circunstancias parecidas, seguramente te diagnosticarían y te darían las herramientas necesarias para ayudarte a moverte por el mundo, pero en aquel entonces eras lisa y llanamente torpe, en aquel entonces recurrías a tus encantos para que otras personas cuidaran de ti.
A veces pensabas que preferirías ser un robot, para así no tener que comer ni beber ni lavarte nunca.
«¿Nos fabricaron en una fábrica?», les preguntabas a los adultos. Una pregunta que parte el alma. Con tres o cuatro años ya experimentas esa sensación de no ser del todo humana, de no ser palpablemente de carne y hueso. Me impresiona tu ingenio a la hora de pergeñar un mito de la creación que ofrece una respuesta hipotética a la pregunta de por qué te sentías tan irreal.
Tal vez no fueras solo tú. Tal vez la familia al completo, madre, padre, hermana, abuelos maternos… las personas que te cuidaban —Clarence, Aggie, Delia, Carrie Custis—, todos eran muñecos de madera que vivían en una gigantesca casa de muñecas en Rubgy Road, con un jamón de escayola y una vajilla de escayola en el aparador.
¿También eran irreales todos los demás?
De adolescente, descubriste que ese tosco y pesado lastre de carne con el que cargabas era algo que los chicos deseaban —con lo que «te sacarías un pastón en un burdel»— y los dejabas enrollarse contigo. En parte por rebelarte contra la hipocresía de los años cincuenta, porque otras chicas no lo hacían; en parte porque satisfacer las fantasías de la gente siempre fue lo tuyo; y en parte, quizá, por esa misma sensaciónde incorporeidad.
Solo una vez en mi vida, cuando siendo una niña irrumpí corriendo en su habitación sin llamar, entreví a mi madre desnuda por un instante. Estaba saliendo de la bañera; se tapó rápidamente. Se enfadó; yo me asusté.
A raíz de aquel borrón ofendido de carne blanca, con una barba negra allí abajo, donde yo no la esperaba, me quedé con la sensación de que su cuerpo era antiestético, de que todos los cuerpos de las mujeres adultas lo eran. (Las crestas de gallo que les colgaban a los hombres eran simplemente ridículas.)
Se cree que la biografía más antigua que nos ha llegado de una mujer es la de santa Macrina la Joven, escrita por su hermano san Gregorio de Nisa.
La Vida de Macrina de Gregorio se escribió en torno al 380 d. C.
La abuela de Macrina y Gregorio también fue santa, al igual que su padre y su madre, y tres hermanos más; era el negocio familiar.
Pertenecían a un clan terrateniente de la actual Capadocia turca, por aquel entonces bajo dominio romano, y eran cristianos, lo cual era ilegal. Tanto a los abuelos maternos como paternos de Macrina y Gregorio les habían confiscado sus riquezas y propiedades durante las persecuciones contra los cristianos; los romanos habían ejecutado a su abuelo paterno por su cristianismo, pero la familia siguió perteneciendo a una clase lo bastante pudiente y poderosa como para conservar ciertas esperanzas de autoridad, incluso siendo herejes.
Emelia, la madre de Gregorio y Macrina, fue el amor de la vida de su hija. Emelia tuvo diez hijos, pero Macrina fue la única a la que amamantó, según Gregorio. No era habitual que una matrona romana de clase alta diera de mamar a su propia hija en vez de encargárselo a una nodriza, y eso quizá explica por qué madre e hija siguieron tan unidas como si Macrina «todavía estuviera en el vientre materno».
Ya desde muy pequeña, Macrina demostró una vocación por el ascetismo y suficiente carisma —«filosofía», lo denomina su hermano— para sacarle los colores al resto de su familia por su apego al lujo. Antes de morir, Macrina había convertido la finca familiar en una comunidad monacal, con ella al frente de abadesa; su cama era un tablón de madera cubierto con arpillera sobre el suelo de tierra de la bodega.
Al final de su Vida de Macrina, hay un pasaje extraordinario en el que Gregorio, que ha vuelto a casa para acompañar a su hermana moribunda, ayuda a preparar su cuerpo para el entierro. Gregorio, que siempre ha considerado a Macrina el miembro más inteligente, valiente y piadoso de su ilustre familia, quiere vestirla para que, como está mandado, luzca sus mejores galas cuando la entierren, pero las monjas le explican que su hermana no posee nada más que la raída vestidura que lleva puesta.
Finalmente, llegan a un acuerdo. La diaconisa ha guardado algunas prendas de Emelia, la madre de Macrina y Gregorio, que supuestamente son algo más glamurosas que el raído hábito de Macrina: envolverán la «belleza sagrada» con las «vestiduras de colores oscuros» de Emelia. Mientras preparan el cadáver, una monja deja al descubierto un pecho de Macrina que, a la luz de la lámpara, revela una cicatriz: un «estigma».
¿Ha visto este milagro de la santa?, le pregunta a Gregorio.
¿Una marca? ¿Un tatuaje?, se pregunta él.
Es la cicatriz de un cáncer de mama, dice la mujer. Hace unos años, a Macrina le salió en el pecho un tumor maligno: una «llaga espantosa». Emelia le había implorado a su hija que se sometiera a una operación, pero Macrina se había negado a descubrir su desnudez ante un médico y había preferido pedirle a su madre que hiciera la señal de la cruz sobre la herida. El «sello sagrado» de Emelia había hecho desaparecer el cáncer, y lo único que había dejado era una fina cicatriz sobre el seno de su hija.
De joven, yo sentía un apabullante amor por Dios y ansiaba una vida religiosa que canalizara ese amor.
Dado que mi familia no era muy religiosa —hacía ya tiempo que el judaísmo de los antepasados judíos alemanes de mi abuelo paterno se había extinguido, y el episcopalismo de los padres de mi madre era tibio y tímido—, yo acabé dando bandazos de un ferviente monoteísmo a otro. Pero más que doctrinal, mi fe parecía fisiológica: algo que se localizaba en mis pulmones y mis entrañas, en mi sistema nervioso.
Caminaba por las calles desbordada por una sensación de extática unidad. En un vagón de metro abarrotado, experimentaba un cariño abrumador por los demás pasajeros: me producía una tristeza insoportable que no se pudieran disolver las barreras entre desconocidos.
Todavía sigo experimentando esa sensación de extática unidad con una frecuencia sorprendente, incluso, y sobre todo, en el metro, pero ya no lo llamo fe ni digo tanto la palabra «Dios», salvo en mis diarios, donde las alabanzas se entremezclan con grandes dosis de desahogo.
Mi madre era comprensiva con prácticamente cualquier tipo de manía humana, pero cuando yo de niña le hablaba de mi amor por Jesús o, más adelante, a los veintitantos, mientras estudiaba para convertirme al judaísmo, de mi amor por el pueblo judío, o cuando intentaba hablarle de mi lucha por ser buena como una santa, se volvía un tanto escurridiza y evasiva.
Aun así, había ciertos aspectos de la santidad que mi madre entendía: la terquedad, la ambición, la locura. La niña que se empeña en convertir la finca familiar en un convento, en dormir en tablones desnudos sobre un suelo de tierra en el sótano; la niña que se niega a que un médico examine su cáncer de pecho e insiste en que la cure su madre haciéndole la señal de la cruz; la niña enterrada con las mejores galas de su madre porque ella no posee nada más que el hábito raído que lleva puesto: a esa niña mi madre sí la habría entendido.
Hoy, soy capaz (o casi) de ver el patetismo bajo la armadura de la belleza de mi madre, de comprender el sobrecogimiento semisagrado que Robert Wilson o Jack Smith sintieron al ver cómo iba vestida y se movía; a Andy Warhol estudiando esos dos dedos colocados sobre la boca de ella en un gesto tan hierático como el de la bendición de un Cristo bizantino.
Hoy, justo empiezo a ser capaz de mirar más allá de los indicadores de clase, o del asunto de la cosificación de mi madre por parte de los hombres, y a preguntarme si esa belleza deseada, que ella misma había creado, militante en su frivolidad, no era también una suerte de arma contra todo lo institucional, lo mezquino o lo mojigatamente banal.
Bajo los hábitos, la cicatriz. La cicatriz que no es un tatuaje, no es una marca, sino un sello sagrado.
La belleza es indisociable de las cicatrices.
Le hablo a Martine, una antigua amiga del colegio, de este libro que estoy escribiendo y que tú lees ahora, y me dice: «Anda, a mí también me obsesionaban las cicatrices de mi madre». Las enumera con cariño, una a una: la del apéndice en su vientre, la de cuando se cayó de la bici y, también, por supuesto, «la cicatriz de la muñeca, de cuando se quitó el tatuaje de Auschwitz».
Martine y yo abordamos el significado político de quitarte el número del campo de concentración como si debatiéramos sobre el significado político de depilarte las piernas o de que te reconstruyan un pecho después de una mastectomía.
Hay una gran diferencia entre las muñecas de nuestras madres, entre las cicatrices de una marca de un campo de exterminio nazi y las cicatrices de la máquina de diálisis que le salvó la vida a la mía. Pero para Martine y para mí como hijas pequeñas, tal vez existiera esta consecuencia común: que el cuerpo materno que idolatrábamos, el cuerpo que nos había engendrado, parido y amamantado, y al que imaginábamos que nuestro cuerpo futuro se asemejaría, era un cuerpo que había regresado de entre los muertos y por lo tanto se nos había prestado con unas condiciones inciertas.
Mi madre era una narradora de historias, pero, por encima de todo, era una suscitadora de las historias ajenas. Era una oyente tan mágica y en sintonía que casi no te dabas cuenta de que tenía predilección por un determinado tipo de historia: la oscura y dolorosa, ya fuera la de criarse siendo gay en una pequeña localidad conservadora, la de que te pillaran robando una baratija horrorosa en una tienda, o la de que el padre de una compañera del colegio abusara de ti y eso te gustara.
Esa fuerza magnética capaz de atraer y extraer los secretos de una persona y a su vez reflejarlos era algo que hacía sin pensar, era un don que había desarrollado de pequeña en una casa gobernada por una madre y una abuela cuya ira era aniquiladora; era el poder de domesticar a las fieras. Pero como no sabía cómo contenerse, cómo mantener intacto un núcleo inviolable de sí misma, el don de mi madre la dejaba sintiéndose hueca, falsa.
Lo sé, porque a veces hago lo mismo.
Después de esos encuentros, tenía que atrincherarse en un dormitorio a oscuras hasta que se sentía lo bastante repuesta como para reaparecer. Mi padre era el gorila que mantenía el mundo a raya. Era uno de los trabajos que menos le gustaba hacer.
Suena el teléfono; su número, el Regent 7-8232, no aparece en la guía pública. Mi madre está tumbada en la cama, conmigo a los pies. El teléfono está en su mesita de noche. No responde. Rara vez lo hace. Si mi padre no está allí para contestar, lo deja descolgado.
Mi padre se encarga de contestar.
—¿Quién es? —pregunta ella moviendo los labios.
—Ah, hola, Philip —dice mi padre, sin darle demasiado pie a continuar.
Es el nuevo mejor amigo de mi madre, la persona que cree que ahora los dos comerán juntos todas las semanas, que hablarán por teléfono durante horas todos los días, que puede contarle todas sus peleas con su novio, sus hermanas, el casero. Es probable que ella ya le haya dado dinero para pagar el alquiler o para comprar cinta para su próxima película. Esa persona será, sin excepción, alguien a quien mi padre considera un lameculos: son pocos los amigos de mi madre a los que soporta, pero eso no hace menos violento tener que despacharlos con una mentira.
«Voy a ver si Isabel está en casa...» Con la palma de la mano, mi padre tapa el micrófono mientras ella articula en silencio un no dramático y desesperado.
«Me parece que está dormida. ¿Le digo que te llame más tarde?»
Pero mi madre no lo hará, mi madre ha tenido una sobredosis de Philip o, para ser más exactos, se siente abrumada por la dependencia emocional que ha provocado en él; y el amigo abandonado, el yonqui que necesita un chute de comprensión, seguirá llamando, todos los días, luego una vez a la semana, una vez al mes, hasta que por fin deje de hacerlo.
Ella se siente como una mierda por hacerle el vacío a alguien a quien ha dado falsas esperanzas, pero no sabe cómo parar.
Hasta cuando ya sea una señora mayor que juega a las cartas o a juegos de mesa con sus nietos, seguirá pasando por el mismo ciclo de excesos catastróficos de seducción, agotamiento y abandono, seguirá teniendo que recurrir a mi padre para que aparte a los niños de su lado cuando esté exhausta.
Ya antes de la adolescencia, la depresión se había convertido para mi madre en algo definitivo y recurrente, aunque todavía no tenía una palabra o un marco conceptual para definirla.
Su primer episodio de KO total ocurrió durante la luna de miel. Mi padre no tenía ni idea de lo que estaba pasando, me confiesa; fue como adentrarte en un insólito fenómeno meteorológico que te trastoca los mandos y te impide navegar.
Existen muchísimas razones por las que una luna de miel podría hundir en la depresión a una persona, sobre todo si tienes veintiún años y hasta ahora has dado por sentado que el matrimonio es una forma de escapar no solo de tus padres, sino también de tus propios demonios. Mi madre no se conocía muy bien a sí misma, tampoco a mi padre, se habían comprometido un día, al volver a casa tras una fiesta, seis semanas después de su primera cita. Decidir casarse con un desconocido era evidentemente algo que los chavales hacían en los años cincuenta, si habían bebido lo suficiente.
Y mi padre fue a parar con aquella chica que le había parecido tan juerguista, tan ingeniosa, que lo había entendido como nunca nadie lo había entendido, y que ahora lo único que quería es que la dejaran sola en una habitación de hotel a oscuras, mientras él se iba a hacer... ¿qué? ¿Qué se supone que debes hacer solo en un complejo turístico en las Bermudas durante tu luna de miel?
¿También le pareció deprimente a mi padre su luna de miel, o solo una humillación pública y, tal vez, le dio un poco de miedo?
«Maniaco-depresiva», así es como se definía mi madre, como la habían diagnosticado los médicos.
Pero en realidad los episodios maniacos eran fugaces, con el paso de los años cada vez lo fueron más, y ahora tengo la impresión de que estaban provocados por los estimulantes que tomaba para animarse y salir de los bajones. Las depresiones, sin embargo, eran un sistema de bajas presiones que podían prolongarse durante meses y meses y oscilaban entre la nubosidad gris y el ciclón que absorbía toda la luz y el oxígeno.
Cuando estaba deprimida, mi madre se sentía:
a. tan falta de energía que no podía salir de la cama. «Aletargada», «amodorrada», eran las palabras que empleaba. «Perezosa», un pecado mortal.
b. sobrepasada por la culpa y la aversión a sí misma, por la convicción de que los demás eran amables y útiles, y solo ella era un gusano falso y vil; una decepción para su familia, amigos y personas a su cargo.
El objeto más triste que guardo es un cuaderno de mi madre lleno de borradores de cartas: páginas y páginas de «Querida Nell», «Querida Judy», «Querido Earl». Cada página es una disculpa, por lo desconectada que ha estado, por lo ausente, por lo descuidada en gestos de cariño con sus amigos, en su deber familiar. Cada carta hace alusión al poco ánimo y la mala salud, cada carta confiesa la carga que es para mi padre, cómo sus enfermedades lo alejan de la vida de viajes, trabajo y fiestas que él adora.
He enterrado ese cuaderno en lo más hondo de una caja de cartón. Hay media docena de cajas como esa, con sus papeles, que he apilado en lo más alto de una estantería al fondo de un armario.
Es un lugar que intento evitar, da la sensación de que la autoculpabilidad de mi madre irradia radioactividad.
El doctor Nathan Kline fue un «pionero» de la psicofarmacología.
Tres años antes de que mi madre acudiera a él en 1967, había obtenido un premio Lasker (el segundo) por su uso de la iproniazida en el tratamiento de la depresión grave. La iproniazida era un fármaco desarrollado originariamente para curar la tuberculosis. Los investigadores clínicos habían observado que uno de sus efectos secundarios era la euforia, pero la mayoría de los psiquiatras se mostraban reacios a emplearlo como antidepresivo, tanto porque la euforia a veces podía dispararse hasta episodios de manía, como porque se había descubierto que era tóxico para el hígado y, como más tarde también se comprobó, para los riñones. La FDA, la agencia estadounidense de Administración de Alimentos y Medicamentos, se negó a aprobar la iproniazida como antidepresivo y el fármaco no tardó en ser retirado del mercado.
Al doctor Kline le daba igual; al cabo del tiempo, lo trincaron por contrabando de fármacos no autorizados desde Canadá. Durante las primeras seis semanas bajo el efecto de las pastillas milagrosas del doctor Kline, mi madre estuvo maniaca en todo momento. Le dio todo su dinero a su amigo Jack Smith para los gastos de su siguiente película (No President, se tituló) y sus trajes de noche de Balenciaga a la musa travesti de Smith, Mario Montez.
La época más emocionante de su vida, según ella.
Leyendo vidas de santos, me he fijado en que a menudo versan sobre niños ricos que experimentan un repentino trastorno psíquico que los empuja a desprenderse de sus bienes terrenales de una forma salvaje, total. Los primeros actos de desprendimiento de mi madre, dinero en efectivo y vestidos de fiesta que repartió entre drag queens del East Village, fueron prometedores, pero antes de que su despertar espiritual pudiera ir más lejos, sus riñones se apagaron y ella cayó en coma.
Atardece, es un fresco crepúsculo otoñal, justo antes de la hora de la cena.
Estoy de pie en el salón que da a la calle, una niña de seis años que ve llegar la ambulancia. Los sanitarios con sus uniformes blancos desechables entran corriendo en el dormitorio de mis padres; se llevan a mi madre inconsciente en la camilla que rueda hasta el ascensor y desaparecen.
Mi madre desaparece.
En algún rincón de mi cabeza, esta es la escena que se reproduce continuamente. Treinta y nueve años más tarde, cuando sus riñones fallen por última vez, y también su hígado, veré a los empleados de la funeraria Frank E. Campbell sacar sobre ruedas de ese mismo dormitorio el cadáver de mi madre y desaparecer en el mismo ascensor. Todo da vueltas y vueltas, esas desapariciones, esas muertes. Todo da vueltas y viene de vuelta, los hombres uniformados que cargan con mi madre sobre una camilla y la sacan del piso.
Nathan Kline se convirtió en el hombre del saco de la familia. Yo había dado por sentado que le habrían prohibido ejercer la medicina, pero cuando lo gugleo descubro que no fue hasta 1982 cuando Kline finalmente resolvió sus pleitos firmando un acuerdo en el tribunal federal que le impedía emplear fármacos experimentales sin la autorización del Gobierno o el consentimiento de los pacientes.
Aquella noche, a mi madre se la llevaron al hospital Lenox Hill, a dos manzanas de nuestro piso, y después al Columbia Presbyterian, más al norte, en la calle 168.
Fue su médico de cabecera quien le diagnosticó la insuficiencia renal. La diálisis la salvó de morir en el acto, pero aun así no era una solución a largo plazo. Todo el mundo sabía que mi madre estaba en las últimas. Lo sabía mi padre, lo sabían sus amigos, hasta yo lo sabía.
El otoño y el invierno enteros, mi madre los pasó hospitalizada, muriéndose, y todos los días mi padre subía hasta allí para estar con ella. Después del colegio y los fines de semana me mandaban a casa de unos amigos de la familia que tenían una hija de mi edad, la familia con la que estaba convencida de que me enviarían a vivir cuando mi madre muriera.
Las primeras semanas las pasó en la UCI y a mi hermano y a mí no nos permitían visitarla. La acumulación de toxinas en sus riñones la hacía creer que estaba en el infierno, y que los médicos y las enfermeras eran demonios que la torturaban.
1967 fue el año en que mi madre tomó un antidepresivo experimental que destruyó sus riñones y acabaría matándola. 1967 también fue el año en que apareció por primera vez en la International Best Dressed List, la lista internacional de personas mejor vestidas, que la describe como «dama de sociedad, escritora, hija del poeta Ogden Nash».
No puedo evitar pensar que, si mi padre no hubiera estado emperifollándola con aquellos vestidos fabulosos y convirtiéndola en un extraño objeto de belleza, si la «escritora» no hubiera quedado enterrada bajo el «personaje de sociedad» y el «hija de», mi madre no se habría deprimido tanto.
El mes en que le fallaron los riñones yo empecé primero de primaria en una escuela privada para niñas del Upper East Side que se me antojaba lúgubre, punitiva. Las mujeres que nos enseñaban eran unas estúpidas esnobs dominadas por la lógica burocrática.
Recuerdo pasar todo el invierno temblando de frío, porque hacía falta una nota de tu madre para que te dieran permiso para llevar la rebeca del uniforme. Recuerdo cómo me arrastraron hasta la directora de la escuela primaria porque había escrito la letra «e» al estilo griego, como lo hacía mi madre, una «afectación» que, según la señorita Janes, había que corregir. Yo no era una niña rebelde, pero sabía que mis «es» acababan de convertirse en una cuestión de identidad y lealtad.
Recuerdo que las demás niñas se reían de mí porque no sabía deletrear mi nombre; no sabía, en realidad, que mi nombre era Fernanda. (Nenna, que era mi apodo, era el único nombre del que tenía constancia, pero como mi madre no lo había especificado en la matrícula, no podía usarse.)
Sostiene Foucault que «el momento más intenso de nuestra vida sucede en el impacto de nuestra confrontación con el poder». A día de hoy, cuando alguien dice «Fernanda», mi carne vuelve a experimentar el impacto de aquella primera confrontación, que es el de descubrir que el mundo pretende desarmarte y reconstruirte en función de sus propias nociones preconcebidas.
Mi madre no murió. O murió, pero volvió a la vida. O volvió a la vida, pero ahora era otra, y esa otra no volvía exactamente a la misma vida.
Uno de sus riñones volvió a ponerse en marcha de repente, a un cuarto de su capacidad, pero en funcionamiento. Ella lo vio como un milagro.
El día que llegó a casa, se sentó en la cama y lloró, de lo cansada y, también, de lo feliz que estaba, dijo. Llevaba puesto un fino camisón blanco y las muñecas vendadas por las heridas causadas por el catéter de la máquina de diálisis, y daba la impresión de que le habían extraído hasta la última gota de sangre. Afirmaba que lo más difícil era que le prohibieran la sal en las comidas. La insipidez era peor que el dolor, decía.
Al año siguiente, mis padres me sacaron de mi antigua escuela y me matricularon en una nueva, otro centro privado para niñas del Upper East Side que estaba en la acera de enfrente del antiguo, pero que al menos trataba a las niñas a su cargo con un poco más de imaginación, incluso respeto.
Pero para mí, algo se había roto. Había llegado a la conclusión de que el mundo exterior era cruel e insignificante, de que lo único real, lo único que importaba era lo que soñaras en tu cabeza o lo que ocurría entre tú y la persona a la que querías.
Jamás volvería a poder dar por sentada la existencia continuada de mi madre en la Tierra, y esa incertidumbre significaba que yo estaba demasiado ocupada en exprimirla al máximo como para que me quedara algún tiempo para cualquier otra cosa.
Dieciocho meses más tarde, mi madre regresó al hospital, esta vez con un melanoma, y una vez más todo pintaba mal.
Cuando volvió a casa en el verano de 1969, fue con una cicatriz muchísimo más desfigurante: le habían extirpado un enorme pedazo de carne del gemelo, que le había dejado un cráter de lívida carne fundida. Tuvo que echar mano de todo su orgullo para superar aquella pierna licuada que se le hinchaba cuando estaba cansada. Nadie le dijo que con ella conseguiría un precio aún mayor en un burdel.
Desde entonces, mi madre padecería problemas de salud crónicos, cánceres aislados; las transfusiones sanguíneas que había recibido en 1967 le contagiaron una hepatitis C no diagnosticada hasta treinta años más tarde, y que poco a poco le destruyó el hígado. Pero se las arregló para proseguir con su ambivalente actividad en la moda, el arte de vanguardia, las fiestas, las amistades frenéticamente intensas, abruptamente interrumpidas y a veces retomadas. Y para escribir una última novela.
Hasta ya bien entrada mi edad adulta, mi madre y yo permanecimos fusionadas; yo todavía flotaba en el líquido amniótico de su atención, todavía creía a medias que nada existía a menos que ella lo hiciera realidad, lo santificara con su consideración.
Me sentía tan adicta a su amor, tan atrapada en intentar reproducir sus decisiones vitales o en representar su fantasía de quien se suponía que yo debía ser, que de forma periódica, para respirar, me veía obligada a poner un océano entre nosotras.
A ella le gustaba contarme el cuento de dos hijos que se marchan de casa, el buen hijo que elige medio pastel con la bendición de su madre y el hijo egoísta que elige el pastel entero sin su bendición. Me repitió aquella historia la primera vez que me marché de casa, a los dieciséis años, para irme a Inglaterra a prepararme para los exámenes de ingreso a la Universidad de Oxford.
Yo era el hijo egoísta: había agarrado el pastel entero al decidir irme lejos y abandonarla, y no podría contar con su bendición, me aseguró.
Más adelante me pregunté si en realidad hubo alguna vez una bendición para un hijo que se iba de casa. Pero ¿qué ocurría si no salías, si el hogar que te resultaba tan dulce y pegajoso era una especie de botella cazamoscas? La familia de mi madre de la costa este estaba plagada de tíos abuelos solterones que habían vivido con sus mamaítas toda la vida, personajes a lo Boo Radley que jamás salían de su cama pero eran sospechosos de desmadres con nocturnidad y alevosía y de acabar incendiando establos.
El artista Arthur Jafa cuenta una leyenda sobre los griots de África occidental. En esta leyenda también aparecen dos hermanos viajeros, con la diferencia de que en este caso regresan a casa arruinados y muertos de hambre.
El hermano más débil está tumbado junto al camino y dice: «Sigue tú, uno de los dos podría llegar a casa». El otro continúa sin él, pero luego se siente mal. Da media vuelta, saca un cuchillo y se rebana un pedazo de su propio gemelo, enciende una hoguera, asa la carne y se la da a su hermano moribundo para que se la coma. «Mira lo que tengo, he encontrado comida.» El hermano come, se siente con fuerzas, consiguen volver a casa y todo el mundo lo celebra, pero cuando los aldeanos ven la carne mutilada del gemelo del hombre más fuerte y se dan cuenta de que el otro lo ha canibalizado, se horrorizan y el hermano más débil también se horroriza por su propio pecado involuntario.
Jura: «A partir de ahora, para honrar tu sacrificio, mis hijos e hijas alabarán a tus hijos e hijas, y los hijos de mis hijos también alabarán a los hijos de tus hijos».
Esta leyenda, afirma Jafa, explica la compleja función del narrador de historias: «Documenta lo que ocurre pero también es una sanguijuela, porque se alimenta de la carne de la gente».
A los narradores de historias no les resulta fácil confesar su propia monstruosidad: transmutar la experiencia en arte implica comer carne humana; la tuya propia, pero también la de otras personas. Puede que tu madre te ofrezca la carne de su gemelo con su bendición, pero puede que no lo haga y tú la cojas de todas formas.
El verano que volví a casa después de mi primer año en Oxford, mi madre y yo escribimos una novela cada una, ella su segunda, yo mi primera. La de mi madre era un re





























