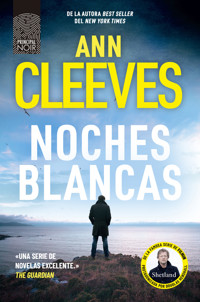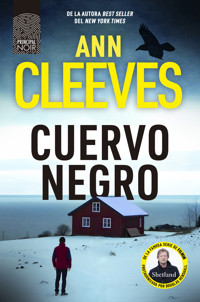9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Principal de los Libros
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Descubre a la inspectora Vera Stanhope, protagonista de la serie de televisión Vera Han pasado diez años desde que el cuerpo de la quinceañera Abigail Mantel apareció en una zanja y Jeanie Long, la novia de su padre, fue condenada por el crimen. Justo cuando Emma Bennett, la mejor amiga de la víctima, regresa a Elvet, el pueblo donde todo sucedió, aparecen pruebas que demuestran la inocencia de Jeanie, y eso quiere decir que el asesino de Abigail sigue libre. La inspectora Vera Stanhope es la encargada de investigar el caso y, a medida que avanza en sus pesquisas, los secretos del pasado quedan al descubierto. Todo el mundo miente para protegerse, pero Vera debe atrapar al asesino, y rápido. De la ganadora del prestigioso CWA Gold Dagger Award Una apasionante novela protagonizada por la inspectora Vera Stanhope
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 609
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Ann
Cleeves
Muerte
en el
páramo
Vera Stanhope 1
Traducción de
Paloma Rico
Tabla de contenido
Primera parte
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Segunda parte
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Tercera parte
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46
Nota de la autora
Page List
3
5
6
7
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
157
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
279
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
375
376
377
Landmarks
Cover
Primera edición: septiembre de 2025
Título original: Telling Tales
© Ann Cleeves, 2005
© de la traducción, Paloma Rico Fernández, 2025
© de esta edición, Futurbox Project, S. L., 2025
Todos los derechos reservados, incluido el derecho de reproducción total o parcial de la obra.
Los derechos de esta obra se han gestionado a través de John Hawkins & Associates, Inc., Nueva York.
Ninguna parte de este libro se podrá utilizar ni reproducir bajo ninguna circunstancia con el propósito de entrenar tecnologías o sistemas de inteligencia artificial. Esta obra queda excluida de la minería de texto y datos (Artículo 4(3) de la Directiva (UE) 2019/790).
Diseño de cubierta: Taller de los Libros
Imágenes de cubierta: Freepik (EyeEm) | Pexels (Jossum Guillermo)
Corrección: Jorge Fernández, Raquel Bahamonde
Publicado por Principal de los Libros
C/ Roger de Flor, n.º 49, escalera B, entresuelo, oficina 10
08013, Barcelona
www.principaldeloslibros.com
ISBN: 978-84-10424-25-8
THEMA: FFP
Conversión a ebook: Taller de los Libros
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Este libro es una obra de ficción. Todos los personajes, organizaciones y sucesos retratados en esta novela son o bien producto de la imaginación de la autora o bien empleados con fines ficticios.
Primera parte
Capítulo 1
Sentada en la ventana de su habitación, Emma observa la plaza donde ya ha caído la noche. El viento agita una teja y llega sibilante desde el cementerio, haciendo rodar una lata de Coca-Cola por las calles. La noche en la que AbigailMantel falleció se había levantado un vendaval, y a Emma le da la impresión de que el viento no se ha marchado desde entonces. Tiene la sensación de haber soportado una década de tormentas, de pedriscos chocando como balas contra su ventana, impulsados por el mismo viento que arranca los árboles de raíz. Al menos así ha sido desde el nacimiento del bebé. Desde entonces, cada vez que se despierta en mitad de la noche (cuando tiene que alimentar al bebé o cuando James vuelve tarde del trabajo), el ruido del viento siempre está ahí, arremolinándose en torno a su cabeza como si se tratara del sonido de una caracola junto al oído.
James, su marido, aún no ha regresado a casa. Pero no lo está esperando a él. Tiene la mirada fija en el Old Forge, donde Dan Greenwood da forma a sus vasijas. Hay luz en la ventana, y a veces le parece vislumbrar una sombra. Emma supone que Dan sigue allí trabajando, ataviado con su bata azulada, los ojos entrecerrados mientras da forma a la arcilla con sus fuertes manos morenas. Entonces se imagina dejando al bebé, que duerme profundamente, arropado en su cuna. Se ve a sí misma escabulléndose por la plaza entre las sombras en dirección a la alfarería. Empuja una de las enormes puertas que componen el arco de entrada, como en la puerta de una iglesia, y, una vez dentro, se detiene. El techo es alto, y ve sus vigas curvadas y sus ladrillos. En su imaginación, siente el calor del horno y alcanza a percibir el polvo en las estanterías llenas de vasijas sin esmaltar.
Dan Greenwood levanta la cabeza. Tiene el rostro sonrojado y motas de polvo rojo en las arrugas de la frente. No le sorprende su visita. Deja atrás la mesa de trabajo para colocarse frente a Emma, y esta siente cómo el pulso se le acelera. Él le besa la frente y comienza a desabotonarle la camisa. Le toca los pechos, los acaricia, y deja tras de sí finas líneas de arcilla roja que semejan pintura de guerra. Siente que la arcilla se le seca sobre la piel, y sus pechos se endurecen, provocando un ligero picor…
Entonces la imagen se desvanece y está de vuelta en el dormitorio que comparte con su esposo. Sabe que en realidad nota tensión en los pechos a causa de la leche que acumulan, no por los rastros de arcilla seca. Justo entonces, el bebé comienza a gimotear, agitando ambas manos a ciegas en el aire, en busca de algo a lo que agarrarse. Emma lo saca de la cuna para alimentarlo. Dan Greenwood no la ha tocado, y probablemente nunca lo hará, por mucho que sueñe a menudo con ello. El reloj de la iglesia suena para indicar que es medianoche. A estas horas, James ya debería haber atracado sin problema.
Esa es la historia que Emma se contaba junto a la ventana de su casa en el pueblo de Elvet. En su cabeza, hacía apreciaciones constantes sobre sus sentimientos, como si fuera una observadora ajena. Siempre había sido así: comentaba su vida mediante una sucesión de cuentos de hadas, de historias. Antes de que naciera Matthew, se preguntaba si su llegada la haría estar más presente en la Tierra, porque ¿había algo más real que un parto? Pero ahora que detenía la succión de leche interponiendo su meñique entre su pezón y la boca del bebé, sabía que no. No se sentía emocionalmente más unida al bebé que a su marido. ¿Acaso había cambiado después de encontrar el cuerpo de AbigailMantel? No lo creía. Se subió al bebé al hombro y comenzó a frotarle la espalda al tiempo que este agarraba un mechón del pelo de su madre con sus manitas.
El dormitorio se encontraba en la planta superior de una opulenta casa de estilo georgiano construida en ladrillo y azulejo rojos. Era una casa simétrica de doble fachada, con ventanas rectangulares y una puerta en el centro. La había construido un marinero que había hecho negocios con los Países Bajos, lo que a James le había gustado desde el principio.
—Estamos continuando con la tradición —le había dicho mientras le mostraba la vivienda—. Es como si la mantuviéramos en la familia.
A Emma le pareció que estaba demasiado cerca de casa, de sus recuerdos de AbigailMantel y JeanieLong. Había tratado de convencer a su marido de que Hull podría resultar más conveniente por su trabajo. O quizá Beverley. Beverley era un pueblo agradable… Pero James había respondido que Elvet le parecía igual de agradable.
—Te vendrá bien estar tan cerca de tus padres —le había dicho, ante lo cual ella había sonreído y asentido con un gesto.
Siempre hacía eso cuando se trataba de James. Le gustaba complacerlo. De hecho, ni siquiera le importaba demasiado tener tan cerca a Robert y Mary. A pesar de toda la ayuda que le habían ofrecido, la hacían sentir incómoda y, por alguna razón, culpable.
Por encima del murmullo del viento se escuchó otro ruido: el motor de un vehículo. La luz de los faros del coche barrió la plaza, iluminando brevemente la reja de la iglesia, donde el viento había dejado amontonadas las hojas muertas. James aparcó encima de la acera y salió del coche dando un sonoro portazo al tiempo que Dan Greenwood salía de su taller.
Iba vestido tal como Emma lo había imaginado, con vaqueros y una bata azul. Ahora tiraría de las enormes puertas dobles para cerrarlas con la llave que siempre llevaba colgando de un aro enganchado a su cinturón por una cadena. Entonces pasaría el pesado cerrojo de latón a través de los aros metálicos atornillados a cada puerta y cerraría de un brusco tirón. Emma había visto ese ritual varias veces desde su ventana; sin embargo, esa noche él no lo llevó a cabo. En su lugar, cruzó la plaza para acercarse a James. Llevaba unas pesadas botas de trabajo que resonaban de manera audible contra el empedrado, lo que hizo que James se diera la vuelta.
Ahora que los veía juntos, Emma se fijó en lo distintos que eran. La tez de Dan era tan oscura que habría tenido más lógica que fuera extranjero. Podría haber hecho de villano en un melodrama gótico. Por el contrario, James era un inglés pálido y refinado. De pronto le embargó la inquietud ante la perspectiva de que ambos hombres fueran a encontrarse, aunque no había motivo para ello. Ni que Dan fuera a descubrir sus fantasías… Emma no había hecho nada que pudiera delatarla. Con cuidado, entreabrió la ventana para poder oírlos. El viento que entraba infló las cortinas y trajo consigo un aroma salado. Emma se sentía como una niña pequeña escuchando a escondidas una conversación entre adultos. Como si estuviera espiando una reunión entre un padre y un profesor acerca del progreso académico del niño; en este caso, de Emma. Ninguno de los dos la había visto.
—¿Has visto las noticias? —preguntó Dan.
James negó con la cabeza.
—Acabo de dejar un contenedor lituano y de pasar por Hull para acabar el trabajo. He vuelto a casa nada más terminar.
—Entonces imagino que Emma tampoco te lo ha contado, ¿verdad?
—No le gusta demasiado seguir las noticias.
—JeanieLong se ha suicidado. Le habían vuelto a denegar la libertad condicional. Ocurrió hace un par de días, pero decidieron mantenerlo en secreto durante el fin de semana.
James se quedó ahí de pie, a punto de apretar el mando para cerrar el coche. Todavía llevaba el uniforme. Lucía un aspecto deslumbrante y a la antigua usanza, como si perteneciera a la época en la que se construyó su casa. Los botones cobrizos de su chaqueta brillaban débilmente bajo la luz artificial, y su cabeza estaba al descubierto, pues llevaba la gorra bajo el brazo. Aquello le recordó a Emma la vez que había tenido fantasías con él.
—No creo que suponga mucha diferencia para Em después de tanto tiempo. Quiero decir, tampoco es que conociera mucho a Jeanie. Era muy joven cuando todo aquello pasó.
—Van a reabrir el caso de AbigailMantel —dijo Dan Greenwood.
Se produjo un momento de silencio. Emma se preguntó qué podría saber Dan de todo aquello. ¿Acaso él y James habían hablado sobre ella en otras ocasiones, cuando no podía escucharlos?
—¿Por el suicidio? —preguntó James.
—Porque un nuevo testigo acaba de presentarse ante la policía. Al parecer, JeanieLong no pudo haber asesinado a esa muchachita.
Dan hizo una pausa. Emma lo observó frotarse la frente con los dedos rechonchos; parecía que trataba de quitarse el agotamiento de encima con ese gesto. Entonces se preguntó por qué le importaría tanto a él un caso de asesinato de hacía una década. Notaba que le importaba bastante, que incluso había perdido el sueño preocupándose por ello, pero ni siquiera vivía en el pueblo en aquella época. Al fin dejó caer las manos, sin rastro alguno de arcilla. Debía de habérselas lavado antes de salir de la alfarería.
—Es una pena que nadie se molestara en decírselo a Jeanie, ¿eh? Quizá ahora seguiría viva.
Una repentina ráfaga de viento pareció separar a los dos hombres. Dan se apresuró a volver al Old Forge para cerrar las puertas. El Volvo se cerró con un clic y un parpadeo de los intermitentes, y entonces James subió los escalones de la puerta de entrada. Emma se apartó de la ventana y se sentó en la silla junto a la cama. Acunó al bebé en el brazo y lo sostuvo para que pudiera acceder al otro pecho.
Seguía ahí sentada cuando James entró en el dormitorio. Emma había encendido una lamparita a su lado, mientras que el resto de aquella gran habitación en el ático permanecía en penumbra. El bebé había terminado y ahora tenía los ojos cerrados. Sin embargo, ella aún lo sostenía, y él succionaba el pecho de vez en cuando, inmerso en un sueño profundo. Por la mejilla le caía un reguero de leche. Emma había oído a James moverse con cuidado por la planta de abajo, pero el crujido de las escaleras la había preparado para su entrada en el dormitorio. Adoptó un aspecto sereno y una sonrisa; una estampa de madre e hijo como las de esas pinturas danesas que él la había arrastrado a ver. Había comprado una copia para la casa y la había colocado en un gran marco dorado. Emma era consciente de que aún no había perdido el efecto que ejercía sobre su marido. Él también sonrió y, al hacerlo, adquirió una expresión de felicidad absoluta. Emma se preguntó cómo podía haberse sentido más atraída por Dan Greenwood, con ese aspecto tan desaliñado y su manía de fumar tabaco de liar.
Volvió a dejar al bebé en la cuna con cuidado. Este arrugó los labios como si aún estuviera buscando el pezón. Suspiró con decepción, pero no se despertó. Emma ajustó el cierre del sujetador de lactancia tan poco favorecedor y se colocó el camisón. La calefacción estaba encendida, pero en esa casa siempre había corriente. James se inclinó para besarla, tanteando su boca con la punta de la lengua con la misma insistencia con la que el bebé había reclamado alimentarse. A James le habría gustado acostarse con ella, pero Emma sabía que no la presionaría. Nada le resultaba lo bastante importante como para insistir si podía dar lugar a una escenita, y últimamente ella era impredecible: no iba a arriesgarse a que su esposa acabara llorando. Ella lo apartó con suavidad. James se había servido un vaso de whisky y lo había traído con él. Tomó un sorbo antes de dejar el vaso sobre la mesita de noche.
—¿Algún problema esta tarde? —preguntó ella para suavizar su rechazo—. Llevamos una época de mucho viento, y te imaginaba ahí fuera en la oscuridad, con esas olas tan grandes…
No se había imaginado nada parecido. Esa noche no. Al conocerlo, sí que había soñado con él y se lo había imaginado ahí fuera, en el sombrío mar. Pero ahora, por algún motivo, el romance había desaparecido de la ecuación.
—El viento soplaba hacia el este en el puerto —dijo él—. Eso nos ayudó a atracar.
Su marido le sonrió cariñosamente, y ella se sintió complacida por haber dicho lo correcto.
Él se desvistió poco a poco, deshaciendo la tensión de sus rígidos músculos. Era práctico de puerto: se subía a los barcos a la entrada del Humber y los llevaba de forma segura hasta los puertos de Hull, Goole o Immingham, o a veces los guiaba fuera del río. Se tomaba su trabajo muy en serio, con gran responsabilidad. Era uno de los prácticos más jóvenes y mejor cualificados de entre los que trabajaban en el Humber. Ella estaba muy orgullosa de él.
Por lo menos, eso es lo que se decía a sí misma. Sin embargo, las palabras iban y venían en su mente sin ningún significado real. Lo cierto era que trataba de eludir el pánico que había ido creciendo en su interior como una enorme ola que surge de la nada y de pronto pasa a reinar los mares. Todo desde que había escuchado su conversación con Dan en la plaza.
—Te he oído hablar con Dan Greenwood fuera. ¿Qué era tan importante como para discutirlo a estas horas de la noche?
Él se sentó en la cama. Llevaba el pecho al descubierto, con su fina capa de vello rubio. Aunque era quince años mayor que ella, nadie lo habría imaginado jamás a tenor de su físico atlético.
—JeanieLong se quitó la vida la semana pasada. Ya sabes, JeanieLong… Su padre era timonel. ¿Sabes quién te digo? La mujer a la que condenaron por estrangular a Abigail.
Quiso gritarle: «¡Por supuesto que sé quién es! Conozco este caso mejor de lo que tú podrías llegar a conocerlo jamás». Sin embargo, se limitó a quedarse mirándolo.
—Fue una desafortunada y terrible coincidencia. Dan dice que acaba de aparecer un nuevo testigo y que el caso se ha reabierto. Podrían haberla liberado.
—¿Cómo es que Dan Greenwood sabe todo eso?
James no contestó. Emma supuso que ya andaba pensando en otras cosas; quizá en una corriente traicionera, un barco con sobrecarga o un capitán hostil. Él se desabrochó el cinto y se puso de pie para quitarse los pantalones. Después, los dobló con precisión y los colgó de una percha en el armario.
—Ven a la cama —le dijo James—. Intenta dormir todo lo que puedas.
Definitivamente, ya había desterrado de su mente a AbigailMantel y JeanieLong.
Capítulo 2
Durante diez años, Emma había tratado de olvidar el día en el que descubrió el cuerpo de Abigail. Ahora se obligaba a sí misma a recordarlo, contándoselo como si fuera otra de sus historias.
Era noviembre, y Emma tenía quince años. El paisaje había quedado oscurecido por nubes que auguraban tormenta, coronado por el color del barro y de los tallos de judías ennegrecidos por el viento. Emma había hecho una sola amiga en Elvet. Se llamaba AbigailMantel, y tenía el cabello del color del fuego. Su madre había muerto de cáncer de mama cuando Abigail tenía solo seis años. A Emma, quien tenía sueños secretos en los que su padre moría, le sorprendió cuánto envidiaba la compasión provocada por la historia de su amiga. Abigail no vivía en una casa con corrientes y humedades, ni tampoco la arrastraban a misa cada domingo. El padre de Abigail era tan rico como alguien podía ser.
Emma se preguntó si sería esa la historia que se contaba también en aquel entonces, pero no conseguía recordarlo. En realidad, ¿qué podía recordar de aquel otoño? El vasto cielo oscuro y el viento cargado de arena que siempre terminaba esparcida por su cara mientras esperaba el autobús del colegio. La rabia que sentía hacia su padre por haberlos traído a aquel lugar.
Y AbigailMantel, tan exótica como una estrella de televisión, con ese pelo indomable y su costoso fondo de armario, sus eternos pucheros y sus poses impostadas. Abigail, la niña que se sentaba junto a ella en clase y le copiaba los deberes, que sacudía el pelo con desdén frente a los chicos a los que les gustaba. Conservaba dos recuerdos muy contradictorios entre sí. Por un lado, un paisaje frío y monocromático. Por otro, aquella niña de quince años, de colores tan intensos y cálidos que podía quitarte el frío solo con mirarte. Eso cuando estaba viva, por supuesto. Tras su muerte, Emma la había notado tan fría como la zanja congelada donde la había encontrado.
Emma se obligó a recordar el momento en el que descubrió el cuerpo de Abigail; era lo mínimo que le debía. En su habitación en la casa del capitán neerlandés, su bebé soltaba ocasionales suspiros, y la respiración de James se había ralentizado hasta alcanzar un ritmo constante. Entonces, ella volvió sobre sus pasos a aquel camino junto a los campos de judías, haciendo un esfuerzo ímprobo por reconstruir los hechos de la manera más fidedigna posible. «Nada de fantasías ahora, por favor».
El viento soplaba tan fuerte que no podía hacer otra cosa que exhalar a través de jadeos, exactamente de la misma forma en que le enseñarían a respirar durante el parto antes de que llegara el momento de empujar. No había refugio posible. En la distancia, el horizonte quedaba interrumpido por uno de esos rocambolescos chapiteles eclesiásticos, muy propio de aquella parte del condado. Aun así, el cielo parecía enorme. Sintió que era la única persona bajo aquella inmensidad.
—¿Qué hacías tú sola ahí fuera, en plena tormenta? —le preguntó la policía con delicadeza más tarde, como si de veras quisiera saberlo y la pregunta no formara en absoluto parte de su interrogatorio.
Ahí, tumbada junto a su marido, Emma sabía de sobra que ese recuerdo en concreto, el recuerdo de su madre y la policía hablando del hallazgo con todo detalle en la cocina de su casa, no era más que un burdo subterfugio. Abigail se merecía algo mejor que eso. Merecía que Emma contara la historia entera. Así pues…
Ocurrió una tarde de domingo en el mes de noviembre, hacía diez años. Emma se encontraba luchando contra el viento en dirección a la cuesta donde se alzaba la antigua capilla que ahora constituía el hogar de los Mantel. Iba enfadada, lo suficiente como para salir hecha una furia de casa sin pensar en el mal tiempo que hacía aquella tarde o en que pronto se haría de noche. Caminaba echando humo, con la mente presa de la indignación que sentía hacia sus padres por la injusticia de tener un padre tan irracional, e incluso tiránico; o, al menos, un padre que parecía haberse convertido en un tirano con el tiempo. ¿Por qué no podía ser como los padres de las demás chicas? ¿Cómo el de Abigail, por ejemplo? ¿Por qué tenía esa absurda manía de hablar como si fuera un personaje bíblico? ¿Por qué tenía que hacerla sentir como si estuviera cuestionando la mismísima Biblia cada vez que lo cuestionaba a él? ¿Por qué siempre tenía que hacerla sentir culpable cuando ella no veía nunca que hubiera hecho algo mal?
De pronto se le atascó el pie en un afilado trozo de sílex, y eso la hizo caer. Al instante ya tenía la cara cubierta de lágrimas y mocos. Decidió quedarse durante un momento donde estaba, ahí, apoyada en manos y rodillas. Se había raspado las palmas de las manos en su intento de salvarse, pero al menos había acabado más cerca del suelo, donde le era más fácil respirar. Entonces le había dado por pensar en el aspecto tan ridículo que debía de tener a ojos ajenos, si bien no podía haber nadie tan estúpido como para salir de casa en una tarde como aquella. La caída le había hecho recuperar la razón: al final tendría que acabar volviendo a casa y disculpándose por montar una escenita. Y cuanto antes, mejor. Un torrente de agua corría al lado del campo por una acequia. En cuanto se puso de pie el viento volvió para golpearla con toda su fuerza, obligándola a darle la espalda. Fue entonces cuando se fijó en la acequia y vio a Abigail. Primero reconoció su chaqueta, aquella chaqueta guateada de color azul. Emma se había empeñado en que quería una, pero su madre se había escandalizado nada más ver el precio en las tiendas. Sin embargo, Emma no reconoció a Abigail. De manera automática, pensó que debía de tratarse de otra persona a la que seguro que Jeanie había dado la chaqueta de Abigail; quizá una prima o amiga, o simplemente alguien que quisiera tener esa chaqueta. Debía ser una desconocida. La cara de esta chica era fea, y Abigail jamás en su vida había sido fea. Ni tampoco había estado nunca tan callada, con ese parloteo incesante que la caracterizaba. La chica tenía la lengua hinchada y los labios azules, y jamás volvería a hablar. Nunca volvería a flirtear ni a tomarle el pelo ni a desdeñar a nadie. El blanco de sus ojos presentaba grandes manchas rojas.
Emma era incapaz de moverse. Miró a su alrededor y se topó con un trozo de polietileno negro que seguramente hubiera llegado hasta allí arrastrado por el viento. Se asemejaba de un modo extraño a un cuervo gigante batiendo sus alas a lo largo y ancho del campo.
Entonces, de forma milagrosa, apareció su madre. Emma llegó a creer, mirando todo lo lejos que le permitía el horizonte, que su madre era la única otra persona viva de todo el pueblo. Luchaba por abrirse camino hasta su hija, con el pelo grisáceo sujeto bajo la capucha de su viejo anorak y las botas de agua puestas bajo la mejor de sus faldas de los domingos.
«Déjala, que se vaya. Tiene que espabilar». Eso es lo último que Robert había dicho antes de que Emma saliera de la cocina como una exhalación. No le había gritado. Le había expuesto las cosas con paciencia, casi hasta con amabilidad. Mary siempre hacía lo que Robert dijera; por eso ver la silueta de su madre con ese cielo plomizo de fondo, más gorda de lo normal por todas las capas de ropa que se había puesto contra el frío, la había dejado igual de impactada que ver a AbigailMantel tirada en la acequia. Y es que, pasados unos segundos Emma por fin fue capaz de aceptar que aquella chica era Abigail. Nadie más tenía aquel color de pelo. Esperó a que su madre la alcanzara mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas.
A pocos metros de ella su madre abrió los brazos y se quedó ahí quieta, esperando que Emma corriera a ellos. Emma sollozaba tanto que comenzó a ahogarse, y le fue imposible hablar. Mary la sostuvo entre sus brazos y comenzó a acariciarle el cabello al tiempo que se lo apartaba de la cara, de la misma forma en la que solía hacerlo cuando vivían en York y Emma era aún una niña con tendencia a las pesadillas ocasionales.
—No creo que nada merezca este llanto —dijo Mary—. Sea lo que sea, lo solucionaremos.
Lo que en realidad quería decir era: «Sabes bien que tu padre solo hace lo que cree correcto. Si hablamos con él, seguro que pronto entrará en razón».
Entonces Emma tiró de su madre hasta la acequia, donde le hizo bajar la cabeza para que viera el cuerpo de AbigailMantel. Emma sabía que ni siquiera su madre iba a poder solucionar o mejorar una situación como esa.
Se produjo un silencio horroroso. Daba la impresión de que Mary también había necesitado un segundo para asimilar la imagen. Entonces recuperó la voz, aunque esta de pronto se tornó brusca, exigente.
—¿La has tocado?
El impacto de la pregunta hizo que Emma saliera de su estado de histeria.
—No.
—Ya no podemos hacer nada por ella. ¿Me oyes, Emma? Vamos a irnos a casa ahora mismo y vamos a llamar a la policía, y durante un tiempo será como si esto hubiera sido un sueño horroroso. Pero ni es culpa tuya ni hay absolutamente nada que pudieras haber hecho para ayudarla.
Y entonces Emma pensó: «Al menos no ha mencionado a Jesús esperando que eso me reconforte».
En Captain’s House, el viento seguía agitando la ventana entreabierta del dormitorio, que estaba un poco floja. Emma comenzó a hablar a Abigail en su mente: «¿Ves? Me he enfrentado a ello, he conseguido recordarlo justo como pasó. ¿Puedo irme ya a dormir?».
No obstante, y aunque se acurrucó junto a James para tratar de contagiarse de su calor, aún sentía el frío. Intentó evocar de nuevo su fantasía favorita protagonizada por Dan Greenwood, imaginando su cuerpo de piel morena acostado junto a ella… Pero ni siquiera eso surtió efecto.
Capítulo 3
Emma no podía contar todo lo que había ocurrido tras el descubrimiento del cuerpo de Abigail como si fuera una historia más. No tenía una línea narrativa lo bastante fuerte como para convertirlo en otra de sus historias. Además, los recuerdos permanecían difusos en su mente. Le faltaban detalles. Quizá el impacto de la imagen le había impedido concentrarse en algo concreto. Incluso en la actualidad, diez años después, la imagen de una Abigail fría y muda cruzaba por su mente cuando menos lo esperaba. Aquella tarde, aquella fatídica tarde tras el hallazgo del cuerpo, todo el mundo se había reunido en la cocina de SpringheadHouse. Fue entonces cuando su cabeza empezó a procesar lo ocurrido, bloqueando su visión y haciendo que todas las preguntas que le formulaban quedaran suspendidas en el aire; las oía como si llegaran desde muy lejos. Por eso todos sus recuerdos de entonces eran erráticos y poco fiables.
No recordaba la vuelta a casa con su madre, pero podía verse a sí misma vacilar frente a la puerta trasera, aún reticente ante la idea de enfrentarse a su padre. Siempre había odiado decepcionarlo. Pero, con independencia de si se había preparado otro de sus discursos aleccionadores, en cuanto las oyó acercarse, se olvidó de todo. Mary lo llevó a un lado y lo rodeó con el brazo para explicarle lo ocurrido entre susurros. Durante un momento permaneció tan inerte y quieto como una piedra, como si aquello fuera demasiado difícil de comprender para él.
—Aquí no —dijo—. En Elvet no.
Entonces se giró y abrazó a su hija, y la acercó tanto contra él que Emma podía oler la espuma que su padre usaba para afeitarse.
—Nadie tendría que ver algo así —retomó—, y menos mi niña. Lo siento tanto…
Su padre se disculpó como si de algún modo fuera culpa suya, como si sintiera que tendría que haber sido lo bastante fuerte como para protegerla de aquello. Entonces la envolvieron en una manta áspera que solían usar de mantel en los pícnics y comenzaron las llamadas urgentes a la policía. Pese a estar conmocionada, podía notar que una vez aceptado lo que había sucedido, su padre casi parecía estar disfrutando de la tragedia.
Sin embargo, cuando la agente de policía fue a casa para hablar con Emma, Robert debió de darse cuenta de que quizá su participación en la conversación podría complicar las cosas, de modo que resolvió abandonar la cocina y dejar que las tres mujeres gestionaran el asunto por su cuenta. Eso sí que debió de resultarle difícil a Robert. A su parecer, siempre tenía algo con lo que contribuir en un momento de crisis. Estaba acostumbrado a lidiar con emergencias, con clientes que se rajaban las muñecas en medio de la sala de espera, sufrían de episodios psicóticos o directamente se fugaban después de pagar la fianza. Emma se preguntaba si aquella era la razón por la que a su padre le gustaba tanto su trabajo.
Es posible que la agente hubiera llegado a Springhead acompañada de un detective y que este estuviera hablando con Robert en otra habitación porque, de vez en cuando, en mitad de aquella conversación lejana llena de preguntas policiales que a Emma le costaba responder, le parecía oír voces amortiguadas. Aunque era difícil confirmarlo con el ruido del viento superponiéndose a todo lo demás. Es posible que, en realidad, su padre estuviera hablando con Christopher y ella se hubiera imaginado esa otra voz. Seguro que Christopher también estaba en casa ese día.
Mary preparó el té en la enorme tetera de cerámica marrón, y después se sentaron en la mesa de la cocina.
—Sé que hace mucho frío en esta casa, pero aquí al menos tenemos el AGA*… —se disculpó Mary.
Era cierto que el AGA había decidido, por una vez, comportarse como era debido y proporcionar algo de calor.
Varias gotas de condensación resbalaban por las ventanas. Así había sido durante todo el día, hasta el punto de formar pequeños lagos en los alféizares. Por aquel entonces, Mary odiaba el AGA, hasta que se hizo a él y se acostumbró a tenerlo. Todas las mañanas se enfrentaba a la cocina como si se preparara para una batalla, murmurando una oración entre dientes: «Por favor, caliéntate hoy. No te me mueras. Por favor, haz el esfuerzo de quedarte calentito lo suficiente como para que pueda hacer la comida».
Aun así, la policía parecía seguir teniendo frío. Se había dejado el abrigo puesto y tenía las manos completamente pegadas a su taza de té caliente. Seguro que le habían presentado a aquella mujer, pero Emma no era capaz de recordar esa parte de la historia; se le debía de haber escapado el recuerdo tan rápido como cuando lo vivió la primera vez. Recordaba haber pensado que de seguro aquella mujer debía ser una agente de policía, aunque llevara ropa de calle. Vestía unas prendas que a Emma le resultaban tan elegantes que se había fijado en ellas en cuanto la vio entrar. Bajo el abrigo, la mujer llevaba una falda de un tejido suave que le llegaba casi hasta los pies y un par de botas de cuero marrón. A Emma le había resultado difícil recordar el nombre de aquella mujer durante la investigación, incluso después de que se convirtiera en su único enlace con la policía y volviera a su casa cada vez que había algún avance en el caso para evitar que se enteraran por la prensa.
En cuanto se sentó, la agente (¿Kate? ¿Cathy?) hizo aquella pregunta:
—¿Qué hacías tú sola ahí fuera, en plena tormenta?
Era tan difícil de explicar… Emma no podía limitarse a decir: «Bueno, es domingo por la tarde», aunque en su mente esa era toda la explicación que hacía falta. Los domingos a menudo resultaban tensos, con todos ellos en casa intentando jugar a la familia ejemplar. No había mucho que hacer después de misa.
Aquel domingo había sido peor de lo normal. Emma tenía algunos recuerdos felices comiendo en Springhead en familia, ocasiones en las que a Robert le daba por ser agradable y hacer bromas tontas que eran recibidas con risas y su madre mostraba su entusiasmo por algún libro que estuviera leyendo. En esos momentos, era como si los buenos ratos vividos en York hubieran regresado. Pero todo eso había sido antes de que Abigail muriera. La hora de comer de aquel domingo marcó un punto de inflexión, un cambio en la atmósfera; o eso le parecería a Emma más tarde. Recordaba aquella comida con inusual viveza. Los cuatro sentados a la mesa: Christopher, como siempre, callado y absorto en alguno de esos proyectos suyos; Mary, sirviendo la comida en los platos con una suerte de energía desesperada, hablando todo el rato; Robert, extrañamente silencioso. Emma había interpretado aquel silencio como una buena señal y se había decidido a colar su petición en mitad de la conversación, esperando que apenas se notara.
—¿Podría ir luego a casa de Abigail?
—Preferiría que no. —Su padre había hablado con cierta calma, pero ella ya estaba furiosa.
—¿Por qué no?
—No creo que sea mucho pedir que pases una sola tarde con tu familia, ¿no?
¡Pero eso era injusto! Se pasaba todos los domingos encerrada en aquella horrible casa húmeda mientras sus amigos salían a pasárselo bien. Nunca había montado una escena por ello.
Recordaba haberlo ayudado a lavar los platos como siempre, pero también que, con cada segundo que pasaba, su ira había ido creciendo como un río desbordado detrás de una presa. Más tarde, cuando su madre fue a ver qué tal iban las cosas entre padre e hija, Emma declaró:
—Me voy ya a ver a Abigail. No volveré tarde.
Le había hablado a Mary, no a él. Y entonces se había apresurado a escabullirse mientras hacía oídos sordos a las peticiones histéricas de Mary.
Ahora que sabía que Abigail estaba muerta, todo esto le parecía ridículo y trivial. La pataleta de una niña de dos años. Y ahora que tenía a su madre sentada a su lado y a aquella elegante mujer mirándola, aguardando una respuesta, le resultaba incluso más difícil que antes explicar su frustración y su necesidad de escapar.
—Me aburría —acabó por contestar—. Ya sabe, lo típico de un domingo por la tarde.
La policía asintió como si entendiera a lo que se refería.
—Abigail es la única persona a la que conozco… conocía. Su casa está a kilómetros de distancia por carretera, pero hay un atajo a través de los campos de cultivo.
—¿Sabías que Abigail estaría en casa?
—La vi el viernes por la noche en el club juvenil. Me dijo que tenía pensado prepararle a su padre un té especial este domingo para darle las gracias.
—¿Por qué motivo quería darle las gracias?
Pese a la pregunta, Emma tenía la impresión de que la agente ya sabía la respuesta, o, al menos, la sospechaba. Pero ¿cómo? ¿Acaso había tenido tiempo para descubrirlo? Quizá simplemente era una impresión suya, motivada por el hecho de que la policía poseía un aura de omnipotencia.
—Por pedirle a JeanieLong que se fuera para que pudieran volver a tener la casa para ellos solos.
La mujer volvió a asentir satisfecha, como si ella fuera una profesora, y Emma, una estudiante que había respondido de forma correcta a una pregunta de examen.
—¿Quién es JeanieLong? —preguntó entonces, dando de nuevo la impresión de que ya sabía la respuesta.
—Era la novia del señor Mantel. Vivía con ellos.
La agente tomó nota en su libreta, pero no hizo ningún comentario.
—Cuéntame todo lo que sepas sobre Abigail.
Ahora que ya no era la adolescente contestataria que había sido antes de que el trauma de aquella tarde le arrebatara toda esa rebeldía juvenil, Emma se hallaba tan deseosa de complacer a la agente que comenzó a hablar de inmediato. Y una vez que empezó, ya no pudo parar. Había mucho que decir.
—Abigail era mi mejor amiga. Mudarnos aquí fue duro, a mí me resultaba extraño. Estábamos acostumbrados a la ciudad. Por el contrario, Abigail había vivido aquí casi toda su vida; aun así, ella tampoco llegaba a encajar del todo.
Ese había sido uno de sus temas de conversación cuando se quedaban a dormir en casa de la otra: lo mucho que tenían en común y cómo sentían que eran almas gemelas. Pero incluso en aquellos momentos, Emma había sabido que no era cierto. Ambas resultaban ser unas marginadas; eso era todo. Abigail porque no tenía madre y su padre le daba todo lo que pidiera, y Emma porque venía de la ciudad y sus padres bendecían la mesa antes de las comidas.
—Abigail vivía sola con su padre. Al menos, así era hasta que Jeanie llegó para quedarse. Abigail no la soportaba. Ahora que lo pienso, también tienen a una persona que se encarga de limpiar y cocinar, pero vive en un apartamento encima del garaje. Supongo que entonces no cuenta como inquilina, ¿no? Es que el padre de Abigail es un hombre de negocios.
Esas últimas palabras aún evocaban en Emma el mismo aire de glamur que la primera vez que las había oído. La transportaban de vuelta en el tiempo a aquel coche tan grande y elegante con asientos de cuero que había ido algunas veces a recogerlas al colegio; a los conjuntos formales que Abigail se ponía cuando salía a cenar con su padre porque a él le tocaba entretener a unos clientes; al champán que KeithMantel había descorchado por su decimoquinto cumpleaños. La hacían pensar en aquel hombre tan afable, atento y encantador. Pero no podía explicarle todo eso a aquella mujer. Para ella, las palabras «hombre de negocios» seguramente solo representarían la descripción de un oficio, igual que «agente de la condicional» o «cura».
—¿Lo sabe el padre de Abigail? —preguntó de repente Emma, sintiéndose enferma al pensarlo.
—Sí —respondió la agente.
Mantenía una expresión muy seria mientras hablaba, y Emma se preguntó entonces si habría sido ella la encargada de comunicárselo al señor Mantel.
—Estaban tan unidos… —murmuró Emma.
Aunque después se dio cuenta de que esa palabra no alcanzaba a describir su vínculo. Le vino a la mente la imagen de padre e hija acurrucados en el sofá de su inmaculada casa, riéndose con una comedia en la televisión…
Emma debió de contarle a la policía más cosas sobre JeanieLong en aquel primer encuentro, como el porqué Abigail la detestaba. Sin embargo, ahora, tumbada en la cama junto a James, los detalles de aquella parte de la conversación se le escapaban. Tampoco recordaba haber visto a Christopher en casa entre la hora de la comida y algún punto de la tarde, mucho después. Ahora Christopher era científico, un estudiante de posgrado que investigaba el comportamiento reproductivo de los frailecillos y que pasaba parte del año en Shetland. Por aquel entonces solo era su hermano pequeño, un molesto cerebrito reservado.
¿Había sido siempre así, tan distante y cerrado con el resto de la familia? ¿O acaso había empezado a comportarse de ese modo tras la muerte de Abigail? Quizá a él también lo había cambiado el suceso, aunque solo hubiera sido testigo de la tragedia desde un segundo plano. De todos modos, la memoria de Emma fallaba. ¿Habría sido la mudanza a Elvet o el asesinato de Abigail lo que había convertido a su hermano en una persona así de obsesiva e intensa? A tanta distancia del suceso del que surgía su historia, Emma no podía decidir cuál había sido la verdadera causa. Se preguntó entonces cuánto recordaría él de aquel día y si estaría preparado para hablarlo con ella.
Desde luego, en York había sido mucho más abierto, más…
Le paró los pies a su mente un momento, dudando si usar la palabra que le había venido a la cabeza, aunque solo estuviera hablando consigo misma. Más… normal. Esa era la palabra. Recordaba a un niño pequeño y revoltoso persiguiéndose por la casa con sus amigos y alzando espadas de plástico en el aire; imágenes de él sentado en la parte de atrás del coche durante un largo viaje, riendo hasta las lágrimas a causa de una broma que habían contado en el cole.
Ahora estaba convencida de que su hermano estaba en casa el día en el que Abigail falleció. Ese día no se había ido a dar uno de sus paseos solitarios. Más tarde, en cuanto se hubo marchado la policía, se sentaron todos juntos en el dormitorio de la buhardilla, el cual tenía vistas a los campos de cultivo. El viento soplaba entre las nubes, separándolas, y había luna llena. Se dedicaron a observar la actividad en los campos de judías, las sombras extrañas que dibujaban los faros de advertencia, lo pequeños que se veían los hombres desde allí. Christopher había señalado a dos hombres que tenían dificultades para avanzar entre el barro empujando una camilla.
—Supongo que ahí va Abigail.
Entonces uno de los dos hombres se tropezó y cayó de rodillas. La camilla se tambaleó de manera alarmante. Emma y Christopher se miraron y soltaron una risita incómoda y avergonzada.
El reloj de la iglesia dio las dos. El bebé gimoteaba en sueños, como si estuviera teniendo una pesadilla. Emma empezó a adormecerse, y entonces recordó, como si fuera ella la que estuviera ya soñando, que el nombre de la policía era Caroline. CarolineFletcher.
* Tipo de cocina inventada y fabricada en Inglaterra en los años veinte, caracterizada por el uso de convección y conducción para distribuir el calor. (N. de la T.)
Capítulo 4
«En el principio existía el Verbo». Incluso de adolescente, Emma no se había tomado ese verso bíblico de manera literal. ¿Cómo puedes tener verbos o cualquier tipo de palabra si no hay quien los diga? Era imposible que en el principio ya existiera el Verbo. Aun así, nadie se había molestado en explicárselo adecuadamente. Ni siquiera como parte de los sermones que se sentaba a escuchar durante las misas para familias de los domingos por la mañana. Ni tampoco en las clases deprimentes de confirmación por las tardes.
Al final, Emma había concluido que significaba lo siguiente: «En el principio existía la historia». La Biblia estaba llena de ellas. ¿Qué otra cosa podía ser? La única forma en la que ella misma era capaz de darle sentido a su vida era convirtiéndola en una historia.
Según había ido creciendo, la ficción (¿realmente era ficción?) se había vuelto cada vez más elaborada.
Érase una vez una familia, una familia ordinaria: los Winter. Una madre, un padre, un hijo y una hija. Vivían en una agradable casa a las afueras de York, en una calle llena de árboles. En primavera, los árboles se tornaban rosas por la floración, y en otoño, las hojas se volvían doradas. Robert, el padre, era arquitecto. Mary, la madre, trabajaba a tiempo parcial en la biblioteca de la universidad. Emma y Christopher iban al colegio del final de la calle vestidos de uniforme, con una chaqueta granate y una corbata gris.
Ahora que Emma repetía la historia en su cabeza, podía ver el jardín de la casa de York. Una pared de ladrillo rojo y una hilera de margaritas que contrastaban con dicha pared; flores de colores tan vívidos que casi le hacían daño a la vista. Christopher, acuclillado junto a una maceta de terracota donde crecía lavanda, tenía una mariposa atrapada entre las manos. Emma podía oler la lavanda. También podía escuchar, procedentes de una ventana abierta, las burbujeantes notas de una flauta que tocaba una adolescente que venía de vez en cuando para hacer de niñera.
«Nunca volveré a ser así de feliz». Aquel pensamiento apareció en su mente sin avisar, pero no podía dejar que formase parte de la narración. Era demasiado doloroso. De modo que continuó la historia como se la contaba siempre…
Entonces Robert descubrió a Jesús y todo cambió. Dijo que ya no podía seguir siendo arquitecto. Dejó su antigua oficina con aquellas ventanas enormes y se matriculó en la universidad para convertirse en agente de la condicional.
—¿Y por qué no te haces vicario? —había preguntado Emma.
Por entonces ya habían empezado a asistir regularmente a misa, y se le había ocurrido que su padre podría ser un buen vicario.
—Porque no siento la vocación —contestó Robert.
Su padre no podía ser agente de la condicional en York. No le llamaba quedarse allí, y de todos modos ya no había dinero suficiente como para mantener la enorme casa en aquella calle tranquila. Así que se mudaron al este de Elvet, donde la tierra era llana y se necesitaban agentes de la condicional. Mary dejó su trabajo en la universidad y lo sustituyó por otro en una minúscula biblioteca pública. Si en el tiempo transcurrido entre ambos trabajos echó de menos a los estudiantes, no lo dejó entrever en ningún momento. Había comenzado a ir a misa en la iglesia del pueblo con Robert cada domingo y cantaba los himnos tan alto como lo hacía él. Emma no tenía ni la menor idea de qué había llegado a pensar su madre sobre su nueva vida en esa casa con corrientes, campos de judías y barro.
Por supuesto, esa no era la historia completa. Incluso con quince años Emma ya se había dado cuenta de que eso no podía ser todo. Robert no podía haber descubierto a Jesús de repente, como si la revelación le hubiera caído como un rayo entre una fanfarria de estruendosos platillos. Algo tenía que haber motivado aquel fervor, algo le había hecho cambiar. En los libros que Emma leía, toda acción tenía su causa. Sería increíblemente insatisfactorio si los sucesos surgieran de la nada sin explicación. Tenía que haber ocurrido algo traumático en la vida de Robert, quizá un episodio de depresión. Nunca había hablado de nada parecido, pero Emma era libre de crear su propia explicación, su propia historia.
Era domingo, y los domingos toda la familia asistía a la misa para familias que se celebraba en la iglesia al otro lado de la plaza. Con el nacimiento de Matthew, a Emma se le habían concedido algunas semanas de descanso, pero, un mes después, Robert ya estaba llamando a la puerta de su casa. Era mediodía de un día laborable, por lo que se sorprendió de verlo allí.
—¿No deberías estar en el trabajo? —le preguntó.
—Voy de camino a Spinney Fen. Tengo tiempo de sobra para tomar un café y echarle un vistazo a mi nuevo nieto.
Spinney Fen era una prisión de mujeres con enormes muros de cemento situada junto a la planta regasificadora, justo encima del acantilado. Tenía clientas allí, tanto criminales que había estado supervisando dentro de la comunidad como otras que estaban a punto de salir con un permiso. Emma odiaba pasar con el coche por delante de Spinney Fen. Era un lugar que solía estar tan cubierto por la niebla marina que sus muros de cemento parecían alargarse y crecer indefinidamente hacia las nubes. Después de mudarse a Elvet, Emma había tenido pesadillas en las que su padre desaparecía tras la estrecha puerta de metal y no lo dejaban salir.
Le hizo un café y permitió que cogiera en brazos a Matthew. Durante todo ese tiempo se estuvo preguntando qué es lo que hacía Robert en su casa en realidad; hasta que, antes de irse, se paró en el umbral de la puerta.
—¿Te veremos en misa este domingo? No te preocupes por el bebé. Siempre puedes sacarlo de la iglesia si se pone a llorar.
Y, por supuesto, aquel domingo Emma había asistido a misa. Todo porque desde la muerte de AbigailMantel no había logrado reunir la suficiente fuerza de voluntad como para hacerle frente a su padre. Como para hacerle frente a nadie, en realidad. Encima todavía lograba hacerla sentir culpable. Parte de ella pensaba que, si no lo hubiera desobedecido aquel domingo diez años atrás, la historia habría sido diferente. Si no hubiera estado ahí para encontrar el cuerpo, puede que Abigail no hubiese muerto.
Robert y Mary siempre llegaban a la iglesia de Santa María Magdalena antes que Emma y James. Robert era sacristán, y acostumbraba a ponerse su túnica blanca cuando llegaba la hora de servir vino del gran cáliz de plata. Emma no sabía con total seguridad qué era exactamente lo que hacía Robert en la media hora antes del comienzo de la misa. Siempre se retiraba a la sacristía; quizá tuviera tareas que hacer, o quizá se dedicara al rezo. Mary siempre iba a la entrada a encender la cafetera y preparar los vasos de café para después. Entonces regresaba adentro y se quedaba de pie en la puerta para repartir libros de cánticos y hojas de información sobre el servicio religioso. Siempre se había esperado que Emma ayudara en esta tarea, hasta que abandonó el hogar familiar.
Cuando Emma lo conoció, James no era tan religioso; ella había sacado el tema en su primera cita solo para asegurarse. Incluso ahora, pensó, no era que James creyera realmente en Dios, ni tampoco en alguna de las cosas que afirmaba creer cuando recitaba el credo. Era el hombre más racional que había conocido en toda su vida. Se reía de las supersticiones de los marineros extranjeros que conocía en el trabajo. Le gustaba ir a misa por el mismo motivo por el que le gustaba vivir en Captain’s House: ambas cosas representaban la tradición, el honor inquebrantable. No tenía familia, lo cual había resultado ser un gran atractivo para Emma. A menudo sentía que James les tenía más apego a Robert y Mary que ella misma. Desde luego, se lo veía mucho más cómodo en su compañía.
Llegaban tarde a misa. La historia sobre el suicidio de Jeanie había aparecido en primera plana en el periódico, el cual siempre se publicaba los domingos. Los ojos fijos de aquella mujer se habían clavado en Emma al llegar al umbral, haciendo que se detuviera en seco. Luego se había producido una crisis de última hora porque Matthew se había vomitado en la ropa según salían de casa. Y después habían tenido que echar a correr por la plaza como unos niños díscolos que llegan tarde a la escuela. De pronto comenzó a caer un aguacero, y Emma envolvió al bebé bajo su abrigo para protegerlo de la lluvia, lo cual, se dio cuenta entonces, la hacía parecer de nuevo embarazada. Unos periodistas que fumaban a la puerta de la iglesia echaron a correr hacia sus coches.
El primer cántico ya había empezado cuando entraron. Tuvieron que recorrer todo el pasillo tras el vicario y las tres mujeres mayores que conformaban el coro, formando una cola poco digna en una procesión ya de por sí desastrosa. Mary se apartó para dejarlos pasar a sus asientos de siempre, cerca de la parte frontal. Emma se tropezó con el enorme bolso de retales que su madre siempre llevaba consigo y que ahora había dejado en el suelo.
Se arrodilló para tomar aire un momento (haciendo pasar el gesto por una oración), y solo cuando volvió a ponerse de pie para cantar el último verso se dio cuenta de que la iglesia estaba más abarrotada de lo habitual. Los bancos solo estaban así de llenos cuando había un bautizo, ocasión en la que, como su padre decía con mordacidad, acudían «los paganos». Pero aquel día no había bautizo y, además, la mayor parte de las caras le resultaban familiares. No es que la iglesia estuviera llena de extraños; más bien, era como si todo el mundo hubiera hecho el esfuerzo de asistir a misa. En Elvet, las malas noticias siempre generaban excitación general… Si es que el suicidio de Jeanie podía considerarse una mala noticia.
La artrítica organista estaba ya finalizando su pieza con un acorde tembloroso cuando la puerta volvió a abrirse. El viento debió de quedarse atrás para cerrarla después de un portazo, haciendo que toda la congregación se volviera con gesto desaprobatorio. Dan Greenwood estaba de pie al final de la iglesia junto a una mujer enorme y formidablemente fea. Aunque Emma sintió el acostumbrado vuelco de emoción ante su presencia, la decepcionó verlo ahí. Nunca lo había visto en la iglesia; pensaba que la aborrecía. Desde luego, no había hecho concesión alguna con su vestimenta, pues aún lucía los vaqueros y la bata de la noche anterior. La mujer llevaba un vestido de poliéster sin forma definida cubierto de florecillas moradas y una suave rebeca también morada. Pese al frío, sus pies estaban cubiertos únicamente por unas sandalias planas de cuero. Había algo portentoso en el modo en el que permanecían ahí parados. Por un momento, Emma esperó que se fuera a anunciar algo, o a evacuar la iglesia a causa de un incendio en los alrededores o de una amenaza de bomba. Incluso el vicario vaciló un segundo y se quedó observándolos.
La mujer, no obstante, parecía estar completamente tranquila e incluso disfrutando de la atención. Cogió a Dan del brazo y lo empujó para que tomara asiento. A Emma le perturbó la familiaridad de aquel gesto. ¿Qué relación tenía con él? Era demasiado joven para ser su madre, no más de diez años mayor que él. Pero su fealdad desde luego hacía que resultara imposible que pudieran tener una relación romántica. Emma tenía muchas inseguridades, pero siempre se había sabido físicamente atractiva. James jamás le habría pedido matrimonio de estar gorda o tener acné, y ese era un hecho que subestimaba. Durante el resto de la misa, Emma escuchó la voz de aquella mujer por encima de todas las demás durante los cánticos y las respuestas. Era una voz clara, chillona y desafinada.
No se mencionó a JeanieLong durante el sermón, y Emma pensó que quizá el vicario no se había enterado de su suicidio. Sin embargo, su nombre figuraba en los rezos por los difuntos, junto al de Elsie Hepworth y Albert Smith. Con Matthew