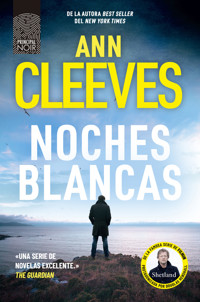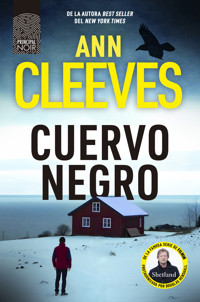9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Principal de los Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Shetland
- Sprache: Spanisch
El nuevo caso del inspector Jimmy Perez, protagonista de la famosa serie Shetland En la isla de Whalsay, una joven arqueóloga descubre unos huesos humanos durante unas excavaciones. El hallazgo despierta rumores y viejas sospechas en una comunidad donde el silencio siempre ha sido la mejor defensa. Poco después, una anciana aparece muerta de un disparo de escopeta. Todo apunta a un accidente de caza, pero el inspector Jimmy Perez pronto intuye que se trata de algo mucho más oscuro. Entre la niebla y la brisa marina de Whalsay, descubre todo un mundo de rencores familiares, recuerdos de la guerra y heridas que nunca llegaron a cerrarse. Huesos rojos confirma a Ann Cleeves como una maestra absoluta de la novela negra: una historia con una atmósfera cautivadora, una trama absorbente y un suspense que hiela la sangre. De la ganadora del prestigioso CWA Gold Dagger Award El inspector Jimmy Perez vuelve a la acción
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Agradecimientos
Sobre la autora
Landmarks
Cover
Capítulo 1
Anna abrió los ojos y vio unas manos brillantes, manchadas de sangre. No distinguió ningún rostro. De pronto oyó un chillido penetrante. Al principio pensó que estaba en Utra y que Ronald estaba ayudando a Joseph a matar otro cerdo. Eso explicaría la sangre, las manos rojas y aquel sonido agudo y terrible. Luego comprendió que el ruido era su propia voz: estaba gritando.
Alguien le apoyó una mano seca en la frente y murmuró unas palabras que no entendió. Ella le respondió con una obscenidad.
Más dolor.
«Esto es lo que se siente al morir».
La droga debía de estar perdiendo efecto, porque de pronto recobró una claridad absoluta cuando volvió a abrir los ojos ante una luz brillante y artificial.
«No, es lo que se siente al dar a luz».
—¿Dónde está mi bebé?
Pudo oír sus propias palabras, ligeramente confusas por el efecto de la petidina.
—Le costaba respirar. Acabamos de darle un poco de oxígeno. Está bien.
Una voz de mujer. Una shetlandesa, con un deje un poco condescendiente, pero convincente, y eso era lo que más importaba.
Más lejos, un hombre manchado de sangre hasta los codos sonrió con incomodidad.
—Lo siento —dijo—. Retención de placenta. Mejor sacarla aquí que llevarte a quirófano. Pensé que no querrías después de un parto con fórceps, pero no debe de haber sido nada cómodo.
Ella volvió a pensar en Joseph, en las ovejas que dan a luz en la colina, en los cuervos que se llevaban la placenta en el pico y en las garras. No era esto lo que esperaba. No había imaginado que el parto sería tan violento, tan brutal. Giró la cabeza y vio a Ronald, que aún le sujetaba la mano.
—Siento haberte insultado —musitó Anna.
Vio que él había estado llorando.
—Qué miedo he pasado —farfulló—. Pensaba que te estabas muriendo.
Capítulo 2
—AnnaClouston dio a luz anoche —dijo Mima—. Al parecer, fue un parto difícil. Duró veinte horas. Van a dejarla ingresada unos días para tenerla en observación. Es un niño. Otro hombre para hacerse cargo del Cassandra.
Lanzó una mirada de complicidad a Hattie. A Mima parecía divertirle que Anna hubiera tenido un parto complicado. A Mima le gustaba el caos, el desorden, la desgracia ajena. Le daba tema de conversación y la mantenía viva. Al menos eso era lo que decía cuando se sentaba a la mesa de la cocina y se desternillaba mientras se tomaba un té o un whisky al poner a Hattie al corriente de los acontecimientos de la isla.
Hattie no supo qué decir del hijo de AnnaClouston; nunca había entendido la fascinación por los bebés, no les veía la gracia. Un bebé ya era una complicación en sí misma. Estaban en Setter, en el campo que había detrás de la casa. Un rayo de sol primaveral iluminaba el cortavientos improvisado de plástico azul, las carretillas y las zanjas señalizadas con cinta. Al contemplar la escena como si fuera la primera vez, Hattie pensó en el estropicio que habían hecho en esa parte de la granja. Antes de que llegara su equipo de la universidad, Mima observaba desde allí una pradera en ligera pendiente que descendía hasta el lago. Ahora, incluso a principios de primavera, aquello estaba tan embarrado como una obra, y el montón de escombros se colaba en la vista de Mima. Las idas y venidas de la carretilla habían dejado surcos en la hierba.
Hattie alzó la mirada hacia el horizonte por encima del destrozo. Era el yacimiento arqueológico más expuesto en el que había trabajado nunca. Shetland era todo cielo y viento. No había árboles para protegerse del clima.
De pronto pensó: «Me encanta este sitio. Es mi lugar favorito del mundo. Quiero pasar el resto de mi vida aquí».
Mima había estado colgando toallas en la cuerda, con una agilidad sorprendente para su edad. Era tan pequeña que tenía que estirarse para alcanzarla. Hattie pensó que parecía una niña, danzando de puntillas. El cesto de la ropa estaba vacío.
—Anda, ven a desayunar —dijo Mima—. Si no engordas un poco vas a salir volando.
—Mira quién fue a hablar —protestó Hattie mientras la seguía por la hierba hasta la casa.
Y pensó que Mima, mientras trotaba delante de ella, parecía tan frágil e insustancial que un día podría llevársela una tormenta y arrastrarla mar adentro. Seguiría hablando y riendo hasta que el viento la retorciera como la cola de una cometa y la hiciera desaparecer.
En la cocina, sobre el alféizar, había una maceta con jacintos en flor, y su aroma llenaba la estancia. Eran azul pálido, con vetas blancas.
—Son bonitos —dijo Hattie, mientras apartaba al gato de la silla para poder sentarse—. Muy primaverales.
—A mí no me acaban de gustar —repuso Mima, que se estiró para coger una sartén del estante—. Dan una flor fea, y apestan. Evelyn me los dio y esperaba que le diera las gracias. Pero no creo que me duren mucho. Siempre se me mueren las plantas de interior.
Evelyn era la nuera de Mima, y el motivo de numerosas quejas.
La vajilla y los cubiertos de la casa de Mima estaban algo sucios, pero Hattie, que solía ser muy maniática y caprichosa con la comida, siempre se comía lo que Mima preparaba. Aquella mañana le hizo huevos revueltos.
—Las gallinas han vuelto a poner —dijo—. Tendrás que llevarte algunos al refugio.
Los huevos estaban cubiertos de porquería y de paja, pero Mima los cascó directamente en un cuenco y empezó a batirlos con un tenedor. La clara, translúcida, y la yema, de un amarillo intenso, salpicaron el mantel de hule. Con el mismo tenedor sacó un pedazo de mantequilla del paquete y lo echó en la sartén que tenía al fuego. La mantequilla chisporroteó, y echó también los huevos. Puso un par de rebanadas de pan directamente sobre la plancha caliente y el olor a tostado impregnó el aire.
—¿Dónde está Sophie esta mañana? —preguntó Mima cuando se pusieron a comer.
Tenía la boca llena y la dentadura postiza no le encajaba del todo, de modo que Hattie tardó un momento en entender lo que decía.
Sophie era la ayudante de Hattie en la excavación. indentmente, Hattie se ocupaba de la planificación y la preparación. Al fin y al cabo, era su tesis doctoral, su proyecto. Estaba obsesionada con que todo saliera bien. Aquella mañana había tenido prisa por ir al yacimiento cuanto antes. A veces era un alivio apartarse un poco de Sophie; sobre todo, quería tener la oportunidad de charlar a solas con Mima.
A Mima le caía bien Sophie. La temporada anterior las habían invitado a un baile en el salón comunitario y Sophie fue el alma de la fiesta; todos los hombres hacían cola para bailar con ella en la eightsome reel.* Había coqueteado con todos, incluso con los que estaban casados. Hattie lo había observado, nerviosa y con desaprobación, aunque también con celos. Mima se le había acercado por detrás y le había gritado al oído, por encima del estruendo de la música:
—Esa chica me recuerda a mí a su edad. Yo también tenía siempre a un montón de hombres detrás de mí. Lo hace solo para divertirse. No significa nada. Tú deberías tomártelo con más calma.
«¡Cuánto he echado de menos Whalsay este invierno!», pensó Hattie. «¡Cuánto he echado de menos a Mima!».
—Sophie está trabajando un rato en el refugio —dijo—. Papeleo, ya sabes. Vendrá enseguida.
—¿Y bien? —insistió Mima; los ojos de pájaro le brillaban, clavados en el borde de la taza—. ¿Te has buscado un hombre en el tiempo que has estado fuera? ¿Algún académico apuesto, quizá? Alguien que te dé calor en la cama en esas largas noches de invierno.
—No te rías de mí, Mima.
Hattie cortó un trozo de la tostada, pero no se la comió. Ya no tenía hambre.
—Quizá deberías buscarte un hombre aquí, en la isla. Sandy sigue sin encontrar esposa. Podría ser peor. Al menos está más vivo que su madre.
—Evelyn no está tan mal —afirmó Hattie—. Se ha portado bien con nosotras. No todo el mundo en la isla apoyaba la excavación, y ella siempre nos ha defendido.
Pero Mima aún no estaba dispuesta a dejar el tema de la vida amorosa de Hattie.
—Ten cuidado, nena. Encuentra al adecuado. Es horrible sufrir por eso. Te lo digo yo, que sé mucho del tema. Mi Jerry no era tan bueno como todos creían.
Luego, dijo en su dialecto:
—Dee puede vivir sin hombre,dee ken. Yo he vivido sola durante casi sesenta años.
Y le guiñó un ojo, lo que le hizo pensar que, aunque Mima hubiera estado casada durante sesenta años, seguramente habría habido bastantes hombres en su vida. Hattie se preguntó qué más trataba de insinuar la anciana.
Nada más fregar los platos, Hattie volvió al yacimiento. Mima se quedó dentro. Era jueves, el día en que recibía a Cedric, su pretendiente. Durante todo el invierno, Hattie no había parado de pensar en aquel lugar, lo que le daba calor como un amante.
Su obsesión por la arqueología, la isla y sus gentes se le había fundido en un todo en su mente: Whalsay, un único proyecto y una sola ambición. Por primera vez en años sentía una emoción que la desbordaba.
«En realidad», pensó, «no tengo ningún motivo para sentirme así. ¿Qué me pasa?».
Se descubrió sonriendo.
«Voy a tener que controlarme. La gente pensará que estoy loca y me ingresarán otra vez».
Pero eso solo le hizo sonreír aún más.
Cuando llegó Sophie, Hattie la puso a preparar una zanja de pruebas.
—Si Evelyn quiere ser voluntaria deberíamos enseñarle a hacerlo bien. Vamos a despejar una zona apartada de la excavación principal.
—¡Joder, Hat! ¿De verdad tenemos que tenerla aquí? A ver, es amable, pero también es tremendamente aburrida.
Sophie era alta y atlética, con una larga melena de color castaño rojizo. Había trabajado de empleada doméstica en un chalet de los Alpes durante el invierno, para echar una mano a una amiga, y tenía la piel bronceada y brillante. Sophie era tranquila, relajada, afrontaba todo con naturalidad. Lograba que Hattie se sintiera como una neurótica que resultaba cargante.
—Es una condición de nuestro trabajo en Shetland: fomentar la participación de la comunidad —le recordó Hattie—. Ya lo sabes.
«Dios mío», pensó, «ahora parezco una profesora. ¡Qué pomposa!».
Sophie no respondió. Se encogió de hombros y siguió con la tarea.
Más tarde, Hattie dijo que iría a Utra a hablar con Evelyn sobre su formación, para colaborar en la excavación. Era una excusa. No había tenido aún ocasión de volver a sus lugares favoritos de Lindby. Todavía hacía sol y quería aprovechar el buen tiempo. Al pasar frente a la casa, vio a Cedric marcharse en coche. Mima estaba asomada a la ventana de la cocina despidiéndose con la mano. Al ver a Hattie, salió a la entrada.
—¿Quieres pasar a tomar un té?
Pero Hattie pensó que Mima solo quería sonsacarle más información y darle más consejos.
—No —dijo—. Hoy no tengo tiempo. Pero Sophie se merece un descanso; si quieres, propónselo a ella.
Y siguió por el sendero con el sol en la cara, sintiéndose como una niña que hace pellas.
* Baile típico escocés. (N. de la T.)
Capítulo 3
El bebé de Anna pasó su primera noche en cuidados intensivos. Las comadronas le dijeron que no había de qué preocuparse. Estaba bien, era un niño precioso. Pero todavía necesitaba un poco de ayuda para respirar, así que lo mantendrían un tiempo en la UCI. Además, Anna estaba agotada y necesitaba descansar. Por la mañana le llevarían al bebé y la ayudarían a darle de mamar. No había motivo para que no estuvieran en casa en un par de días.
Durmió mal, despertándose constantemente en mitad de la noche. El médico le había administrado más calmantes y tenía unos sueños muy vívidos. En una de esas veces, al despertarse de repente, se preguntó si aquello sería lo que se sentía al estar drogada. En la universidad nunca había sentido la tentación de seguir ese camino. Para ella siempre había sido importante tener el control.
Era consciente de la presencia de Ronald a su lado. Un par de veces lo oyó hablar por teléfono. Pensó que estaría conversando con sus padres. Iba a decirle que no debía hablar por teléfono en el hospital, pero el aletargamiento pudo con ella y las palabras no llegaron a salirle.
Despertó cuando amanecía y se sintió mucho más descansada, algo magullada y dolorida, pero despejada. Ronald dormía profundamente en la silla del rincón, con la cabeza echada hacia atrás y la boca abierta; producía un ronquido sonoro. Apareció una comadrona.
—¿Cómo está mi bebé?
A Anna le parecía extrañísimo tener un bebé, como si hubiera imaginado por completo la experiencia del parto. Se sentía muy desconectada de lo sucedido la tarde anterior.
—Ahora mismo se lo traigo. Está muy bien ya, respira con normalidad, él solito.
Ronald se removió en la silla y se despertó. Se parecía a su padre, con la perilla incipiente y los ojos todavía hinchados por el sueño.
El niño estaba tumbado en una caja de plástico que a Anna le recordaba a un acuario. Boca arriba. Tenía la piel un poco amarillenta; Anna había leído sobre el tema, y sabía que era normal. Una fina capa de vello oscuro le cubría la cabeza, con una marca rosada a cada lado.
—No te preocupes por eso —dijo la comadrona, como si adivinara lo que estaba pensando Anna—. Es por el parto con fórceps. Se le pasará en un par de días.
Lo cogió, lo envolvió en una manta y se lo puso en brazos a Anna. Ella bajó la mirada y vio una oreja diminuta, perfecta.
—¿Probamos a darle un poco de teta?
Ronald estaba ya totalmente despierto. Se sentó en la cama junto a Anna, al lado contrario de la comadrona. Alargó el dedo y observó cómo el bebé se lo agarraba.
La comadrona empezó a explicar a Anna cuál era la mejor manera de amamantarlo.
—Ponte un cojín sobre el regazo, así, y sujétale la cabeza con esta mano; guíalo hasta el pezón de esta manera…
Anna, que siempre había sido hábil y práctica, se sintió torpe e inútil. Entonces el niño se aferró a ella y empezó a succionar; pudo sentir el tirón recorrerle el vientre.
—Eso es —dijo la comadrona—. Eres toda una experta. Si todo va bien, mañana os vais ya para casa.
Cuando la mujer se marchó, siguieron sentados en la cama contemplando al niño. Se durmió de repente y Ronald lo levantó con cuidado y lo colocó de nuevo en la cuna de plástico. A Anna le habían dado una habitación individual, con unas vistas que se extendían desde las casas grises hasta el mar. Redactaron el anuncio que pondrían en el Shetland Times:
Ronald y AnnaClouston, el 20 de marzo, han tenido un hijo, James Andrew. Primer nieto de Andrew y Jacobina Clouston, de Lindby, Whalsay, y de James y Catherine Brown, de Hereford, Inglaterra.
El nacimiento de James había sido planeado, como todo en la vida de Anna. Pensaba que la primavera era el momento perfecto para traer un hijo al mundo, y que Whalsay sería un lugar maravilloso para criarlo. El proceso había sido más doloroso y desordenado de lo que había imaginado, pero ya había pasado y no había razón para que la vida familiar no discurriera sin problemas.
Ronald no podía apartar los ojos de su hijo. Ella debería de haber supuesto que iba a ser un padre muy entregado.
—¿Por qué no te vas a casa? —dijo Anna—. Date una ducha y cámbiate de ropa. Todos querrán saber la noticia.
—Puede que lo haga —respondió él. Se notaba que no estaba cómodo en el hospital—. ¿Quieres que venga a pasar la noche?
—No —repuso—. Es un viaje muy largo, y además tienes que coger el ferry. Mejor ven mañana temprano para llevarnos a casa.
Pensaba que le vendría bien pasar un tiempo a solas con su hijo. Sonrió al imaginar a Ronald recorriendo la isla, rebosante de noticias sobre el nacimiento y sobre su niño. Tendría que visitar a toda la familia y repetir una y otra vez cómo se le había roto la bolsa mientras estaban de compras en el supermercado, el parto difícil y la criatura que había llegado al mundo entre gritos.
Capítulo 4
Hattie habría preferido no tener que soportar a Evelyn en Setter aquel día. Solo hacía una semana desde que habían regresado a Whalsay y tenía otras cosas en la cabeza, inquietudes que se le enredaban al fondo de la mente junto con los momentos de alegría. Además, lo que quería era ponerse a trabajar en la excavación, que había permanecido cubierta desde el otoño. Ahora, con los días más largos y el buen tiempo, había regresado a Shetland para completar el proyecto. Se moría de ganas de volver a la zanja principal, de continuar con los cribados y las dataciones, de completar sus meticulosos registros. Quería demostrar su tesis y perderse en el pasado. Si conseguía probar que Setter había sido el emplazamiento de la casa de un mercader medieval, tendría un trabajo de investigación original para el doctorado. Y lo que era más importante aún: el hallazgo de objetos que dataran el edificio y confirmaran su hipótesis le daría motivos para solicitar financiación con el fin de ampliar la excavación. Entonces tendría una excusa para quedarse en Shetland. No soportaba la idea de verse obligada a abandonar las islas. Creía que ya nunca podría volver a vivir en una ciudad.
Pero Evelyn era una voluntaria local y necesitaba formación, y Hattie debía ponerla de su parte. Sabía que no se le daba bien tratar con los voluntarios. Era impaciente y esperaba demasiado de ellos. Utilizaba un lenguaje que no entendían. Aquel día no iba a ser fácil.
Temprano por la mañana había vuelto a hacer mucho sol, pero ahora la niebla había entrado desde el mar y difuminaba la luz. La casa de Mima era solo una sombra a lo lejos y todo parecía más sutil y orgánico. Era como si los postes topográficos hubieran brotado de la tierra cual sauces y el montón de escombros fuera algo natural, un pliegue en el terreno.
El día anterior, Sophie había señalado una zanja de pruebas algo apartada del yacimiento principal y había retirado el césped. Había dejado al descubierto raíces y un terreno inusualmente arenoso y seco, y había nivelado la zona con una azada para que pudieran empezar allí las prácticas. Había echado la capa superior de tierra sobre el montón de escombros ya existente. Todo estaba preparado cuando Evelyn apareció a las diez, tal como había prometido, con pantalones de pana y un jersey grueso y viejo. Tenía ese aire ansioso y complaciente de una alumna que quiere caerle bien a la profesora. Hattie le explicó el proceso.
—¿Empezamos entonces? —Hattie sabía que Evelyn tenía muchas ganas, pero la mujer debería tomárselo más en serio, y tomar apuntes, por ejemplo. Había repasado con detalle los métodos de registro de un yacimiento, pero no estaba segura de que Evelyn hubiera asimilado todo—. ¿Quieres probar con la paleta, Evelyn? En un yacimiento como este no lo cribaríamos todo, aunque podríamos pasarlo por el tanque de flotación, y cada hallazgo debería situarse en su contexto. ¿Comprendes lo importante que es eso?
—Sí, sí.
—Y hay que ir de lo conocido a lo desconocido, así que siempre utilizamos la paleta hacia atrás. No queremos pisar lo que ya hemos descubierto.
Evelyn la miró.
—Puede que no esté haciendo un doctorado —dijo—, pero tampoco soy tonta. Te he estado escuchando.
Lo dijo con suavidad, pero Hattie sintió cómo se sonrojaba.
«No sirvo para tratar con la gente», pensó. «Solo con objetos e ideas. Entiendo cómo funciona el pasado, pero no cómo convivir con las personas en el presente».
La mujer mayor se agachó en la zanja y comenzó a rascar cautelosamente con la paleta; empezó por una esquina; retiró la capa superior de tierra y la echó después en el cubo. Fruncía el ceño como una niña concentrada en una tarea rutinaria del colegio. Durante la media hora siguiente, cada vez que Hattie echaba un vistazo, Evelyn seguía con la misma expresión. Hattie estaba a punto de ir a supervisar lo que había hecho cuando la otra la llamó.
—¿Qué es esto?
Hattie se estiró para ver. Algo sólido se revelaba contra el color más claro del suelo arenoso y los trozos de concha. Pese a todo, sintió una emoción desbordante. Quizá era un fragmento de cerámica. Una pieza importada daría a la casa la importancia que ella esperaba. Habían excavado la zanja de prácticas lejos de la vivienda precisamente para que los aficionados no se toparan con hallazgos delicados, pero quizá habían tropezado con un basurero, o incluso con una ampliación de la casa. Se agachó junto a Evelyn y casi la empujó; apartó con el cepillo la tierra del objeto descubierto. No era cerámica, aunque tenía un color pardo rojizo, como la arcilla. Era un hueso, se dio cuenta enseguida. Cuando todavía era estudiante, había esperado que los huesos antiguos fueran blancos, de color crema o grises, y le había sorprendido la riqueza de su color.
«Un hueso grande, redondeado», pensó, «aunque solo ha salido a la superficie una parte».
Se sintió decepcionada, pero intentó que no se le notara. Los principiantes se emocionaban con sus primeros hallazgos. En las excavaciones de Shetland siempre aparecían fragmentos de hueso, la mayoría de oveja; una vez habían encontrado un caballo, con el esqueleto casi completo.
Comenzó a explicárselo a Evelyn; le contó lo que podían aprender de los restos de animales sobre el asentamiento.
—No podemos limitarnos a sacar el objeto —dijo—. Hay que mantenerlo en su contexto, seguir con la paleta, capa a capa. Te vendrá muy bien a modo de práctica. Te dejo con ello y luego vuelvo.
Pensó en lo incómodo que resultaba excavar mientras alguien te observaba por encima del hombro. Además, ella tenía su propio trabajo.
Más tarde fueron a su casa para descansar. Mima les preparó bocadillos y luego salió también para ver cómo iban. Cuando Evelyn volvió a trabajar en la zanja de prácticas, la anciana se quedó mirando. Llevaba unos pantalones negros de poliéster y unas botas de agua que le quedaban grandes. Se había echado un forro polar, gris y raído, sobre los hombros. Hattie pensó que parecía una corneja cenicienta, plantada allí observando a su nuera. Una corneja lista, capaz de robar un trozo de comida.
—Vaya pinta, Evelyn —dijo Mima—. Ahí en el suelo, como si fueras un perro. Con esta luz podrías ser uno de los cerdos de Joseph, rebuscando entre la tierra. Ten cuidado, no vaya a degollarte y hacerte filetes de bacon. —Rio tan fuerte que se puso a toser y se atragantó.
Evelyn no dijo nada. Se puso de rodillas y la fulminó con la mirada. A Hattie le dio lástima. Nunca había visto a Mima ser tan cruel. Saltó a la zanja junto a Evelyn. El hueso asomaba ya, casi descubierto por completo. Hattie sacó su propia paleta del bolsillo del vaquero. Con intensa concentración retiró más tierra y luego tomó un cepillo. La forma del hueso se fue definiendo: había una curva hermosa, una cavidad esculpida.
—Pars orbitalis —dijo.
El shock y la emoción le hicieron olvidar su propósito de no presumir, de usar un lenguaje sencillo para que Evelyn la entendiera.
Evelyn la miró.
—La parte orbital del hueso frontal —aclaró Hattie—. Esto es parte de un cráneo humano.
—Ay, no —dijo Mima. Hattie la miró y vio que estaba pálida—. Eso no puede ser. No, no, eso no puede ser.
Se volvió y salió corriendo hacia la casa.
Capítulo 5
Sandy Wilson cruzaba el campo a trompicones. Habían pasado unas semanas desde que Hattie encontró el cráneo; era una de esas noches oscuras y espesas que se daban a menudo en primavera. No hacía frío, pero la isla estaba cubierta de nubes bajas, y había una llovizna densa, persistente, que ocultaba la luna, las estrellas e incluso las ventanas iluminadas de la casa tras él. No llevaba linterna, pero no la necesitaba. Había crecido allí. Si vivías en una isla de diez kilómetros de largo por cuatro de ancho, a los diez años ya conocías cada palmo de terreno. Y ese mapa interior permanecía contigo incluso después de marcharte. Sandy vivía ahora en Lerwick, en el pueblo, pero estaba convencido de que, si lo soltaban con los ojos vendados en cualquier lugar de Whalsay, al cabo de unos minutos sabría decir dónde estaba solo por la textura de la tierra a sus pies y por el tacto de la cerca más próxima.
Sabía que había bebido demasiado, pero se alegraba de haber dejado el Pier House Hotel. Su madre lo estaría esperando despierta. Un par de copas más y habría acabado completamente borracho. Entonces le caería el sermón de siempre sobre la moderación y sobre Michael, su hermano, que se había hecho abstemio. Sandy pensó que quizá pasaría antes por casa de su abuela, y ella le prepararía un café bien fuerte para llegar así sobrio a casa. Lo había llamado a principios de semana y le había dicho que se dejara caer por Setter la próxima vez que estuviera en la isla. A Mima nunca le importaba verlo un poco achispado. Ella le había dado a probar el alcohol por primera vez, una mañana de camino al instituto. Hacía frío y le había dicho que el whisky le haría entrar en calor. Había tosido y se había atragantado como si estuviera tomando una medicina asquerosa, pero desde entonces le había cogido el gusto. Parecía que Mima llevaba bebiendo desde la cuna, aunque nunca parecía afectarle. Jamás la había visto borracha.
El campo descendía hasta el sendero que conducía a la granja de Mima. Oyó un disparo. El ruido lo sobresaltó un momento, pero no le dio importancia. Sería Ronald, que había salido a por conejos con su enorme linterna. Ya lo había comentado cuando Sandy había ido a ver al recién nacido, y aquella era una buena noche para ello. Los conejos, deslumbrados por la luz de la linterna, se quedaban quietos como estatuas, a la espera de ser abatidos. Era ilegal, sí, pero los conejos eran una plaga en las islas y a nadie le importaba. Ronald era su primo. Un primo lejano, en cierto modo. Sandy empezó a calcular el parentesco exacto, pero el árbol genealógico era complicado e iba bebido, así que se perdió y desistió. Durante el resto del camino a Setter siguió escuchando el ruido ocasional de la escopeta.
El sendero hacía una curva y Sandy vio, como sabía que vería, la luz en la ventana de la cocina de Mima. Su casa estaba encajada en la ladera y aparecía de golpe, de improviso. Muchos isleños se alegraban de que quedara oculta por la curva, porque la casa estaba bastante descuidada, con el jardín invadido de maleza y la pintura descascarillada de los marcos podridos de las ventanas. Evelyn, la madre de Sandy, se sentía avergonzada por el estado de la granja de Mima y recriminaba a menudo a su padre por ello. «¿No podrías arreglarle un poco la casa?». Pero Mima no lo consentía. «Me durará lo que me quede», decía con tranquilidad. «Me gusta así. No quiero que andéis enredando en la granja». Joseph hacía más caso a su madre que a su mujer, así que dejaban a Mima en paz.
Setter era el croft más resguardado de la isla. Un arqueólogo que había venido el año anterior de una universidad del sur dijo que allí vivían personas desde hacía miles de años. Había preguntado si podían abrir unas zanjas en un campo cercano a la casa. Un proyecto para una estudiante de posgrado, añadió. Pensaba que allí había existido una gran vivienda. Luego volverían a dejar el terreno tal como estaba. Sandy creía que Mima se lo habría permitido de todas formas. Se había encariñado con el historiador. «Es un hombre apuesto», le había dicho a Sandy, con los ojos chispeantes.
Sandy había vislumbrado cómo debía de haber sido ella de joven. Atrevida. Descarada. No le extrañaba que las demás mujeres de la isla tuvieran envidia de ella.
Un ruido llegó del campo junto al sendero. No era un disparo esta vez, sino un murmullo, un resoplido y un pisoteo. Sandy giró la cabeza y vio la silueta de una vaca a pocos metros. Mima era la única en Whalsay que seguía ordeñando a mano. El resto había dejado de hacerlo décadas atrás, cansados del trabajo y de las normativas de higiene que impedían vender la leche. Pero aún había gente que prefería la leche sin pasteurizar y le arreglaba el tejado o le llevaba una botella de whisky a cambio de un jarro de aquel líquido amarillento cada mañana. Sandy no estaba seguro de que les apeteciera tanto si vieran cómo ordeñaba Mima. La última vez que la había visto hacerlo, se había sonado la nariz en el trapo mugriento con el que después secaba las ubres. Hasta donde él sabía, nadie se había puesto enfermo por ello. Él se había criado con esa leche y nunca le había hecho daño. Incluso su madre sacaba la nata de la parte superior del bidón y la echaba sobre las gachas para darse un capricho.
Abrió la puerta de la cocina esperando encontrar a Mima en el sillón junto a la estufa, con el gato en el regazo y un vaso vacío al lado; estaría viendo algún programa violento en la televisión. Nunca se iba temprano a la cama, parecía que apenas dormía y le encantaba la violencia. Era la única de su familia que se había alegrado de su elección profesional. «Imagínate», había dicho, «¡un policía!». Tenía entonces una mirada soñadora y él estuvo seguro de que estaba imaginándolo en Nueva York, con una pistola, en mitad de una persecución. Solo había bajado al sur una vez, a Aberdeen, para un funeral. La imagen que se hacía del mundo venía de la televisión. La labor policial en Shetland nunca había sido como ella se imaginaba, pero disfrutaba al escuchar sus historias, que él adornaba un poco para hacerla feliz.
La televisión estaba encendida y tenía el volumen terriblemente alto. Mima se estaba quedando sorda, aunque se negaba a admitirlo. Pero el gato era el único que ocupaba el sillón. Era grande, negro y agresivo con todo el mundo, salvo con su dueña: un gato de bruja, como lo llamaba su madre. Sandy bajó el volumen, abrió la puerta que daba al resto de la casa y gritó:
—¡Mima! ¡Soy yo!
Sabía que no estaría dormida. Nunca dejaba la luz y la tele encendidas, y el gato dormía con ella. El marido de Mima había muerto ahogado en el mar cuando ella aún era joven. Había rumores de que había sido una viuda alegre y desatada, pero desde que la conocía había vivido sola.
No hubo respuesta. De repente sintió que estaba sobrio, y avanzó hacia el interior de la casa. Había un pasillo que cruzaba la parte trasera de las tres habitaciones y comunicaba con cada una de ellas. No recordaba haber entrado nunca en el dormitorio de su abuela. Ella nunca había estado enferma. Era un cuarto cuadrado con un pesado armario de madera oscura y una cama tan alta que no entendía cómo Mima podía trepar hasta arriba sin un taburete. En el suelo había el mismo linóleo grueso de color marrón de la cocina, con una alfombra de piel de oveja, que en algún momento fue blanca, pero que ahora era gris y estaba apelmazada. Las cortinas, medio rotas y ajadas, color crema con un estampado de pequeñas rosas, estaban descorridas. En el alféizar tenía la foto de su marido. Llevaba una espesa barba rojiza y tenía unos ojos muy azules, y llevaba puesto un chubasquero y unas botas; le recordaba a su padre. La cama estaba hecha y cubierta con un edredón de cuadrados de ganchillo. No había rastro de Mima.
El cuarto de baño era la incorporación más reciente, adosado a la parte trasera de la casa, aunque existía desde que Sandy tenía memoria. La bañera y el lavabo eran de un azul poco común, aunque el suelo seguía cubierto de linóleo marrón, en parte tapado por una alfombra peluda de color azul chillón. Olía a humedad y a toallas mojadas. Una araña enorme trepaba por el desagüe. Por lo demás, la estancia estaba vacía.
Sandy intentó pensar racionalmente. Había llevado casos de personas desaparecidas y sabía que las familias siempre se alarmaban sin motivo. Luego él se había reído del padre o del cónyuge angustiado en cuanto colgaba el teléfono. «Hubo una fiesta en el Haa anoche. Allí estarán». Pero ahora sentía el impacto de lo imprevisto, de lo desconocido. Mima ya nunca salía de casa de noche, salvo que hubiera una reunión familiar en casa de sus padres o un gran acontecimiento en la isla, como una boda, y entonces alguien la llevaba en coche y él se enteraba. No tenía amigas de verdad. La mayoría de los whalsenses le tenían cierto miedo. Notó cómo los pensamientos se le desbocaban e intentó mantener la calma. ¿Qué haría Jimmy Perez en esa situación?
Mima siempre encerraba a las gallinas por la noche. Quizá había salido a hacerlo, se había tropezado y se había caído. Los arqueólogos habían abierto zanjas en un terreno algo alejado de la casa, pero ella ya era mayor y cabía la posibilidad de que al fin la bebida le hubiera nublado el juicio. Si había bajado hasta allí, fácilmente podría haber perdido el equilibrio.
Sandy volvió a la cocina y sacó una linterna del cajón de la mesa. Estaba allí desde los tiempos en que cada casa tenía su propio generador, que solo funcionaba un par de horas al anochecer. Al salir sintió el frío, la niebla y la llovizna, que resultaban punzantes después del calor del fogón. Debía de ser casi medianoche. Su madre estaría preguntándose dónde estaba. Rodeó la casa. Llegó hasta el cobertizo donde Mima metía la vaca para ordeñarla. Una vez que los ojos se le adaptaron a la oscuridad, la luz que se escapaba de la casa le bastó para orientarse con claridad. Había dejado la luz del baño encendida y la ventana daba a ese lado. Aún no necesitaba la linterna. Las gallinas estaban ya dentro. Comprobó el cerrojo del gallinero de madera y oyó el revuelo del interior.
Temprano por la mañana había hecho un buen día, de modo que Mima debía de haber puesto la colada. La cuerda se alargaba desde la casa hacia el lugar donde los arqueólogos habían instalado la excavación. Todavía había toallas y una sábana colgadas con pinzas de la cuerda de nailon. Pendían inertes y pesadas, como las velas de un barco en un mar en calma. Otras mujeres de la isla habrían recogido la ropa en cuanto se hubiera puesto a hacer mal tiempo, pero Mima probablemente no se había molestado en interrumpir su cena o su lectura. Esa dejadez era lo que tanto irritaba a algunos vecinos. ¿Cómo podía no importarle lo que pensaran de ella? ¿Cómo podía mantener la casa tan descuidada?
Sandy pasó junto a la colada y llegó hasta donde habían estado trabajando las estudiantes. Había un par de estacas con cuerdas para marcar el área de trabajo, o quizá para hacer mediciones; un cortavientos de plástico azul sujeto a unas estacas metálicas; un montículo de tierra, apilado con cuidado, y otro de hierba. También había dos zanjas abiertas en ángulo recto. Enfocó con la linterna hacia dentro, pero estaban vacías salvo por un par de charcos. Pensó que la zona parecía la escena de un crimen de uno de esos programas que tanto le gustaban a su abuela.
—¡Mima! —gritó.
Le pareció que su voz sonaba aguda y débil. Apenas la reconoció. Decidió que lo mejor sería volver a la casa; apagó la linterna y emprendió el camino de regreso. Podría llamar a Utra desde allí. Su madre sabría dónde estaba Mima; ella lo sabía todo en Whalsay. Entonces se dio cuenta de que se había caído un abrigo del tendedero y de que yacía arrugado sobre la hierba. Vio que se trataba de uno de los impermeables de las estudiantes y pensó que Mima se habría ofrecido a quitarles el barro. Estaba a punto de dejarlo allí: ¿no habría que meterlo en la lavadora de nuevo de todos modos? Pero se agachó para recogerlo y llevarlo dentro.
No era solo un abrigo. Era su abuela, que parecía diminuta con aquella chaqueta amarilla. Pensó que era tan pequeña como una muñeca, flaca, con los brazos y las piernas como unas ramitas. Le tocó la cara, fría y lisa como la cera, y le buscó el pulso. Supuso que debía llamar al médico, pero no pudo moverse. Se quedó helado, paralizado por el shock y por la necesidad de asimilar la noticia de que Mima estaba muerta. Bajó la mirada a su rostro, blanco como la tiza, contra la tierra húmeda.
«No es Mima», pensó. «No puede ser. Esto tiene que ser un error».
Pero, por supuesto, era su abuela; vio la dentadura desajustada, el cabello blanco y ralo, y sintió náuseas, y de golpe le bajó el alcohol. Aun así, no confiaba en su propio juicio. Él era SandyWilson, el que siempre se equivocaba. Quizá le había buscado mal el pulso y seguía viva, respirando con normalidad.
La cogió en brazos para llevarla al interior. No podía soportar la idea de dejarla allí fuera; hacía mucho frío. Solo cuando la vio en la cocina se dio cuenta de las heridas que tenía en el vientre, y de la sangre.
Capítulo 6
El inspector Jimmy Perez llegó a Whalsay en el primer ferry. Estaba allí, en Laxo, la terminal al oeste de la isla principal de Shetland, esperando en el embarcadero cuando llegó el barco desde Symbister. Estaba solo en la cola; a esa hora de la mañana el tráfico iba en dirección contraria: la gente salía de la isla pequeña para ir a trabajar a la ciudad, y adolescentes demasiado mayores para el instituto de Whalsay, aún medio dormidos, iban camino de coger el autobús hacia Lerwick. Vio cómo se acercaba el ferry, esperó a que desembarcaran la media docena de coches y el grupo de estudiantes de último curso del Instituto Anderson, que se dirigieron al autobús que los esperaba, y entonces puso el motor en marcha. Ese día Billy Watt trabajaba en el ferry. La tripulación eran todos hombres de Whalsay; así funcionaban los ferries interinsulares. Billy le hizo una señal a Perez para que metiera el coche, lo observó mientras avanzaba despacio hasta que el parachoques quedó a unos centímetros de la rampa de hierro, y luego le dedicó un gesto afable. Whalsay era conocida por la amabilidad de sus habitantes; famosa por la costumbre de saludar con la mano al cruzarse los coches en la carretera. Cuando fue a cobrarle, Billy no le preguntó al detective qué hacía allí. No hacía falta: a esas alturas casi todos en Whalsay habrían oído hablar del accidente de Mima Wilson.
Perez había ido a clase con Billy en el último curso del instituto, y lo recordaba como un chico pálido y callado que siempre sacaba buenas notas en francés. Se preguntó si utilizaría esa facilidad para los idiomas con los visitantes extranjeros que llegaban a las islas. Aunque, en realidad, Whalsay no era un lugar muy turístico. No había dónde alojarse, salvo el refugio, que hospedaba a estudiantes y a mochileros, y un hotel. Symbister era un puerto pesquero en activo y allí atracaban siete de los ocho barcos de Shetland que pescaban en alta mar. Por esa razón la gente de Whalsay no necesitaba ganarse la vida vendiendo tazas de té o manoplas de lana. Conservaban la tradición de la hospitalidad y de tejer, pero no por una cuestión económica.
Se había despertado con una llamada de Sandy. Lo primero que sintió fue miedo, pero no por nada que tuviera que ver con su trabajo de inspector. Su novia, Fran, se había marchado al sur un par de semanas durante las vacaciones de Pascua, y se había llevado a su hija Cassie. «Mis padres hace meses que no la ven», le había dicho. «Y quiero ponerme al día con mis amigos. Es tan difícil mantener el contacto al vivir aquí». Perez sabía que era absurdo, pero, cuando pensaba en Londres, pensaba en el peligro. Así que mientras Fran se moría por ir al teatro por las noches con sus amigas, y dejaba que sus padres recuperaran el tiempo perdido con su nieta, él solo veía crímenes con armas de fuego, apuñalamientos, terrorismo.
Debía de tener ansiedad incluso en sueños, porque el ruido del teléfono le desató el pánico de inmediato. Se incorporó en la cama y contestó la llamada con el corazón acelerado, ya completamente despierto.
—¿Sí?
Escuchó a SandyWilson, que farfullaba, con incoherencia como siempre, una historia sobre su familia, un disparo accidental y su abuela muerta.
Perez lo escuchaba a medias, mientras le invadía una sensación de alivio, y se sorprendió sonriendo. No porque una anciana hubiera muerto, sino porque a Fran y a Cassie no les había pasado nada. Vio la hora en el reloj de la mesilla: eran casi las tres de la mañana.
—¿Cómo sabes que ha sido un accidente? —dijo al fin, interrumpiéndole.
—Mi primo Ronald estaba cazando conejos y, con tan poca visibilidad, es comprensible que haya ocurrido. ¿Qué otra cosa podría ser? —Hubo una pausa—. Ronald bebe mucho.
—¿Y qué dice Ronald?
—Que no piensa que haya podido suceder. Tiene buena puntería, y nunca habría disparado hacia las tierras de Mima.
—¿Había bebido?
—Dice que no. No mucho.
—¿Y tú qué opinas?
—Si no, no se me ocurre qué puede haber pasado.
En el ferry,Perez dejó el coche y subió las escaleras hasta la cubierta cerrada. Se compró un café de máquina y se sentó; miró a través del cristal sucio para ver cómo Whalsay emergía del alba y de la niebla. Todo era de un verde y un gris apagados, sin colores ni contornos definidos. «El típico tiempo de Shetland», pensó Perez. A medida que se acercaban, distinguió la forma de las casas en la colina. Eran casas grandes, imponentes. De pequeño había escuchado los mitos sobre la riqueza de los whalsenses y nunca había estado seguro de cuánto había de verdad en ello: Shetland estaba llena de historias de tesoros enterrados y de oro de los trows.* Se decía que un año un patrón, preocupado por los impuestos que tendría que pagar, y con la necesidad de retirar dinero de las cuentas de la compañía, citó a su tripulación en el muelle la mañana de Navidad y le regaló a cada uno un Range Rover nuevo con su nombre escrito. Perez no recordaba haber visto a ningún whalsense con un Range Rover y, de todos modos, los barcos eran cooperativas; pero era una buena historia.
Sandy le esperaba en el embarcadero, montado en su coche. Perez lo vio salir antes de que atracara el ferry. Se quedó de pie, con las manos en los bolsillos y la capucha puesta para no mojarse, hasta que Perez sacó el coche fuera del barco; entonces se acercó y se montó con él en el asiento de copiloto. Perez se dio cuenta de que no había pegado ojo.
—Siento lo de tu abuela.
Por un momento no reaccionó, y luego Sandy esbozó una sonrisa sombría.
—Es como le habría gustado marcharse —dijo—. Siempre había sido un poco fan del drama. No habría querido morirse en la cama, en una residencia de ancianos. —Hizo una pausa—. Y tampoco hubiera querido que Ronald se metiera en problemas por esto.
—Por desgracia —dijo Perez—, no es su decisión.
—No sabía qué hacer. —Sandy rara vez sabía qué hacer, pero no solía admitirlo—. Quiero decir, ¿debería haberle arrestado? Debe de haber cometido algún delito, ¿no? Aunque fuera un accidente. Uso imprudente de una escopeta…
Perez pensó que la imprudencia era un concepto difícil de demostrar en un tribunal.
—No creo que pudieras haber hecho nada —respondió—. Además, tú también estás implicado. Encontraste el cuerpo y los conoces a todos. No está permitido. Desde luego, tú no tomarás la decisión de detener o no a Ronald.
«Y yo tampoco», pensó. «Eso le corresponde a la fiscal». La fiscal asumiría la instrucción del caso, y Perez no la conocía lo suficiente como para anticipar su reacción. El parabrisas se había empañado. Lo limpió con un trapo. Ahora solo quedaba la bruma en el exterior. El ferry ya había cargado los coches y regresaba a Laxo. Perez pensó que debía de ser un trabajo relajante, el de ir y venir de las islas. Quizá eso era lo que había atraído a Billy Watt. Aunque, supuso, con el tiempo también podía resultar aburrido.
—Deberías volver a Lerwick —le dijo a su colega—. Déjame a mí el caso a partir de ahora.
Si es que realmente había un caso, porque lo más probable era que no.
Sandy tenía muy mal aspecto; se revolvía en el asiento, pero no parecía querer salir del coche. Perez se preguntó cómo se sentiría él si su familia se viera implicada en una muerte repentina, si algo le ocurriera a Fran o a Cassie. En el pasado ambas habían estado demasiado cerca de uno de los casos en los que él trabajaba, y jamás habría podido apartarse y ceder la responsabilidad a otro agente.
—Bueno, yo no conozco Whalsay —dijo Perez lentamente—. Supongo que será útil que me acompañes un tiempo para mostrarme el terreno. Pero no interfieras. Me presentas a tu gente y te quedas callado. ¿Entendido?
Sandy asintió agradecido. Su largo flequillo rubio le cayó sobre la frente.
—Tu coche se queda aquí, ¿vale? No estás en condiciones de conducir. Vamos a Setter a ver el sitio donde encontraste a tu abuela.
—Moví el cuerpo —admitió Sandy—. Era de noche, hacía frío y no vi la herida. Pensé que estaba enferma y que podía seguir con vida. Lo siento.
Hubo una breve pausa.
—Yo habría hecho exactamente lo mismo —afirmó Perez.
Sandy guio a Perez hasta la casa de su abuela. Perez podía contar con los dedos de una mano las veces que había estado en Whalsay. Una vez había habido un acto vandálico —habían agujereado uno de los yoals† que se usaban en las regatas y luego lo habían volcado en el puerto—. No había nadie más disponible y él había acudido por curiosidad. En otra ocasión, Sandy lo había invitado, junto con Fran, a la fiesta de cumpleaños que le organizaron sus padres en el centro cultural de Lindby. Perez sabía que la noche anterior Sandy había salido por Lerwick con sus amigos más jóvenes, pero a él no lo habían invitado. La fiesta en Whalsay había sido una celebración a la antigua: un plato caliente de cordero cocido con patatas, una orquesta, baile. A Perez le había recordado a las fiestas que se hacían en su casa en Fair Isle: bulliciosas y repletas de buen humor.
Sus escasas visitas a Whalsay no le habían permitido hacerse una idea clara de la geografía del lugar, ni de las relaciones que allí se tejían. «Los de fuera ven Shetland como una sola comunidad», pensó, «pero no es así en absoluto. ¿Cuántos de Lerwick han estado alguna vez en Fair Isle o en Foula? Algunos vecinos de Biddista han conseguido guardar secretos durante décadas sin que los demás nos enteráramos. Los visitantes son más aventureros que nosotros».
Sandy le indicó que tomara un desvío a la derecha desde Symbister, y pronto estuvieron en la orilla sur de la isla, en el pueblo de Lindby: un conjunto de granjas dispersas que descendían hacia el mar, rodeadas por los muros en ruinas de antiguas casas abandonadas. No era un pueblo en el sentido inglés de la palabra, sino media docena de familias, en su mayoría emparentadas, separadas del resto de Whalsay por unas colinas donde pastaban las ovejas, bancales de turba y un lago bordeado de juncos.
Setter también le recordaba a los viejos tiempos en casa, a una granja llevada por un anciano al que el trabajo le resultaba excesivo pero que se negaba a aceptar ayuda.
Alguien había soltado las gallinas, que picoteaban en un rincón lleno de malas hierbas junto a la puerta, húmedas y desaliñadas. Todo estaba descuidado y cubierto de maleza. La vieja maquinaria agrícola —ya irreconocible— se oxidaba, apoyada contra la pared del corral. Hoy en día, la gente aspiraba a ingresos mejores que los que podía ofrecer ese tipo de pequeña explotación. En Fair Isle, las familias que habían venido del sur se habían hecho cargo de algunas granjas y habían montado pequeños negocios: de informática, ebanistería, construcción naval. Recientemente, incluso había llegado gente de Estados Unidos. Perez sabía que era un sentimental, pero le gustaba aquella forma de vida a la antigua usanza.
—¿Qué pasará ahora con este lugar? —preguntó a Sandy—. ¿Tu abuela era propietaria o arrendataria?
—Era suyo. Siempre lo fue. Lo heredó de su abuela.
—¿Y su marido?
—Murió muy joven. Cuando mi padre era muy pequeño.
—¿Y dejó testamento?
Sandy pareció escandalizado por la pregunta.
—Pasará a mi padre, sin más —dijo—. No tenía otros parientes cercanos. No sé qué hará él. Quizá se quede con las tierras y venda la casa.
—Dijiste que tenías un primo, Ronald. ¿A él no le corresponde nada?
—Ronald es pariente mío por parte de madre. No recibirá nada por la muerte de Mima.
Seguían aún frente a la casa. Perez era lo que los lugareños llamaban un «shetlandés negro»: era descendiente de un hombre que había sobrevivido al naufragio de un barco de la Armada Invencible. Había heredado el apellido, el pelo oscuro y la piel mediterránea. Y ahora notaba cómo el frío le calaba los huesos, y pensaba que también había heredado el amor por el sol. Estaba deseando que llegara el verano.
—Deberíamos acordonar el jardín donde se halló el cuerpo —propuso Perez con suavidad—. Aunque la Fiscalía acabe por considerarlo un accidente, de momento tenemos que tratarlo como una posible escena del crimen.
Sandy le miró de pronto horrorizado. Perez comprendió que esa simple propuesta rutinaria de trabajo policial hacía que la muerte de Mima volviera a parecerle real.
Sandy abrió la puerta y entraron en la cocina. De nuevo, Perez regresó mentalmente a la infancia. Sus abuelos y un par de tías ancianas habían vivido en casas como aquella. Tanto el olor como el mobiliario le retrotraían al pasado: el polvo del carbón, el humo de turba, una marca particular de jabón, la lana húmeda… Al menos allí dentro hacía calor. La estufa de combustible sólido debía de haberse atizado la noche anterior, porque aún desprendía bastante calor. Perez se plantó delante y apoyó las manos en la tapa de la plancha.
—No sé qué será de la vaca —exclamó de repente Sandy—. Mi padre la ha ordeñado esta mañana, pero sé perfectamente que no querrá hacerlo dos veces al día.
Perez se apartó de la estufa a regañadientes.
—Salgamos —dijo—. Enséñame dónde la encontraste.
—No dejo de pensar que, si no me hubiera quedado a tomar esa última copa, quizá habría llegado a tiempo para salvarla —murmuró Sandy—. Podría haber evitado que saliera. —Hizo una pausa—. Me quedé para darme tiempo a que se me pasara la borrachera antes de llegar a casa de mis padres. Si me hubiera ido directo a casa, habría cogido el primer ferry esta mañana y otra persona la habría encontrado. —Se detuvo de nuevo—. Me llamó a principios de semana y me preguntó cuándo iría a verla. «Pásate a tomar algo, Sandy. Hace mucho que no charlamos». Debería haber pasado la tarde con ella en lugar de bajar al Pier House con mis amigos.
—¿Qué hacía fuera a esas horas? —preguntó Perez.
Intentó imaginar qué habría llevado a una anciana a salir del calor de la estufa a un campo empapado y frío, ya bien entrada la noche.
—Había ropa tendida. Quizá salió a recogerla.
Perez no dijo nada. Sandy lo guio alrededor de la casa. La colada seguía allí, tan empapada que goteaba sobre la hierba. Aquello era más un barrizal que un jardín, aunque una franja de tierra paralela al tendedero había sido cavada para sembrar. Sandy vio que Perez lo miraba.
—Eso lo hizo mi padre. Aquí planta patatas y allí, nabos. Cada año siembra una planticrub‡ de coles para dar de comer a la vaca.
—No está el cesto de la ropa —observó Perez—. Si hubiese salido a recoger la colada, ¿dónde la habría metido?
Sandy negó con la cabeza, como si no viera qué importancia podían tener esos detalles.
—¿Qué pasa ahí abajo? —Perez señaló con un gesto las zanjas que había al fondo.
—Es una excavación arqueológica. Una estudiante de posgrado la está investigando para su tesis doctoral. Estará aquí unos meses con su ayudante. Son dos chicas. Ya vinieron unas semanas el año pasado y acaban de regresar. De momento se quedan en el refugio. En esta época no mucha gente quiere quedarse allí. Hay un profesor que viene de vez en cuando a supervisar. Ahora mismo está aquí, alojado en el Pier House Hotel. Llegó con ellas.
—Necesitamos hablar con él —señaló Perez.
—Ya lo suponía. Me he pasado por el Pier House mientras esperaba tu ferry. He quedado con él aquí.
Perez se sorprendió de que Sandy hubiera mostrado tanta iniciativa, y dudó si felicitarlo por si sonaba condescendiente. En la comisaría siempre lo habían tomado un poco a broma, y él mismo había compartido esa opinión a veces. Aún estaba pensando en ello cuando una figura enorme emergió de la niebla, como si Sandy lo hubiera invocado al nombrarlo. Llevaba una chaqueta Barbour larga y unas botas grandes. Era un hombre corpulento, muy rubio, con el pelo corto. Se acercó con la mano extendida.
—Hola. Soy Paul Berglund. Querían hablar conmigo.
A pesar del nombre extranjero, tenía acento del norte de Inglaterra. También tenía una voz dura, que encajaba con su aspecto. Perez no sabía cómo se esperaba que fuera un profesor de universidad, pero, desde luego, no como aquel tipo corpulento, de habla rotunda y cabeza rapada.
—Sandy ya le habrá explicado que anoche hubo un accidente aquí —dijo Perez—. Preferiríamos que sus estudiantes no trabajen hoy en la excavación.
—No hay problema. Hattie y Sophie llegarán en breve para empezar. Me quedaré para contarles lo sucedido. ¿Puedo esperar dentro de la casa? Aquí fuera hay bastante humedad.
Perez vaciló un instante, pero recordó que se trataba de un accidente, nada más. No tenía sentido ponerse quisquilloso.
—¿Te parece bien, Sandy?
Sandy no dudó; una muestra más de la hospitalidad de Whalsay.
—Claro. ¿Por qué no?
Berglund se dio la vuelta y los dejó solos. Perez se sintió un poco ridículo, porque el encuentro había sido muy breve; apenas tenía nada concreto que preguntarle al hombre. Si le hubiera consultado sobre arqueología, se habría dejado a sí mismo en evidencia. Además, ¿qué relevancia podía tener la excavación en la muerte de Mima Wilson? En su lugar, le preguntó a Sandy:
—¿Han encontrado algo las estudiantes?
Perez se sentía intrigado con la idea de que su trabajo fuera excavar. Pensó que podría gustarle: una labor detallada, meticulosa, centrada en abrirse paso a través de las vidas de otros. Si el caso era bueno, era lo que más disfrutaba de su propio trabajo.
Sandy se encogió de hombros.
—No me he interesado mucho por el tema —admitió—. Creo que no han encontrado gran cosa. Algunos trozos de cerámica, pero nada impresionante. Aunque hace un par de semanas encontraron un cráneo antiguo. Val Turner, la arqueóloga del Amenity Trust, vino a la comisaría a notificarlo. Dijo que no parecía nada sospechoso, y a la Fiscalía no le interesó.
Perez creyó recordar haber oído hablar de ello en la cantina.
—Mi madre estaba aquí cuando lo desenterraron. —Sandy se animó al mencionar el cráneo, pero Perez pensó que haría falta un tesoro para entusiasmar de verdad a Sandy: lingotes de oro, joyas… Seguía siendo como un niño.
Se quedaron un momento mirando el agujero en el suelo, encogidos por el frío y la humedad. «Parece que estamos de luto», pensó Perez, «ante una tumba abierta».
* Duendes o espíritus malvados o traviesos de las tradiciones folclóricas de las islas Orcadas y Shetland. (N. de la T.)
† Embarcación de construcción artesanal utilizada tradicionalmente en las islas Shetland. (N. de la T.)
‡ Pequeño recinto circular de piedra seca para el cultivo de coles en Shetland.
Capítulo 7
Ronald Clouston vivía en una casa nueva junto a la costa. Parecía aún más grande que las que Perez había visto desde el ferry, un bungalow con buhardilla y una larga ampliación de una sola planta en un extremo. Se quedaron un rato en el coche, mientras Sandy le ponía al corriente de los antecedentes familiares.
—Su madre y la mía son primas segundas —dijo. Frunció el ceño, concentrado—. Primas segundas, sí. Creo que sí. Su padre le vendió ese terreno. Ronald quería un sitio donde instalarse después de casarse. Hizo construir la casa hace un par de años. —Hizo una pausa—. Acaban de tener un bebé. En parte por eso he venido a Whalsay. Quería traerles un regalo, y desearles todo lo mejor. Ya sabes.
—¿A su padre no le importó perder las tierras?
—No era más que un trozo de pasto pobre, y nunca se dedicó a la agricultura.
—¿Y Ronald a qué se dedica?
—Tiene plaza en el arrastrero de su padre. El Cassandra. Es una preciosidad. Ya lleva cuatro años en funcionamiento, pero sigue siendo de los más modernos.
Era lo que Perez esperaba, y encajaba con la imagen de un bebedor empedernido que salía en mitad de la noche a pegar tiros. La mayoría de los barcos de Whalsay