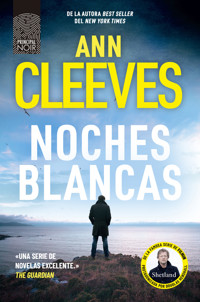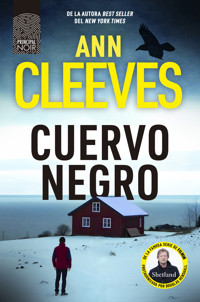
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Principal de los Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Shetland
- Sprache: Spanisch
La novela que ha inspirado la famosa serie Shetland, emitida en Filmin Es 5 de enero. Las islas Shetland amanecen enterradas bajo un blanco manto de nieve. Fran Hunter está volviendo a casa tras dejar a su hija en el colegio cuando ve una bandada de cuervos volar en círculos sobre una mancha de color en la nieve. Es el cuerpo sin vida de Catherine Ross, su vecina adolescente. Los habitantes del pueblecito de Ravenswick tienen claro quién es el asesino: el ermitaño Marcus Tait. Pero el inspector Jimmy Perez cree que la verdad es otra. La posibilidad de que el asesino siga suelto hace que la desconfianza y la sospecha se extiendan por la pequeña comunidad. Por primera vez en años, los vecinos cierran sus puertas con llave y se miran con suspicacia los unos a los otros, recelosos de lo que la investigación del inspector Perez pueda sacar a la luz. Novela ganadora del prestigioso CWA Gold Dagger Award La primera novela protagonizada por el inspector Jimmy Perez
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Gracias por comprar este ebook. Esperamos que disfrute de la lectura.
Queremos invitarle a que se suscriba a lanewsletterde Principal de los Libros. Recibirá información sobre ofertas, promociones exclusivas y será el primero en conocer nuestras novedades. Tan solo tiene que clicar en este botón.
Cuervo negro
Ann Cleeves
Traducción de Claudia Casanova para Principal Noir
Contenido
Portada
Página de créditos
Sobre este libro
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46
Capítulo 47
Capítulo 48
Agradecimientos
Sobre la autora
Notas
Página de créditos
Cuervo negro
V.1: febrero de 2025
Título original: Raven Black
© Ann Cleeves, 2006
© de la traducción, Claudia Casanova, 2025
© de esta edición, Futurbox Project, S. L., 2025
Todos los derechos reservados, incluido el derecho de reproducción total o parcial de la obra.
Los derechos de esta obra se han gestionado a través de John Hawkins & Associates, Inc., Nueva York.
Diseño de cubierta: Taller de los Libros
Imágenes de cubierta: Freepik - efe_madrid | iStock - 4x6
Imagen topo de cubierta: TCD/Prod.DB - Alamy Stock Photo
Corrección: Marta Marne, Laura Serral
Publicado por Principal de los Libros
C/ Roger de Flor n.º 49, escalera B, entresuelo, oficina 10
08013 Barcelona
www.principaldeloslibros.com
ISBN: 978-84-10424-10-4
THEMA: FFP
Conversión a ebook: Taller de los Libros
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley.
Cuervo negro
La novela que ha inspirado la famosa serie Shetland, emitida en Filmin
Es 5 de enero. Las islas Shetland amanecen enterradas bajo un blanco manto de nieve. Fran Hunter está volviendo a casa tras dejar a su hija en el colegio cuando ve una bandada de cuervos volar en círculos sobre una mancha de color en la nieve. Es el cuerpo sin vida de Catherine Ross, su vecina adolescente.
Los habitantes del pueblecito de Ravenswick tienen claro quién es el asesino: el ermitaño Marcus Tait. Pero el inspector Jimmy Perez cree que la verdad es otra. La posibilidad de que el asesino siga suelto hace que la desconfianza y la sospecha se extiendan por la pequeña comunidad. Por primera vez en años, los vecinos cierran sus puertas con llave y se miran con suspicacia los unos a los otros, recelosos de lo que la investigación del inspector Perez pueda sacar a la luz.
Novela ganadora del prestigioso CWA Gold Dagger Award
La primera novela protagonizada por el inspector Jimmy Perez
«Te mantendrá en vilo hasta la última página […]. Escalofriante.»
Publishers Weekly
«Ann Cleeves es una escritora magnífica.»
The Times
«Los personajes de Ann son dignos de una maestra del género […]. Hay pocos paisajes tan evocadores en la novela negra.»
Daily Express
«Con gran profundidad, Ann Cleeves infunde nuevo realismo al género […]. Fascinante.»
The Independent
«Cuervo negro demuestra lo buena escritora que es Ann Cleeves […]. Un libro magnífico y pensado al detalle.»
The Sunday Telegraph
«En esta excelente novela […], Cleeves se consagra como escritora y da un nuevo y refrescante giro al género.»
The Globe and Mail
«Una lectura estremecedora.»
Val McDermid
Para Ella y su abuelo
Capítulo 1
La una y veinte de la madrugada del día de Año Nuevo. Magnus sabía la hora por el reloj grande, el reloj de su madre, que se apoyaba como un peso muerto sobre la repisa encima del fuego. En la esquina, el cuervo en la jaula de mimbre murmuraba y graznaba en sueños. Magnus esperaba. La habitación estaba preparada para recibir visitas: el fuego alimentado con turba y, sobre la mesa, una botella de whisky y el pastel de jengibre que había comprado en Safeway la última vez que estuvo en Lerwick. Sentía que se estaba quedando dormido, pero no quería irse a la cama por si alguien llamaba a la puerta. Si hubiera una luz en la ventana alguien podría venir, lleno de risas, tragos y cuentos. Hacía ocho años que nadie lo visitaba para desearle un feliz Año Nuevo, pero aun así esperaba, por si acaso.
En el exterior había un silencio absoluto. No se oía el viento. En Shetland, cuando no sopla el viento, es aún más estremecedor. La gente aguza el oído y se pregunta qué falta. Más temprano, ese mismo día, había caído una ligera capa de nieve, y al anochecer esta se había cubierto con una película de escarcha y todos los cristales brillaron y se endurecieron como diamantes bajo los últimos rayos de luz, e incluso después, bajo el haz del faro. El frío era otra razón por la que Magnus permanecía donde estaba. En el dormitorio, la capa de hielo en el interior de la ventana sería gruesa, y las sábanas estarían frías y húmedas.
Debió de quedarse dormido. Si hubiera estado despierto, los habría oído aproximarse, porque su llegada no fue nada silenciosa. No intentaban acercarse sigilosamente. Habría escuchado sus risas y sus pasos tambaleantes, habría visto el movimiento errático del haz de la linterna a través de la ventana sin cortinas. Lo despertaron los golpes en la puerta. Se sobresaltó al despertar, consciente de que estaba en medio de una pesadilla, aunque sin recordar los detalles.
—¡Entrad! —gritó—. ¡Entrad, entrad!
Se puso de pie con dificultad, rígido y adolorido. Debían de estar ya en la puerta de rejilla. Escuchó el siseo de susurros.
La puerta se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire helado y a dos chicas jóvenes, tan llamativas y coloridas como aves exóticas. Vio que estaban borrachas. Permanecían de pie, sosteniéndose mutuamente. No estaban vestidas para el frío, pero sus mejillas estaban encendidas, y él sentía la vitalidad que emanaban como un calor palpable. Una era rubia y la otra, morena. La rubia era la más bonita, redondeada y suave, pero Magnus se fijó primero en la morena; su pelo negro tenía mechones de un azul luminoso. Le habría gustado extender la mano y tocar ese cabello más que nada en el mundo, pero sabía que no debía hacerlo. Solo lograría asustarlas.
—Entrad —dijo de nuevo, aunque ya estaban dentro de la habitación. Pensó que debía de sonar como un viejo tonto repitiendo las mismas palabras, sin sentido alguno. Siempre se habían reído de él. Lo llamaban retrasado y quizá tenían razón. Sintió que una sonrisa se dibujaba torpemente en su rostro y escuchó en su cabeza las palabras de su madre: «¿Vas a borrar esa estúpida sonrisa de la cara? ¿Quieres que la gente piense que eres más tonto de lo que ya eres?».
Las chicas se rieron por lo bajo y avanzaron hacia el interior de la habitación. Cerró las puertas detrás de ellas: la puerta exterior, que se había combado por el mal tiempo y daba al porche, y la que conducía al interior de la casa. Quería mantener el frío fuera, pero también le aterraba que ellas pudieran escapar. No podía creer que unas criaturas tan hermosas hubieran aparecido en su puerta.
—Sentaos —dijo. Solo había una butaca, pero junto a la mesa había otras dos sillas que su tío había hecho con madera flotante, y las sacó para ellas—. Os tomaréis una copa conmigo para recibir el año nuevo.
Ellas se rieron de nuevo, revolotearon y se posaron en las sillas. Llevaban espumillón en el cabello y sus ropas eran de piel, terciopelo y seda. La rubia llevaba unos botines de cuero tan brillantes que parecían alquitrán húmedo, con hebillas plateadas y pequeñas cadenas. Los tacones eran altos y las puntas, afiladas. Magnus nunca había visto un calzado así y, por un momento, no pudo apartar los ojos de ellos. Los zapatos de la chica morena eran rojos. Se colocó en la cabecera de la mesa.
—No os conozco, ¿verdad? —dijo, aunque al mirarlas más de cerca recordó haberlas visto pasar frente a la casa. Se esforzó por hablar despacio para que lo entendieran. A veces arrastraba las palabras. Estas le sonaron extrañas, como los graznidos del cuervo. Había enseñado al cuervo a decir algunas palabras. Algunas semanas, no tenía a nadie más con quien hablar. Se lanzó con otra frase:
—¿De dónde sois?
—Hemos estado en Lerwick. —Las sillas eran bajas, y la chica rubia tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo. Magnus vio su lengua y su garganta rosada. La corta blusa de seda se había separado de la cintura de su falda dejando al descubierto un pliegue de piel, tan sedosa como la tela de su blusa, y su ombligo—. Celebrando Hogmanay.1 Hemos hecho autostop hasta el final del camino. Íbamos de vuelta a casa cuando vimos la luz de la tuya.
—¿Nos tomamos una copa, entonces? —dijo con entusiasmo—. ¿Sí? —Echó una mirada a la chica morena, que estaba observando la habitación, moviendo los ojos lentamente, como si lo registrara todo, pero, de nuevo, fue la rubia quien respondió.
—Hemos traído nuestra propia bebida —dijo. Sacó una botella del bolso artesanal que sostenía sobre sus rodillas. Tenía un corcho incrustado en la parte superior y estaba prácticamente llena, casi tres cuartas partes. Magnus pensó que debía de ser vino blanco, pero no estaba del todo seguro. Nunca había probado el vino. La chica sacó el corcho de la botella con sus dientes blancos y afilados. La acción lo sobresaltó. Cuando se dio cuenta de lo que intentaba hacer, quiso gritarle que se detuviera. Se imaginó los dientes rotos hasta las raíces. Debería de haberse ofrecido para abrirla. Eso habría sido lo propio de un caballero. En cambio, solo la observó, fascinado. La chica bebió de la botella, limpió el reborde con la mano y se la pasó a su amiga. Magnus extendió la mano hacia su whisky. Le temblaban las manos y derramó un par de gotas sobre el hule al servirse un poco. Levantó el vaso y la chica morena lo chocó con la botella de vino. Sus ojos eran estrechos. Los párpados estaban pintados de azul y gris, y delineados en negro.
—Soy Sally —dijo la chica rubia. No parecía tener la capacidad de guardar silencio de la morena. Era una de esas personas ruidosas, decidió Magnus. Charlas y música—. Sally Henry.
—Henry —repitió Magnus. El apellido le resultaba familiar, aunque no podía ubicarlo del todo. Estaba desconectado. Sus pensamientos nunca habían sido rápidos, pero ahora pensar requería un esfuerzo. Era como intentar ver a través de una densa niebla marina. Podía distinguir formas e ideas vagas, pero enfocarse era difícil—. ¿Dónde vives?
—En la casa al final de la bahía —respondió—. Junto a la escuela.
—Tu madre es la maestra de la escuela.
Ahora podía situarla. La madre era una mujer pequeña. Había venido de una de las islas del norte. ¿Unst? ¿Yell, tal vez? Se había casado con un hombre de Bressay que trabajaba para el consejo. Magnus lo había visto conduciendo por ahí en un gran todoterreno.
—Sí —dijo ella, suspirando.
—¿Y tú? —le dijo a la chica morena, que le interesaba más. Le interesaba tanto que no podía evitar que sus ojos volvieran a posarse en ella—. ¿Cómo te llamas?
—Catherine Ross —dijo, hablando por primera vez. Su voz era profunda para ser una chica joven, pensó Magnus. Profunda y suave. Una voz como melaza negra. Por un momento olvidó dónde estaba, imaginando a su madre sirviendo melaza en la mezcla para los pasteles de jengibre que hacía, girando la cuchara sobre el tarro para atrapar los últimos hilos pegajosos, y luego entregándosela para que la lamiera. Pasó la lengua por los labios y, de repente, se dio cuenta con vergüenza de que Catherine lo miraba fijamente. Tenía una forma de no parpadear que lo descolocaba.
—No eres de aquí. —Lo sabía por el acento—. ¿Inglesa?
—Vivo aquí desde hace un año.
—¿Sois amigas? —La idea de la amistad le resultaba novedosa. ¿Había tenido él alguna vez amigos? Se tomó un momento para pensarlo—. ¿Compañeras de clase? ¿Es eso?
—Claro que sí —dijo Sally—. Es mi mejor amiga.
Y empezaron a reír de nuevo, pasándose la botella de un lado a otro, echando la cabeza hacia atrás para beber, y eso hacía que sus cuellos parecieran blancos como la tiza bajo la luz de la bombilla desnuda que colgaba sobre la mesa.
Capítulo 2
Faltaban cinco minutos para la medianoche. Todos estaban en las calles de Lerwick alrededor de la plaza del mercado, y la zona estaba llena de vida. Todo el mundo iba algo pasado de copas pero no hasta el punto de pelearse, solo en un estado agradable, y sentías que pertenecías, que eras parte de esa multitud risueña y bebedora. Sally pensó que su padre debería haber estado por allí. En ese caso, se habría dado cuenta de que no había nada de qué preocuparse. Incluso podría haberlo disfrutado. Era el día de Hogmanay en Shetland. No era como en Nueva York, ¿verdad? O Londres. ¿Qué iba a pasar? Conocía a la mayoría de la gente.
El latido sordo de un bajo le subía por los pies y le retumbaba en la cabeza, y no lograba ubicar de dónde venía la música, pero se movía con ella como todos los demás. Luego sonaron las campanadas de la medianoche y el «Auld Lang Syne», y se abrazó a la gente que tenía a su lado. De repente estaba besándose apasionadamente con un tipo y, en un momento de claridad, se dio cuenta de que era un profesor de matemáticas de Anderson High, y que estaba más borracho que ella.
Más tarde, no recordaría exactamente qué pasó después. No con claridad y no en orden. Vio a Robert Isbister, grande como un oso, de pie frente a The Lounge, con una lata roja en la mano, mirando a la multitud. Quizá ella había estado buscándolo. Se vio a sí misma acercándose a él al ritmo de la música, moviendo las caderas, casi bailando. Se detuvo frente a él, sin hablar, pero coqueteando de todos modos. Claro que estaba coqueteando, de eso estaba segura. ¿Acaso no le puso la mano en la muñeca? Y acarició el fino vello dorado de su brazo como si fuera un animal. Nunca habría hecho eso estando sobria. Nunca habría tenido el valor de acercarse a él, aunque llevaba semanas soñando con este momento, imaginando cada detalle. Él tenía las mangas arremangadas hasta los codos, a pesar del frío, y llevaba un reloj de pulsera con una correa dorada. Recordaría eso. Se le quedaría grabado. Quizá no era oro de verdad, pero con Robert Isbister, ¿quién podía saberlo?
Entonces apareció Catherine, diciendo que había conseguido que las llevaran a casa, al menos hasta el cruce de Ravenswick. Sally quería quedarse, pero Catherine debió de haberla convencido porque se encontró en la parte trasera de un coche. Era como en su sueño también, porque de repente Robert estaba allí, sentado a su lado, tan cerca que sentía la tela vaquera de sus pantalones contra su pierna y su antebrazo desnudo en la nuca. El aliento le olía a cerveza. Eso le daba náuseas, pero sabía que no podía permitirse vomitar. No frente a Robert Isbister.
Otra pareja iba apretujada con ellos en la parte trasera del coche. Creía reconocerlos a ambos. El chico era del sur de Mainland y estaba estudiando en Aberdeen. ¿La chica? Vivía en Lerwick y era enfermera en el hospital Gilbert Bain. Estaban devorándose el uno al otro. Ella estaba debajo y él recostado sobre ella, mordisqueándole los labios, el cuello, los lóbulos de las orejas, y luego abría la boca como si quisiera tragársela pedazo a pedazo. Cuando Sally volvió a mirar a Robert, él la besó, pero despacio y con suavidad, no como el lobo de «Caperucita Roja». Sally no sintió que la estuvieran devorando en absoluto.
Sally no alcanzaba a ver mucho del chico que conducía. Estaba justo detrás del asiento del conductor y lo único que distinguía era una cabeza y un par de hombros cubiertos por una parka. Tampoco hablaba, ni con ella ni con Catherine, que iba sentada a su lado. Quizá estaba molesto por tener que acercarlas con su coche. Sally pensó en decirle algo, solo para ser amable, pero entonces Robert la volvió a besar y eso acaparó toda su atención. No había música en el coche, ningún ruido excepto el del motor, que sonaba realmente mal, y los sonidos húmedos de la pareja apretujada a su lado.
—¡Para! —Fue Catherine. No lo dijo fuerte, pero, en el silencio, los sobresaltó a todos. Su acento inglés hizo que las palabras le sonaran extrañas a Sally—. Para aquí. Sally y yo nos bajamos aquí. A menos que quieras llevarnos hasta la escuela.
—Ni hablar, tío —dijo el estudiante, separándose de la enfermera el tiempo suficiente para hablar—. Ya nos estamos perdiendo la fiesta.
—Venid con nosotros —dijo Robert—. Venid a la fiesta.
La invitación era seductora y estaba dirigida a Sally, pero fue Catherine quien respondió.
—No, no podemos. Se supone que Sally está en nuestra casa. No le han dado permiso para ir al pueblo. Si no volvemos pronto, sus padres vendrán a buscarla.
A Sally le molestó que Catherine hablara por ella, pero sabía que tenía razón. No podía estropearlo ahora. Si su madre descubría dónde había estado, se volvería loca. Su padre era razonable si lo dejaban tranquilo, pero su madre estaba completamente desequilibrada. El hechizo se rompió y de repente todo volvió al mundo real. Se deshizo de Robert, trepó por encima de él y salió del coche. El frío le cortó la respiración y se sintió mareada y eufórica, como si se hubiera tomado otra copa. Catherine y ella se quedaron de pie, una al lado de la otra, contemplando cómo desaparecían las luces traseras del coche.
—Cabrones —dijo Catherine, con tanta rabia que Sally se preguntó si había pasado algo entre ella y el conductor. Catherine rebuscó en su bolsillo, sacó una linterna pequeña y la encendió, iluminando el camino frente a ellas. Así era Catherine: siempre preparada.
—Aun así —dijo Sally, que sintió cómo una sonrisa tonta se extendía por su cara— ha sido una buena noche. Una jodida buena noche.
Al colgarse el bolso sobre el hombro, algo pesado golpeó contra su cadera. Sacó una botella de vino, abierta, con un corcho metido en la parte superior. ¿De dónde había salido? Ni siquiera tenía un recuerdo difuso de ello. Se la mostró a Catherine, intentando animarla.
—Mira. Algo para seguir el camino a casa.
Se echaron a reír y tropezaron mientras avanzaban por el camino helado.
El cuadrado de luz pareció surgir de la nada y las sorprendió.
—¿Dónde demonios estamos? Es imposible que hayamos llegado —dijo Sally. Por primera vez, Catherine parecía nerviosa, menos segura de sí misma, desorientada.
—Es Hillhead. La casa en lo alto de la colina.
—¿Vive alguien ahí? Pensaba que estaba vacía.
—Es de un viejo —dijo Sally—. Magnus Tait. Dicen que está mal de la cabeza. Un ermitaño. Nos enseñaron a mantenernos alejados de él.
Catherine ya no parecía asustada. O tal vez solo estaba fingiendo.
—Pero está ahí, completamente solo. Deberíamos entrar y desearle un feliz año nuevo.
—Ya te lo he dicho. Está mal de la cabeza.
—Tienes miedo —dijo Catherine, casi en un susurro.
«Claro que tengo miedo, estoy cagada de miedo, y no sé por qué».
—No seas tonta.
—Venga, atrévete —dijo Catherine, metiendo la mano en el bolso de Sally para sacar la botella. Dio un trago, volvió a poner el corcho y se la devolvió.
Sally golpeó el suelo con los pies para mostrar lo ridículo que era estar ahí, de pie en el frío.
—Deberíamos volver. Como has dicho, mis padres estarán esperándome.
—Podemos decirles que hemos estado visitando a los vecinos para ser los primeros en entrar en su casa.2
—No pienso ir sola.
—De acuerdo. Iremos las dos.
A Sally le resultaba difícil saber si eso era lo que Catherine había planeado desde el principio o si se había metido en una situación de la que no podía zafarse sin sentirse humillada.
La casa estaba retirada de la carretera. No había un sendero definido. Mientras se acercaban, Catherine iluminó el camino con la linterna y el haz golpeó en el tejado de pizarra gris, y luego contra el montón de turba apilada a un lado del porche. Les llegó el olor del humo que salía de la chimenea. La pintura verde de la puerta del porche se levantaba en escamas, dejando al descubierto la madera desnuda.
—Vamos —dijo Catherine—. Llama.
Sally llamó a la puerta tímidamente.
—Puede que ya esté en la cama y se haya dejado la luz encendida.
—No lo está. Lo veo ahí dentro. —Catherine entró al porche y golpeó con el puño en la puerta interior.
«Está loca», pensó Sally. «No sabe lo que hace. Todo esto es una locura».
Quería salir corriendo, regresar con sus aburridos y sensatos padres, pero, antes de que pudiera moverse, un sonido desde el interior las detuvo; Catherine abrió la puerta y tropezaron juntas dentro de la habitación, parpadeando y cegadas por la luz repentina.
El viejo se acercaba hacia ellas y Sally no pudo dejar de mirarlo. Sabía que lo estaba haciendo, pero no podía parar. Hasta entonces solo lo había visto de lejos. Su madre, generalmente tan caritativa con los vecinos ancianos, tan cristiana en sus ofrecimientos de hacer la compra o llevar sopa y pasteles, había evitado cualquier contacto con Magnus Tait. Sally siempre aceleraba el paso frente a la casa cuando él estaba fuera.
—Nunca debes ir allí —le había dicho su madre cuando era niña—. Es un hombre desagradable. No es un lugar seguro para niñas pequeñas.
Así que esa granja siempre había ejercido una cierta fascinación en ella. Desde lejos, la observaba cada vez que iba o venía del pueblo. Había vislumbrado su espalda encorvada sobre las ovejas que esquilaba, había visto su silueta recortada contra el sol mientras estaba de pie frente a la casa mirando hacia el camino. Ahora, tan cerca, era como encontrarse cara a cara con un personaje de un cuento de hadas.
Él la miró fijamente, y Sally pensó que realmente parecía sacado de un libro de cuentos ilustrados. «Un trol del norte», pensó de repente. Eso era lo que parecía, con sus piernas cortas y gruesas, su cuerpo compacto, ligeramente encorvado, la boca en forma de ranura con dientes desordenados y amarillos. Nunca le había gustado la historia de los Billy Goats Gruff. Cuando era muy pequeña, le aterrorizaba cruzar el puente sobre el arroyo para llegar a su casa. Imaginaba al trol viviendo debajo, con ojos rojos como el fuego y la espalda encorvada mientras se preparaba para atacarla. Ahora se preguntaba si Catherine aún llevaba su cámara. Sacaría una buena fotografía del anciano.
Magnus miraba a las chicas con ojos acuosos que parecían no enfocar del todo.
—Entrad —dijo—. Entrad.
Y retiró los labios de sus dientes para sonreír.
Sally empezó a parlotear. Era lo que hacía cuando estaba nerviosa. Las palabras salían de su boca sin que supiera realmente qué decía. Magnus cerró la puerta detrás de ellas y luego se colocó frente a esta, bloqueando la única salida. Les ofreció whisky, pero Sally sabía que no debía aceptarlo. ¿Qué podría haberle echado? Sacó la botella de vino de su bolso, sonrió para tranquilizarlo y siguió hablando sin parar.
Sally hizo ademán de levantarse, pero el hombre tenía un cuchillo, largo y puntiagudo, con un mango negro. Lo estaba usando para cortar el pastel que había sobre la mesa.
—Deberíamos irnos —dijo—. De verdad, mis padres se estarán preguntando dónde estoy.
Pero parecía que no la escuchaban, y Sally contempló horrorizada cómo Catherine extendía la mano, tomaba un trozo de pastel y se lo metía en la boca. Veía incluso las migas en los labios de su amiga y entre sus dientes. El viejo se mantenía de pie, encima de ellas, con el cuchillo en la mano.
Sally vio al pájaro en la jaula mientras buscaba con la mirada una forma de salir.
—¿Qué es eso? —preguntó abruptamente. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas.
—Es un cuervo.
El hombre se quedó inmóvil, observándola, y luego dejó el cuchillo con cuidado sobre la mesa.
—¿No es cruel tenerlo encerrado así?
—Tenía un ala rota. No volaría ni aunque lo soltara.
Pero Sally no escuchó las explicaciones del viejo. Pensaba que él planeaba retenerlas en la casa, encerrarlas como al cuervo negro con su pico cruel y su ala herida.
Y entonces Catherine se puso de pie, sacudiéndose las migas de pastel de las manos. Sally la siguió. Catherine caminó hacia el viejo, lo suficientemente cerca como para tocarlo. Era más alta que él y lo miraba desde arriba. Por un horrible momento, Sally temió que Catherine tuviera la intención de besarle la mejilla. Si Catherine lo hacía, ella se vería obligada a hacerlo también. Porque todo formaba parte del mismo juego, ¿no? Al menos, así se lo parecía a Sally. Desde que habían entrado en la casa, todo había sido un desafío. Magnus no se había afeitado bien. Duras y grises espinas crecían en los pliegues de sus mejillas. Sus dientes estaban amarillos y cubiertos de saliva. Sally pensó que preferiría morir antes que tocarlo.
Pero el momento pasó, y pronto las dos chicas estaban fuera, riendo tan fuerte que Sally pensó que se haría pis encima o que ambas se derrumbarían juntas sobre un montón de nieve. Cuando sus ojos se acostumbraron de nuevo a la oscuridad, ya no necesitaron la linterna para iluminar el camino. Había una luna casi llena y sabían cómo regresar a casa.
La casa de Catherine estaba en silencio. Su padre no creía en las celebraciones de Año Nuevo y se había ido a la cama temprano.
—¿Quieres entrar? —preguntó Catherine.
—Mejor no.
Sally sabía que esa era la respuesta que debía dar. A veces no tenía idea de lo que Catherine estaba pensando. Otras, lo sabía con exactitud. Y ahora sabía que Catherine no quería que entrara.
—Será mejor que me des esa botella. Hay que esconder las pruebas.
—Vale.
—Me quedaré aquí, vigilándote hasta que llegues a tu casa —dijo Catherine.
—No hace falta.
Pero Catherine se quedó, apoyada contra el muro del jardín, observando. Cuando Sally se giró para mirar atrás, ella seguía ahí.
Capítulo 3
Si hubiera tenido la oportunidad, a Magnus le habría gustado hablarles a las chicas sobre los cuervos. Había cuervos en sus tierras, siempre los había habido, desde que era un chaval y los había observado. A veces parecía que jugaban. Los veía en el cielo girando y dando vueltas, como niños persiguiéndose en un juego, y luego plegaban las alas y caían en picado desde el cielo. Magnus se imaginaba lo emocionante que debía de ser: el viento a toda velocidad, la rapidez de la caída. Entonces salían del descenso volando, y sus graznidos sonaban como risas. Una vez vio a los cuervos en la nieve deslizándose por la pendiente hasta la carretera sobre sus espaldas, uno tras otro, igual que hacían los niños del pueblo en sus trineos, hasta que su madre los echaba gritando para que se alejaran de su casa.
Pero, otras veces, los cuervos eran las aves más crueles del mundo. Los había visto picotear los ojos de un cordero recién nacido y enfermo. La madre, chillando de dolor y rabia, no había logrado espantarlos. Magnus tampoco los había ahuyentado. Ni siquiera lo intentó. No pudo apartar la vista mientras las aves pinchaban los ojos y los desgarraban, chapoteando con sus garras en la sangre.
Durante la semana después de Año Nuevo, Magnus pensó en Sally y Catherine todo el tiempo. Las veía al despertarse por la mañana, y, adormilado en su silla junto al fuego por la noche, soñaba con ellas. Se preguntaba cuándo volverían. No podía creer que alguna vez regresaran, pero tampoco soportaba la idea de no volver a hablar con ellas nunca más. Toda esa semana, las islas permanecieron congeladas y cubiertas de nieve. Hubo ventiscas tan intensas que no se veía el sendero desde su ventana. Los copos de nieve eran muy finos, y cuando el viento los atrapaba, giraban y se arremolinaban como humo. Luego, el viento cesaba por completo, el sol salía, y la luz reflejada quemaba sus ojos, obligándolo a entrecerrarlos para ver el mundo fuera de su casa. Vio el hielo azul en la bahía, la máquina quitanieves abriendo camino desde la carretera principal, la furgoneta del correo, pero no vio a las hermosas jóvenes.
En una ocasión alcanzó a divisar a la señora Henry, la madre de Sally, la maestra de la escuela. La vio salir por la puerta del colegio. Llevaba botas gruesas forradas de piel y una chaqueta rosa con la capucha levantada. Era mucho más joven que Magnus, pero aun así le parecía que se vestía como una anciana. O al menos como alguien a quien no le importaba con qué aspecto salía de casa. Era muy pequeña y se movía con prisa, como si el tiempo fuera importante para ella. Mientras la observaba, de repente sintió miedo de que tuviera intención de ir a buscarlo. Pensó que tal vez había descubierto que Sally había estado en su casa en Año Nuevo. Se la imaginó montando una escena, gritando, con su rostro tan cerca del suyo que podría oler su aliento, sentir la saliva mientras le gritaba: «No te atrevas a acercarte a mi hija». Por un momento, se sintió confundido. ¿Esa escena era imaginación o recuerdo? Pero no subió la colina hacia su casa. Se alejó.
Al tercer día, Magnus se quedó sin pan, leche, tortas de avena y las galletas de chocolate que le gustaban con el té. Tomó el autobús hacia Lerwick. No le gustaba salir de casa. Las chicas podrían presentarse mientras él estaba fuera. Se las imaginaba subiendo la colina, riendo y resbalando, llamando a la puerta y descubriendo que no había nadie. Lo peor era que nunca sabría que habían estado allí. La nieve estaba tan compacta que no dejarían huellas.
Reconoció a muchos pasajeros en el autobús. Algunos habían ido a la escuela con él. Allí estaba Florence, que había sido cocinera en el Skillig Hotel antes de jubilarse. Cuando eran jóvenes, habían sido algo parecido a amigos. Ella había sido una hermosa chica y una gran bailarina. Recordó un baile en el salón de Sandwick. Los chicos Eunson estaban tocando, y hubo un baile tradicional, en el que la música iba cada vez más rápido hasta que Florence tropezó. Magnus la había atrapado en sus brazos y la sostuvo por un momento hasta que ella salió corriendo, riendo, hacia las otras chicas. Más adelante en el autobús estaba Georgie Sanderson, que se había lastimado la pierna en un accidente y había tenido que dejar la pesca.
Pero Magnus eligió un asiento solo, y ninguno de ellos le habló ni reconoció su presencia. Así era siempre. Costumbre. Probablemente ni siquiera lo veían. El conductor había puesto la calefacción al máximo. El aire caliente salía de debajo de los asientos y derretía la nieve de las botas de todos, haciendo que el agua corriera por el pasillo central, hacia adelante y hacia atrás, dependiendo de si el autobús subía o bajaba una cuesta. Las ventanas estaban empañadas, así que Magnus solo supo que era hora de bajarse porque todos los demás lo hicieron.
Ahora Lerwick era un lugar ruidoso. Cuando Magnus era niño, conocía a todas las personas que se cruzaban con él por la calle. Últimamente, incluso en invierno, estaba lleno de desconocidos y de coches. En verano era peor. Entonces llegaban los turistas. Bajaban del ferri nocturno desde Aberdeen, parpadeando y mirando a su alrededor, como si hubieran llegado a un zoológico o a otro planeta. Giraban la cabeza de un lado a otro, examinando todo a su alrededor. A veces, los enormes cruceros se deslizaban hasta el puerto y se quedaban allí, imponentes sobre los edificios. Durante una hora, sus pasajeros se adueñaban del pueblo. Era una invasión. Tenían rostros ansiosos y voces altisonantes, pero Magnus percibía que estaban decepcionados con lo que encontraban, como si el lugar no estuviera a la altura de sus expectativas. Habían pagado mucho dinero por su crucero y se sentían estafados. Quizá, después de todo, Lerwick no era tan diferente de los lugares de donde ellos venían.
Esa mañana evitó el centro y se bajó del autobús en el supermercado a las afueras del pueblo. El lago Clickimin estaba congelado, y dos cisnes cantores lo sobrevolaban en círculos, buscando un trozo de agua abierta donde aterrizar. Un corredor trotaba por el sendero hacia el centro deportivo. Por lo general, a Magnus le gustaba el supermercado. Le atraían las luces brillantes y los carteles de colores. Se asombraba ante los pasillos anchos y las estanterías llenas. Nadie lo molestaba allí, nadie lo conocía. De vez en cuando, la mujer de la caja era amable, y hacía algún comentario sobre sus compras. Y él le devolvía la sonrisa, y recordaba cómo era cuando todos lo saludaban con amabilidad. Después de hacer sus compras, solía ir a la cafetería y darse un capricho: una taza de café con leche y algo dulce, tal vez un pastelito con albaricoques y vainilla o un trozo de pastel de chocolate, tan pegajoso que tenía que comerlo con cuchara.
Hoy tenía prisa. No había tiempo para el café. Quería tomar el primer autobús de vuelta a casa. Se quedó en la parada con las dos bolsas de la compra a sus pies. Aunque el sol brillaba, caía una ligera nevada, fina como azúcar glaseado. La nieve se posó sobre su chaqueta y su cabello. Esta vez tuvo el autobús para él solo. Eligió un asiento cerca de la parte trasera.
Catherine subió al autobús veinte minutos después, cuando estaban a medio camino de la casa de Magnus. Al principio, él no la vio. Había trazado un círculo en el vaho de la ventana y estaba mirando hacia fuera. Sabía que el autobús se había detenido, pero estaba perdido en sus ensoñaciones. Entonces algo lo hizo girarse. Quizá fue su voz al pedir el billete, aunque no la había escuchado conscientemente. Pensó que era su perfume, el olor que había llevado consigo a su casa el día de Año Nuevo, pero no podía ser, ¿o sí? No podía olerla desde la parte delantera del autobús. Levantó la nariz en el aire, pero lo único que le llegó fue la mezcla de diésel y lana mojada.
No esperaba que ella lo reconociera. Verla ya era suficientemente emocionante. Le habían gustado ambas chicas, pero Catherine era la que más le fascinaba. Seguía teniendo los mismos mechones azules en el cabello, pero llevaba un abrigo largo, un gran abrigo gris que le llegaba casi a los tobillos, y que estaba mojado y ligeramente embarrado en el dobladillo. Su bufanda era de lana tejida a mano, de un rojo brillante, rojo como sangre fresca. Parecía cansada, y Magnus se preguntó a quién habría visitado. Se dejó caer en el asiento delantero sin reparar en él, demasiado exhausta, al parecer, para avanzar más por el autobús. Desde donde estaba sentado, Magnus no podía ver del todo, pero pensó que Catherine tenía los ojos cerrados.
Se bajó en la misma parada que él. Magnus se hizo a un lado para dejarla salir primero y, aun así, parecía que ella no lo reconocía. ¿Cómo podría culparla? Todos los viejos le parecerían iguales, igual que todos los turistas eran iguales para él. Pero Catherine se detuvo al pie de los escalones, se giró y lo miró. Sonrió lentamente y le extendió la mano para ayudarlo a bajar. Llevaba guantes de lana, así que no pudo sentir su piel contra la suya, pero el contacto igualmente le produjo un estremecimiento. Se sorprendió de la reacción que sentía su cuerpo hacia ella y deseó que no percibiera su emoción.
—Hola —dijo ella, con su voz de melaza negra—. Siento lo de la otra noche. Espero que no fuera una molestia.
—En absoluto. —Su voz salió entrecortada por los nervios—. Me alegré de que subierais.
Ella sonrió ampliamente, como si hubiera dicho algo que la divirtiera.
Caminaron unos pasos en silencio. Magnus deseaba saber qué decirle. Podía oír el ruido de la sangre latiendo en sus oídos, como le pasaba cuando trabajaba demasiado tiempo quitando las malas hierbas de los nabos, inclinado sobre la azada bajo el sol, cuando el aliento llegaba entre jadeos.
—Mañana volvemos a la escuela —dijo de repente—. Se acabaron las vacaciones.
—¿Te gusta la escuela? —preguntó él.
—No mucho. Es un rollo.
No supo cómo responder a eso.
—A mí tampoco me gustaba la escuela —dijo tras un momento. Luego, añadió, por decir algo—: ¿Dónde has estado esta mañana?
—Esta mañana no, anoche. Me quedé en casa de una amiga. Hubo una fiesta. Me han acercado en coche hasta la parada del autobús.
—¿Sally no vino contigo?
—No, no la dejaron. Sus padres son muy estrictos.
—¿Estuvo bien la fiesta? —preguntó Magnus, genuinamente interesado. Nunca había ido a demasiadas.
—Bueno —dijo ella—. Ya sabes…
Pensó que quizá tenía más que decir. Incluso tuvo la sensación de que iba a contarle un secreto. Habían llegado al lugar donde él debía desviarse para subir la colina hacia su casa, y se detuvieron. Magnus esperó a que continuara hablando, pero ella simplemente se quedó allí. Esta mañana no llevaba maquillaje de color en los ojos, aunque aún estaban delineados en negro, un trazo que parecía borroso y sucio, como si hubiera estado ahí toda la noche. Finalmente, Magnus se vio obligado a romper el silencio.
—¿Quieres entrar? —preguntó—. Tomarte algo para ahuyentar el frío. ¿O un poco de té?
Ni por un segundo pensó que ella aceptaría. Era evidente que era una niña bien educada. Seguro que le habrían enseñado a no entrar sola en la casa de un extraño. Ella lo miró, sopesando la idea.
—Es un poco temprano para un trago —dijo.
—¿Té, entonces? —Sintió cómo su boca se extendía en esa sonrisa tonta que siempre había molestado a su madre—. Té y galletas de chocolate.
Comenzó a ascender el camino hacia la casa, bastante confiado, seguro de que ella lo seguiría.
Nunca cerraba con llave, pero abrió la puerta y se hizo a un lado para dejarla entrar primero. Mientras esperaba a que ella se sacudiera las botas en el felpudo, miró a su alrededor. Todo estaba tranquilo afuera. No había nadie cerca. Nadie sabía que tenía a esa hermosa criatura de visita. Su tesoro, el cuervo en su jaula.
Capítulo 4
Fran Hunter tenía un coche, pero no le gustaba usarlo para trayectos cortos. Le preocupaba el cambio climático y quería poner de su parte. Tenía una bicicleta con un asiento trasero para Cassie, que había llevado consigo en el ferri de Northlink cuando se mudó. Se enorgullecía de viajar ligera, y la bicicleta había sido el único objeto voluminoso en su equipaje. Sin embargo, con este clima, una bicicleta no servía de nada. Hoy envolvió a Cassie en su peto, su abrigo y las botas de agua con ranas verdes en la parte delantera, y la llevó al colegio en un trineo. Era 5 de enero, el primer día del nuevo trimestre escolar. Cuando salieron, apenas había luz. Fran sabía que la señora Henry no tenía muy buena opinión de ella, y no quería llegar tarde. No necesitaba más miradas condescendientes ni cejas enarcadas, ni que las otras madres hablaran de ella a sus espaldas. A Cassie ya le resultaba bastante difícil encajar.
Fran alquilaba una pequeña casa justo al lado de la carretera que llevaba a Lerwick. Estaba junto a una austera capilla de ladrillo, y era baja y discreta en comparación. Tenía tres habitaciones y un baño sencillo, instalado más recientemente, en la parte trasera. Vivían en la cocina, que estaba prácticamente igual desde que se había construido la casa. Tenía una estufa de leña donde quemaban el carbón que llegaba cada mes en un camión desde el pueblo. También había una cocina eléctrica, pero a Fran le gustaba la idea de la estufa de leña. Era una romántica. La casa ya no tenía terreno, aunque en algún momento debió de estar vinculada a una pequeña granja. En temporada alta, se convertía en un alojamiento vacacional, y para Semana Santa Fran tendría que decidir qué hacer con su futuro y con el de Cassie. El propietario había insinuado que podría estar dispuesto a venderla. Fran ya comenzaba a pensar en ella como un hogar y un lugar para trabajar. Su dormitorio tenía dos grandes ventanas en el techo y vistas a Raven Head. Podría servir como un estudio.
En el amanecer gris, Cassie hablaba sin parar, y Fran respondía automáticamente, aunque sus pensamientos estaban en otra parte.
Cuando rodearon la colina cerca de Hillhead, el sol comenzaba a salir, proyectando largas sombras sobre la nieve, y Fran se detuvo para contemplar el paisaje. Alcanzaba a ver al otro lado del agua, más allá del promontorio. Volver había sido lo correcto, pensó. Este era el mejor lugar para criar a un niño. Hasta ese momento no había comprendido cuán insegura había estado respecto a su decisión. Era tan buena interpretando el papel de madre soltera agresiva que casi había llegado a creérselo.
Cassie tenía cinco años y era tan asertiva como su madre. Fran le había enseñado a leer antes de ir a la escuela, algo que tampoco había sido del agrado de la señora Henry. La niña podía ser ruidosa y tener opiniones muy firmes, y había momentos en los que incluso Fran se preguntaba, despreciándose a sí misma por la horrible sospecha, si había creado un pequeño monstruo precoz.
—Sería agradable —dijo la señora Henry con frialdad en la primera reunión de padres— que de vez en cuando Cassie hiciera lo que se le dice a la primera. Sin necesitar una explicación detallada de por qué se lo han pedido.
Fran, que esperaba que le dijeran que su hija era un genio, y que era un placer enseñarle, se sintió mortificada. Ocultó su decepción con una enérgica defensa de su filosofía de crianza. «Los niños deberían tener confianza para tomar sus propias decisiones, para cuestionar la autoridad», dijo. Lo último que quería era una hija que fuera una sumisa conformista.
La señora Henry la escuchó.
—Debe de ser difícil —dijo la señora Henry cuando Fran perdió fuelle— criar a una hija sola.
Ahora, sentada en el trineo como una princesa rusa, Cassie comenzaba a inquietarse.
—¿Qué pasa? —exigió—. ¿Por qué te has parado?
La atención de Fran se había desviado hacia el contraste de colores, una posible inspiración para un cuadro, pero tiró de la cuerda y siguió adelante. Ella, al igual que la maestra, estaba a merced de las imperiosas demandas de Cassie. En lo alto de la colina, Fran se detuvo y se subió a la parte trasera del trineo. Rodeó el cuerpo de su hija con las piernas y sostuvo firmemente un lazo de cuerda en cada mano. Luego clavó los talones en la nieve y lanzó el trineo colina abajo. Cassie chilló, con una mezcla de miedo y emoción. Rebotaron sobre los surcos helados y ganaron velocidad al llegar abajo. El frío y la luz del sol quemaban la cara de Fran. Tiró de la cuerda izquierda para guiarlas hacia un montón de nieve suave acumulado contra la pared del patio de recreo. Nada se puede comparar con esto, pensó. Esto es lo mejor que puede haber.
Por una vez, llegaron temprano. Fran había recordado coger el libro de la biblioteca de Cassie, su almuerzo y unos zapatos de repuesto. Llevó a Cassie al vestuario, la sentó en el banco y le quitó las botas de agua. La señora Henry estaba en el aula, pegando una serie de números en la pared. Estaba encaramada sobre su escritorio, pero aun así le costaba alcanzar la altura necesaria. Llevaba unos pantalones de una fibra sintética, ligeramente brillantes y arrugados en las rodillas, y un cárdigan tejido a máquina con un estampado vagamente noruego. Fran se fijaba en la ropa. Había trabajado como asistente de editora de moda en una revista femenina después de terminar la universidad. La señora Henry necesitaba un cambio de imagen.
—¿Puedo ayudarla? —Fran se escuchó a sí misma y se sintió ridículamente temerosa ante la posibilidad de ser rechazada. Había trabajado con fotógrafos capaces de hacer llorar a hombres adultos, pero la señora Henry la hacía sentir como una niña de seis años. Normalmente, Fran llegaba al colegio justo antes de que sonara la campana. Para entonces, la señora Henry ya estaba rodeada de padres y parecía conocerlos a todos personalmente.
La señora Henry se giró, parecía sorprendida de verla.
—¿De verdad? Qué amable. Cassie, ven y siéntate en la alfombra, busca un libro para mirar mientras llegan los demás.
Inexplicablemente, Cassie hizo exactamente lo que le dijo.
En el camino de regreso, colina arriba, arrastrando el trineo detrás de ella, Fran se dijo que era patético sentirse tan contenta. ¿Era para tanto? Ni siquiera creía en aprender de memoria, por el amor de Dios. Si se hubieran quedado en el sur, habría considerado inscribir a Cassie en una escuela Steiner.3 Sin embargo, ahí estaba, emocionada porque había pegado la tabla del dos en la pared del aula. Y porque Margaret Henry le había sonreído y la había llamado por su nombre de pila.
No había rastro del viejo que vivía en Hillhead. A veces, cuando pasaban por allí, salía a saludarlas. No solía hablar mucho. Normalmente, era solo un gesto con la mano, y una vez le puso un dulce en la mano a Cassie. A Fran no le gustaba que Cassie comiera caramelos: el azúcar no era más que calorías vacías, por no hablar de las caries, pero el hombre parecía tan tímido y ansioso que ella le dio las gracias. Entonces Cassie se metió en la boca el caramelo de rayas ligeramente polvoriento, sabedora de que su madre no la detendría delante del viejo. Y que Fran difícilmente le pediría que lo escupiera después de que él volviera a entrar.
Fran se detuvo allí para mirar de nuevo hacia el agua, con la esperanza de recrear la imagen que había visto de camino al colegio. Lo que había llamado su atención eran los colores. A menudo, los colores en las islas eran sutiles: verde oliva, marrón barro, gris marino, todos suavizados por la niebla. Bajo la luz del sol de primera hora de la mañana, esta escena era cruda y vibrante. El blanco intenso de la nieve. Tres formas, silueteadas. Cuervos. En su pintura serían formas angulares, casi cubistas. Pájaros toscamente tallados en madera negra y dura. Y luego ese estallido de color: rojo, reflejando el globo escarlata del sol.
Dejó el trineo a un lado del sendero y cruzó el campo para ver la escena más de cerca. Desde la carretera se veía una puerta. La nieve impedía abrirla, así que la trepó. Un muro de piedra dividía el campo en dos, pero en algunos lugares estaba derrumbado y había un hueco lo suficientemente grande para que pasara un tractor. A medida que se acercaba, la perspectiva cambiaba, pero eso no le preocupaba. Tenía la pintura claramente grabada en su mente. Esperaba que los cuervos levantaran el vuelo, incluso deseaba verlos en el aire. La visión de ellos alzándose, con la cola en forma de cuña inclinada para mantener el equilibrio, le serviría para formarse una imagen de ellos en el suelo.
Su concentración era tan intensa, y todo parecía tan irreal, rodeada por la luz reflejada que le hacía dar vueltas la cabeza, que caminó directamente hacia la escena antes de darse cuenta de lo que estaba viendo. Hasta ese momento, todo era solo forma y color. Entonces, el rojo vívido se convirtió en una bufanda. El abrigo gris y la carne blanca se fundieron con el fondo de la nieve, que aquí ya no estaba tan limpia. Los cuervos picoteaban el rostro de una chica. Uno de los ojos había desaparecido.
Fran reconoció a la joven, incluso en el estado alterado y degradado del cuerpo. Los cuervos se alejaron brevemente cuando ella se acercó, pero ahora, inmóvil mientras observaba, volvieron. De repente, gritó tan fuerte que sintió la tensión en la parte trasera de la garganta y dio una palmada para ahuyentar a las aves, que alzaron el vuelo en círculos hacia el cielo. Pero no podía moverse.
Era Catherine Ross. Tenía una bufanda roja apretada alrededor del cuello, con los flecos extendidos como si fueran sangre sobre la nieve.
Capítulo 5
Magnus observaba desde su ventana. Había estado allí desde el amanecer, incluso antes. No había podido dormir. Vio pasar a la mujer, arrastrando a la niña en el trineo detrás de ella, y sintió un atisbo de envidia. «Crecí en otra época», pensó. Las madres no se comportaban así con sus hijos cuando él era pequeño. Había poco tiempo para jugar.
Se había fijado en la niña antes, incluso las había seguido por el camino en una ocasión para ver dónde vivían. Había sido en octubre, porque pensaba en los viejos tiempos, cuando salían a pedir dulces por Halloween, disfrazados con máscaras y llevando linternas hechas de nabos. Pensaba mucho en los viejos tiempos. Los recuerdos nublaban sus pensamientos y lo confundían.
La mujer y la niña vivían en esa casa donde los turistas se alojaban en verano, donde el pastor y su esposa habían vivido alguna vez. Había mirado durante un rato, aunque ellas no lo habían visto mirar por la ventana. Había sido lo suficientemente astuto como para que no lo descubrieran y, además, no quería asustarlas. Nunca fue su intención. La niña estaba sentada a la mesa, dibujando en grandes hojas de papel de colores con crayones gruesos. La mujer también dibujaba, al carboncillo, haciendo trazos rápidos y enérgicos, de pie junto a su hija, inclinándose sobre ella para alcanzar el papel. Magnus había deseado estar lo suficientemente cerca para ver el dibujo. Una vez, la mujer apartó su cabello del rostro y dejó una marca, como de hollín, en la mejilla.
Magnus pensó en lo bonita que era la niña. Tenía mejillas redondeadas, rojas por el frío, y rizos dorados. Deseaba que la madre la vistiera de otra manera. Le gustaría verla con una falda rosa, de satén y encaje, calcetines blancos y zapatos con hebilla. Le gustaría verla bailar, pero incluso con pantalones y botas, era imposible confundirla con un niño.
Desde la cima de la colina no podía ver el lugar donde Catherine Ross yacía en la nieve. Se apartó de la ventana para preparar té, luego volvió con su taza y se quedó esperando. No tenía nada urgente que hacer. La noche anterior había salido con heno para las ovejas. Ahora tenía pocos animales en la colina. En estos días helados, cuando el suelo estaba duro y cubierto de nieve, poco más se podía hacer.
«El diablo encuentra trabajo para las manos ociosas». El recuerdo de su madre diciendo esas palabras era tan vívido que casi se giró, esperando verla sentada en la silla junto al fuego, con el cinturón lleno de crin de caballo alrededor de la cintura, con una aguja clavada en él, fija, mientras la otra volaba. Podía tejer un par de medias en una tarde, un jersey sencillo en una semana. Tenía fama de ser la mejor tejedora del sur, aunque nunca había disfrutado haciendo los elaborados patrones de Fair Isle. «¿Qué sentido tiene eso?», decía, enfatizando la última palabra hasta casi escupirla. «¿Te mantendrá más caliente?».
Magnus se preguntó qué otro trabajo encontraría el diablo para él.
La madre regresaba de la escuela, arrastrando el trineo vacío detrás de ella. Magnus la observó desde el fondo de la colina, inclinada hacia adelante, avanzando con esfuerzo, caminando como un hombre. Se detuvo justo debajo de su casa y miró hacia la bahía. Se dio cuenta de que algo había captado su atención. Se preguntó si debería salir y llamarla. Si tenía frío, tal vez se distraería con la idea de una taza de té. Quizá el fuego y las galletas la tentarían. Aún le quedaban algunas, y había guardado una porción de pastel de jengibre en la lata. Por un momento se preguntó si ella cocinaría galletas para su hija. Probablemente no, decidió. Eso también habría cambiado. ¿Por qué alguien se tomaría tantas molestias ahora? Batir el azúcar y la margarina en el tazón grande, girar la cuchara mientras salía el espeso jarabe negro del tarro. ¿Por qué molestarse con eso, cuando el Safeway de Lerwick vendía pasteles de albaricoque y almendra, y pastel de jengibre tan bueno como el que horneaba su madre?
Como estaba distraído pensando en repostería, perdió la oportunidad de invitar a la mujer a entrar en la casa. Ella ya se había desviado del camino. Ahora no había nada que pudiera hacer. Solo se veía su cabeza, cubierta con un sombrero, un extraño gorro de punto, mientras descendía por la pendiente del campo. Luego, desapareció por completo de su vista. Vio a los tres cuervos dispersándose como si hubieran recibido un disparo, pero estaba demasiado lejos para escuchar a la mujer gritar. Una vez que desapareció de su vista, se olvidó de ella. No era lo suficientemente importante como para formar parte de una imagen en su mente.
El marido de la maestra subió por la carretera en su Land Rover. Magnus lo reconoció, aunque nunca había hablado con él. No era habitual que saliera tan tarde de casa. Por lo general, salía temprano por la mañana desde la casa de la escuela y volvía después del anochecer. Quizá la nieve había alterado sus planes. Magnus conocía los movimientos de todos en el valle. No había tenido nada más para entretenerse desde la muerte de su madre. Por lo que había oído en la oficina de correos y en el autobús, sabía que Alex Henry trabajaba para el Consejo de las Islas. Algo relacionado con la fauna. Los hombres se habían quejado. Decían que los locales tenían más potestad en el asunto. ¿Quién se creía Henry para imponerles reglas? Culpaban a las focas de comerse los peces y decían que deberían tener derecho a dispararles. Comentaban que personas como Henry se preocupaban más por los animales que por cómo se ganaban la vida los hombres. A Magnus le gustaba ver a las focas. Pensaba que había algo amistoso y cómico en la forma en que asomaban sus cabezas fuera del agua, pero él nunca había sido pescador. Las focas no le resultaban un impedimento.
Cuando el coche se detuvo, Magnus sintió otra vez la misma sensación de pánico que había tenido al ver a Margaret Henry. Quizá Sally había hablado. Tal vez el padre venía a quejarse de que había dejado entrar a las chicas en su casa. Pensó que Henry ahora tendría incluso más razones para estar enfadado. El hombre fruncía el ceño mientras bajaba del coche. Era de mediana edad, grande y robusto. Llevaba una chaqueta Barbour que le quedaba ajustada en los hombros, y botas de cuero grueso. Si hubiera una pelea, Magnus no tendría ninguna oportunidad. Se apartó de la ventana para que no lo vieran, pero Henry ni siquiera miró en su dirección. Subió el cercado y siguió la línea de pasos que había dejado la mujer. Ahora Magnus estaba intrigado. Le habría gustado tener una vista de la escena que se desarrollaba al pie de la colina. Si hubiera estado solo la mujer, habría salido a mirar. Quizá le había hecho señas al marido de la maestra, pidiéndole que detuviera su coche.
Y entonces, justo cuando Magnus se imaginaba qué podía estar sucediendo, la joven madre volvió, tambaleándose ligeramente al llegar a la carretera. Se dio cuenta de que estaba alterada. Tenía esa expresión aturdida y congelada que Magnus había visto antes. La misma de Georgie Sanderson cuando tuvo que abandonar su barco, y que su madre había tenido después de la muerte de Agnes. Cuando murió el padre de Magnus no fue así. Entonces parecía que la vida continuaría como siempre. «Ahora solo seremos tú y yo, Magnus. Tendrás que ser un niño grande para tu madre». Su madre había hablado con firmeza, incluso con alegría. No hubo lágrimas.
Magnus pensó ahora que la mujer sí había llorado, aunque era difícil saberlo. A veces el viento frío le hacía llorar. La mujer se metió en el asiento del conductor del Land Rover y arrancó el motor, pero el coche no se movió. Magnus se preguntó de nuevo si debería salir a hablar con ella. Podría golpear suavemente el parabrisas; no lo oiría acercarse por el ruido del motor diésel, y las ventanas estaban empañadas, así que no lo vería. Podría preguntarle qué había sucedido. Una vez dentro de la casa, podría sugerirle que regresara otro día con la niña. Comenzó a planificar qué podría ofrecerle a la niña para comer y beber: esas galletitas redondas con glaseado de azúcar rosa, y dedos de chocolate. Sería una bonita fiesta de té para los tres. Y aún tenía una muñeca en la parte trasera, que alguna vez había pertenecido a Agnes. Quizá la niña de cabello rubio disfrutaría jugando con ella. No podía dársela para que se la quedara, eso no estaría bien. Había guardado todos los juguetes que habían sido de Agnes, pero no veía ningún problema en que la sostuviera y la peinara, con un lazo en el cabello.
Los pensamientos de Magnus se vieron interrumpidos por el sonido de un motor. Esta vez era otro Land Rover, uno azul marino, y lo conducía un hombre con uniforme. La vista de la chaqueta impermeable gruesa, la corbata y la gorra que el hombre se puso al salir del vehículo lo sumieron en el pánico. Recordó la última vez. Estaba de nuevo en la pequeña habitación con las paredes cubiertas de pintura brillante, oyendo las preguntas furiosas, viendo la boca abierta y los labios gruesos. Entonces habían sido dos uniformados. Habían venido a casa por él a primera hora de la mañana. Su madre había querido acompañarlos, había corrido a buscar su abrigo, pero le dijeron que no era necesario. Eso había sido en otro momento del año, no hacía tanto frío como ahora, pero el clima era húmedo, con un viento del oeste lleno de lluvia.
¿Solo uno de ellos había hablado? Solo recordaba a uno.